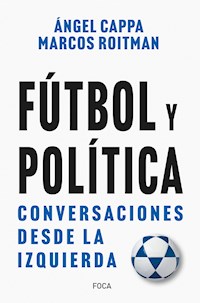Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: A Fondo
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Este libro aspira a ser una celebración del carácter lúdico y popular del fútbol, pero también a denunciar el valor comercial y lucrativo al que ha acabado reducido. Un deporte cuyo nacimiento no puede atribuírsele a nadie, dado que fue fruto del ingenio colectivo y que, precisamente por su capacidad para conmover a tanta gente, ha acabado transformado en un producto de mercado, en un objeto más de consumo. Como sucede con todo lo que toca el capitalismo, este cambio radical se ha traducido en desigualdad; desigualdad entre jugadores de un mismo club, entre clubes, entre competiciones e, incluso, entre categorías, como la del fútbol masculino frente al femenino. Y en una maquinaria de enriquecer a los hombres de negocios que tomaron el control de los clubes; con el concurso imprescindible de Gobiernos, eso sí, que legislan en su favor, condonan deudas o intervienen para que la relación fútbol-televisión mantenga su elevado índice de rentabilidad. Y, al fondo, una gran institución corrupta –a la luz de las últimas investigaciones judiciales–, la FIFA. Pero no todo estará perdido si vol-vemos a adueñarnos de los clubes y conseguimos devolver al fútbol su esencia como juego y su naturaleza popular o, como decía Eduardo Galeano, su condición de fiesta de los ojos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / A Fondo
Director de la colección: Pascual Serrano
Ángel Cappa y María Cappa
También nos roban el fútbol
Este libro aspira a ser una celebración del carácter lúdico y popular del fútbol, pero también a denunciar el valor comercial y lucrativo al que ha acabado reducido. Un deporte cuyo nacimiento no puede atribuírsele a nadie, dado que fue fruto del ingenio colectivo y que, precisamente por su capacidad para conmover a tanta gente, ha acabado transformado en un producto de mercado, en un objeto más de consumo.
Como sucede con todo lo que toca el capitalismo, este cambio radical se ha traducido en desigualdad; desigualdad entre jugadores de un mismo club, entre clubes, entre competiciones e, incluso, entre categorías, como la del fútbol masculino frente al femenino. Y en una maquinaria de enriquecer a los hombres de negocios que tomaron el control de los clubes; con el concurso imprescindible de Gobiernos, eso sí, que legislan en su favor, condonan deudas o intervienen para que la relación fútbol-televisión mantenga su elevado índice de rentabilidad. Y, al fondo, una gran institución corrupta –a la luz de las últimas investigaciones judiciales–, la FIFA. Pero no todo estará perdido si volvemos a adueñarnos de los clubes y conseguimos devolver al fútbol su esencia como juego y su naturaleza popular o, como decía Eduardo Galeano, su condición de fiesta de los ojos.
Ángel Cappa es entrenador de fútbol y licenciado en Filosofía y Psicopedagogía. Ha trabajado en diferentes clubes de España –como el Real Madrid o el Tenerife–, Argentina –como River, Racing de Avellaneda o Huracán–, Perú –Universitario de Lima–, México –Atlante– o Sudáfrica –Mamelodi Sundowns–. Tiene asimismo cuatro libros publicados en torno al mundo del fútbol: Fútbol sin trampa: en conversaciones con César Menotti, La intimidad del fútbol, Y el fútbol, ¿dónde está? y Hagan juego.
Además, ha publicado diversos artículos en periódicos y revistas de México, Argentina y Perú. En España, ha colaborado con medios como El País, El Mundo, Marca o el blog de eldiario.es «Contrapoder». Actualmente, trabaja como comentarista en «Radioestadio» de Onda Cero.
María Cappa es licenciada en Periodismo y posee un máster en Teatro y Artes Escénicas. Como periodista, comenzó haciendo prácticas en Onda Cero, El Mundo y TVE, además de colaborar con la revista deportiva Líbero. Ha trabajado en La Marea y ha escrito artículos para medios como la revista francesa de fotografía The Eyes, Europe & Photographie o eldiario.es. En su faceta teatral, ha sido profesora de Investigación Artística en Dramaturgia en la Universidad Internacional de La Rioja.
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Los autores, 2016
© Ediciones Akal, S. A., 2016
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4392-8
A ese pibe atorrante que en cualquier suburbio del mundo gambetea la pobreza y la tristeza con una pelota cualquiera, que juega sin saber que baila la danza del fútbol. A ese pibe que desde su alegre rebeldía se permite, como si tal cosa, desafiar el destino que le impusieron, el de ser para otros; que con esa pelota cualquiera vive la libertad que le niegan, siente la belleza que le esconden y se alimenta de utopías que va fabricando su ilusión. A ese pibe que, sin saberlo, guarda la esperanza de un fútbol mejor y, tal vez, de una sociedad mejor, si consigue esquivar los manotazos del orden establecido. A ese pibe le dedico la parte de este libro que me corresponde.
Ángel Cappa
Presentación
Hubo un tiempo, lo cuentan nuestros autores ya en el primer capítulo, que el fútbol era un componente cultural de las calles de los pueblos, ciudades y suburbios de medio mundo. En torno a él se consolidaban amistades, se cohesionaban vecinos y se organizaban colectividades.
Este libro, También nos roban el fútbol, nos explica cómo el capitalismo ha logrado arrebatarnos el fútbol. No se podía esperar nada diferente, porque si algo caracteriza a la economía capitalista es su capacidad de convertir en negocio cualquier cosa. Un sistema que transforma en negocio una imagen del Che, una melodía musical, una pintura rupestre o una catedral gótica no podía dejar pasar la oportunidad de apropiarse del deporte que tiene enamorados a millones de personas.
Las vías por las que ha penetrado y cancerado el deporte rey han sido múltiples. Por un lado, políticos que percibieron el fútbol y sus éxitos como un modo de cultivar el apoyo popular. En el capitalismo mediático los políticos triunfan por su imagen y no por los beneficios que su gestión aporte a la comunidad.
Pero quizá unos de los elementos más decisivos en la evolución –involución– del fútbol haya sido la televisión, creando un espectador diferente del habitual, aquel que se personaba en la cancha a ver un partido y apoyar a su equipo. La televisión crea todo un negocio en torno a los derechos de emisión que condicionan ya para siempre el fútbol. Nuestros autores nombran ese apartado como «Hinchas no, clientes», porque la televisión no crea, con ninguno de sus contenidos, ciudadanos activos, solo espectadores pasivos por los que las cadenas se pelean para poder presentar una abultada cifra de audiencia a las agencias de publicidad con las que contratan anuncios. El capitalismo es, fundamentalmente, comprar y vender. Y el fútbol es un buen escaparate a través del cual vender en televisión.
Otro elemento decisivo es la transformación de los equipos en sociedades anónimas; ya no hay socios, hay accionistas. Recuerden, se trata de capitalismo.
Pero el capitalismo no solo compra empresas, compra a las personas. Ahora los jugadores se compran y se venden. Y lo que es peor, no tienen otra opción si quieren seguir jugando como profesionales. Son objetos de consumo, pero ni siquiera de consumo futbolístico; son muñecos a los que exprimir jugando, publicitando, usando su imagen…
En el capitalismo globalizado las grandes potencias saquean los recursos de los países pobres. El fútbol no podrá ser diferente. Los recursos son los futbolistas, y los grandes clubes del primer mundo vaciarán América Latina –y el lugar que haga falta– de sus mejores jugadores.
La siguiente fase de cualquier capitalismo es, sin duda alguna, la corrupción. Si todo se compra y se vende, por qué no comprar nombramientos de sedes de Mundial, cargos en las instituciones internacionales, partidos, árbitros, apuestas, políticos para hacer negocios con los equipos, equipos para hacer negocios con los políticos…
De todo esto le hablarán a través de este libro Ángel Cappa y María Cappa. Pero también de que otro fútbol es posible, de que existen lugares donde se está recuperando. De modo que ni se les ocurra interrumpir la lectura sin haber conocido la última parte, donde sentiremos que no todo está perdido, que hay gente que sigue empeñada en recuperar el fútbol, porque las cosas que nacen y se viven con el corazón nunca pueden ser destruidas del todo por el capitalismo.
Pero contemos algo de nuestros autores. Ángel Cappa es un enamorado del fútbol, toda su vida la ha dedicado a este deporte. Primero como jugador y después como entrenador; entre medias, fue también profesor de psicopedagogía. Cappa ha entrenado equipos en España, Argentina, Perú, México o Sudáfrica. Sus dotes pedagógicas también las siguió poniendo en práctica colaborando como comentarista en numerosos medios, y ahora explicándonos a dónde ha ido a parar el fútbol. Por su parte, María Cappa es periodista. Ha trabajado en diversos medios escritos cooperativos y libres como eldiario.es o La Marea y ha sido profesora titular de Investigación Artística en Dramaturgia y profesora ayudante en la asignatura de Prácticas de Escritura Teatral y en Intervención, Intertextualidad y Deconstrucción del Texto Dramático del Máster de Estudios Avanzados de Teatro en la Universidad Internacional de La Rioja. Ambos, además de la misma sangre, comparten el espíritu crítico, el talento y el valor para detectar a los responsables de las tropelías y los latrocinios, y a continuación señalarlos.
Pascual Serrano
Introducción
«El capitalismo es un sistema agotado».
José Luis Sampedro
«El capitalismo utiliza el capital para someter y oprimir al hombre».
Papa Francisco
El neoliberalismo –etapa actual del capitalismo– recondujo a su favor la crisis que en 2008 provocaron las grandes entidades financieras con una estafa a nivel mundial. Consistió en recortar y suprimir los derechos sociales y laborales de la mayoría para permitir a las élites del poder seguir acumulando riquezas. En otras palabras, nos robaron bienes comunes como la sanidad, la educación, la cultura y los servicios sociales para sostener el nivel de beneficios del capital. En realidad, el avance neoliberal viene de mucho antes, desde los años 70, cuando el poder económico alentó brutales golpes de Estado en Latinoamérica para aplicar las medidas económicas ultraliberales inspiradas, sobre todo, en Milton Friedman y su conocida Escuela de Chicago. Consignas que siguieron Ronald Reagan en EEUU y Margaret Thatcher en el Reino Unido como líderes mundiales del despojo inescrupuloso a los trabajadores.
Esto coincide en el tiempo con el «descubrimiento» del fútbol por parte de las grandes empresas, que vieron en ese fenómeno social un negocio fabuloso. En realidad, todo el deporte sufrió modificaciones sustanciales con la presencia invasiva del dinero. Dice Edward Luttwak en Turbocapitalismo. Quiénes ganan y quiénes pierden en la globalización (Barcelona, Crítica, 2000): «Ahora, todo deporte por recóndito o especializado que sea –ya se practique por equipos o de forma individual, ya sea para profesionales o para niños– que pueda atraer una audiencia que pague y/o [sic] patrocinadores y/o [sic] una cobertura televisiva pagada, no se permite que siga siendo simple deporte, sino que debe ser un espectáculo destinado a dar el máximo de ingresos».
En este libro nos ocupamos del fútbol y de cómo el negocio le introdujo su lógica empresarial para desvirtuarlo y convertirlo en una mercancía de gran rentabilidad. A medida que íbamos consultando documentos, comprobando evidencias y comparando valores de un antes y un después, advertimos las consecuencias altamente negativas que esta intromisión del dinero a gran escala produjo en el juego, en los jugadores y en el público. En definitiva, que también nos roban el fútbol. No hemos descubierto nada que no se sepa, seguramente, pero hemos reunido todos los datos que consideramos importantes y así «ponerle nombre a lo que nos destruye», como decía Vázquez Montalbán, para que eso «nos ayude a defendernos».
I.Origen plebeyo
«¿Ni permitiréis que os hagan una zancadilla,
vil jugador de fútbol?»[1].
William Shakespeare, El rey Lear
El fútbol nació en las calles. No tiene padre ni madre. Nadie lo inventó. Fue una creación colectiva de principio difuso en el tiempo y que fue evolucionando con los siglos hasta convertirse en el juego que es hoy. Se dice que comenzó en China o en Japón, tal vez en Egipto, hace tres milenios. Desde entonces, jugar con una pelota y con los pies cautivó a las masas y perturbó al poder, que veía en esa actividad lúdica algo rebelde, violento y perturbador. Tan es así, que fueron varios los reyes que prohibieron esas manifestaciones populares multitudinarias. En 1314, Eduardo II de Inglaterra promulgó un decreto para «condenar ese juego plebeyo y alborotador», según cuenta Eduardo Galeano[2]. Le siguieron Eduardo III en 1349, Enrique IV en 1410 o Enrique VI en 1447, que coincidieron en calificarlo de juego estúpido sin ninguna utilidad.
Como hecho cultural de profundo arraigo, el fútbol siguió su camino sin atender al desprecio de la alta burguesía ni a medidas represivas. Poco a poco se fue expandiendo en el mapa y ganando más adhesiones. Y así como nació en las calles, sigue emergiendo en los suburbios de todas las ciudades del mundo. Tal vez, al ser un juego muy barato que 20 o 25 niños pueden practicar en cualquier lugar hasta con una pelota de trapo, resulte una elección natural. Lo cierto es que cuando llegó a los barrios, después de que los ingleses lo distribuyeran por todas partes, se convirtió en una fiesta que los pobres se daban a sí mismos y que, como veremos, el negocio les arrebató para hacer de ella otro producto de consumo más.
El fútbol rescata del olvido y da identidad a los niños de los barrios marginados, que encuentran en este juego una manera de ser, un modo de expresión. Los nadies, como decía Galeano, son alguien con una pelota de por medio. No en vano Alfredo Di Stéfano le hizo un monumento; su famoso agradecimiento, «gracias, vieja», expresa lo que sienten quienes ven en la pelota algo más que una grandiosa diversión. Es el instrumento que mejor los relaciona con la vida, el orgullo y el respeto propio y ajeno tan difíciles de encontrar en la calle. Es, también, la aproximación a la belleza. Y la posibilidad de soñar. Cuando le preguntaron a la teóloga luterana Dorothée Soelle cómo le explicaría a un niño qué es la felicidad, respondió: «No se lo explicaría. Le tiraría un balón para que jugara». Eso es, finalmente, lo que el fútbol significaba y significa aún en los barrios más pobres de cualquier ciudad, en los colegios en los que se practica, en las calles o en cualquier lugar donde haya una pelota y gente que quiera jugar.
Del placer al deber, de jugar a producir
En la década de los 60 del siglo pasado, más o menos, el negocio «descubrió» en el fútbol una fuente de ingresos abundante e inagotable. Las clases dominantes dejaron de mirarlo con la nariz fruncida y, donde hasta ese momento solo veían a 22 hombres en pantalón corto, sudorosos, dándole patadas a una pelota, comienzan a vislumbrar que el asunto podía aumentar su riqueza considerablemente. Su mirada se torna entonces comprensiva y hasta cariñosa.
Al principio se va introduciendo lentamente, como apoyo, para darle un impulso de progreso a las condiciones que se necesitaban mejorar: estadios, vestimenta de los jugadores, organización, etc. Inadvertidamente, con mucha inteligencia y sutileza, va desplazando los valores esenciales del juego para incorporar los suyos; especialmente el de ganar a cualquier precio. Se deja de jugar para jugar, buscando el triunfo, por supuesto, como una recompensa, y se compite exclusivamente para ganar, que deja de ser lo más importante para convertirse en lo único importante. El placer de jugar es reemplazado por la teoría del esfuerzo; la diversión deja lugar a la ética de la penuria; hay que sufrir. Ya no se entrena, se trabaja. Los jugadores dejan de crear para obedecer a un plan previo.
«El fútbol ha perdido la lógica interna inicial que lo acompañó hasta los años setenta», lamentaba Vázquez Montalbán en su libro Fútbol. Una religión en busca de un dios (Barcelona, Debate, 2005), donde explicaba: «Cada vez se acerca más a la condición de droga de diseño. Los clubes se remodelan según los cánones de poderosos centros financieros y mediáticos, el juego ya no depende del talento coordinado de jugadores capaces de propiciar instantes mágicos memorables, mitificables, sino de sistemas que llevan el nombre o apellido del entrenador». Efectivamente, al pasar de la calle al estadio, el fútbol pierde espontaneidad y libertad. Deja de ser «improvisación coherente», como decía Pedro Iturralde sobre el jazz, para alistarse en la rutina de lo previsto.
«El dinero complicó el fútbol –declaró Frank Clark, integrante del legendario Nottingham Forest que ganó la Copa de Europa en el 79–. Nuestro juego era muy simple: nunca trabajábamos la táctica ni pensábamos en el rival». A pesar de las excepciones, que siempre obligan a la esperanza, la mayoría de los equipos profesionales en todo el mundo tienen equipos técnicos especializados en estudiar al rival. El propósito es impedirle que juegue, más que intentar jugar. Se dedican horas a preparar jugadas a balón parado en vez de ocupar ese tiempo en intentar que el futbolista se acostumbre a resolver por su cuenta, que también se logra con entrenamientos.
Vivimos en una cultura de lo útil que nos obliga a producir. Concedemos poca importancia al goce y a la simple felicidad. Son valores que el negocio, el capitalismo para ser más precisos, transfirió a los deportes y al fútbol en particular. Bertrand Russell lo anticipó hace varios años: «Antes había una capacidad para la alegría y los juegos que, hasta cierto punto, ha sido inhibida por el culto a la eficiencia». Si solo vale ganar, nos arrebatan el placer de jugar. Si solo sirve el resultado final, nos quitan el «mientras tanto». El presente ya no vale por sí mismo, sino solo si nos lleva a alguna parte. Y ese final es el que dictará el éxito o el fracaso. Éxito es ganar y todo lo demás es fracaso, porque ganar, solo ganar, vende. Y ahí tenemos al fútbol, convertido totalmente en un objeto de consumo. A los clubes les importan cada vez menos los hinchas o simpatizantes; la gente a la que le interesa el juego. Prefieren a los clientes, los que compran todo lo relativo a los ídolos que fabrican los medios de comunicación y sus oficinas de marketing.
La pelota como herramienta de trabajo
Cuando a Ángel Tulio Zoff, exentrenador argentino, le preguntaron por el fútbol moderno y su comparación con el de años atrás, respondió: «Lo más antiguo que conozco en el fútbol es la pelota y sigue siendo lo mas importante». Es evidente que se trata de un elemento básico, imprescindible. Pero resulta que, como vemos, a medida que el juego va dejando de tener importancia e interés en el concepto empresarial de este deporte, el balón va perdiendo aquel magnetismo que enamoraba a los jugadores. Inclusive ciertos periodistas de la postmodernidad futbolística celebran cuando algún equipo de los llamados tácticos «se sienten cómodos sin la pelota». Y no es tan descabellado si el asunto consiste en jugar a no jugar.
«Yo el fútbol lo viví con una alegría interna. Era una gran satisfacción jugar», declaró José Manuel Moreno, un futbolista argentino de los años 40; para muchos, uno de los mejores de la historia de Argentina. Antonio Sastre, otro de los grandes históricos argentinos, polifuncional ya en épocas remotas, también confesaba su amor: «Jugaba donde me necesitaran porque el fútbol era una gran pasión, era una locura para mí». Emilio Butragueño, crack español de los 80, integrante de la Quinta del Buitre que derivó hacia la estética lo que hasta ese momento se definía como «furia», marcó las diferencias en la revista Panenka[3]: «Nuestro estilo tenía que ver con el talento, la creatividad –dijo–. Compites para ganar, es cierto. Pero es un juego y cualquier juego tiene como fin disfrutar. Puedes ganar y sentirte satisfecho, pero no es lo mismo. Cuando ganas y encima juegas bien, es maravilloso».
Podríamos insistir en centenares de declaraciones de jugadores de otras épocas sobre el valor que le daban a la pelota. No se trataba solo de ganar, sino que el juego en sí mismo representaba algo «maravilloso». El negocio pateó el tablero de esos valores propios del fútbol y, al introducir la lógica del beneficio rápido, el balón perdió el magnetismo que enamoró durante años a los jugadores. Para el pensamiento empresarial, da igual cómo se juegue, y si se tiene o no la pelota; mucho menos importa si se disfruta. De ahí la queja de Mário Zagallo, exfutbolista y entrenador brasileño que compartió con Pelé y otras glorias, como Rivelinho, Tostão, Garrincha o Gérson, los mejores años de placer y títulos para Brasil y para el mundo. «Si se habla de evolución –afirmó– podría pensarse que fue para bien, pero la evolución física ha hecho un desastre. Se impone la condición de la fuerza sobre la técnica».
Cuando el fútbol no estaba infectado aún del resultadismo excluyente del que lo contagió el negocio, era frecuente ver en los vestuarios de los clubes de todo el mundo un cartel con una pelota y un consejo para los jugadores: «Trátela con cariño». Ahora, convertida en una herramienta de trabajo, es más difícil aplicarlo. Por eso ya no existen esos carteles. «El gran problema, para mí, es que el negocio del fútbol ha crecido en perjuicio del juego –decía hace ya veinte años Roberto Perfumo (jugador de élite de Argentina en los años 60 y 70)–. Hoy en día, el que gana, gana mucho y el que pierde, pierde mucho más y eso impide que el jugador salga a divertirse. Cada vez se trabaja más al fútbol y se juega menos».
[1] «Nor tripp’d neither, you base football player?», William Shakespeare, King Lear (1606).
[2] Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra, Madrid, Siglo XXI, 2003.
[3] Sid Lowe, «¿Os acordáis de mi Quinta?», Panenka 22 (noviembre de 2013).
II.El fútbol se populariza
«Que vengan todos… Que venga el servicio,
que estas cosas le gustan mucho».
Luis García Berlanga, La escopeta nacional
Son varios los estudios que, desde diferentes ópticas, han analizado los factores que hacen que el fútbol genere tanta atracción[1]. Uno de ellos es la sencillez; es un deporte cuyas normas son relativamente fáciles de entender. Puede practicarse en cualquier lugar y casi con cualquier material, lo que lo hace accesible a todos los colectivos. Además, permite canalizar las emociones de quienes juegan o lo disfrutan, bien como vía de escape de la agresividad, bien como comunidad, si se concibe como una forma de expresión de una determinada sociedad. Esto, a su vez, facilita que se genere un arraigo social, un sentimiento de pertenencia, al formar parte de la cultura, la tradición y la identidad popular focalizadas en un equipo concreto. Por otro lado, contiene un cierto carácter ritual (ida al estadio, cantos propios de cada equipo, vestimenta estandarizada…) que deriva en formas de comportamiento colectivo con un gran poder de fascinación. Finalmente, el no poder predecir el resultado mantiene al aficionado expectante durante todo el encuentro.
Estos motivos, entre otros, han hecho del fútbol un deporte muy popular desde sus inicios. El primer encuentro internacional lo disputaron Inglaterra y Escocia, en 1872. Este partido ya evidenció la enorme atracción que generaba; fueron tantas las personas que quisieron asistir, que los integrantes de la recién creada Asociación de Fútbol inglesa (FA) se vieron obligados a planificar las siguientes competiciones en estadios con gradas para poder alojar a los aficionados. También por esta época surge la profesionalización del fútbol. En 1879 se disputaron varios partidos que enfrentaron al Darwen (Lancanshire) contra los londinenses Old Etonians, imbatidos en la Copa Inglesa. Dos de los jugadores del Darwen, los escoceses John Love y Fergus Suter, jugaron tan bien que los premiaron económicamente. Fueron los primeros de una larga lista que llevó a la FA a regular la profesionalización en 1885. Tres años después, nació lo que hoy se conoce como la Premier League.
El fútbol fue expandiéndose por Europa y América Latina, gracias fundamentalmente a la influencia británica, lo que se plasmó en las sucesivas constituciones de asociaciones en países como Holanda, Dinamarca, Nueva Zelanda, Argentina, Chile, Suiza, Bélgica, Italia, Alemania, Uruguay, Paraguay o Finlandia entre 1889 y 1907. También por esta época, concretamente en 1904, se produce el nacimiento de la FIFA, entre cuyas asociaciones fundadoras no se contaba la inglesa pese a ser la pionera, tras su creación en 1863. Al igual que el resto de las británicas, no se sumó definitivamente a la FIFA hasta después de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en 1946.
La conquista de América
En el caso de América Latina[2], la popularización del fútbol estuvo fuertemente ligada a ese sentimiento de pertenencia e identificación comunitaria del que hablábamos al inicio. Además, generaba en los colonizados el orgullo de poder vencer a sus conquistadores en un ámbito en el que competían de igual a igual. La llegada de este deporte al continente americano se produjo por el desembarco de comerciantes, marinos y empresarios británicos en un momento (mediados del siglo xix) en el que Gran Bretaña era la potencia hegemónica en estos territorios. La rapidez con la que se instauraron las primeras ligas o torneos regulares en estos países, en comparación con las naciones europeas, fue llamativa. Mientras que Argentina, Chile o Brasil ya contaban con este tipo de competiciones en 1895, España tuvo que esperar hasta 1929 para celebrar su primer campeonato de liga.
La etapa inicial del fútbol está marcada por la exclusión de los latinoamericanos. El Central Uruguay Railway Cricket (del que nació Peñarol de Montevideo en 1913), por ejemplo, solamente admitía a personas de ascendencia inglesa, ya que, según afirmaban, eran las únicas capaces de satisfacer el ideal de caballero inglés que se requería para practicar este deporte. Aprovechando el parón de invierno y con el objetivo de recaudar dinero, los equipos británicos comenzaron a hacer giras por Sudamérica a partir de 1904. Sus rivales eran los clubes locales de las ciudades a las que iban a jugar; al ser profesionales, los visitantes solían ganar con mucha facilidad.
Poco a poco, esta separación entre británicos y latinoamericanos se hizo insostenible. En primer lugar, porque era inevitable que se formaran familias mestizas, pero, también, por la decisión de los nativos de formar sus propios clubes para jugar entre ellos. Así, durante la primera década del siglo xx, fueron surgiendo los primeros equipos de obreros americanos que competían con los mixtos, integrados por jóvenes acomodados descendientes de británicos y burgueses sudamericanos formados en el extranjero; es decir, la lucha de clases plasmada en el terreno de juego. En esta época nacen Nacional de Montevideo; Flamengo, Fluminense o Corinthians, en Brasil, y los argentinos Boca, River, Racing e Independiente. La segunda década de este siglo sirve para evolucionar, especialmente a partir de 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Mientras Europa está paralizada, los latinoamericanos profundizan en la criollización del fútbol. Fruto de ello es la fundación, en 1916, de la Confederación Sudamericana por parte de los cuatro países pioneros de este deporte en el subcontinente: Uruguay, Argentina, Brasil y Chile.
Las Olimpiadas de París (1924) supusieron un punto de inflexión en cuanto al prestigio y el dominio de Latinoamérica en el fútbol. Uruguay, único equipo sudamericano que participó, fue el vencedor indiscutible; no solamente por los resultados, sino porque su estilo de juego, que en aquella época se caracterizaba por su elegancia, enamoró a los periodistas europeos. Fue entonces cuando se invirtieron los términos; los clubes americanos comenzaron a viajar por el Viejo Continente para hacer giras de exhibición. Su poderío se terminó de asentar en los dos torneos internacionales posteriores a este evento: las Olimpiadas de Ámsterdam de 1928 y el primer Mundial de la historia, celebrado en Uruguay en 1930. En los Juegos del 28 participaron, además de los entonces vigentes campeones, Argentina y Chile. El dominio americano se plasmó en una final que enfrentó a Argentina con Uruguay y que, de nuevo, ganaron estos últimos por dos goles a uno. También fueron ellos los vencedores del Mundial organizado en su país (campeonato que les concedió la FIFA porque el Gobierno había garantizado alojamiento y viajes gratuitos a todos los participantes). Para este evento se construyó un estadio con capacidad para 80.000 personas dada la fascinación que generaba entre los aficionados.
Políticos en flor
Tanto los éxitos deportivos como la enorme aceptación del fútbol en América Latina durante estos años provocaron la intromisión de dos de los factores que más han contribuido a la depreciación del deporte como juego: la política y los negocios. Dado su potencial de movilización, los gobernantes no tardaron en verlo como un eficaz elemento de propaganda con el que mejorar su imagen cuando la asociaban a los éxitos de los equipos nacionales. Esta identificación se percibió de forma muy clara en los festejos de los centenarios de la independencia de cada país, en cuyas celebraciones se incluyeron competiciones de fútbol. Una instrumentalización que se intensificó tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente de la mano de mandatarios como el brasileño Getúlio Vargas, que usó profusamente este deporte para exaltar el orgullo patriótico y promover la integración nacional contra el poder de los diferentes estados federales. O como el argentino Juan Domingo Perón, quien llegó a decretar el 14 de mayo como el Día del Futbolista; esa misma fecha de 1953, Argentina le había ganado a Inglaterra con un tanto del jugador de Independiente Ernesto Grillo, conocido como «el gol imposible», ante los 86.000 espectadores que asistieron al encuentro celebrado en el Monumental.
La aparición de la cultura de masas favoreció la expansión del capitalismo y la comercialización del fútbol, que se manifestó en la profesionalización de los jugadores y en la idea extendida de que, más que un deporte, era un bien de consumo mediático. Tras la victoria de Uruguay en los JJOO de 1924, muchos dirigentes latinoamericanos enviaron a sus equipos a hacer lucrativas giras por el Viejo Continente, lo que derivó en la primera gran ola migratoria de futbolistas hacia Europa (especialmente de Argentina hacia Italia) durante los años 20 y 30 del siglo pasado. Dado que el dinero fue un factor esencial a la hora de fichar a las nuevas estrellas, se produjo un debate público sobre la conveniencia de profesionalizar el fútbol. A favor de ello se posicionaron los clubes de clase obrera, mientras que los de clase alta prefirieron el amateurismo. Finalmente, se impuso la primera opción y, en 1931, Argentina incluyó este cambio; dos años más tarde lo hicieron Brasil y Chile.
La consecuencia positiva más obvia era que, en teoría, los futbolistas iban a tener ingresos de forma regular. La realidad fue que no todos pudieron preservar sus derechos. A las grandes estrellas de cada equipo se las respetaba, pero el resto de los jugadores vio cómo el vínculo económico con sus clubes derivaba en una pérdida de libertad y en la vulneración de las normas que regían los contratos laborales de aquel momento. Tal fue el maltrato al que se vieron sometidos, que en Argentina y Uruguay pronto surgieron los primeros sindicatos y las primeras huelgas para exigir que se respetaran los términos de los acuerdos rubricados.
Después de la Segunda Guerra Mundial, y del dominio uruguayo, Colombia vivió su etapa dorada gracias, especialmente, a que un grupo de empresarios se separó de la Federación y creó la Asociación Colombiana para incrementar la calidad de la liga de este país a golpe de talonario. Algunos de ellos fundaron Millonarios y muchas de las grandes estrellas del resto de este continente y del europeo ficharon por este club gracias a los altos sueldos que ofrecían. Uno de los más conocidos fue Alfredo Di Stéfano, que jugó en el llamado Ballet Azul durante cuatro años antes de aterrizar en la liga española.
El jugador, apodado la Saeta Rubia, debutó en el Real Madrid en septiembre de 1953, un año antes de que TVE retransmitiera un partido de fútbol por primera vez[3]. La televisión llevaba experimentando con la emisión de eventos deportivos desde las Olimpiadas de Berlín del 36, cuando su Comité Organizador le pidió a la directora filonazi Leni Riefenstahl que rodara una película sobre este acontecimiento con el fin de servirle de propaganda a Hitler. Dos años después, la BBC emitió la final de la Copa Inglesa en el contexto de una serie de programas que narraban los grandes momentos de la vida de los británicos. Inspirándose en esta experiencia, España comenzó a hacer una serie de pruebas gracias a las que un grupo reducido de espectadores pudo visionar, en el Círculo de Bellas Artes y en diferido, combates de boxeo y de lucha libre o determinados partidos de baloncesto. El fútbol debutó en televisión en octubre de 1954, cuando TVE emitió, todavía en diferido, un partido entre el Real Madrid y el Racing de Santander. Sin embargo, hubo que esperar hasta el 15 de febrero de 1959 para asistir a la que podría considerarse la retransmisión más apropiada[4] para entender por qué y cómo el negocio se ha apoderado de este deporte. Fue un acontecimiento que ayudó a los distintos agentes que rodean al fútbol (canales de televisión, patrocinadores, representantes políticos) a darse cuenta de cuán rentable podía llegar a ser.
Ese día se iba a disputar en el estadio Chamartín un encuentro entre el Real Madrid y el Barcelona. A raíz de que comenzara a rumorearse, la semana anterior, que TVE lo iba a emitir en directo para la ciudad condal[5], los televisores se agotaron (se vendieron más de 6.000 terminales en dos días). Además, dado el interés suscitado, una compañía de cerveza catalana le ofreció al Madrid medio millón de pesetas (el sueldo medio era de unas 18.000 pesetas anuales) a cambio de los derechos de transmisión. El régimen franquista prohibió este acuerdo al entender que se trataba de un acontecimiento de interés general que no podía supeditarse a los intereses de ningún club. Para solucionar este percance, la Dirección General de Radiodifusión le pagó 150.000 pesetas al Madrid y una cantidad algo menor al Espanyol, ya que jugaba en Barcelona esa misma tarde y podía resentirse la venta de entradas para su partido. Además, Franco aprobó un decreto por el que le permitió a TVE adquirir los derechos de retransmisión de cualquier evento deportivo que se considerara de interés público. A pesar de que la primera parte no pudo verse por problemas técnicos, el primer encuentro definido por la prensa deportiva como «el partido del siglo» (que ganó Real Madrid por un gol a cero) fue un éxito de audiencia y convenció a los ciudadanos de la necesidad de adquirir un televisor.
«Todos somos contingentes, pero tú eres necesario»[6]
También por esta época se sitúa el origen de los intermediarios[7]. Durante los años 40 y 50, se pusieron de moda los ojeadores; aquellos que, a cambio de un porcentaje, buscaban jugadores que pudiera fichar el club para el que trabajaban. Y, junto con este negocio, aparece la estafa, especialmente en equipos de categoría menor. En 1955, El Mundo Deportivo publicó una entrevista con el exinternacional azulgrana Josep Sastre i Perciba en la que señaló el «excesivo intrusismo de los traficantes de jugadores» en la 3.a división catalana como uno de los motivos principales de su baja calidad. «Con el único pensamiento puesto en el negocio, [los intermediarios] no tienen escrúpulos y colocan su material sin importarles un comino lo que van a dar de sí», lamentaba. «En jugadores consagrados aún podría tolerarse […], pero es necesario evitarlo con los jóvenes que, engañados por voces que solo buscan el lucro, caen en el falso terreno de la ilusión y terminan por desaparecer. Esto, unido al escaso sentido del sacrificio y a la sed de rápido encumbramiento, echa a perder muchos valores», concluyó.
En los 60 surgió otra nueva oportunidad de negocio, detectada en primer lugar por Luis Guijarro, que transformó la profesión de intermediario deportivo en toda una industria. Gracias al éxito de las giras de los equipos latinoamericanos por Europa, se crearon torneos de verano en los que los equipos españoles competían con otros extranjeros, ya fueran europeos o sudamericanos. Y fue Guijarro, inicialmente, el encargado de organizarlos mediante la búsqueda de equipos foráneos y patrocinadores que convirtieran estas giras en actividades rentables. El trabajo de estos intermediarios consistía en conseguir cuantos más partidos, mejor, y tantos patrocinadores y emisiones televisivas como pudieran. Un negocio que tampoco estaba exento de tretas para incrementar sus ganancias. Por ejemplo, se elegía un combinado con los «mejores» jugadores de Brasil para disputar varios partidos. Entre ellos, había uno o dos que se llamaban igual que alguna estrella conocida, pero que no lo eran. Los empresarios vendían los encuentros sin avisar de que se trataba de diferentes personas y obtenían grandes ingresos gracias a esta omisión malintencionada.
Guijarro también fue el primero en hacer negocio con los derechos federativos de los futbolistas, que solía comprar por lotes a clubes modestos; una vez adquiridos, obtenía dinero mediante una doble vía. Por un lado, llevaba a los torneos de verano españoles a equipos con alguna estrella consagrada y varios jugadores de su propiedad para poder exhibirlos y generar interés entre los clubes que acogían estos partidos. Por el otro, se aprovechaba de la ingenuidad de presidentes como Jaime Planas, del Atlético Baleares. Durante la temporada 1969/1970, Guijarro compró los derechos federativos de cinco de sus futbolistas; cuatro de ellos los vendió al Deportivo y el quinto, al Celta. El equipo balear se quedó sin parte de su plantilla, ocasión que este empresario aprovechó para colocar a varios de sus jugadores. A medida que la televisión fue adueñándose de las retransmisiones, los torneos de verano dejaron de tener interés para los espectadores y, por tanto, para los patrocinadores, por lo que la mayoría dejó de organizarse. La intermediación fue evolucionando hacia la representación de jugadores, por lo que la generación posterior a Guijarro fue la última para este tipo de agentes.
[1] Joseba Bonaut Iriarte, «El eterno problema del fútbol televisado en España: una perspectiva histórica de la lucha por los derechos de retransmisión de la Liga de Fútbol Profesional (LFP)», Comunicación y Sociedad XXIII, 2 (2010), pp. 71-96.
[2] Stefan Rinke, «¿La última pasión verdadera? Historia del fútbol en América Latina en el contexto global», Iberoamericana VII, 27 (2007), pp. 85-100.
[3] Vanessa Roger Monzó, «La evolución de las retransmisiones deportivas en televisión a través de las nuevas tecnologías: El fútbol como paradigma en España», Fonseca, Journal of Communication 10 (2015), pp. 118-145.
[4] Joseba Bonaut Iriarte y Teresa Ojer Goñi, «Programación deportiva en la televisión franquista: la conquista de la calidad a través de la innovación», Anàlisi 46 (2012), pp. 69-87.
[5] En un principio, TVE solo emitía para Madrid. En 1959, se iniciaron las conexiones entre la capital y otras ciudades como Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Valencia, Sevilla o Santiago de Compostela.
[6] José Luis Cuerda, Amanece, que no es poco, España, 1989, 110 min.
[7] José Ignacio Corcuera, «Intermediarios: un negocio viejo», Cuadernos de fútbol 11(2010).
III.«Madre, yo al oro me humillo…»[1]
El paso de intermediario a representante fue tan provechoso para estos profesionales que, a mediados de los 90, el diario El País[2] publicó un artículo en cuyo titular los denominaba Los amos del fútbol. «Arrastran tan mala fama que incluso han estado prohibidos por las federaciones internacionales –explicaban–. El producto comercial de su compraventa son seres humanos, los futbolistas, con más de 1.000 millones [de pesetas] de beneficio en juego. Suelen recibir el 10% del importe de las ganancias del jugador». Quienes se dedicaban a ello solían ser antiguos jugadores, profesionales de la banca o asesores fiscales que empezaban aconsejando a un futbolista y acababan ocupándose de todos sus asuntos económicos.
A pesar de su mala reputación, o precisamente para tratar de contrarrestarla, la FIFA decidió dar entidad y delimitar la figura del representante por medio de la publicación, en 1995, de un reglamento regulador de agentes. Por aquel entonces, España contaba con unas 60 personas (físicas y jurídicas) que se dedicaban a ello, mientras que en Argentina solamente había seis. Tras el reconocimiento que la nueva normativa les dio, el número de representantes fue creciendo (mucho más en Argentina –que en 2012 tenía 210 agentes registrados– que en España, donde había 170 en la misma época). Junto con el incremento del número de agentes aceptados por la FIFA, también han aumentado las comisiones recibidas por estos profesionales, que llegaron a los 140 millones de euros durante el mercado de verano de 2014.
Sin televisión no hay negocio
La conversión del deporte en un negocio no podría entenderse sin la intervención de la televisión. El fútbol se impuso como factor determinante[3] de generación de audiencias con la retransmisión de la final de la entonces llamada Copa de Campeones de Europa, en 1960, disputada entre el Real Madrid y el Eintracht Frankfurt (encuentro que le supuso al equipo español su quinto título consecutivo en esta competición). Durante los años posteriores, Alemania e Inglaterra iniciaron la emisión regular de partidos y los narradores comenzaron a cambiar la manera de relatarlos; del tono neutro, descriptivo, característico de ls Segunda Guerra Mundial, se evoluciona hacia un estilo discursivo más adecuado para programas de entretenimiento. Además, Estados Unidos exportó la cámara lenta, una importante innovación tecnológica que permitía detenerse en las jugadas polémicas y que tuvo un enorme impacto cuando aterrizó en Europa. Algunos años más tarde, se incrementó el número de cámaras para cubrir cada partido, se desarrollaron montajes más creativos que incluían reacciones inmediatas de técnicos y jugadores e, incluso, se empezó a usar música para potenciar el efecto dramático de la retransmisión. Todas estas innovaciones fueron modificando el tratamiento de los partidos desde su inicial concepción narrativo-descriptiva hacia otra más preocupada por potenciar elementos relacionados con lo emocional (el gesto de dolor de un jugador tras recibir una patada, la frustración de un entrenador después de que su equipo falle un gol, una discusión entre rivales…) en detrimento de lo que sucedía, todo ello dentro de un contexto en el que el deporte le iba cediendo su lugar al espectáculo televisivo.
En España, la relación entre el fútbol, la televisión y la política entre el final del franquismo y los primeros años de la democracia dejó al descubierto varias de las características que hicieron del fútbol un show y una fuente inagotable de dinero para los agentes externos al deporte[4]. Durante los 60 y los 70, la propietaria de los derechos de retransmisión era la Federación Española de Fútbol (FEF), que negociaba semanalmente con TVE la emisión de los partidos en directo. El canal estatal ofrecía entre uno y tres millones de pesetas (hasta cinco para eventos de gran audiencia como un Real Madrid-Barcelona); asimismo, pagaba una cantidad extra por Estudio Estadio, un programa donde, además de ofrecer el resumen de la jornada, debatían las jugadas polémicas. Los clubes dependían más de los ingresos de la televisión a la vez que acumulaban cada vez más deudas. A esto hay que sumarle el descenso de asistencia que comenzó a notarse en los estadios, la negativa de TVE a pagar los 15 millones que los clubes exigían por cada encuentro retransmitido y lo que el propio ente público le debía a los equipos. Todo ello llevó a que, tras una reunión de los interesados con la FEF, se prohibiera la emisión de partidos durante 1979/1980; una decisión que, ante la falta de acuerdo, se prolongó hasta la siguiente temporada.
En 1981 se llegó a un consenso por el que Televisión Española retransmitiría dos partidos al mes, el de los sábados por la noche, a cambio de 288 millones de pesetas. Al año siguiente, se acordó un nuevo contrato mediante el que TVE ofreció 541 millones por 18 partidos (en 1977 había pagado 100 millones de pesetas por los 40 encuentros de la liga). También comenzó a asomar una sutil distinción entre clubes, ya que a los ocho primeros de la tabla les abonarían 22 millones por cada partido como local, mientras que los demás obtendrían 19. Como ingreso extra, a cada equipo le pagarían entre 10 y 15 millones más a cambio de permitir publicidad estática en los estadios; un dinero que, de no ser por su aparición en televisión, no habrían recibido.
Hinchas no, clientes
A estas alturas ya había clubes endeudados y dependientes de la venta de su producto para subsistir, un considerable incremento del precio de los derechos de retransmisión en muy breve espacio de tiempo, un canal de televisión dispuesto a pagarlo y una tímida incursión publicitaria. Pero, para que toda esta maquinaria funcionara, alguien tenía que comprar lo que ofrecían. Era necesario incrementar el número de aficionados y transformarlos en clientes leales e irracionales. De ello se encargaron los canales autonómicos. En 1983[5] nacieron la televisión vasca, ETB, y la catalana, TV3. Para adquirir los derechos de sus respectivos equipos, ambos esgrimieron la necesidad de reforzar su identidad, anulada por Franco durante sus casi 40 años de dictadura. ETB quería que su audiencia viera competir a sus clubes que, a pesar de haber ganado las últimas cuatro ligas (la Real Sociedad, en 1981 y 1982 y el Athletic de Bilbao, los dos años siguientes), habían sido ninguneados por RTVE. Su estrategia se basaba tanto en la rivalidad entre ambos conjuntos como en un relato épico centrado en la lucha contra la capital. Los catalanes utilizaron el fútbol para reivindicarse como nación y resarcirse tras la cruel represión sufrida durante décadas. Conscientes de la capacidad de influencia de la televisión, crearon héroes locales con los que la audiencia pudiera identificarse, lo que, a la larga, era una garantía de fidelización.
Fue entonces cuando el fútbol pasó a formar parte estable de la programación. Si bien el partido era el acontecimiento culminante, ambos canales fueron generando expectación durante toda la semana. Su objetivo consistía en dotar de historias secundarias cada encuentro con el fin de desarrollarlas en diferentes programas informativos y netamente deportivos. Es decir, en rentabilizar su inversión por medio de la prolongación de este evento, el incremento de la audiencia y su habilidad para tenerla pendiente del fútbol los siete días de la semana. Por ejemplo, la previa del partido comenzaba el sábado por la tarde y no se abandonaba hasta su inicio. Incluso inventaron contenidos para cuando no hubiera nada que contar, como el espacio reservado en la información meteorológica para analizar qué tiempo haría durante el encuentro.
Televisión Española, por su parte, no podía permitirse ese grado de exhaustividad; primero, porque al ser un canal estatal que veía todo el país, estaban obligados a darle el mismo espacio y tratar con el mismo entusiasmo a todos los equipos. Además, según los análisis de audiencia de la época, las mujeres tenían más interés en la natación y el atletismo, por lo que tenían que restarle espacio al fútbol para informar sobre eventos relacionados con estos deportes. La mayor diferencia entre los canales autonómicos y TVE estribaba en su manera de acercarse a la narración deportiva. El canal estatal tenía que ser lo más objetivo posible; ni el realizador ni el comentarista podían «hurtar la realidad del evento al espectador», sino que tenían que mostrar el partido tal cual era.
ETB y TV3 sí apostaron por espectacularizar lo máximo posible cada encuentro; es decir, por manipular la realización para hacer de un partido aburrido una sucesión de acontecimientos polémicos, épicos o llamativos. Asimismo, para convertir al aficionado en un fanático irracional, explotaron la faceta emocional del relato. El comentarista se convirtió en un hincha más del equipo cuyo partido relataba para contagiarle al televidente su estado de ánimo y convertirlo un forofo. El acuerdo entre los canales, los clubes y la Federación estableció que las autonómicas podían ofrecer entre ocho y diez encuentros de sus equipos (la mayoría, como visitantes), mientras que TVE continuó con los de los sábados. Lo más destacable de estos contratos fue que incidieron de manera más clara en el establecimiento de jerarquías. El ente público nacional pagaba 22 millones de pesetas si se enfrentaban entre sí el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao, 16 millones por cada encuentro que estos cuatro equipos disputaran contra cualquier otro y 13 millones por el resto.
«El rico está vendido a la institución que lo hace rico»[6]