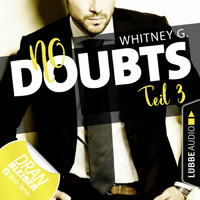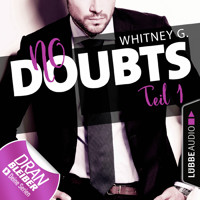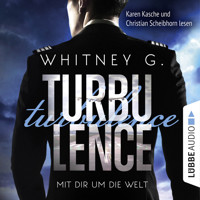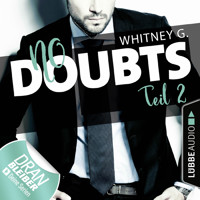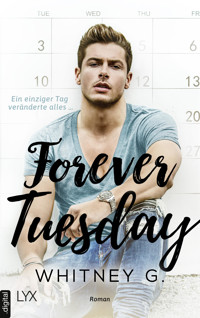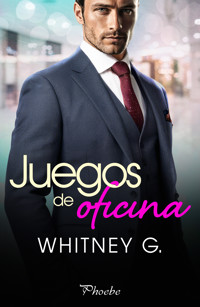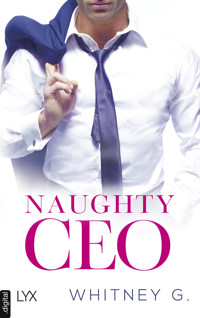Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Mi exnovio —y también mi primer amor— estaba a punto de casarse, pero su prometida lo engañaba. Sentí la tentación de enviarle un mensaje para contárselo, pero no sabía si eso me convertiría en una mala persona. Echando la vista atrás, debería habérmelo pensado dos veces antes de actuar. Si no me hubiera entrometido y lo hubiera dejado estar, habría podido dedicarme a curar mis heridas del pasado y a centrarme en mi patética vida. Pero, claro, a lo mejor él tampoco debería haber respondido…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 102
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Forever Writing You
Primera edición: mayo de 2025
Copyright © 2024 by Whitney G.Published by arrangement with Brower Literary & Management
© de la traducción: Silvia Barbeito Pampín, 2025
© de esta edición: 2025, Ediciones Pàmies, S. L. C/ Monteverde 28042 Madrid [email protected]
ISBN: 978-84-10070-86-8
BIC: FRD
Arte de cubierta: CalderónSTUDIO®
Fotografías de cubierta: j.chizhe/Freepik
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Índice
Nota de la autora
1
2
Temporada de crecimiento
3
4
5
6
6,5
7
8
9
Temporada de crecimiento
10
11
11,5
Temporada de crecimiento
12
13
14
15
Primera helada
16
17
18
19
Escarcha final
Última temporada de floración
20
21
22
23
Epílogo I
Epílogo II
Epílogo III
Epílogo IV
Epílogo V
Epílogo VI
Contenido especial
Para quien no lo tenga todo claro.
1
Dahlia
«Mi queridísima Dahlia:
Te confío mi posesión más preciada, y sé que contigo estará en buenas manos: Flores y Cartas».
Esas eran las últimas palabras de mi madre, recogidas en su testamento. Con lágrimas en los ojos, miré el papel al trasluz, esperando que esas letras fueran un anagrama de otra cosa. Algo que me ayudara a aceptar que hacía tiempo que se había ido, que pudiera distraerme; algo como «Las siete cifras de mi cuenta bancaria».
Sin embargo, no había manera de encajar las letras, y todavía podía oír los chillidos alegres de mi hermana porque la cuenta había sido para ella.
Tampoco me habría importado recibir las «Acciones y propiedades en las que tu padre y yo invertimos a lo largo de los años», pero se las habían dejado a mi hermano mayor, que ya era rico y no necesitaba más dinero.
Flores y Cartas era su negocio de jardinería; el paraíso de los jardineros, si hacíamos caso a lo que decían los lugareños. Ocupaba treinta y dos acres en el corazón de Eads River, en Tennessee, y contaba con una plantación de árboles de hoja perenne, casi cualquier flor que hubiera sobre la superficie de la tierra y una tienda especializada en entregas personalizadas de ramos, por no hablar de la cafetería y la zona para celebrar bodas, al cobijo de sus robles centenarios.
Como hija menor, crecí arrancando malas hierbas y plantando de todo junto a mi madre desde que tenía uso de razón; siempre había odiado la jardinería, y todo lo que sabía sobre plantas lo había aprendido en contra de mi voluntad.
Guardé el documento en la guantera y eché un vistazo a la entrada principal del jardín, donde grandes tarjetas de condolencia, globos de plástico y osos de peluche empapados adornaban los escalones de ladrillo.
«¡Te echaremos mucho de menos, Kate!».
«¡Echaremos de menos tu corazón y tu buena mano para las plantas!».
«¡Sé que estás ocupada plantando el mejor jardín que el cielo verá jamás!».
Desafiando la suave lluvia, cogí cuantos regalos pude y fui a abrir la puerta principal. Lo dejé todo en el suelo y sentí vibrar el teléfono que llevaba en el bolsillo.
Tía G.: ¿Estás en la tienda? ¿Necesitas que te recuerde cómo abrir?
Yo: No, ya puedo yo.
Tía G.: Hoy tienes que enviar sesenta pedidos y que preparar los paraguas para las excursiones de esta semana. Ah, y ajusta los paneles del techo antes de que empiece a llover con más ganas.
Metí el móvil dentro de un cajón e ignoré la incesante vibración. Mi tía Gertrude estaba más obsesionada con ese lugar que mi madre, y me preguntaba por qué no se lo había dejado a ella en vez de a mí.
Como necesitaba distraerme, imprimí los pedidos del día y, en la parte superior de la lista, vi un nombre familiar.
¿Everett Anderson? No, no puede ser…
Ese era el nombre de mi primer y único amor, del hombre que aún tenía las llaves de mi corazón, aunque me hubiera visto obligada a cambiar las cerraduras.
Esperando que fuera una simple coincidencia abrí la solicitud de pedido.
«Querido Everett:
Te envío estas preciosas rosas rojas sureñas porque quiero que sepas que eres el amor de mi vida y que estoy deseando casarme contigo el año que viene.
Estoy muy contenta de haberte conocido esa mañana de agosto, de tomarme un café contigo y de que ese “Podemos compartir la última galleta” se convirtiera en algo más…
No puedo dejar de pensar en cómo me besas, me abrazas y me haces el amor, y esos recuerdos siempre me hacen sonreír (o empaparme ☺️).
Estoy deseando que empecemos nuestra nueva vida y que formemos juntos una familia.
Te escribiré siempre.
Carmen».
Se me cayó el alma a los pies: «Te escribiré siempre» era nuestra frase.
Debía reconocer que lo nuestro había terminado fatal y que algunas noches me despertaba llorando y deseando poder empezar de nuevo, pero jamás le había escrito esas palabras a ningún otro hombre con el que hubiera salido.
¿Cómo podría decírselas a alguien más?
Por la fuerza de la costumbre, cogí el teléfono y busqué el contacto de mi madre, pero, antes de que pudiera pulsar en el icono, me acordé: ella ya no estaba y no podía responderme.
Ignorando las lágrimas que se deslizaban por mis mejillas, cogí unas tijeras y corté unas rosas para la prometida de Everett.
Mientras medía los tallos, la lluvia caía con más fuerza y se estrellaba contra el techo enrejado.
Joder…
2
Everett
Los rascacielos de Hudson Yards extendieron sus relucientes brazos plateados y me dieron la bienvenida a casa. Bueno, al menos a la que había sido mi casa durante el último fin de semana. Al entrar en el aparcamiento, un borrón negro y gris se estrelló contra el parabrisas.
Pero qué cojones…
Frené en seco.
—¡Señor Anderson! ¡Deténgase! —Era un periodista y estaba sobre el capó de mi coche. Toqué el claxon—. ¡Llevo siguiéndolo toda la semana! —gritó, apoyando una mano sobre el cristal—. No me iré hasta que haga una declaración.
—Podía haberlo matado…
—Pero no lo ha hecho. —Me había leído perfectamente los labios—. ¿Va a darme algo o no? —Joder… Bajé la ventanilla y le hice un gesto para que se acercara a la puerta del lado del conductor—. ¿Está emocionado ante la perspectiva de sentar cabeza por fin y casarse?
—No tengo ni idea de lo que me habla.
—¡Ah, vamos! —protestó—. Su compromiso es el secreto peor guardado de todo Wall Street. ¿Cuándo va a casarse por fin con Carmen Reese?
—El año que viene —cedí con una sonrisa, y permití que me hiciera una foto—. Y antes de que me lo pregunte, no, no está invitado.
Se rio y subí la ventanilla. Temiendo que se abalanzara de nuevo sobre mi coche, esperé a que se subiera a la acera antes de entrar en el garaje privado de mi apartamento.
No iba a echar ni un poco de menos que todos mis movimientos estuvieran sometidos a vigilancia, y estaba más que dispuesto a apartarme de todo eso. Iba a retirarme en la cima de mi carrera y no tenía nada más que demostrar. No había nada más que quisiera en esta vida, excepto una familia propia, y quizá también algo de paz y tranquilidad.
Tomé el ascensor hasta el último piso y entré en el salón, donde me recibió un enorme ramo de rosas rojas.
—¡Qué poco has tardado! —Carmen corrió a mis brazos—. ¿Lo has hecho todo?
—Sí. —Le di un beso en los labios—. Gracias por tu paciencia.
—De nada.
Cuando se apartó, vi unas pequeñas gotas de sangre en las yemas de sus dedos.
—¿Qué te ha pasado en las manos? —pregunté.
—Me he pinchado con los tallos de las rosas. —Se encogió de hombros—. Supongo que la florista se ha olvidado de quitarles las espinas por las prisas, pero no importa. Así son más auténticas.
Iba a sugerirle que la próxima vez hiciera un pedido a la mejor floristería que conocía, pero me contuve.
Hoy no, Everett. Hoy no.
—Mamá, ¿te puedes creer que Everett va a dejar este lugar por mí? —Carmen me dio un beso en la mejilla.
—Si yo estuviera en su lugar, no lo haría —bromeó su madre—. ¿Por qué no podéis empezar vuestra nueva vida juntos aquí? Hay mucho más que hacer que en East River.
—Es Eads River, mamá.
—Como sea. —Resopló—. A ver, no me malinterpretéis, os agradezco que me hayáis comprado una casa ahí, pero… es un pueblo muy pequeño. ¿Y qué clase de nombre es Eads River? —Contuve un suspiro. La mera mención de mi ciudad natal me ponía los pelos de punta. Aún hablaba con muchos de mis amigos y familiares que todavía vivían allí, y me aferraba a los recuerdos como si fueran mis posesiones más preciadas, pero había hecho todo lo que había estado en mi mano para no regresar. Para no volver a ver a Dahlia Foster—. ¿Y bien? —La madre de Carmen sacudió una mano delante de mi cara—. ¿Por qué vais a mudaros ahí?
—Es lo que quiere Carmen, señora Reese —respondí—. Y es lo justo, porque yo ya estoy retirado y ese es el lugar en el que ella prefiere formar un hogar.
—Ignórala, Everett. —Carmen negó con la cabeza—. Ella y yo ya lo hemos hablado cientos de veces.
—Además, ¿qué locura es esa de que su lugar preferido para vivir sea donde tú te criaste?
—Hay otra palabra que no es «locura» para describirlo…
—¡Es el destino! —Carmen me cogió de la mano y me llevó a mi despacho—. Asegúrate de que los de la mudanza recojan esta estancia a primera hora de la mañana. A mi madre le encanta cotillear.
Su madre se unió a nosotros y, como si tal cosa, se dirigió a la estantería, se puso a recorrer los lomos de los libros con los dedos y se detuvo al llegar al anuario del instituto. Lo sacó de la estantería y lo hojeó.
—Ay, mira. —Se abanicó con la mano—. Siempre has sido guapo.
—Por eso me eligieron como Míster Popularidad.
Carmen señaló la página en la que aparecíamos la «corte» del baile. Yo iba en el asiento delantero de un descapotable color cereza; mi mejor amigo desde la guardería, Leo, sostenía con expresión divertida mi cetro, y Dahlia sonreía a mi lado, llevando un exuberante ramo de lirios.
Ni siquiera me hacía falta mirar la foto para recordar cómo su pelo negro se deslizaba sobre sus hombros en suaves ondas perfectamente peinadas, cómo sus iris color café brillaban bajo las centelleantes luces del campo. Todavía recordaba lo sorprendida que estaba de que todo el mundo hubiera votado por ella como reina; jamás se había dado cuenta de lo espectacular que era.
—¿Quién es la chica? —La señora Reese señaló a Dahlia—. Déjame adivinar, ¿Miss Popularidad?
—No. La nombraron «La que más posibilidades tiene de arrancarte la cabeza de un mordisco».
—Se llama Dahlia Foster —sonrió Carmen—. Fue su primer amor hasta que lo dejó por otro.
—Ah… —Su madre chascó la lengua y cerró el anuario de golpe—. Bueno, pues lamento que lo engañara, pero me alegro de que lo fastidiara para que tú pudieras encontrarlo. Venga, enséñame el resto de este increíble ático que dejas por tierras de labranza y burros.
Carmen soltó una carcajada y yo las seguí fuera del despacho y cerré la puerta. No quería que encontraran nada más.
Esa misma noche tapé a Carmen con una manta mientras dormía en el sofá. Le coloqué la almohada a su madre y me aseguré de que mi piloto estaba preparado para nuestro próximo vuelo. Después me encerré en mi despacho, cogí el anuario y lo llevé a mi escritorio; despegué la cubierta y encontré las páginas dobladas que una vez había arrancado con rabia y a las que Leo había evitado que les prendiera fuego.