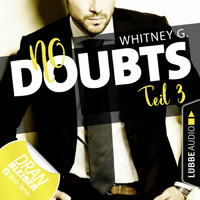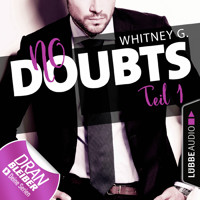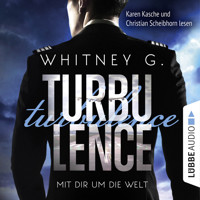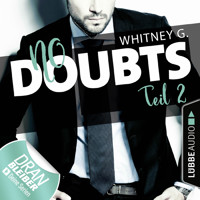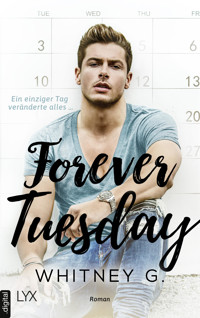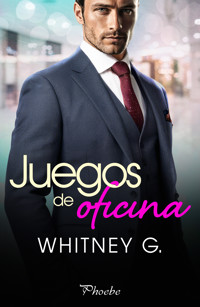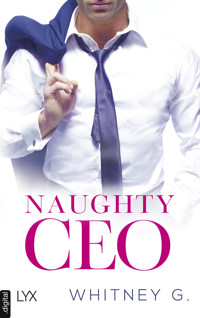Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
No estaba buscando un nuevo trabajo y no tenía ninguna experiencia como niñera. Solo había ido a entregar un pedido de cupcakes. Pero una dulce mentira no le hace daño a nadie, ¿verdad? Además, ser chef de repostería es mucho más difícil que cuidar niños, ¿no? FALSO. Antes de que pudiera confesar la verdad, el multimillonario más gruñón de Manhattan me hizo una oferta que no pude rechazar y fui lo bastante estúpida como para aceptarla. Pero me olvidé dejar el corazón fuera de todo el asunto…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: One Sweet Lie
Primera edición: septiembre de 2025
Copyright © 2024 by Whitney G.Published by arrangement with Brower Literary & Management
© de la traducción: Silvia Barbeito Pampín, 2025
© de esta edición: 2025, Ediciones Pàmies, S. L. C/ Monteverde 28042 Madrid [email protected]
ISBN: 979-13-87787-08-0
BIC: FRD
Arte de cubierta: CalderónSTUDIO®
Fotografías de cubierta: Freepik
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo público.
Para todas las madres y todos los padres que crían a sus hijos sin niñera.
Índice de contenido
Una nota de Whitney G.
Prólogo
1
2
3
3 (B)
4
5
6
7
8
9
10
10 (B)
11
12
13
13 (B)
14
15
16
17
17 (B)
18
19
20
21
21 (B)
22
22 (B)
23
24
24 (B)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
45 (B)
46
47
48
49
50
50 (B)
51
52
53
54
Epílogo
Hitos
Prólogo
Contenido inicial
Dedicatoria
Página de copyright
Capítulo
Epílogo
Prólogo
Harlow
«Las mentiras te conducen a una vida de penurias».
Esa cita está grabada en las puertas de entrada de la Prisión Estatal Central, por cortesía de su programa de inserción, y todavía me persigue en mis pesadillas más oscuras.
Mi madrastra me decía al menos una vez al mes que iba a enviarme ahí porque estaba convencida de que mis «historias creativas» me conducirían a pasar la vida entre rejas. Para ella robar un paquete de chicles de fresa y faltar a clase eran los delitos que te podían llevar al robo de coches, el perjurio o el asesinato.
Durante mi última visita al centro —la vez en que una reclusa me dijo que estaba desesperada «por probar esos pechos deliciosos de copa C al apagarse las luces»—, decidí decir siempre la verdad, pasara lo que pasase.
«¿Este vestido me hace gorda?». Sí.
«¿Te ha gustado la lasaña casera de mi madre?». No volvería a probarla ni aunque me pagaran.
«¿Qué te parece mi nuevo corte de pelo?». Exígeles que te devuelvan el dinero.
Esa franqueza me costó bastantes amigos, así que aprendí a equilibrar con cuidado la realidad y la ficción. La verdad solo es necesaria cuando las mentirijillas, las mentiras piadosas, no son suficientes.
Ese nuevo equilibrio me ayudó a prosperar en la vida —a través de las mejores escuelas de cocina y las cocinas de los chefs de más renombre— hasta que conocí a Pierce Dawson.
Ese gilipollas gruñón, aunque espectacular, no se parecía en nada a los pasteles que yo preparaba; era mejor no acercarse a él: demasiado duro. Además, creía que su colosal riqueza le daba derecho a hacer lo que le diera la gana en Nueva York. Nosotros, los plebeyos, solo estábamos ahí para echar un vistazo a su rostro bellamente cincelado o para tragarnos su agrio sarcasmo…
No sé si fue por pensar en sus labios carnosos acariciando los míos o por la fantasía de que se adueñara de mi cuerpo durante horas en la cama, pero cambiar mi delantal por baberos y biberones para ser su niñera a tiempo completo ha sido el mayor error que he cometido en mi vida. Tal vez ese cartel en las puertas de la cárcel estuviera en lo cierto porque, al echar la vista atrás, sé que debería haberle dicho la verdad desde el principio.
1
Tres meses antes del día D
Pierce
Las peores fiestas del planeta eran las de los ricos. Nunca ponían un tema musical para que los invitados supieran cuándo irse a escondidas hacia la salida ni había un momento en el que se abrieran los regalos y el anfitrión dijera: «Muchas gracias por venir, ya pueden marcharse cuando quieran».
Eran una farsa inacabable, repleta de gente adinerada dándose aires de grandeza y actuando como si les importara cualquiera que fuese la causa benéfica que figurara en el menú de diez mil dólares el cubierto.
Esa noche la causa era «Bufandas y guantes para los niños». Nadie se molestó en explicarme por qué los niños iban a preferir esos complementos antes que un abrigo, y yo tampoco lo pregunté.
Como nuevo propietario del equipo de baloncesto Brooklyn Jets y el segundo multimillonario más joven de la ciudad, debía acudir a menudo a esos eventos, por desgracia.
—¡Felicidades, señor Dawson! —Timothy Weir, el director ejecutivo de jmc, me dio una palmadita en la espalda—. Espero que al equipo le vaya mejor este año ahora que es usted el dueño.
—Será difícil que lo hagan peor, teniendo en cuenta que su racha fue de ochenta y dos derrotas y ninguna victoria.
—¡Eso seguro! —rio—. ¡Qué vergüenza que no hayan ganado ni un solo partido! Eso debería ser un récord.
—Sí…
—Ja, ja, ja. —Seguía riéndose—. Recuerdo los tiempos en que era el número uno del ranking. ¿Echa de menos jugar en la nba?
Sus palabras se me clavaron como una puñalada en el pecho y desvié la vista sobre su hombro. Hacía ya mucho tiempo que los Boston Celtics me reclutaron y me promocionaron como si fuera «el nuevo Larry Bird», y los récords que conseguí en las tres primeras temporadas siguen imbatidos, pero las páginas de ese capítulo fueron arrancadas del libro de mi vida de golpe, como todo lo demás; después de muchas lesiones, me vi obligado a cambiar el uniforme deportivo por un traje de tres piezas.
Solo había dos temas de los que evitaba hablar a toda costa: mi carrera deportiva y la palabra con efe; me refiero a «familia»
—¿Sigue en contacto con sus antiguos compañeros de equipo? —preguntó—. Hace poco vi un minidocumental en el que un par de ellos hablaban muy bien de su ética laboral.
—¡Yo también lo he visto! —intervino su director financiero—. Decían que jamás se había perdido un entrenamiento y que…
—Discúlpenme un momento, por favor. —Pasé junto a ellos, incapaz de seguir escuchándolos—. Necesito tomar el aire.
Me abrí paso entre la multitud hacia la terraza, ignorando sus susurros. «¿Es por algo que hemos dicho?».
Los únicos que estaban ahí eran miembros de mi personal, y sabían que no debían sacar ciertos temas.
—¿Le apetece una copa, señor Dawson? —Un camarero tendió hacia mí una bandeja con copas de whisky.
—Sí, gracias.
—No hay de qué. —Volvió a entrar y me quedé mirando el estadio de mi nuevo equipo, que estaba renovando. Mientras contemplaba las luces rojas de las grúas, el teléfono móvil vibró en mi bolsillo; ignoré la llamada al ver a dos miembros de mi equipo, pero volvió a sonar. Y una vez más. En la pantalla aparecía un número desconocido—. No sé cómo ha conseguido este número, pero más vale que sea una cuestión de vida o muerte.
—Señor Dawson, soy el detective Ryan Calvin, del Departamento de Policía de Manhattan. Voy de camino a su apartamento de Park Avenue por un asunto urgente.
—¿Qué clase de asunto urgente?
—No puedo decírselo por teléfono.
—¿Y no puede darme al menos una pista?
—Me temo que no, caballero. —Calló unos instantes—. ¿Cuánto puede tardar en llegar a su casa?
—Estaré ahí en veinte minutos.
Mientras subía en el ascensor sentí el olor a humo que se filtraba entre sus puertas. Cuando se abrieron unas nubecillas grises me sacudieron en pleno rostro.
¿En qué apartamento está el puñetero incendio?
Presa del pánico, empujé las puertas, rezando para que todo lo que había dentro de mi piso no se hubiera convertido en cenizas. Al entrar en el salón, vi unas tenues volutas de humo que ascendían hacia el techo y a mi sobrina Olivia, de ocho años, que se balanceaba de un lado a otro.
—Hola, tío Brooks —sonrió, usando mi segundo nombre, como siempre hacía—. ¿Qué tal la fiesta benéfica?
—¿Qué ha pasado mientras he estado fuera, Olivia?
—Nada. —Se sonrojó—. Nada de nada.
—Entonces, ¿por qué me ha llamado la policía?
—No lo sé. —Se encogió de hombros—. He apagado el fuego en cuanto se ha quemado la encimera.
—¿Qué? —Pasé corriendo junto a ella y entré en la cocina.
Joder…
La pared blanca tras la encimera estaba manchada de hollín y la sartén todavía estaba en llamas. Abrí todas las ventanas y puse el extractor a máxima potencia.
Inspiré hondo y tiré a la basura los trapos chamuscados y la sartén.
—Olivia, ¿por qué no me has llamado?
—Me has dicho que no te molestara a menos que la casa se hubiera incendiado. —Se cruzó de brazos—. Pero esto solo ha sido en la cocina. —Bueno, a decir verdad, era una observación acertada—. ¿Estás enfadado conmigo?
—No. —Suspiré—. Estoy enfadado con tu madre por aprovecharse de mi escasa amabilidad. —Revisé la agenda—. Sigue pensando en coger el vuelo de regreso a Los Ángeles este fin de semana, ¿no?
—Sí. —Asintió—. Dice que cuatro meses contigo ya es bastante.
—Acuérdate de decirle que llevas aquí nueve meses. Y que me debe una. Muy grande.
—Toma. —Se sacó del bolsillo una tarjeta que ponía «Muchas gracias, hermano mayor»,y tuve que reprimir una carcajada.
Su madre y yo no éramos hermanos de sangre, pero nos criamos juntos en la misma familia de acogida, como si fuéramos las piezas de un puzle que nadie quería, y eso nos había unido.
Cogí una botella salpicada de quemaduras y sacudí la cabeza.
—¿Qué intentabas hacer, Olivia? —pregunté.
—Magdalenas de unicornio.
—La próxima vez que tengas ganas de dulces, pídelos a una pastelería, ¿está claro?
—Sí. Entonces, ¿puedo pedirlos ahora mismo?
—¡Dinggg! ¡Donggg!
—Espera aquí. —Me apresuré a abrir la puerta y me encontré cara a cara con un hombre de traje marrón y una mujer vestida con un uniforme azul claro. Por algún extraño motivo, los bomberos no los acompañaban y sus expresiones eran fúnebres—. A ver, miren, abonaré cualquier daño que haya provocado mi sobrina. Envíenme la factura y me haré cargo.
—Me temo que nuestra presencia aquí se debe a un asunto mucho más complejo —explicó el hombre—. Ella es la enfermera Walton, del Grace Medical, y yo soy el inspector que le ha llamado hace un rato. ¿Le importa si entramos?
—Ya que insisten… —Abrí más la puerta y les hice un gesto para que me siguieran—. Ignoren el humo. A mi sobrina le ha dado por cocinar mientras yo no estaba.
—Espere un momento. —El inspector se detuvo—. ¿Ha dejado a una niña de siete años sola en casa?
—Va a cumplir nueve.
—Pero ¿la ha dejado sola?
—Cíñase al tema, inspector. Me ha hecho salir de un evento importante y venir a casa a toda prisa, y no parece que vaya a acabarse el mundo o que haya muerto alguien.
Él y la enfermera intercambiaron miradas nerviosas.
—No hay una manera sencilla de darle esta noticia, señor Dawson —respondió—. Hemos venido porque un pariente suyo que estaba en el hospital lo tenía en su lista de contactos de urgencias.
—Debe de haber una confusión… —Me crucé de brazos—. En esta ciudad todos saben que soy huérfano y que crecí en una familia de acogida.
—Por desgracia, la mujer en cuestión ha fallecido a causa de una grave complicación durante el parto —continuó, como si no hubiera oído una palabra de lo que yo le había dicho—. Pero tenemos información crucial de las notas que ha dejado con los bebés.
—No sé si hablamos el mismo idioma. Le he dicho que no tengo parientes.
—Los bebés van a tener que pasar tres semanas en la uci. Después, tendrá que hacer las gestiones oportunas para quedárselos o para permitir que se haga cargo el Gobierno.
—Vale, a ver… —Me parecía increíble que me hubieran hecho abandonar la fiesta para eso—. Me deben una disculpa por hacerme perder el tiempo. Pueden marcharse ya.
—Enhorabuena, es usted padre. —La enfermera Walton mostró una foto de mi exnovia, Lisa Heights, con una bata azul y blanca de hospital y dos bebés contra su pecho. En la mano izquierda brillaba un anillo de compromiso, regalo del hombre por el que me había dejado el año anterior. Su boda estaba prevista para diciembre, y yo no estaba en la lista de invitados. No tenía ni idea de qué leches les había contado a estas personas ni por qué me estaba costando hacerme a la idea de que hubiera muerto, pero sí sabía que esos niños no eran míos. No podían ser míos.
—Se han equivocado de persona y están en el lugar erróneo. —Pronuncié muy despacio cada palabra para que me entendieran mejor—. Lisa y yo rompimos y ella se prometió con otro hombre poco después.
—Según nuestros datos —comentó el agente—, hay una probabilidad del noventa y nueve por ciento de que esos bebés sean suyos.
—En ese caso, habrá que hacer una prueba para demostrar que la verdad está en ese uno por ciento.
—No lo dirá en serio —resopló la enfermera—. Por favor, dígame que está de broma.
—Hace siete meses que no veo a Lisa. —No bromeaba en absoluto—. Y no nos hemos acostado desde entonces.
—¿Sabe cuánto dura un embarazo, señor Dawson?
—Siempre usábamos condones.
—Los condones se rompen.
Se hizo un breve silencio.
—No soy el padre. —Sacudí la cabeza; me negaba a aceptarlo. Debía de ser una broma con cámara oculta montada por una de las organizaciones benéficas a las que había ayudado—. Deberían ponerse en contacto con el prometido de Lisa. No soy detective, pero, si estuviera en su lugar, dejaría de perder el tiempo aquí y hablaría con él.
—Está organizando el funeral —respondió la enfermera—. Además, se ha hecho voluntariamente una prueba de paternidad y no quiere saber nada de los niños.
—Entonces, ¿va a abandonar a sus hijos?
—No es el padre. —Puso los ojos en blanco—. Si nos firma unos papeles, podremos avisar a la asistente social y dejarlo en paz.
—Con mucho gusto. —Saqué un bolígrafo del bolsillo y ella me tendió un portapapeles.
—Asegúrese de marcar la cuarta casilla, la que dice que es plenamente consciente de que pueden adoptarlos o entregarlos en acogida en casas distintas —explicó el inspector—. El Estado suele intentar mantener juntos a los hermanos, pero no puede garantizarlo.
Me quedé con la mano congelada en el aire.
—¿Qué quiere decir con eso?
—¿Qué más le da? —Se encogió de hombros—. Parece mucho más interesado en ese equipo de baloncesto que acaba de comprar. Spoiler: son una mierda y no van a dejar de serlo, sea quien sea el propietario. —Ignoré ese comentario—. ¿Le gustaría someterse a una prueba de adn en condiciones y reflexionar sobre la decisión que está a punto de tomar? —No contesté, pero se puso un par de guantes y me tendió un bastoncillo de algodón. Lo cogí y me lo pasé por la boca unos segundos—. Intentaremos tenerla lo antes posible y nos pondremos en contacto con usted en cuanto dispongamos de los resultados. —Metió el bastoncillo en una bolsa y fue hacia la puerta—. Ah, tome. —La enfermera me dio dos pulseras de plástico—. Por si quiere pasarse por el hospital a conocer a esos niños que, no me cabe duda, son suyos.
2
Dos horas después
Pierce
—Aquí huele raro, tío Brooks —susurró Olivia cuando íbamos por los pasillos del Grace Medical—. ¿Seguro que no quieres que me quede en casa mientras estás aquí?
La miré fijamente y mi ayudante principal, Jerry, se rio por lo bajo.
—No tenemos por qué seguir dando vueltas, señor Dawson —apuntó Jerry—. Ya hemos pasado tres veces por la uci neonatal.
—No, de eso nada —dije—. No he visto los carteles.
—Está un pasillo más atrás, a la izquierda —aclaró Olivia—. Y la próxima vez que pasemos por ahí, Jerry y yo deberíamos sentarnos en la sala de espera. Tienen máquinas expendedoras.
Apreté los dientes. A veces mi sobrina era demasiado lista. Me di la vuelta, seguí sus instrucciones y me detuve ante el cartel rosa y azul que había evitado a propósito.
«¡Bienvenido a la mejor unidad de cuidados intensivos neonatales del país!».
Como si Jerry percibiera mi vacilación, abrió la puerta y me empujó al interior de la sala de espera vacía. Olivia se dejó caer en un sillón y yo me acerqué a la recepción.
—Buenas noches. ¿Cómo puedo…? —La recepcionista alzó la vista y se sonrojó—. ¿En qué puedo ayudarle, señor Dawson?
—He venido buscando algo …
—Ya veo… —Se echó hacia delante—. Bueno, pues ya no tiene que buscar más. Aquí me tiene.
—Algo que los demás creen que es mío…
—¿Eh? —Se dio un golpecito en el labio con un dedo—. ¿A qué se refiere?
—Hay dos cosas que me gustaría ver.
—Llevo una copa doble D, pero no puedo dejar al aire a estas dos bellezas aquí. ¿Por qué no me acompañas a la sala de descanso?
—¿Perdone?
—Puedes chupármelas, si quieres. —Bajó la voz—. Incluso te llamaré «papi» si eso es lo que te gusta.
—Estamos hablando de una pareja de recién nacidos, señorita —me ayudó Jerry—. No a lo que sea que quiera decir usted.
—Pero él no ha dicho eso. —Estaba perpleja—. ¿O sí?
—¿Pierce Dawson? —Un médico apareció detrás del escritorio y la recepcionista apartó la silla—. Vaya. Tendré que decirle a mi mujer que le he visto. ¿Puedo ayudarle en algo?
—He venido a ver a unos gemelos. —Le mostré las pulseras—. Una enfermera me ha dado esto.
—De acuerdo. —Escaneó las pulseras—. Por favor, póngaselas y sígame.
Hice lo que me decía. Jerry se quedó ahí con Olivia. Tras hacerme pasar por unas puertas dobles, el médico me condujo por un pasillo muy iluminado y se detuvo frente a una pared de cristal.
—Qué suerte ha tenido —comentó—. Los pequeños están en la primera fila. No había visto nada en la prensa sobre que fuera usted a tener un hijo. ¿Está contento?
Su pregunta quedó flotando sin respuesta mientras yo miraba a los bebés que dormían en sus cunas; estaban los dos envueltos en mantas de color rosa y azul, respectivamente, tenían los ojos cerrados y la cara pálida y tierna oculta bajo suaves gorros de punto.
No se parecen a mí en nada…
—Debe ponerse todo el equipo epi antes de entrar a verlos.
—Ya los veo bien desde aquí.
Los ojos del niño se abrieron de repente y me miró un instante antes de volver a cerrarlos.
—¿Ve? —salté—. No se me parece en nada. No sostiene la mirada como hago yo siempre.
—¿Qué?
—¿Qué fiabilidad tienen las pruebas de paternidad, doctor?
—Si están hechas correctamente, la precisión va de un noventa y nueve a un cien por cien.
—Pero si tiene un paciente que asume sin más quién es el padre, ¿cómo se gestiona sin hacer una prueba de paternidad?
—Ese no es mi departamento. —Sonrió—. Pero entre usted y yo, una de mis colegas trató hace poco a una paciente que tuvo una relación con un tío rico y gilipollas y estaba convencida de que él iba a negar su paternidad, así que… —Se frenó a media frase y abrió los ojos de par en par—. Yo… Eeeh… Buenas noches, señor Dawson. Ha sido un placer.
Se marchó y yo seguí mirando a los bebés.
Sin pensarlo demasiado, fui hasta la zona para los padres y me lavé las manos. Me puse una bata de hospital sobre el traje y entré en la sala de los niños.
Llegué junto a ellos, metí un dedo en la cuna de uno de los bebés y le acaricié la mejilla.
—¡Ayyy! —exclamó una enfermera a mis espaldas—. ¿Es el papá?
—No, solo he venido de visita.
—Vale, papá de visita. —Se puso un estetoscopio—. Bueno, le diré que esta parejita está mucho mejor que hace unas semanas, pero el médico aún quiere que les hagamos unas cuantas pruebas.
—¿Tienen nombre?
—Todavía no, pero aquí tiene un libro por si necesita ideas. —Lo dejó sobre una silla—. Tómese su tiempo, papá.
Desistí de darle explicaciones.
—¡Buaaa! ¡Buaaa! —La niña chilló de repente como si le doliera algo, abriendo la boca de par en par—. ¡Buaaa!
Solté suavemente al niño y me acerqué a la cuna de la niña.
—Puede cogerla —dijo la enfermera—. Adelante. —Le hice caso, pero la bebé siguió llorando contra mi pecho—. ¿Ve cómo aprieta los puños? —susurró la enfermera, tendiéndome una botellita—. Debe de tener hambre.
Me senté, le di el biberón y la enfermera me enseñó a hacerla eructar y a cambiarle el pañal. En cuanto terminé, fue el niño el que se puso a llorar y a apretar los puños. No podía dejarlo así, de modo que decidí quedarme el tiempo justo para cambiarle el pañal.
Veinte minutos más como mucho.
La siguiente vez que miré el reloj eran las once de la mañana.
Había pasado toda la semana pendiente de Quizá Mía y No Lo Sé. Si los resultados de la prueba de paternidad eran positivos, no habría podido perdonarme el haberlos dejado abandonados, aunque eso me privara del tiempo de dormir o de trabajar.
Entre darles de comer y cambiarlos, acunarlos y ver cómo los médicos les hacían pruebas, había contestado a diez correos y había atendido dos llamadas telefónicas.
¿Cómo leches voy a organizarme si de verdad son míos?
Cada vez que me hacía esa pregunta, uno de ellos lloraba o cagaba.
—¿Señor Dawson? —El inspector Calvin me tocó el hombro—. ¿Está despierto?
Apenas.
—Sí.
—Tengo los resultados del adn. —Me tendió un sobre, pero no dejó que lo cogiera—. Independientemente de lo que diga esto, tiene usted unos cuarenta años.
—Soy muy consciente de ello, detective.
—¿No cree que está en una posición en la que podría tener un gesto caritativo? —Estaba demasiado agotado como para mantener una conversación. Intenté coger el sobre, pero él lo apartó de mi alcance—. Lo que intento decir es que a lo mejor sería apropiado que adoptara a esos niños como lo adoptaron a usted. Tiene dinero suficiente como para darles un hogar maravilloso.
Lo fulminé con la mirada.
—Deme el sobre.
—Si deja abandonados a esas preciosas criaturas, la culpa no le dejará vivir. La enfermera me ha dicho que ha estado buscando nombres y que incluso ha contactado con algunos diseñadores de ropa.
—Si tengo que pedírselo otra vez, vamos a tener un problema…
—Vale. —Me lo tiró al regazo.
Demasiado impaciente para preocuparme por su presencia, rasgué la solapa y saqué los papeles. Los ojeé hasta llegar a la última línea.
«Según el análisis mencionado, la probabilidad de paternidad es del 99,99 %».
3
Tres meses después
Harlow
Si tuviera que pasarme la vida escuchando un solo sonido, sería el ruido de una cocina industrial sin duda alguna; desde el suave silbido de las llamas bajo los fogones, pasando por el golpeteo de las cucharas contra las ollas y sartenes, hasta los gritos de los chefs, todos esos sonidos se combinaban para crear una melodía perfecta.
Lo que ocurría era que deseaba no oírlo en el trabajo que tenía en ese momento en Le Sacre Coeur. Todo el que era «alguien» lo consideraba el mejor restaurante francés de la ciudad. Era la crème de la crème, ofrecía deliciosas experiencias culinarias todas las noches y formaba a los artistas que iban a dirigir cocinas de cinco estrellas.
O eso pensaba todo el mundo.
Durante los dieciocho últimos meses lo único que ese lugar había hecho por mí había sido destrozarme el espíritu.
Me até el delantal, me acerqué a mi puesto y revisé las comandas.
Hoy es el día perfecto para hacer tu mejor trabajo, Harlow. Céntrate en eso.
—¡Muy bien, partida de pastelería! —grité—. Tiramisú con crema para la mesa siete, tarta de chocolate con frambuesas para la mesa diecinueve y tartas de limón trufado para el aniversario de los Owens, ¡ya!
Rocié con caramelo las tartaletas de limón, las coloqué en la rejilla de salida y pasé al siguiente pedido.
—¡Chef Harlow! —me llamó alguien—. ¡Chef Harlooow!
—¿Sí? —Probé la crema de la croquembouche—. Estoy ocupada.
—Aproxímese para una revisión.
—Un segundo. Estoy añadiendo azúcar a…
—¡Ya, maldita sea! —gritó Ramos, el famoso chef que dirigía la cocina como un dictador. Su voz obligó hizo enmudecer a todo el mundo.
Dejé caer la cuchara, fui hacia él y esperé bajo los banderines que anunciaban:
«Número 1 de la cocina de Manhattan».
«Mejor Chef de América».
«Postre más delicioso del año».
Me dolía el corazón al ver el último de ellos, porque lo había ganado gracias a mi reinvención del eclair de coco.
—¿Sí, chef? —pregunté.
—¿Qué demonios es esto? —Me mostró un trozo de tarta de queso y caramelo.
—Es tarta de queso con caramelo, chef.
—Pero no mi versión de tarta de queso con caramelo, ¿verdad?
—Eeeh… —Miré a mi alrededor, hacia mis compañeros, confusa.
—Venga aquí, chef Gray. —Señaló a un cocinero junior—. Pruebe esto, por favor. —El cocinero tomó un bocado y asintió—. ¿Qué le parece?
—Está bueno, chef. —Le temblaba la voz—. Muy muy bueno.
—¡Es una mierda! —El chef Ramos tiró el plato al suelo y este se hizo pedazos—. ¡Una puta mierda! —Tragué saliva mientras pisoteaba los fragmentos una y otra vez—. Mi receta no lleva canela ni manzana, pero aquí están presentes en abundancia. ¿Por qué, chef Harlow?
—Porque…
—¡Hable!
—Es para la señora Ledru, la esposa del director general de Tiffany’s, chef. —Apenas podía oír mi propia voz—. En su última visita le escuché decir que su salsa de caramelo estaba un poco amarga.
—¿Así que ha decidido hacer una usted? —Apretó la mandíbula—. ¿Es eso lo que me está diciendo?
—A ella le gustan los platos personalizados. —Todos me estaban mirando—. Le hacen sentir como si fuera especial.
—Responda a la pregunta, chef Harlow.
—Sí. —Asentí—. He hecho mi propia salsa de caramelo.
La alarma de la cocina sonó para indicar que la nata estaba a punto de quemarse, pero nadie se movió ni se atrevió siquiera a pestañear.
—Entonces, ¿se cree mejor que yo? —preguntó.
—No, señor.
—Debe de ser así, porque me consta que está yendo a entrevistas en otros restaurantes a mis espaldas. ¿Ya no es feliz haciendo mis recetas mundialmente conocidas y aprendiendo de los mejores?
—No lo hago por eso, chef, yo…
—Esta es una cocina con estrellas Michelin —interrumpió—. Ha llegado a lo más alto y, en lugar de agradecerme que me arriesgara con usted y su limitado talento…, ¿va a traicionarme trabajando en otro sitio?
—Solo hago entrevistas para un segundo trabajo a tiempo parcial —respondí—. Necesito el dinero, y todas las cocinas en las que he solicitado un puesto cocinan cosas muy diferentes a lo que hacemos aquí.
—Basta. —Levantó la mano—. Hágase un favor y de ahora en adelante busque un empleo a jornada completa.
—¿Qué?
—Lárguese de mi cocina y no vuelva nunca más.
—Chef, por favor. —Sacudí la cabeza—. No me haga esto.
—Hoy tiene una entrevista, ¿verdad? —Se encogió de hombros—. Pues si yo estuviera en su lugar, agradecería poder llegar antes de tiempo.
—Si me da otra oportunidad, le juro que no lo volveré a hacer.
—¡Necesito dos tiramisús para la mesa doce! —bramó por encima de mis palabras—. ¡Mi salsa de caramelo, preparada exactamente como indico en la receta, va con el flan para la familia Harris en la mesa once!
La cocina volvió a la vida sin mí, sin que ningún compañero me dirigiera una mirada de simpatía. No era algo personal: ellos tampoco podían permitirse perder su trabajo.
Negándome a dejar traslucir mis emociones, me quité el delantal y fui a la sala del personal. Saqué el bolso de la taquilla y cogí con cuidado la bandeja de dulces que había preparado para la entrevista. Comprobé dos veces las magdalenas, salí y me adentré en la suave llovizna veraniega.
Mientras iba hacia la estación de metro, fingí que la humedad que me empapaba las mejillas no eran lágrimas, sino gotas de lluvia.
Dieciséis paradas después salí a la calle 23 Oeste y entré en la agencia de colocación Hearst.
No había recepcionista ni señalización alguna, así que cogí el teléfono y comprobé que estaba en el lugar correcto.
«Ejecutivo de Manhattan busca chef para la fiesta de los dieciséis años de su hija
Debe tener experiencia en una cocina con estrellas Michelin. Debe sentirse cómodo trabajando a un ritmo rápido Traiga una docena de sus mejores magdalenas de chocolate alemán —estilo unicornio, por favor— para su valoración.