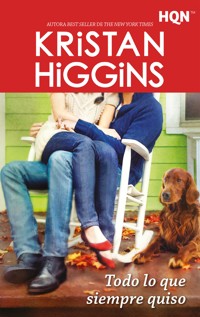5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
La suerte de Maggie Beaumont estaba a punto de cambiar. Hasta ese momento era conocida por sus fracasos sentimentales: su primer novio había roto con ella presentándose en el pueblo con su nueva novia. Y después se había enamorado de un maravilloso irlandés que resultó ser el padre Tim, el nuevo párroco de Gideon's Cove. Pero la salvación de su vida romántica había llegado encarnada en Malone, un atractivo, aunque hosco, pescador que, bajo un duro caparazón, escondía un corazón de oro. ¿Se convertiría esta captura en el alimento para toda una vida?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2007 Kristan Higgins. Todos los derechos reservados.
TIRANDO DEL ANZUELO, N.º 25 - Enero 2013
Título original: Catch of the Dam
Publicada originalmente por HQN™ Book.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecide con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-2611-3
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Este libro está dedicado a mis hermanas, Hilary Murray y Jacqueline Decker. Sois mis mejores amigas y os quiero más de lo que soy capaz de expresar con palabras.
Prólogo
Enamorarme de un sacerdote católico no fue el más inteligente de mis movimientos. Obviamente, era totalmente consciente de todo lo relativo al voto de castidad, el matrimonio eclesiástico y ese tipo de cosas. Sabía que enamorarme de un sacerdote no era la mejor manera de encontrar marido. Y, en el caso de que lo hubiera pasado por alto, tenía a todo un pueblo señalándomelo.
El problema es que, incluso cuando una sabe que un hombre no le conviene, puede seguir pareciéndole... perfecto. Y si dejamos de lado el importante detalle del sacerdocio, el padre Tim O’Halloran tiene todo lo que siempre he soñado en un hombre. Es bueno, amable, divertido, simpático, inteligente y trabajador. Le gustan las mismas películas que a mí. Y le encanta cómo cocino. Ríe mis bromas y me alaba a menudo. Cuida de mis convecinos, escucha atentamente sus problemas y les guía cuando le piden consejo. Y la guinda es que es irlandés, y desde que a los dieciséis años fui por primera vez a un concierto de U2, siempre he sentido predilección por los hombres irlandeses. Así que, aunque el padre Tim nunca haya dicho o hecho nada para alentar mis deseos, no puedo evitar pensar que sería un gran marido. No estoy particularmente orgullosa de ello, pero así es.
Mis problemas sentimentales son anteriores a la aparición del padre Tim, aunque probablemente él sea el capítulo más divertido de mi patética vida amorosa. En primer lugar, no es fácil ser una mujer soltera en Gideon’s Cove, un pueblo de mil cuatrocientos siete habitantes situado en Maine. Aparentemente, la proporción entre mujeres y hombres es la adecuada, pero las estadísticas pueden conducir a engaño. Gideon’s Cove está en el condado de Washington, el condado costero más septentrional de nuestro magnífico estado. Estamos demasiado lejos de Bar Harbor como para convertirnos en un destino turístico, aunque vivimos en una de las zonas más hermosas de los Estados Unidos.
Las casas de ladrillo gris se arraciman en el puerto y en el aire se percibe el olor de los pinos y de la sal del mar. Es un pueblo de tradiciones antiguas. La mayor parte de sus habitantes vive de la pesca de la langosta o de los arándanos. Es un lugar precioso, pero muy aislado, está a más de cuatrocientos cincuenta kilómetros de Boston y a ochocientos de la ciudad de Nueva York. Es difícil conocer gente nueva en un pueblo como el mío.
Yo lo intento. Nunca dejo de intentarlo. Y, por supuesto, he salido con varios chicos. Acepto encantada todas las citas que me surgen. Yo soy la propietaria de la cafetería Joe’s, la única del pueblo, así que tengo muchas oportunidades de relacionarme con la gente de aquí. Además, trabajo como voluntaria. Para ser franca, me paso la vida haciendo labores de voluntariado. Los martes por la noche cocino para el comedor social y todos los días les llevo la comida que ha sobrado en la cafetería. Soy yo la que suministra la comida para la reunión mensual del departamento de bomberos. Organizo recogidas de ropa de segunda mano para donaciones y ofrezco la comida para cualquier acto que se organice en el pueblo a cambio de muy poco dinero, siempre y cuando sea por una buena causa. Soy uno de los pilares del pueblo y, sinceramente, no querría que las cosas fueran de otra manera.
Pero en el fondo, todo lo que hago encierra una motivación egoísta. No puedo evitar desear que alguien repare en mi carácter alegre y en mis buenas obras... El nieto del anciano al que llevo la cena cada día, algún bombero voluntario nuevo en el pueblo, o, no sé, a lo mejor un miembro de la junta directiva de Oxfam que, además, sea neurocirujano.
Sin embargo, de momento no ha aparecido por aquí ningún neurocirujano, y hace cerca de un año, teniendo ya treinta y uno y estando soltera y sin ninguna perspectiva en el horizonte, conocí al padre Tim.
Había salido a dar una vuelta en bicicleta por el parque Quoddy State. La temperatura era muy agradable, por lo menos para tratarse del mes de marzo. La nieve se había ablandado y soplaba una ligera brisa. Había pasado la mayor parte del día encerrada y dar una vuelta en bicicleta me parecía un plan perfecto. De modo que, envuelta en varias capas de microfibra y lana, di un paseo más largo de lo habitual, disfrutando del aire limpio y frío y saboreando los rayos del sol de la tarde. Pero de pronto, y como es habitual en un clima tan impredecible como el de New England, comenzó a acercarse una tormenta desde el oeste. Estaba a más de veinte kilómetros del pueblo cuando, de forma inesperada, la bicicleta patinó sobre el hielo. Caí rodando por un terraplén hasta aterrizar sobre un banco de nieve bajo el que se ocultaban cerca de treinta centímetros de barro y hielo. No solo terminé aterida y empapada, sino que también me hice un corte en la rodilla y un desgarrón en los pantalones.
Compadeciéndome profundamente de mí misma, conseguí levantar la bicicleta y regresar a la carretera justo en el momento en el que pasaba un coche por allí.
–¡Ayúdeme! ¡Pare! –grité.
Pero quienquiera que fuera en el coche, no me oyó. O si me oyó, tuvo miedo, porque en aquel momento parecía una enferma mental que acabara de escapar del psiquiátrico. Vi cómo desaparecían las luces del Honda azul en la distancia y me di entonces cuenta de que el cielo estaba mucho más oscuro.
Así que no me quedó otra opción: comencé a caminar cojeando por culpa de la herida en la pierna, hasta que una camioneta me recogió. Antes de que hubiera podido fijarme siquiera en quién era, el conductor agarró la bicicleta y la subió a la caja de la camioneta. Entrecerré los ojos en medio de la lluvia y vi que era Malone, un pescador sombrío, callado y un tanto siniestro que amarra su embarcación al lado de la de mi hermano. Debió decir algo así como «sube», y yo, no sin cierto recelo, subí a la cabina de la camioneta. Mientras lo hacía, oía en mi mente las palabras de un narrador imaginario... «Maggie Beaumont fue vista por última vez montando en bicicleta en medio de una tormenta. Su cadáver nunca fue encontrado...».
Intentando aplacar mis nervios, no paré de hablar hasta que llegamos a la cafetería, recordándole a Malone que era la hermana de Jonah y contándole que había salido a dar una vuelta en bicicleta, aunque eso era bastante evidente, y había cometido la imprudencia de no oír el pronóstico del tiempo. Le dije que me había caído, otra obviedad, que sentía haberle manchado la camioneta y etcétera, etcétera.
–Muchas gracias, Malone. Has sido muy amable –conseguí farfullar cuando me bajó la bicicleta–. Pásate algún día por aquí a tomar un pedazo de tarta. Y también un café. Puedes venir cualquier día cuando vayas de camino a casa, ¿de acuerdo? Me siento en deuda contigo. Gracias otra vez. Ha sido una suerte que me hayas encontrado. Adiós, y muchas gracias.
Malone no se dignó a contestar. Se limitó a despedirse con un gesto y se marchó.
Mientras veía los faros de la camioneta desdibujándose en medio de la lluvia, recé en voz alta:
–Dios mío, no pretendo quejarme, pero creo que ya he tenido bastante paciencia. Lo único que pido es un hombre decente que quiera vivir a mi lado y convertirse en el padre de mis hijos. ¿Es que no tienes nada qué decir?
Recuerdo todo eso porque al día siguiente, al día siguiente exactamente, salí de la cocina del restaurante y descubrí, sentado en la mesa más apartada de la cafetería, al hombre más atractivo que he visto jamás en mi vida. Era un hombre de mediana altura, pelo castaño, ojos verdes, hombros anchos y manos perfectas. Llevaba un jersey de lana y unos vaqueros. Cuando me sonrió, noté que se me aflojaban las rodillas al ser testigo de unos dientes gloriosamente blancos y perfectos. La emoción de la atracción sacudió todo mi cuerpo.
–Hola, soy Maggie –me presenté, repasando mentalmente mi aspecto.
Llevaba unos vaqueros nuevos. Eso estaba bien. Y un jersey azul que no estaba mal. Y el pelo limpio.
–Tim O’Halloran. Es un placer conocerte –contestó.
Yo estuve a punto de derretirme. ¡Un irlandés! ¡Como Liam Neeson! ¡Como Colin Farrell! ¡Como Bono!
–¿Quieres un café? –le pregunté, sintiéndome orgullosa de que mi voz todavía funcionara.
–Me encantaría. No se me ocurre nada que me apetezca más.
Me sonrió mirándome a los ojos y yo, sonrojada de placer, miré hacia el aparcamiento y vi el Honda de color azul. ¡Era el hombre que me había ignorado en la carretera el día anterior!
–¿Sabes? ¡Creo que ayer por la noche te vi! –exclamé–. ¿Ibas por la A-1 alrededor de las cinco? Me caí de la bicicleta e intenté pararte.
–Sí, pasé por allí a esa hora –contestó. Un ceño de preocupación arrugaba su frente–. ¿Cómo es posible que no te viera? ¡Perdóname!
Perdonado.
–¡Oh, no te preocupes!
Tenía los ojos preciosos, verdes y dorados, como un lecho de musgo bajo el sol. El deseo me envolvió como una niebla espesa.
–De verdad, yo... no pasa nada. ¿Qué... qué quieres desayunar?
–¿Qué me recomiendas, Maggie? –preguntó.
Y su acento, combinado con aquella sonrisa traviesa y con lo que en aquel momento interpreté como una mirada seductora, sonó terriblemente sexy.
–Te recomiendo que vengas por aquí más a menudo –contesté–. Las magdalenas las he hecho yo, acaban de salir del horno. Y nuestras tortitas son las mejores del pueblo.
Y las únicas, pero no estaba mintiendo.
–En ese caso, tomaré unas tortitas.
Volvió a sonreírme. Era evidente que no quería que me marchara.
–¿Y tú trabajas aquí?
–En realidad, soy la propietaria de la cafetería –anuncié.
Estaba encantada de poder informarle de que no era una simple camarera, sino también la jefa. La propietaria.
–¡Caramba! ¡Eso está genial! Esta cafetería es antigua, todo un clásico ¿verdad?
Estuve a punto de contestar en inglés antiguo.
–Sí. Es un negocio familiar. La inauguró mi abuelo, el Joe de la cafetería Joe’s, en mil novecientos treinta y tres.
–¡Ah, qué maravilla!
–Y dime, Tim, ¿qué estás haciendo por Gideon’s Cove? –le pregunté. Entonces me di cuenta de que podía tener prisa–. Espera. Lo siento, voy a pedir que te preparen el desayuno. Lo siento. ¡Ahora mismo vuelvo!
Corrí a la cocina y le pasé la orden a Octavio, mi cocinero. Después, prácticamente patiné hasta la mesa de Tim, ignorando por completo a los tres clientes que esperaban en la barra con diferentes grados de impaciencia.
–Lo siento. Debería haberme dado cuenta de que querrías comer.
–Bueno, en realidad, hay cosas más agradables que comer, y hablar contigo es una de ellas.
«Dios mío, ¡eres el mejor! ¡Gracias por escuchar mis oraciones!».
–Estaba preguntándote qué estabas haciendo en el pueblo. ¿Vienes por algún asunto relacionado con el trabajo?
–Podría decirse que sí, Maggie. En realidad, soy...
Y fue en aquel momento cuando ocurrió el fatal acontecimiento. Georgie Culpepper, la persona que se encargaba de lavar los platos, entró en la cafetería.
–¡Hola, Maggie! –gritó–. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bonito día, ¿no es cierto? He visto algunas campanillas esta mañana. ¿Quieres que empiece a lavar los platos, Maggie? –me envolvió en un abrazo.
Normalmente, los abrazos de Georgie me resultan de lo más agradable. Nos conocemos desde que estábamos en el jardín de infancia. Georgie tiene el Síndrome de Down, es un hombre muy cariñoso y siempre está contento. De hecho, es una de las personas más buenas y felices que he conocido en mi vida. Pero justo en ese momento, no quería sentir su cabeza contra mi pecho. Mientras intentaba desasirme de él y Georgie continuaba hablándome de las maravillas de la primavera, Tim contestó mi pregunta, pero yo no le oí. Al final, conseguí apartarme de Georgie y le palmeé el hombro.
–Hola, Georgie. Tim, este es Georgie Culpepper y trabaja aquí. Es el chico de las burbujas, ¿verdad, Georgie? –Georgie asintió con orgullo–. Georgie, te presento a Tim.
Georgie le dio a Tim un abrazo que el segundo le devolvió con calor. ¡Qué afortunado!
–Hola, Tim, encantado de conocerte, Tim. ¿Cómo estás, Tim?
–Muy bien, gracias, amigo mío.
Yo sonreí todavía más. ¿Podía haber una mejor referencia de una persona que el ver que sabía cómo tratar a Georgie Culpepper nada más conocerle? Inmediatamente añadí aquel rasgo a la lista que iba haciendo mentalmente sobre las características de Tim O’Halloran: guapo, con trabajo, encantador, irlandés y capaz de sentirse cómodo en el trato con personas discapacitadas.
–Seguro que Octavio te va a preparar unos huevos revueltos –le dije a Georgie.
–¡Huevos revueltos! ¡Qué bien!
Aunque Georgie comía huevos revueltos todos los días de su vida, continuaba emocionándose cada vez que se los preparaban. Corrió a la cocina y yo permanecí donde estaba, mirando fijamente a Tim.
–Vaya, suena interesante –dije con la esperanza de que repitiera de qué forma se ganaba la vida. Pero no lo hizo.
Sonó entonces el timbre de la cocina, me disculpé, fui a por las tortitas de Tim y se las llevé.
–¿Quieres algo más?
Los ceños fruncidos de mis clientes habituales estaban comenzando a afectarme.
–No, muchas gracias, Maggie. Ha sido un placer conocerte.
Temiendo que aquella fuera la última vez que nos viéramos, pregunté:
–¿Tendremos oportunidad de volver a vernos?
«¡Por favor, no me digas ahora que estás casado!», le supliqué en silencio.
–Tengo que volver a Bangor, pero el sábado regresaré para quedarme. No pertenecerás a la parroquia de St. Mary por casualidad, ¿verdad? –preguntó mientras clavaba el tenedor en las tortitas.
–¡Sí! –grité.
Cualquier conexión, por mínima que fuera...
–En ese caso, te veré el domingo.
Sonrió, se llevó las tortitas a la boca y cerró los ojos con un gesto de placer.
–Genial.
El corazón me latía con fuerza cuando regresé a la barra y les pedí disculpas a mis clientes. Rolly y Ben.
De acuerdo, era un poco extraño que hubiera mencionado a qué iglesia iba, pero no pasaba nada, me aseguré rápidamente. A lo mejor los irlandeses eran más religiosos. En cualquier caso, yo era católica, técnicamente hablando, y St. Mary era mi parroquia. Hacía dos años que no pasaba por allí, desde que se había casado mi hermana. Pero eso era lo de menos. Tim O’Halloran iba a ir a misa, así que yo también.
Llamé a mi hermana en cuanto Tim salió de la cafetería.
–Creo que he conocido a alguien –susurré mientras me ponía crema en las manos.
Los gritos de entusiasmo de Christy me taladraron el oído. Le conté todo sobre Tim O’Halloran, lo dulce que era, la facilidad con la que habíamos conectado, la fluidez de nuestra conversación. Le di todos los detalles sobre su aspecto físico, le hablé de sus ojos chispeantes y de la perfección de sus manos y le repetí todas y cada una de las palabras que había dicho.
–¡Ha habido tanta química! –suspiré.
–¡Oh, Maggie! ¡Qué emocionante! –respondió mi hermana, suspirando también–. Me alegro mucho por ti.
–Escucha, no quiero que le digas nada a nadie, ¿de acuerdo? Excepto a Will.
–¡Claro que no! ¡Pero me parece maravilloso!
Pero no fue Christy la que hizo correr la noticia por todo el pueblo. No, fui yo.
Por supuesto, no era esa mi intención... El problema es que conozco a mucha gente. Y no solo a los clientes habituales de la cafetería, o a las personas con las que trabajo.
La señora Kandinsky, mi frágil y anciana inquilina, a la que corto las uñas de los pies todas las semanas, me preguntó que si tenía alguna novedad que contarle.
–Bueno, en realidad no. Pero creo que he conocido a alguien –me descubrí diciendo.
–¡Pero eso es maravilloso, cariño! –respondió ella.
–Es... es un hombre muy guapo, señora Kandinsky. Tiene el pelo oscuro, los ojos verdes... Y es irlandés. Tiene mucho acento.
–Siempre me han gustado los hombres con acento irlandés –se mostró de acuerdo.
Y también se lo conté a Carol, la mejor amiga de mi madre.
–¿Crees que conocerás a alguien alguna vez? –me preguntó con su habitual franqueza cuando vino a por un pedazo de tarta.
–En realidad, ya he conocido a alguien –respondí con una misteriosa sonrisa.
Ella parpadeó expectante y yo solté inmediatamente la noticia.
Y así continué.
El sábado por la noche, fui al bar Dewey’s, el otro restaurante del pueblo, si es que se le puede llamar así. Paul Dewey y yo somos colegas. A veces le llevo comida al bar que él ofrece como plato del día y repartimos los beneficios. En caso contrario, lo más sustancioso que se puede comer allí es una bolsa de patatas fritas. Pero al ser el único establecimiento del pueblo en el que se puede consumir alcohol, a no ser que se cuente también el del parque de bomberos, Dewey hace un gran negocio.
Allí había quedado con mi amiga... Bueno, con una persona con la que salgo de vez en cuando. Chantal está cerca ya de los cuarenta y también está soltera. Pero a diferencia de mí, es una mujer satisfecha con su soltería y disfruta encarnando el papel de sex symbol de Gideon’s Cove. Es una pelirroja de curvas voluptuosas y labios carnosos. Le encanta que no haya un solo hombre menor de cien años que no la encuentre condenadamente irresistible, todo lo contrario que yo, a la que todo el mundo considera como una especie de hija adoptiva. Aunque a Chantal nunca le falta compañía masculina, a veces nos lamentamos juntas de la escasez de hombres auténticos en el pueblo.
Después de haber conocido a un hombre con un perfil tan increíble como el de Tim O’Halloran, estaba loca por decírselo y, lo admito, por dejar claro que Tim era mío. Lo último que quería era que Chantal intentara nada con mi futuro marido.
–Chantal, he conocido a alguien –anuncié con firmeza mientras tomábamos una cerveza en una de las mesas del local–. Se llama Tim O ‘Halloran y es tan... ¡Dios mío, es guapísimo! Y hemos conectado nada más vernos.
Mientras hablaba, recorría el bar con la mirada. Tim había dicho que regresaría el sábado por la tarde y ya eran las ocho de la noche del sábado. El bar estaba moderadamente lleno. Jonah, mi hermano, estaba en la barra con sus amigos Steve, Pete y Sam, todos de su edad, es decir, demasiado jóvenes para mí. También estaba Mickey Tatum, el jefe de bomberos, famoso por su capacidad para aterrorizar a los niños con historias de autoinmolaciones, enseñaba incluso fotografías de ello, y Peter Duchamps, el carnicero, un hombre casado y obsesionado con tener una aventura con la nueva bibliotecaria del pueblo.
También estaba Malone, tan contento como un ataúd abierto. Me había fulminado con la mirada nada más entrar en el bar, como si me estuviera desafiando a mencionar que me había ayudado. Por supuesto, no me atreví. Me limité a alzar la mano con un tímido gesto, pero para entonces, ya me había dado la espalda. No me extraña que todo el mundo le llame Malone el Solitario.
Y eso era todo lo que podía ofrecer Gideon’s Cove a una chica soltera. Obviamente, yo estaba más que emocionada por haber encontrado a Tim.
Jonah, que nunca perdía una oportunidad de coquetear con Chantal, se acercó a saludarnos.
–Eh, chicas –saludó, clavando la mirada en los senos de Chantal, lo que le valió una sonrisa de su propietaria–. ¿Qué se cuece por aquí?
–Tu hermana estaba a punto de hablarme de ese hombre tan maravilloso que conoció el otro día –contestó Chantal, hundiendo un dedo en la cerveza y llevándoselo después a los labios.
Mi hermano, que tenía ya veinticinco años, se quedó completamente hipnotizado. Yo suspiré irritada.
–¿Qué tipo? –consiguió farfullar.
Así que tuve que contárselo también a Jonah. Mi irritación se desvaneció en cuanto tuve oportunidad de hablar del hombre que había aparecido en mi vida.
Estuvimos en el bar hasta que cerró, pero Tim no apareció. Aun así, yo continuaba sintiéndome optimista. Me había dicho que nos veríamos en la iglesia y así iba a ser.
A la mañana siguiente, pasé cerca de una hora y media arreglándome. Como ya les había hablado de Tim a mis padres, a mi hermana y a mi hermano, fueron todos conmigo a la iglesia, una actividad que normalmente reservamos para la víspera de Navidad, siempre y cuando no estemos demasiado cansados, y a algún fin de semana en Semana Santa. De modo que entramos juntos en la iglesia mi madre, mi padre, Jonah, Will, Christy, por aquel entonces embarazada, y yo. Cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que la iglesia estaba más llena que habitualmente. ¿Se celebraría alguna festividad en especial? No estaba segura, la verdad es que nunca he tenido ese tipo de cosas en mente ¡Ah, sí! Recordé de pronto que había oído comentar algo durante la hora de la cena. Al parecer, el padre Morris se había jubilado y se esperaba la llegada de un sustituto.
Intenté localizar disimuladamente a Tim, miraba por encima del hombro fingiendo estar colocándome el bolso, buscar un pañuelo de papel o ajustarle el cuello a mi madre. Cualquier oportunidad para mirar hacia atrás era buena. Entonces, empezó a sonar el órgano y busqué en el cancionero. Estaba tan ocupada mirando los bancos que no me fijé en el sacerdote cuando cruzó el pasillo.
–¿Le has visto? –le pregunté a Christy en un susurro.
–Sí –contestó, con el rostro convertido en una máscara de terror.
En ese momento, terminó la música. La iglesia quedó en completo silencio y yo me volví con desgana hacia el sacerdote.
–Antes de comenzar la celebración de este domingo –dijo una voz que yo ya tenía grabada en mi cerebro–, me gustaría presentarme. Soy el padre Tim O’Halloran y estoy encantado de que me hayan asignado esta parroquia.
Setenta y cinco rostros se volvieron hacia mí. Yo permanecí con la cabeza erguida, mirando hacia delante. El corazón me latía con tanta fuerza que oía el rugido de la sangre en mis venas. La cara me ardía de tal manera que podría haber frito un huevo en ella. No miraba a nadie, tenía los ojos clavados en el pecho del padre Tim O’Halloran y fingía estar fascinada y en absoluto sorprendida. Una combinación complicada.
–Soy irlandés, como ya habrán adivinado, y el pequeño de siete hermanos. Estoy deseando conocerlos y espero que se queden a tomar un café después de la misa. Ahora, comenzaremos la celebración de hoy tal como comenzamos todas nuestras actividades, en el nombre del Padre, del Hijo...
–Por el amor de Dios –musité.
No oí una sola palabra durante el resto de la ceremonia. Sé que Christy tomó mi mano y que mi padre no paraba de hablar con mi madre. Jonah, que era el que estaba más lejos de mí, no era capaz de dejar de reír con una risa salpicada de resuellos y algún gemido ocasional. Si hubiera estado más cerca de mí, a lo mejor yo también me habría reído. O a lo mejor le hubiera abierto en canal con las llaves del coche. Fuera como fuere, fingí escuchar y moví la boca mientras sonaban las canciones que ni siquiera era capaz de leer, e incluso me levanté cuando todos los demás lo hacían. En el momento de la comunión, permanecí sentada.
Y cuando la misa por fin terminó, salí con todos los demás. Christy, mi mejor amiga, la persona a la que quiero más que a nada en el mundo, me susurró al oído:
–Voy a fingir que estamos hablando de algo interesante, ¿de acuerdo? Así nadie hablara contigo. Tú sonríe y finge que estamos concentradas en la conversación mientras salimos. ¿Te parece un buen plan?
–Christy, estoy tan... –se me quebró la voz.
–No, no pasa nada, tú sigue andando. Es una pena que hayan cerrado la entrada lateral. Qué mala suerte. Mira, ya estamos cerca... ¿eres capaz de sonreír?
Intenté estirar los labios.
–¡Maggie! –exclamó el padre Tim–. Me alegro de volver a verte. Estaba esperando encontrarte en la iglesia –me estrechó la mano con cariño, con una mano fuerte y acogedora–. ¡Y tienes una hermana gemela! Qué maravilla. Soy el padre Tim –se presentó–. Encantado de conocerte.
«El padre Tim». El sonido de aquellas palabras tuvo el mismo efecto que el ácido sobre una herida abierta.
–Hola, soy Christy –le saludó mi hermana–. Lo siento, no me encuentro bien. Maggie, ¿puedes llevarme a casa?
Hubiéramos podido escapar si no hubiera sido porque el idiota de mi hermano, al que hasta ese momento adoraba, preguntó:
–¿Cómo es posible que no te dieras cuenta de que era sacerdote?
Mi madre le agarró del brazo.
–Jonah, cariño...
–¿Qué ocurre? –preguntó el padre Tim arqueando las cejas.
–¿Por qué no le dijo a Maggie que era sacerdote?
El padre Tim me miró confundido.
–Claro que se lo dije. Tuvimos una conversación muy agradable en la cafetería.
–Sí, estuvimos hablando –respondí–. ¡Y claro que lo sabía! Sabía que era sacerdote, sí.
–Pero dijiste que habías conocido a un irlandés que estaba...
–Me refería a otra persona –le interrumpí, ya a punto de pegar a mi hermano–. ¡No al padre Tim! Dios mío, es un sacerdote, Jonah... Él no es... No, no quiero decir que... Es...
Pero el daño ya estaba hecho. La expresión del padre Tim se tornó sombría.
–Dios mío...
–Maggie, tengo que irme –dijo Christy.
Me agarró del brazo y me condujo hasta la seguridad de su coche.
Pero ya era demasiado tarde. El padre Tim lo sabía. Todo el mundo lo sabía.
Al día siguiente, el padre Tim vino a la cafetería y me pidió disculpas. Yo me disculpé también y reímos a cuenta de aquel malentendido. Comprendí que no tenía sentido fingir. Tenía que admitir que había cometido un error.
–¡Ja, ja! Qué gracioso, ¿verdad? Es increíble que pasara por alto precisamente ese dato.
Después, él me preguntó que si me gustaría formar parte de alguno de los comités de la iglesia y fui incapaz de decirle que no.
En el año que ha pasado desde entonces, ha ido disminuyendo el escozor de haber sido objeto de toda clase de bromas. En realidad, el padre Tim se ha convertido en un buen amigo. Aunque no soy capaz de ir a misa y verle en acción, de alguna manera he terminado formando parte de todos los comités de St. Mary: del comité de duelos, del que se ocupa de la decoración del altar, del grupo de venta de artesanía para las fiestas de Navidad, del de mantenimiento del edificio de la iglesia...
Sé que no está bien cultivar el enamoramiento de un sacerdote. Sé que no debería estar participando en todas las actividades de la iglesia solo para estar cerca de un sacerdote católico que parece el hermano pequeño de Aidan Quinn. Sé que no se me debería encoger el corazón cada vez que le veo, que la adrenalina no debería correr por mis venas cuando descuelgo el teléfono y oigo esa voz tan delicada al otro lado. Pero no puedo evitarlo. Lo que en realidad tengo que hacer es conocer a otro hombre para que se me pase esta tontería. Y estoy segura de que en algún momento conoceré a alguien tan agradable como Tim O’Halloran y todo será maravilloso.
Sí, hay días en los que hasta yo soy capaz de creerlo.
Capítulo 1
–Buenos días, Maggie –saluda el padre Tim mientras se sienta en su mesa habitual–. Bonito día, ¿verdad?
Me sonríe, y se me encogen las entrañas.
–Buenos días, padre Tim. ¿Qué va a tomar hoy?
–Creo que tomaré unas tostadas con huevos. Una idea brillante, la de las almendras glaseadas.
No es justo que tenga un acento tan maravilloso.
–Gracias. Tomo nota –«no dejo de tener pensamientos pecaminosos contigo». Me devano los sesos buscando algo que decir–. ¿Cómo ha ido la misa de esta mañana?
–¡Ah! La celebración de la eucaristía siempre alimenta el espíritu –musita–. Puedes venir a comprobarlo por ti misma. Me encantaría saber lo que piensas de mis homilías.
El padre Tim me urge a menudo a dejarme caer por la iglesia. Pero hay algo que me detiene. Sin duda alguna, el sentimiento de culpa. Es posible que antes fuera una católica que ignoraba mis obligaciones, pero sé que traspasé una peligrosa línea cuando comencé a tener pensamientos lascivos con un sacerdote.
–Sí, cualquier día de estos.
–La misa nos ofrece la posibilidad de mirarnos en nuestro interior. A veces, tendemos a ignorar lo que es verdaderamente importante en la vida. Es fácil perder la perspectiva, Maggie. No sé si entiendes lo que quiero decir.
Sí, claro que lo entiendo. Yo soy una experta en perder la perspectiva. Y una buena muestra de ello es que continúo enamorada de un sacerdote. Está ridículamente atractivo vestido de negro, aunque el alzacuello le quita parte de chispa. Elevo los ojos al cielo ante lo ridículo de mis propios pensamientos, me alejo de él, sirvo varias tazas de café y me retiro a la cocina, donde Octavio está dando la vuelta a las tortitas.
–Tostadas francesas para el padre Tim –le digo, al tiempo que me llevo unas tostadas sin mantequilla y unos huevos. Vuelvo a la zona del comedor con un plato para Stuart, uno de mis clientes habituales–. ¡Dos polluelos en una balsa! ¡Una de tostadas con huevos para el caballero!
Stuart asiente, siempre agradece mis maneras de camarera a la vieja usanza y el uso de la jerga típica de las cafeterías.
–¿Quiere algo más, señora Jensen? –le pregunto a la anciana de setenta años que está sentada en una de las primeras mesas.
Ella frunce el ceño y niega con la cabeza, así que le dejo la cuenta en la mesa. La señora Jensen acaba de regresar de la iglesia. Va a confesarse todas las semanas. Está en el grupo de estudios bíblicos y en el comité de decoración del altar. Al parecer, yo no soy la única que está enamorada del padre Tim.
Sin pretenderlo, miro una vez más hacia mi amor imposible. Está leyendo el periódico. Su perfil se recorta contra la ventana y la perfección de su rostro me hace sentir una calidez especial.
–Te va a pillar mirándole –me susurra Rolly, otro de los clientes habituales de la barra.
–No me importa. No es ningún secreto. Asegúrate de rellenar una papeleta, ¿de acuerdo? –le advierto a Rolly–. Y tú también, Stuart. Necesito todos los votos que pueda conseguir.
–De acuerdo. Tienes el mejor café de todo el estado –me alaba Rolly.
–Y los mejores desayunos, Rolly –añado, y le palmeo el hombro.
Durante los últimos dos años, mi cafetería ha aparecido en cuatro ocasiones en Maine Living por ganar el premio al Mejor Desayuno, y este año estoy decidida a ganar el título del condado. La revista tiene una gran influencia entre los turistas y podríamos aprovechar un poco mejor su presencia durante el verano. El año anterior, nos ganó un Bed & Breakfast de Calais, el Blackstone, a pesar de que las tortitas las hacen a partir de un preparado.
–Este año ganaremos, jefa –me asegura Octavio sonriente a través de la ventana que comunica la barra con la cocina–. ¡Nuestros desayunos son los mejores!
Le devuelvo la sonrisa.
–Desde luego, pero ser el secreto mejor guardado de la costa no nos sirve de mucho económicamente.
–Todo saldrá bien –me asegura.
Para él es fácil decirlo. Gana más que yo y no tiene que hacer equilibrios con la contabilidad todos los meses.
–¡Eh, Maggie! Ya que estás ahí, ¿puedes ponerme un café? –pregunta Judy, mi camarera.
Yo obedezco, después le llevó al padre Tim su desayuno, aprovecho para mirar de reojo sus manos suaves y elegantes y me voy a retirar los platos de una mesa.
Llevo ocho años a cargo de Joe’s. Tomé el relevo de mi abuelo, Jonah Gray, después de que él sufriera un ataque al corazón. La cafetería es una de las fuentes de trabajo más importantes de nuestro pueblo, pues tiene a cuatro personas en plantilla. Octavio es realmente insustituible, se ocupa de la cocina con una eficacia incansable. A Judy la heredé junto con la cafetería. Tiene una edad indefinida entre los sesenta y los ciento veinte años. No tiene una especial afición al trabajo, pero cuando se siente presionada, es capaz de encargarse de todo el restaurante en plena ocupación, aunque no es algo que ocurra a menudo. Georgie cuenta con ayuda durante el verano, pues solemos contratar a un estudiante para atender a los pocos turistas que se aventuran hasta aquí.
Y también estoy yo, por supuesto. Yo me encargo de cocinar los platos especiales del día, de hornear tartas y pasteles, servir mesas, cuadrar la contabilidad, mantener el inventario al día y limpiar la cafetería. Y nuestro último empleado, aunque no lo sea de forma oficial, es Colonel, mi perro. Mi compañero. Mi apreciada mascota.
–¿Quién es tu mamá? –le pregunto–. Vamos, Colonel McKissy, ¿quién te quiere a ti, criatura?
El comienza a mover la cola en cuanto le hablo con ese tono estúpido, pero sabe que no puede abandonar su lugar, justo detrás de la caja registradora. Un golden retriever ocupa mucho espacio, pero la mayor parte de la gente ni siquiera advierte la presencia de este perro, que tiene mejores modales que la mismísima reina de Inglaterra. A los trece años, su carácter se ha suavizado, pero siempre ha sido un perro increíblemente educado. Le doy una loncha de beicon y vuelve sin rechistar al trabajo.
El padre Tim se levanta para pedir la cuenta.
–Hola, Gwen cariño, ¿cómo estás hoy? Estás muy elegante con ese color amarillo –le dice a la señora Jensen, que sonríe complacida. El padre me sonríe después a mí y yo siento que se me aflojan las rodillas–. Te veré esta noche, ¿verdad?
–Exacto –contesto.
Aunque todavía no soy capaz de ir a misa, el padre Tim ha conseguido que me apunte al grupo de estudios bíblicos. Ahora es esa la vida social que hago durante la semana.
Bueno, tampoco puedo decir que haya tenido que rechazar a docenas de pretendientes. La triste realidad es que el padre Tim es lo más parecido a un novio que he tenido en mucho tiempo.
–¿Llevará Nancy Ringley la merienda? –pregunta el padre Tim con el ceño fruncido.
–No –sonrió–. La llevaré yo. Su hija no se encuentra muy bien, así que me ha llamado.
Al padre Tim se le ilumina el rostro.
–¡Ah, es maravilloso! Lo de la merienda, quiero decir, no lo de su hijita. Nos veremos esta tarde, Maggie.
Me palmea el hombro con cariño paternal, haciendo fluir una oleada de deseo y emoción a lo largo de mi brazo, y se vuelve hacia la puerta. «Te quiero», digo moviendo los labios. Soy incapaz de evitarlo.
¿Me habrá oído? Me sonrojo avergonzada cuando el padre Tim vuelve la mirada, me sonríe y me guiña el ojo antes de salir al frío. Mientras cruza la calle, se despide de mí con la mano, siempre tan amable. La señora Jensen, que no es una mujer particularmente tolerante, me fulmina con la mirada. Yo la miro con los ojos entrecerrados en respuesta. No me engaña. Las dos sufrimos la misma enfermedad, aunque en mi caso sea más obvio.
Estamos sufriendo un marzo helado, el viento aúlla y se filtra a través de los jerseys de lana gruesa y de los guantes de microfibra. Solo las almas más valientes se aventuran a salir y el día se alarga. Apenas viene un puñado de clientes a la hora del almuerzo. Espero a que Judy termine el crucigrama antes de enviarla a casa, puesto que en realidad no está haciendo nada en la cafetería. Octavio se quita el delantal mientras estoy raspando la parrilla.
–Tavy, llévate lo que ha quedado de tarta, ¿de acuerdo? A tus hijos les gustará –le ofrezco.
Octavio tiene cinco hijos.
–Sí, en el caso de que lleguen a probarla. Yo ya me he comido dos porciones.
Octavio esboza su encantadora sonrisa.
Yo le devuelvo la sonrisa.
–¿Judy ha conseguido más papeletas?
–Sí, creo que unas cuantas.
–Estupendo.
Estoy siendo implacable a la hora de pedir a los clientes que las rellenen. El año pasado perdimos por doscientos votos, así que necesito los votos de todas y cada una de las personas que crucen el umbral de la cafetería.
–Que disfrutes del resto de la tarde, Octavio –le digo.
–Tú también, jefa.
–Toma, llévate también estas galletas.
Mi cocinero sonríe mientras me da las gracias y abandona la cafetería por la puerta de atrás.
Colonel sabe la hora que es. Se levanta y se acerca hasta mí en busca de una caricia, presionándome los muslos con su enorme cabeza. Yo le acaricio entre las orejas.
–Eres un buen chico, ¿verdad?
Colonel se menea mostrando su acuerdo y regresa después a su lugar, sabiendo que yo me quedaré un rato más en la cafetería.
Giro el cartel de la puerta para indicar que cierro la cafetería y limpio la última mesa. Este es uno de los momentos que más me gustan del día... Son las tres de la tarde. Por hoy, ya hemos terminado. Joe’s abre a las seis, aunque yo normalmente no llego hasta las siete, privilegios de propietaria, pero compenso mi horario quedándome por las tardes para hornear los pasteles y las tartas. Y puedo enorgullecerme de decir que mis postres son localmente famosos, particularmente los pasteles y las tartas de coco.
La cafetería es un diseño de Jerry Mahoney. Es un local decorado en porcelana rojo y crema y acero en el exterior y asientos de vinilo rojo, paredes crema y suelo negro y blanco por dentro. Frente a la barra hay diez taburetes giratorios. En uno de los extremos de la barra está el expositor desde el que mis dulces tientan a la clientela. Hay siete bancos de respaldo negro y asientos suficientemente mullidos. En algún momento, mi abuelo hizo instalar varias gramolas y, cuando éramos niños, nos encantaba ver la selección de música que ofrecían. A la cocina se accede a través de una puerta abatible, hay un pequeño almacén y un cuarto de baño unisex. Desde una de las esquinas del escaparate, parpadea un letrero de neón con las palabras Entra en Joe’s.
Durante la siguiente media hora, me dedico a sumar recibos, a revisar el inventario, a imprimir más papeletas y a fregar el suelo. Mientras trabajo, conecto la gramola para cantar con Aretha y el Boss. Al final, regreso a la cocina y comienzo a hornear los postres de mañana. Y los dulces para la reunión...
Como al padre Tim se le iluminó el rostro al oírme decir que sería yo la encargada de llevar los dulces aquella noche, decido preparar algo especial. En la diminuta cocina, saco todos los ingredientes necesarios y comienzo a preparar bizcochos de albaricoque, uno de sus dulces preferidos. En cuanto los tengo en el horno, extiendo la masa para las tartas y hago dos tartas de arándanos.
Colonel comienza a mover la cola y le oigo arañar el suelo de baldosas. Bajo la temperatura del horno y subo los bizcochos para que no se queme la base. Sin tener necesidad de comprobarlo siquiera, sé que mi hermana está a punto de llegar.
Y tengo razón, como suele ocurrirme con todo lo relativo a Christy. Acaba de cruzar la puerta con el carrito del bebé. Hace tres días que no nos vemos, una enorme cantidad de tiempo para nosotras.
–¡Hola, Christy! –la saludo sonriente mientras sujeto la puerta.
–Hola, Mags –contesta. Me mira y vuelve a mirarme atentamente–. ¡Oh, por el amor de Dios! –consigue entrar con el cochecito y le quita el gorro a Violet, que duerme plácidamente–. Yo también.
Me quedo boquiabierta.
–¡Christy!
Nos echamos a reír las dos al mismo tiempo.
Christy y yo somos gemelas idénticas. Y seguimos siéndolo a pesar de que Christy tuvo una hija hace ocho meses. Pesamos exactamente lo mismo, tenemos la misma talla de sujetador y un lunar en la mejilla izquierda. Las dos tenemos el dedo meñique ligeramente torcido en la mano derecha. Aunque Christy viste algo mejor que yo, la mayor parte de la gente es incapaz de distinguirnos. De hecho, Will, el marido de Christy, es la única persona que no nos ha confundido nunca. Hasta nuestros padres se equivocan de vez en cuando y nuestro hermano Jonah, al que le llevamos ocho años, ni siquiera se esfuerza en diferenciarnos.
A menudo pensamos lo mismo al mismo tiempo. A veces, elegimos la misma tarjeta de cumpleaños o nos compramos un jersey idéntico del catálogo de L.L. Bean. Si compro tulipanes para la mesa de la cocina, puedo apostar a que Christy ha hecho lo mismo.
Pero de vez en cuando, y para crear cierta sensación de individualidad, alguna de nosotras siente la necesidad de probar algo nuevo. Y por esa razón, el lunes, cuando cerré la cafetería, me fui a la peluquería para cortarme el pelo a capas y ponerme unos reflejos. Pero, al parecer, Christy tuvo la misma idea. Y, una vez más, estamos idénticas.
–¿Cuándo has ido a la peluquería?
–Ayer. ¿Y tú? –Christy sonríe mientras alarga la mano para acariciar mi peinado.
–El lunes, así que en realidad el corte es mío.
Sonrío al decirlo. La verdad es que no me importa. Siempre me ha gustado que me confundan con Christy.
–De todas formas, casi siempre lo llevo recogido en una cola de caballo. Además, tu ropa es mejor que la mía.
–Por lo menos la llevo sin manchas.
Sonrío y Christy se sienta tras la barra. Se quita el abrigo y lo deja en el taburete de al lado. Yo me acerco al cochecito, que es uno de esos artefactos suizos tan complicados que tiene de todo, desde un protector para el viento hasta una máquina para hacer capuchinos y asomo la cabeza al interior. Estiro los labios y le doy un beso a mi sobrina.
–Hola, ángel –susurro, admirando su piel perfecta y sus pestañas–. Dios mío, Christy, cada día está más guapa.
–Lo sé –responde Christy con orgullo–. ¿Ha habido alguna novedad?
–No gran cosa. El padre Tim ha estado aquí. Es posible que me haya oído decir que estoy enamorada de él.
–¡Oh, Maggie! –Christy ríe compasiva.
Ella sabe lanzar perogrulladas mejor que nadie: «¿Por qué estás perdiendo el tiempo con un sacerdote? ¿Es que no puedes encontrar a otro hombre? De verdad, Maggie, deberías intentar conocer a alguien. ¿Has probado con Internet? ¿En el voluntariado? ¿En la iglesia? ¿En algún club de citas rápidas? ¿En algún club de solteros? ¿Cruceros para solteros? ¿La prostitución?». Lo último lo sugirió Steve, un amigo de mi hermano que ha estado tirándome los tejos desde que tenía doce años.
Yo lo he intentado entre el voluntariado. Y en la iglesia, obviamente, está la raíz del problema. Pero los clubs de solteros, las citas rápidas... Bueno, en primer lugar, en el área rural de Maine no abundan ese tipo de cosas. La ciudad más cercana es Bar Harbor, y está a una hora y media de aquí, si el tiempo está despejado. En cuanto a lo de Internet, se presta demasiado a los engaños. Una persona puede decir cualquier cosa. ¿Qué mejor manera para mentir sobre uno mismo? ¿Y cuántas historias habré oído sobre personas que se han sentido terriblemente decepcionadas tras una cita conseguida a través de Internet? Así que nunca lo he intentado.
Christy lo sabe. Ha sufrido conmigo todo lo que una persona casada puede llegar a sufrir. Ella no tuvo ningún problema para conocer a Will, un marido encantador, atractivo y, sí, además es médico. Viven en una casa de estilo victoriano restaurada que fue construida por un capitán de barco. Disfrutan de una preciosa vista del mar. Salen a cenar a Machias una vez a la semana y yo les cuido a la niña, de forma gratuita, por supuesto. Y aunque jamás le he reprochado a Christy todas las cosas buenas que ha conseguido, no deja de parecerme un poco injusto. Al fin y al cabo, somos idénticas genéticamente. Ella ha encontrado su flor de loto en vida. Y yo estoy enamorada de un sacerdote.
–¿Quieres venir a cenar a casa esta noche e intentamos engañar a Will? –me pregunta, jugueteando con las puntas de su pelo.
–Claro. Las tartas están a punto de salir del horno. ¿Quieres que lleve una?
–No, cariño, esta noche cocinaremos para ti. ¡Ah! Y cuando estuve en Machias te compré esto –busca en el bolso y saca una botellita–. La compré en esa tienda en la que venden toda clase de cosas, desde pendientes y pañuelos hasta jabones. Tiene cera de abeja.
Una de las consecuencias de vivir en la costa norte de Maine y de ser propietaria de una cafetería, lo que implica tener las manos metidas en agua o cerca de aceite caliente continuamente, es que tengo las manos terriblemente agrietadas. Con callos, las uñas cortas, cutículas, manchas rojas y eccemas, mis manos son la peor parte de mi cuerpo. Me paso la vida intentando encontrar una crema de manos que realmente las ayude a mejorar su aspecto y he probado todos y cada uno de los productos del mercado con muy pocos o nulos resultados.
–Gracias, Christy –nunca dejo de intentarlo–. Huele muy bien. ¿Es de lavanda? Aunque me temo que será demasiado ligera para mí.
–Umm. Espero que te ayude.
Una hora después, estamos en casa de Christy con un asado en el horno y yo entreteniendo a Violet mostrándole algunas cucharas de medida. Ella intenta agarrarlas, parlotea y babea encantada y yo la beso en el pelo.
–¿Sabes decir «cuchara? –le pregunto–. ¿Cuchara?
–Baba –es la respuesta.
–¡Muy bien! –exclamamos Christy y yo a coro.
Violet sonríe mostrando sus dos dientes y dejando caer otra catarata de baba desde su sonrosada boca hasta mi regazo.
En ese momento, oímos el coche de Will entrando al garaje.
–¡Está en casa! –exclama Christy–. Rápido, dame a la niña. Yo voy al salón y tú te quedas en la cocina. Toma, ponte mi delantal.
Me pasa el delantal entre risas, me tiende a la niña y se escabulle de la cocina.
Durante un breve instante, permanezco frente a la cocina, intentando imaginarme que estoy en mi casa con mi marido, con mi bebé y con mi asado. El hombre que me ama está a punto de entrar para besarme y esa preciosa niña me llamará «mamá» algún día. Imagino que esta acogedora cocina la he decorado personalmente y que es el lugar en el que mi familia se siente más unida, un lugar siempre lleno de risas.
Will abre la puerta que comunica la cocina con el garaje. Yo estoy de espaldas a él.
–¡Eh, Maggie! A ti también te queda muy bien ese corte de pelo –entra riendo y me da un beso en la mejilla–. ¿Sigues intentando engañarme?
En ese momento aparece Christy con las mejillas brillantes.
–Teníamos que intentarlo –le dice–. Hola, cariño.
Se besan y Violet alarga su manita regordeta para acariciar el rostro de su padre. Yo remuevo la salsa para el asado sonriendo. Soy capaz de envidiar a mi hermana y, al mismo tiempo, alegrarme por ella. Los sentimientos no son excluyentes.
–¿Cómo ha ido el trabajo, doctor? –pregunto.
Will es uno de los dos médicos del pueblo y conoce a todo el mundo en Gideon’s Cove. Contrata a mi madre como secretaria a tiempo parcial, cimentando en ella la idea de que su yerno es un santo.
–Genial –contesta mientras toma a su hija en brazos–. Papá se ha dedicado a salvar vidas, a sanar cuerpos heridos y a consolar a personas desanimadas, como siempre.
–¿Eso significa que hoy nadie te ha vomitado encima? –bromea mi hermana.
–¿Y qué me dices de ti, Maggie? –pregunta Will–. ¿Tienes algo que contar?
Cómo odio yo esa pregunta. Es la siguiente pregunta peor después de «¿has conocido a alguien?
–No, la verdad es que no –contesto–. Por lo menos, nada que se me ocurra en este momento. Pero todo ha ido muy bien. Gracias, Will.
–Eh, cariño –interviene Christy–, ¿te acuerdas del tipo del hospital al que mencionaste? Dijiste que intentarías que quedara con Maggie.
Will abre la puerta del refrigerador y saca tres cervezas.
–Si, es cierto. Se llama Roger Martin. Es un buen tipo, Mags. Trabaja de enfermero. ¿Qué te parece? ¿Te apetecería quedar con él?
–Claro –contesto.
Inmediatamente doy un sorbo a mi cerveza para intentar disimular mi sonrojo. Me sigue molestando tener que apoyarme en la amabilidad de los demás para conseguir una cita. Pero en cualquier caso, ya tengo treinta y dos años. No tengo tiempo que perder.
–Pero solo si también él está interesado. Y si es un hombre agradable. ¿Es agradable?
–¡Claro que es un hombre agradable! –exclama Christy, aunque ella tampoco le conoce–. Me dijiste que era un hombre guapo, ¿verdad, Will?
–Sí, supongo que sí. Pero ya sabes que soy tan hetero que me cuesta decirlo, señora Jones –comienza a cantar una canción que bailaron el día de su boda, dos años atrás–. «Señora, señora, señora Jooones...»
–Por favor, para, estás asustando a la niña –le pide Christy, con las mejillas sonrojadas de placer.
Quiero a mi hermana con todo mi corazón. Violet es la alegría de mi vida y Will una de las mejores personas que he conocido nunca. Uno de los pocos hombres que podría merecerse a mi hermana gemela. Pero esta noche me resulta difícil estar con ellos. Por mucho que Christy y Will me den la bienvenida a su casa, todo me invita a recordar que yo no soy sino una visita, y de que quiero todo aquello de lo que ellos disfrutan: sus bromas, sus muestras de afecto, sus motes cariñosos.
Christy lo nota. Después de la cena, cuando acabamos de quitar la mesa, me acompaña a la puerta.
–¿Quieres que te lleve a casa? –me pregunta.
–No, no. Hace una noche magnífica para pasear.
Decir que una noche es magnífica en el mes de marzo es un poco exagerado, pero no me importa ir dando un paseo. Me pongo la bufanda al cuello, me calzo el gorro sobre las orejas y llamo a Colonel, que ha estado disfrutando de un hueso que Will le tenía reservado.
–Seguro que encontrarás a alguien –me susurra mi hermana mientras me da un abrazo–. Lo sé.
–Claro que sí. Es solo cuestión de tiempo. O si no, a lo mejor podemos clonar a Will –contesto sonriendo, y le devuelvo el abrazo–. Gracias por la cena, Christy. Te quiero.
Bajo los escalones agarrando a Colonel del collar para evitar que se caiga. Tiene artritis en las caderas y para él es difícil bajar escaleras.
–Yo también te quiero –me responde.
Tengo el tiempo justo para volver a casa, ayudar a Colonel a subir las escaleras de mi casa, volver a la cafetería, recoger los bizcochos de albaricoque y dirigirme a la parroquia. Cuando llego, ya hay cinco personas allí reunidas, todas ellas mujeres, todas enamoradas del padre Tim, aunque ni en el grado ni bajo el escrutinio público del que yo soy víctima.
–¡Maggie! –exclama el padre Tim.
Se acerca a mí y puedo apreciar la fragancia de su jabón.
–¡Estás aquí! ¿Y qué nos traes? Dios mío, Maggie, tentarías a un santo.
La señora Plutarski, secretaria de St. Mary, además de arpía, frunce el ceño. Por supuesto, el padre Tim se refiere a los dulces, y no a mis encantos femeninos. Regodeándose en el postre, deja la bandeja en un aparador. Su trasero es una auténtica obra de arte.
«Esos pensamientos pecaminosos no van a llevarte a ninguna parte, Maggie», me advierto con dureza. Pero sí, su trasero es una obra de arte.
–Ahora, señoras, creo que ha llegado el momento de comenzar a hablar sobre ese precioso pasaje del Libro de la Sabiduría. Mabel, cariño, ¿por qué no empiezas tú leyendo los versículos del cinco al once?
Durante la hora siguiente, me dedico a contemplar al padre Tim, deleitándome en sus ojos expresivos, en su sonrisa perfecta, en su musical acento. Mis sentimientos se debaten entre el deseo hacia él y el enfado contra mí.
«Si por lo menos pudiera conocer a otro hombre y olvidarme de él...», me repito. «Mejor aún, ¡si por lo menos fuera protestante! En ese caso, podríamos casarnos y vivir aquí, en esta casa tan acogedora, y tener unos hijos preciosos, todos ellos de ojos verdes. Se llamarían Liam y Colleen. Y seguro que habría un nuevo bebé en camino. Si es chico, se llamará Conor. Y Fiona si es chica».
–Maggie, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo con Lousie? –me pregunta el padre Tim expectante.
–¡Sí! Estoy de acuerdo. Umm, bien pensado, Lousie.
En realidad, no tengo la menor idea de lo que estaba diciendo. Recuerdo vagamente algo sobre la luz... pero no, no tiene nada que ver con eso. La señora Plutarski suelta un bufido burlón.
El padre Tim me guiña el ojo. Él está al tanto de todo. Siento un intenso calor en las mejillas. Una vez más.
Cuando terminan los estudios bíblicos, que no puedo decir que me hayan conmovido o enriquecido espiritualmente, me entran unas ganas locas de marcharme. Las otras ya se han reunido alrededor de la mesa y están sirviéndose el café y abalanzándose sobre mis dulces.
–Tengo que irme –anuncio, despidiéndome con la mano–. Lo siento, disfrutad de los bizcochos.
–Gracias, Maggie –me agradece el padre Tim con la boca llena–. Te llevaré la bandeja a la cafetería, ¿de acuerdo?
–Sí, muchas gracias.
Me hace un gesto con la mano al tiempo que se hace con otro bizcocho y yo le sonrío con cariño y satisfecha al poder complacerle. Después, me dirijo a mi casa, alegrándome de que por lo menos Colonel me esté esperando.
Capítulo 2
El viernes por la tarde, salgo de la cafetería en cuanto termino todos los dulces que voy a necesitar al día siguiente y me dirijo a casa. Voy particularmente animada. Will, el mejor cuñado del mundo, ha sido fiel a su palabra. Tengo una cita.
Ha pasado mucho tiempo desde la última vez. Me devano los sesos intentando recordar cuándo he tenido mi última cita, y me quedo en blanco. Fue antes de que el padre Tim llegara al pueblo, de eso estoy segura.
En cualquier caso, no importa. Le acaricio el lomo a Colonel para tranquilizarlo y me cierro ligeramente el abrigo. Esta noche tengo una cita y pienso disfrutarla. Una cena agradable en compañía de alguien. Giro en mi calle y me dirijo hacia la casa que compré varios años atrás. En el primer piso vive la señora Kandinsky, mi inquilina. Tiene noventa años y es una anciana adorable, diminuta como un pajarillo, que teje gorros y jerseys a una velocidad impresionante, teniendo en cuenta que tiene los dedos agarrotados por la artritis.
Llamo a la puerta de la señora Kandinsky y espero. A veces le cuesta un buen rato levantarse. Al final abre la puerta con recelo, hasta que ve que soy yo.
–¡Hola, cariño! –me saluda.
–¡Hola, señora Kandinsky! –respondo mientras me agacho para darle un beso en la mejilla–. Le he traído un pastel de carne. Y también varias guarniciones.
–¡Oh, Maggie, qué amable! Todavía no sabía qué iba a prepararme esta noche. ¡Y ahora ya no tengo que cocinar! Eres un ángel. Pasa, pasa.
Habla de una forma tan enfática que parece estar cantando y en cuanto paso un rato con ella, me descubro imitándola.
Aunque todavía me quedan un par de horas, estoy deseando subir a mi casa y disfrutar del sentimiento de anticipación previo a una cita. Pero la señora Kandinsky es una mujer muy dulce y muchos días, yo soy la única persona a la que ve. Sus nietos, ya mayores, viven fuera del estado y la mayor parte de sus amigos han muerto. Normalmente le llevo algo de cenar por razones generosas y egoístas al mismo tiempo. Entre otras cosas, no quiero que me queme la casa intentando cocinar. Así que le llevo bizcochos de arándanos, magdalenas, macarrones con queso o cualquier otra cosa que haya cocinado a lo largo del día.
Entramos en el cuarto de estar, abarrotado de muebles y revistas y una pequeña televisión. La tiene conectada a mi antena parabólica y en este momento está viendo un partido de fútbol entre Italia y Rusia. El olor a persona anciana, a cerrado y a medicinas, me resulta extrañamente conmovedor. Siento un cosquilleo en la garganta.
–No puedo quedarme, señora Kandinsky –le explico–. Esta noche tengo una cita.
¡Ya estoy otra vez! Contándole mi vida a todo el mundo. Pero por lo menos en esta ocasión, sé que el hombre con el que voy a salir no es sacerdote.
–¡Qué maravilla! Recuerdo la época en la que el señor Kandinsky me cortejaba. Mi padre no lo aprobaba, ¿sabes?
Sí, claro que lo sé. He oído la historia docenas de veces. Para recordárselo, comento:
–Sí. Y solía enseñarle al señor Kandinsky su colección de pistolas, ¿verdad?
–Mi padre solía enseñarle a Walter mi colección de pistolas mientras me esperaba. ¿Te lo imaginas? –las arrugas de su rostro se multiplican cuando ríe con esa risa tan deliciosamente cantarina.
–El señor Kandinsky debía de quererla mucho si fue capaz de aguantar una cosa así –respondo, sonriendo.
–Claro que me quería. ¿Te importaría calentarme el pastel de carne, Maggie, cariño?
Me inclino hacia ella y le doy un beso en la mejilla.
–Claro que no me importa. Pero recuerde que tengo una cita.
Llevo el plato al microondas y pulso el botón. La señora Kandinsky tiende a olvidar cómo se utiliza el microondas, aunque a veces huele a palomitas a última hora de la noche. Posiblemente solo lo utiliza para lo que ella considera cosas importantes. En el mostrador de la cocina veo un tubo de una crema de manos reparadora para pieles extra secas.
–Señora Kandinsky, ¿le importaría dejarme su crema de manos? –le pregunto.
–¡Por supuesto! Mi madre siempre decía que a una dama se la puede juzgar por sus manos.
–Espero que no –musito mientras ataco una grieta que está cerca de mi pulgar.
Diez minutos después, estoy subiendo a mi apartamento. Colonel está más cansado de lo normal y tengo que subir con él los últimos escalones.
–Ya está, grandullón –le animo mientras le preparo la cena.
Introduzco una pastilla de glucosamina y otra de un antiinflamatorio para perros en una cucharada de mantequilla de cacahuete y le meto la cuchara en la boca.
–¡Mantequilla de cacahuete! –anuncio.
Colonel sacude la cola feliz mientras acaba la medicina.
–Buen chico. Y aquí tienes la cena, guapetón.
En consideración al estado de sus caderas, nunca le obligo a sentarse antes de empezar.