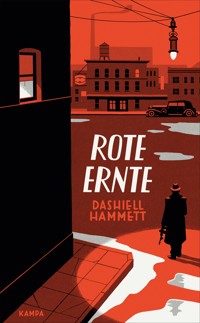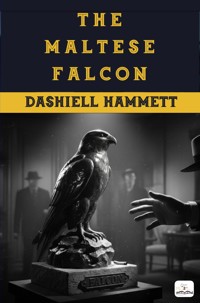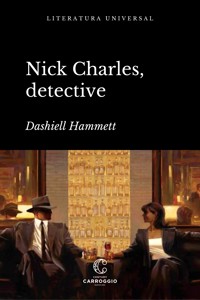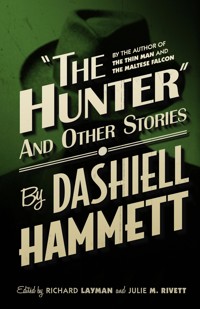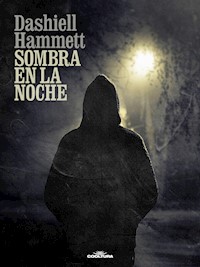11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Cinco novelas. Dashiell Hammett escribió solo cinco novelas, pero con ellas marcó el rumbo que debía seguir todo el género negro a partir de entonces. Supo crear personajes carismáticos y memorables; imaginó historias oscuras dominadas por la falsedad, la corrupción y el vicio; y recreó atmósferas violentas y recargadas que aún hoy resultan impactantes. Desde la legendaria El halcón maltés, protagonizada por Sam Spade, hasta la sofisticada El hombre delgado, pasando por las imprescindibles obras narradas por el impenetrable agente de la Continental (Cosecha roja, La maldición de los Dain) y La llave de cristal, todas las novelas de Dashiell Hammett suponen una cita ineludible para cualquier amante del género. Como dijo de él Raymond Chandler: "todo lo que hizo lo hizo de un modo soberbio".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1649
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2017. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO084
ISBN: 9788490568477
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
NOTA EDITORIAL
COSECHA ROJA
1. UNA MUJER DE VERDE Y UN HOMBRE DE GRIS
2. EL ZAR DE POISONVILLE
3. DINAH BRAND
4. HURRICANE STREET
5. EL VIEJO ELIHU HABLA CON JUICIO
6. EL GARITO DEL SUSURRO
7. POR ESO LO DEJÉ LIGADO
8. UN PRONÓSTICO SOBRE KID COOPER
9. UN CUCHILLO NEGRO
10. SE BUSCA DELITO, VARÓN O MUJER
11. UNA CUCHARA FENOMENAL
12. UN NUEVO ACUERDO
13. DOSCIENTOS DÓLARES Y DIEZ CENTAVOS
14. MAX
15. LA POSADA DE CEDAR HILL
16. SALE JERRY
17. RENO
18. PAINTER STREET
19. LA CONFERENCIA DE PAZ
20. LÁUDANO
21. EL DECIMOSÉPTIMO ASESINATO
22. EL PICAHIELO
23. EL SEÑOR CHARLES PROCTOR DAWN
24. SE BUSCA
25. WHISKEYTOWN
26. CHANTAJE
27. ALMACENES
LA MALDICIÓN DE LOS DAIN
PRIMERA PARTE. LOS DAIN
1. OCHO DIAMANTES
2. EL NARIGUDO
3. ALGO NEGRO
4. LOS SOSPECHOSOS HARPER
5. GABRIELLE
6. EL HOMBRE DE LA ISLA DEL DIABLO
7. LA MALDICIÓN
8. PERO Y SI
SEGUNDA PARTE. EL TEMPLO
9. EL CIEGO DE TAD
10. FLORES MARCHITAS
11. DIOS
12. EL GRIAL MALDITO
TERCERA PARTE. QUESADA
13. EL SENDERO DEL ACANTILADO
14. EL CHRYSLER DESTROZADO
15. LE HE MATADO YO
16. LA BÚSQUEDA NOCTURNA
17. MÁS ABAJO DE DULL POINT
18. LA GRANADA
19. LA DEGENERADA
20. LA CASA DE LA ENSENADA
21. AARONIA HALDORN
22. CONFESIONAL
23. EL CIRCO
EL HALCÓN MALTÉS
1. SPADE & ARCHER
2. MUERTE EN LA NIEBLA
3. TRES MUJERES
4. EL PÁJARO NEGRO
5. EL LEVANTINO
6. UNA SOMBRA DE CORTA ESTATURA
7. UNA G EN EL AIRE
8. DISPARATES
9. BRIGID
10. EL DIVÁN DEL BELVEDERE
11. UN HOMBRE GORDO
12. TIOVIVO
13. EL REGALO DEL EMPERADOR
14. LA PALOMA
15. HASTA EL ÚLTIMO CHIFLADO
16. EL TERCER ASESINATO
17. SÁBADO POR LA NOCHE
18. EL CHIVO EXPIATORIO
19. LA MANIOBRA DEL RUSO
20. SI TE CUELGAN
LA LLAVE DE CRISTAL
I. UN CADÁVER EN CHINA STREET
1
2
3
4
5. TAYLOR HENRY ASESINADO
6
7
8
9
II. EL TRUCO DEL SOMBRERO
1
2
3
4
5
6
7
III. EL TORPEDO
1
2
3
4
5
6
7
IV. EL DOG HOUSE
1
2
3
4
V. EL HOSPITAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VI. EL «OBSERVER»
1
2
3
4
5
6
VII. LOS SECUACES
1
2
3
4
5
VIII. EL BESO DE DESPEDIDA
1
2
3
4
IX. LOS CANALLAS
1
2
3
4
X. LA LLAVE ROTA
1
2
3
EL HOMBRE DELGADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOTAS
NOTA EDITORIAL
Al igual que Dickens, Dumas o Dostoyevski, Dashiell Hammett se hizo famoso cuando su obra empezó a ver la luz en publicaciones periódicas. Y, al igual que ellos, sus contribuciones a la literatura fueron mucho más allá de sus obras, cuya influencia ha llegado hasta la actualidad. Naturalmente, el medio para darse a conocer afectó en mayor o en menor medida a su narrativa, tanto si se trataba de relatos breves, como de obras más largas. En el caso de las novelas, cuando estas se publicaban por partes, había que enganchar al lector lo suficiente como para arrastrarlo a la siguiente entrega, y Dashiell Hammett era un maestro en eso, porque sabía mantener la tensión de sus historias con unos personajes profundos y memorables, y sus argumentos sentaron las bases del subgénero hard-boiled y, por extensión, de toda la novela negra.
En este volumen se recogen las cinco únicas novelas completas que Hammett escribió. Y lo hizo en apenas ocho años, entre 1927 y 1934. Poco después, a punto de cumplir los cuarenta, decidió abandonar la literatura para siempre. Se retiró mientras estaba en lo más alto. Y ahí sigue.
La atípica trayectoria literaria de Dashiell Hammett comenzó cuando, casado y con un hijo, la necesidad le empujó a escribir cuentos cortos. Hammett desde siempre había sido un luchador. Veterano de la Gran Guerra, había visto su salud mermada a causa de una tuberculosis. Antes de ser escritor, trabajó como publicista y como detective de la agencia Pinkerton, para quienes redactó centenares de informes. Ahí, sin duda, se encuentra el germen de su carrera como escritor, que se inició en 1922. Después de algún que otro relato rechazado, en octubre pudo ver cómo publicaban su primer y brevísimo cuento, «The Parthian Shot». Iba a ser el primer paso de una fructífera carrera como autor de relatos, la mayor parte de los cuales vieron la luz en la revista pulp por antonomasia: Black Mask. Con esas piezas cortas, Hammett se convirtió uno de los principales artífices de la popularidad de esa legendaria revista y el mejor de todos ellos al definir los parámetros de una narrativa realista y violenta, en la que diversos elementos estéticos, artísticos y sociales se daban la mano para crear un universo completamente nuevo. Del valor excepcional de su narrativa breve, da cuenta el volumen publicado por RBA que reúne todos sus cuentos, una de las mejores y más completas compilaciones de relatos que se ha hecho de Hammett, no solo en castellano, sino en cualquier lengua.
En cuanto a sus novelas, verdaderos bastiones del género negro, tienen una relación muy íntima con esa narrativa breve. En ellas no solo encontramos a personajes como el agente de la Continental o Sam Spade, que ya eran conocidos por los aficionados al pulp, sino que además estas beben directamente de argumentos que ya habían aparecido en algunos relatos y que se unificaron para formar una única historia. Así surgieron en un principio las dos primeras novelas de Hammett, serializadas en cuatro partes: Cosecha roja (1927-1928) y La maldición de los Dain (1928-1929). Sin embargo, Hammett no quedó del todo satisfecho con el resultado, por lo que sometió a estas dos novelas protagonizadas por el agente de la Continental a una revisión profunda antes de publicarse como libros unitarios en 1929. El resultado, mucho más compacto, es el que hoy conocemos.
Con las dos siguientes novelas, El halcón maltés y La llave de cristal, Hammett ya había depurado su estilo narrativo y, aunque recurrió a algunas ideas presentadas en sus relatos (especialmente en La llave de cristal), no tuvo que reelaborar tanto su contenido para su posterior edición en libro. De hecho, El halcón maltés apareció serializada en Black Mask entre septiembre de 1929 y enero de 1930 y apenas un mes después vio la luz en un solo volumen. En cambio, La llave de cristal (la novela preferida por Hammett y una de las primeras obras del género protagonizada por hombres que actúan al margen de la ley) tardó algo más: aparecida también en Black Mask entre marzo y junio de 1930, no se publicó en un único tomo hasta 1931.
Mención aparte merece la última novela de Hammett, El hombre delgado. Aparentemente más ligera que las demás, pero también más cínica, alcohólica y elegante, es la única que no apareció en Black Mask, sino en Redbook, en 1933, de forma condensada y censurada. Al publicarse en libro en 1934, los editores recuperaron algunos fragmentos muy puntuales con claras connotaciones sexuales, que poco después fueron de nuevo censurados y se han mantenido así en muchas ediciones hasta hoy. En este caso concreto, publicamos esa versión sin expurgar, en la que las variaciones con la edición canónica son casi inexistentes, a excepción de esos breves pasajes y el cambio de nombre de un personaje, aquí llamado Sidney Kelterman (Victor Rosewater en la edición censurada), que se hizo para que coincidiera con el nombre utilizado en la adaptación cinematográfica de la novela, estrenada también en 1934.
COSECHA ROJA
A JOSEPH SHAW
1
UNA MUJER DE VERDE Y UN HOMBRE DE GRIS
La primera vez que oí dar a Personville el nombre de Poisonville1 fue a un tipo pelirrojo llamado Hickey Dewey en el Big Ship de Butte. También pronunciaba de esa manera otras palabras con erre, así que no le di más vueltas a lo que había hecho con el nombre de la ciudad. Luego se lo oí pronunciar igual a otros hombres que se apañaban bien con las erres. Seguí sin ver en ello sino la clase de humor sin pies ni cabeza que lleva a los maleantes a desfigurar palabras como «diccionario» para darles un significado despectivo. Unos años después fui a Personville y vi a qué se referían.
Desde un teléfono de la estación llamé a Donald Willsson al Herald y le dije que había llegado.
—¿Puede pasarse por mi casa esta noche a las diez? —Su voz tajante resultaba agradable—. Es el 2101 de Mountain Boulevard. Coja un tranvía en Broadway y bájese en Laurel Avenue, y luego camine dos manzanas hacia el oeste.
Le prometí que iría. Luego fui al Hotel Great Western, dejé el equipaje y salí a dar un garbeo por la ciudad.
No era bonita. La mayoría de sus arquitectos habían optado por lo ostentoso. Igual habían tenido éxito en un primer momento. A partir de entonces, los altos hornos cuyas chimeneas de ladrillo descollaban recortadas contra una lúgubre montaña hacia el sur le habían dado a todo una sucia uniformidad por efecto del humo amarillento que despedían. El resultado era una fea ciudad de cuarenta mil habitantes, ubicada en un feo desfiladero entre dos feas montañas que la minería había degradado por completo. Sobre todo ello se extendía un cielo mugriento que parecía haber brotado de las chimeneas de los altos hornos.
Al primer policía que vi le habría venido bien afeitarse. El segundo llevaba desabrochados un par de botones del uniforme desaliñado. El tercero estaba en medio de la principal intersección de la ciudad —Broadway y Union Street— y dirigía el tráfico con un cigarrillo en la comisura de los labios. A partir de entonces dejé de fijarme en ellos.
A las nueve y media tomé un tranvía de Broadway y seguí las instrucciones que me había dado Donald Willsson. Me llevaron a una casa que se levantaba en una parcela bordeada de setos en una esquina.
La criada que abrió la puerta me dijo que el señor Willsson no estaba en casa. Mientras le explicaba que estaba citado con él salió a la puerta una rubia esbelta de poco menos de treinta años con un vestido verde de crespón. Al sonreírme no desapareció la frialdad de sus ojos azules. Le repetí las explicaciones.
—Mi marido no está en estos momentos. —Un acento apenas discernible le hacía arrastrar las eses—. Pero si le está esperando, lo más probable es que no tarde en volver.
Me llevó a una habitación de la primera planta que daba a Laurel Avenue, un cuarto ocre y rojo con muchos libros. Nos sentamos en sillones de cuero frente a una chimenea de carbón encendida, y ella empezó a indagar qué asuntos tenía yo con su marido.
—¿Vive usted en Personville? —preguntó de entrada.
—No. En San Francisco.
—Pero no es su primera visita, ¿verdad?
—Sí.
—¿De veras? ¿Qué le parece nuestra ciudad?
—Aún no he visto lo suficiente para hacerme una idea. —Era mentira. Sí lo había visto—. He llegado esta misma tarde.
Sus ojos brillantes dejaron de fisgonear cuando dijo:
—Seguro que le parece aburrida. —Volvió a indagar diciendo—: Supongo que todas las ciudades mineras lo son. ¿Se dedica usted a la minería?
—En estos momentos, no.
Miró el reloj en la repisa de la chimenea y comentó:
—Qué falta de consideración por parte de Donald hacerle venir hasta aquí y dejarlo esperando a estas horas de la noche, que no son para tratar asuntos de negocios.
Le dije que no tenía importancia.
—Aunque tal vez no se trata de negocios —sugirió.
Guardé silencio.
Se rio, una breve carcajada con un deje afilado.
—Por lo general no soy tan entrometida como probablemente le parece —dijo como si tal cosa—. Pero se muestra usted tan tremendamente reservado que me pica la curiosidad. No será contrabandista de licores, ¿verdad? Donald cambia a menudo de suministrador.
Dejé que sacara sus propias conclusiones de mi sonrisa.
Sonó un teléfono en la planta baja. La señora Willsson acercó los pies calzados con zapatos verdes al fuego de carbón y fingió no haber oído el teléfono. No entendí por qué aquello le pareció necesario.
—Me temo que voy a... —empezó a decir, y se interrumpió para mirar a la criada en el umbral.
La asistenta dijo que preguntaban por la señora Willsson. Esta se disculpó y siguió a la criada. No fue a la planta baja, sino que habló por un supletorio que no estaba lo bastante alejado para que yo no oyera lo que decía.
—Soy la señora Willsson... Sí. ¿Cómo dice...? ¿Quién...? ¿Puede hablar un poco más alto...? ¿Qué...? Sí... Sí... ¿Quién es...? ¡Hola! ¡Hola!
Colgó el teléfono. Sus pasos se alejaron por el pasillo; pasos rápidos.
Encendí un cigarrillo y lo miré hasta que la oí bajar las escaleras. Fui a una ventana, levanté un extremo de la persiana y miré hacia Laurel Avenue y el garaje blanco y cuadrado en la parte trasera de la casa.
Poco después apareció una mujer esbelta con sombrero y abrigo oscuros que iba a paso ligero de la casa al garaje. Era la señora Willsson. Se fue al volante de un cupé Buick. Volví al sillón y esperé.
Transcurrieron tres cuartos de hora. A las once menos cinco rechinaron fuera los frenos de un coche. Dos minutos después entró en la habitación la señora Willsson. Se había quitado el sombrero y el abrigo. Tenía la cara blanca, los ojos casi negros.
—Lo siento muchísimo —dijo, y se le estremecieron los labios, que mantenía apretados—, pero me temo que ha estado esperando todo este rato para nada. Mi marido no va a volver a casa esta noche.
Dije que lo localizaría por la mañana en el Herald.
Me fui preguntándome por qué llevaba la puntera del zapato izquierdo húmeda y manchada de algo que podía ser sangre.
Llegué a Broadway y cogí un tranvía. Tres manzanas al norte de mi hotel me apeé para ver la aglomeración ante la puerta lateral del ayuntamiento.
Treinta o cuarenta hombres y unas cuantas mujeres ocupaban la acera en torno a una puerta con el cartel de «Comisaría». Había empleados de las minas y de los altos hornos todavía con la ropa de trabajo, chavales de aspecto chabacano de los billares y las salas de fiestas, hombres impecables de cara pálida y acicalada, hombres con el aire aburrido de maridos respetables, unas cuantas mujeres igual de respetables y aburridas y alguna que otra mujer de mala vida.
Me paré al borde del gentío junto a un tipo corpulento con la ropa gris y arrugada. Su rostro también era más bien gris, incluso los labios carnosos, aunque no debía de tener mucho más de treinta años. Tenía la cara ancha, los rasgos gruesos e inteligentes. Todo su colorido dependía de una corbata roja con nudo Windsor que destacaba sobre su camisa de franela gris.
—¿A qué viene el alboroto? —le pregunté.
Me dio un repaso con la mirada antes de contestar, como si quisiera tener la seguridad de que su información iba a quedar en buenas manos. Tenía los ojos tan grises como la ropa, aunque no tan suaves.
—Don Willsson ha ido a sentarse a la derecha de Dios, si es que a Dios no le importa ver orificios de bala.
—¿Quién lo ha matado? —le pregunté.
El tipo gris se rascó la nuca y dijo:
—Alguien con una pistola.
Yo buscaba información, no ingenio. Habría probado suerte con algún otro miembro de la muchedumbre de no ser porque me interesó su corbata roja. Así que le dije:
—Soy de fuera. Puede culparme a mí del embrollo. Para eso están los forasteros.
—Hace un rato han encontrado en Hurricane Street al señor Donald Willsson, propietario del Morning Herald y el Evening Herald, acribillado a balazos por alguien cuya identidad se desconoce —recitó en tono rápido y cantarín—. ¿He conseguido no herir sus sentimientos?
—Gracias. —Alargué un dedo y le toqué un extremo suelto de la corbata—. ¿Tiene algún significado o la lleva porque sí?
—Soy Bill Quint.
—¡Anda ya! —exclamé, tratando de recordar de qué me sonaba el nombre—. ¡Vaya, cuánto me alegro de conocerte!
Saqué la cartera y rebusqué entre la colección de credenciales a las que había ido echando mano aquí y allá. El carné que buscaba era uno rojo que me identificaba como Henry F. Nelly, marinero de primera, afiliado en toda regla al sindicato de Trabajadores Industriales del Mundo. No había ni una palabra de verdad en ello.
Le pasé el carné a Bill Quint, que lo leyó con atención, por delante y por detrás, me lo devolvió y me miró de la cabeza a los pies, no sin recelo.
—Ese ya no va a morirse otra vez —comentó—. ¿Adónde vas?
—A cualquier parte.
Caminamos calle abajo y doblamos una esquina, al parecer, sin rumbo.
—¿Qué te trae por aquí, si eres marinero? —preguntó con despreocupación.
—¿Qué te hace pensar eso?
—Bueno, el carné.
—Tengo otro que demuestra que soy carpintero —dije—. Si quieres que sea minero, mañana conseguiré un carné que lo certifique.
—No lo conseguirás. De esos aquí me encargo yo.
—¿Y si te envían un telegrama desde Chicago? —sugerí.
—¡Al carajo con Chicago! De esos aquí me encargo yo. —Señaló con un gesto de cabeza la puerta de un restaurante y propuso—: ¿Bebes?
—Solo cuando puedo.
Entramos en el restaurante, subimos un tramo de escaleras y entramos en un local estrecho del primer piso donde había un mostrador largo y una hilera de mesas. Bill Quint saludó con la cabeza y dijo «¡Hola!» a algunos de los chicos y chicas que estaban sentados a las mesas y la barra, y me llevó a uno de los reservados con cortinillas verdes que bordeaban la pared de enfrente del mostrador.
Pasamos las dos horas siguientes bebiendo whisky y hablando.
El hombre de gris no creía que tuviera derecho al carné que le había enseñado, ni al otro que había mencionado. No creía que fuera miembro destacado del sindicato. Como jefazo de Trabajadores Industriales del Mundo en Personville, consideraba su deber enterarse de quién era yo, y no dejarse arrastrar a la charla sobre asuntos comprometidos.
A mí ya me iba bien. Yo estaba interesado en los asuntos de Personville. A él no le importó abordarlos indagando de vez en cuando sobre la cuestión de mis carnés rojos.
Lo que conseguí sacarle se podría resumir de la siguiente manera:
Durante cuarenta años el viejo Elihu Willsson, el padre del hombre que había sido asesinado esa noche, fue dueño del corazón, el alma, la piel y las entrañas de Personville. Era presidente y accionista mayoritario de la Personville Mining Corporation, así como del First National Bank, propietario del Morning Herald y el Evening Herald, los únicos periódicos de la ciudad, y al menos copropietario de prácticamente todos los demás negocios de cierta importancia. Aparte de estas propiedades, había comprado a un senador de Estados Unidos, un par de miembros de la cámara de Representantes, el gobernador, el alcalde y la mayor parte de la asamblea legislativa estatal. Elihu Willsson era Personville, y era el estado casi en su totalidad.
En la época de la guerra, el sindicato de Trabajadores Industriales del Mundo —en plena pujanza por todo el Oeste— había afiliado a los trabajadores de la Personville Mining Corporation. Esos trabajadores no habían estado precisamente mimados hasta entonces. Aprovecharon su nueva fuerza para exigir lo que querían. El viejo Elihu accedió porque no le quedó otro remedio, y aguardó a que llegara su hora.
Llegó en 1921. Los negocios iban de capa caída. Al viejo Elihu le habría traído sin cuidado cerrar una temporada. Rompió los acuerdos que tenía con sus trabajadores y empezó a devolverlos a patadas a la situación que padecían antes de la guerra.
Como es natural, los obreros pidieron ayuda a gritos. Enviaron a Bill Quint de la sede central del Trabajadores Industriales del Mundo en Chicago para llevar a cabo una movilización. No era partidario de una huelga, de que abandonasen el puesto de trabajo abiertamente. Les aconsejó que optaran por la vieja táctica del sabotaje, que siguieran en sus puestos y paralizaran la maquinaria desde dentro. Pero eso no era una movilización suficiente para los obreros de Personville. Querían darse a conocer, hacer historia del sindicalismo.
Se declararon en huelga.
La huelga duró ocho meses. Hubo derramamiento de sangre en abundancia por ambas partes. Los sindicalistas tuvieron que ocuparse de derramarla en persona. El viejo Elihu contrató a pistoleros, esquiroles, miembros de la Guardia Nacional e incluso a soldados del ejército regular para hacerlo. Una vez partido el último cráneo, una vez rota a patadas la última costilla, el sindicalismo en Personville no era más que pólvora mojada.
Pero, según dijo Bill Quint, el viejo Elihu no tenía ni idea de historia italiana. Salió vencedor de la huelga pero perdió su poder sobre la ciudad y el estado. Para imponerse a los mineros había dejado que sus matones a sueldo se descontrolaran. Una vez terminada la lucha no pudo librarse de ellos. Había dejado la ciudad en sus manos y no era lo bastante fuerte para arrebatársela. Personville les pareció atractiva y se apoderaron de ella. Habían ganado la huelga en nombre de Elihu y se quedaron con la ciudad como botín de guerra. No podía romper con ellos abiertamente. Sabían demasiado de él. Era responsable de todo lo que habían hecho durante la huelga.
Bill Quint y yo andábamos bastante bebidos cuando llegamos a ese punto. Volvió a vaciar su vaso, se apartó el pelo de los ojos y llevó su relato hasta el presente.
—Hoy en día, probablemente el más poderoso es Pete el Finlandés. Este mejunje que bebemos es suyo. Luego está Lew Yard. Tiene una casa de empeños en Parker Street, se ocupa de pagar la fianza a muchos detenidos, mueve buena parte de la mercancía robada en esta ciudad, según me cuentan, y es uña y carne con Noonan, el jefe de policía. Hay un muchacho, Max Thaler, el Susurro, que también tiene muchos colegas. Un tipo moreno y listillo al que le pasa algo en la garganta. No puede hablar. Un fullero. Esos tres, junto con Noonan, son los que en buena medida ayudan a Elihu a dirigir la ciudad; le ayudan más de lo que él querría. Pero tiene que seguirles la corriente o ya se puede preparar...
—El tipo que se han cargado esta noche, el hijo de Elihu, ¿qué pintaba en todo esto? —le pregunté.
—Iba a donde lo mandaba su padre, y ahora está donde lo ha mandado su padre.
—¿Quieres decir que el viejo ha hecho que lo...?
—Es posible, pero yo no soy nadie para decirlo. Ese Don volvió a casa y empezó a dirigir los periódicos de su padre. El viejo diablo, aunque ya tiene un pie en la tumba, no es de los que se dejan arrebatar nada sin devolver el golpe. Pero debía andarse con cuidado con esos tipos. Hizo volver de París al chico y a su esposa francesa y lo utilizó como su marioneta; vaya sucia treta paterna. Don lanza una campaña a favor de la reforma social en los periódicos. Quiere acabar con el vicio y la corrupción en la ciudad, lo que supone acabar con Pete, Lew y el Susurro, si el asunto llegara lo bastante lejos. ¿Lo entiendes? El viejo está utilizando al chico para librarse de ellos. Supongo que se cansaron de que les apretaran las clavijas.
—Me parece que esa suposición tiene unos cuantos inconvenientes —señalé.
—Todo lo que tiene que ver con esta puñetera ciudad tiene unos cuantos inconvenientes como mínimo. ¿Ya has bebido suficiente de esta porquería?
Le dije que sí. Nos fuimos calle abajo. Bill Quint me dijo que se alojaba en el Hotel de los Mineros en Forest Street. Como tenía que pasar por mi hotel de camino al suyo, seguimos juntos. Delante de mi hotel, un tipo corpulento con pinta de policía secreta hablaba desde la acera con el ocupante de un turismo Stutz.
—Ese del coche es el Susurro —me dijo Bill Quint.
Detrás del tipo fornido alcancé a ver el perfil de Thaler. Era joven, moreno y menudo, con facciones tan atractivas y regulares que parecían acuñadas con troquel.
—Qué mono —dije.
—Sí —coincidió el hombre de gris—, igual que un cartucho de dinamita.
2
EL ZAR DE POISONVILLE
El Morning Herald dedicó dos páginas a Donald Willsson y su muerte. En la fotografía se apreciaba un individuo de rostro agradable e inteligente con pelo rizado, ojos y boca risueños, la barbilla partida y corbata a rayas.
La crónica de su muerte era sencilla. A las once menos veinte de la noche anterior le habían pegado cuatro tiros en el estómago, el pecho y la espalda, que le causaron la muerte de inmediato. El tiroteo tuvo lugar en la manzana del 1100 de Hurricane Street. Los vecinos que salieron a mirar después de oír los disparos vieron al muerto tendido en la acera. Había un hombre y una mujer inclinados sobre él. La calle estaba muy oscura para ver nada o a nadie con claridad. El hombre y la mujer desaparecieron antes de que alguien más tuviera tiempo de acudir. Nadie sabía qué aspecto tenían. Nadie los había visto irse.
Dispararon seis veces a Willsson con una pistola del calibre 32. Dos de los proyectiles no lo alcanzaron y se incrustaron en la fachada de un edificio. Siguiendo la trayectoria de esas dos balas, la policía averiguó que los disparos se habían efectuado desde un estrecho callejón al otro lado de la calle. Eso era todo lo que se sabía.
Un editorial del Morning Herald resumía la corta carrera del fallecido como la de un reformador de las costumbres cívicas y expresaba la convicción de que lo había asesinado alguien interesado en entorpecer la limpieza de Personville. El Herald decía que la mejor manera de que el jefe de policía probara que no había tenido ninguna culpa en el asunto era que detuviese lo antes posible y condenara al asesino o los asesinos. El editorial era amargo y tajante.
Lo terminé a la vez que mi segundo café, subí de un salto a un tranvía de Broadway, me apeé en Laurel Avenue y me dirigí a casa del fallecido.
Estaba a media manzana de allí cuando algo me hizo cambiar de idea y de destino.
Cruzó la calle delante de mí un joven más bien bajo vestido en tres tonalidades de marrón. Tenía un atractivo perfil moreno. Era Max Thaler, alias el Susurro. Llegué a la esquina de Mountain Boulevard a tiempo para ver su pierna enfundada en una tela marrón desvanecerse por la puerta de la casa del difunto Donald Willsson.
Regresé a Broadway, busqué una tienda con cabina telefónica, localicé en la guía el número del domicilio de Elihu Willsson, llamé y le dije a alguien que aseguraba ser el secretario del anciano, que Donald Willsson me había hecho venir de San Francisco, que tenía información sobre su muerte y que quería ver a su padre.
Al mostrarme lo bastante rotundo, me invitaron a hacerle una visita.
El zar de Poisonville estaba recostado en la cama cuando su secretario, un tipo esbelto y silencioso de mirada penetrante que rondaba los cuarenta, me llevó al dormitorio.
El viejo tenía una cabeza pequeña y de una redondez casi perfecta bajo su mata de pelo canoso al rape. Tenía las orejas tan pequeñas y aplastadas contra los lados de la cabeza que no estropeaban el efecto esférico. La nariz también era pequeña, una prolongación de la curva de su frente huesuda. La boca y la barbilla eran líneas rectas como tajos en la esfera. Debajo de estas líneas un cuello corto y recio se adentraba en el pijama blanco entre sus hombros cuadrados y rollizos. Uno de sus brazos asomaba por encima del cubrecama, un brazo corto y compacto rematado por una contundente mano de dedos gruesos. Tenía los ojos redondos, azules, pequeños y llorosos, como si se estuvieran ocultando detrás del velo acuoso y debajo de las pobladas cejas blancas solo hasta que llegara el momento de abalanzarse y apoderarse de algo. No era de esos a los que intentarías robarles la cartera a menos que tuvieras confianza más que de sobra en tus dedos.
Me ordenó que tomara asiento en una silla con una brusca sacudida de cuatro o cinco centímetros de su cabeza redonda, se libró del secretario con otra y preguntó:
—¿Qué es lo que sabe de mi hijo?
Tenía la voz áspera. Su pecho ejercía demasiada presión y su boca no articulaba lo suficiente para que las palabras sonaran muy claras.
—Soy agente de la Agencia de Detectives Continental, de la sucursal en San Francisco —le informé—. Hace un par de días recibimos un cheque de su hijo acompañado de una carta en la que solicitaba que le enviaran a un hombre para un trabajo. Ese hombre soy yo. Me dijo que fuera a su casa anoche. Lo hice, pero no apareció. Cuando regresé al centro me enteré de que lo habían asesinado.
Elihu Willsson me escudriñó con recelo y preguntó:
—Bueno, ¿y qué?
—Mientras esperaba, su nuera recibió una llamada de teléfono, salió, regresó con lo que me pareció sangre en el zapato y me dijo que su marido no iba a venir. Lo mataron a las once menos veinte. Ella salió a las diez y veinte y regresó a las once y cinco.
El anciano se sentó en la cama y dirigió a la señora Willsson una ristra de improperios. Cuando se le agotaron esa clase de palabras aún le quedaba un poco de aliento que utilizó para gritarme:
—¿La han metido en la cárcel?
Dije que me parecía que no.
No le hizo ninguna gracia que no estuviera en la cárcel. Lo manifestó sin contemplaciones. Berreó cantidad de cosas que no me gustaron, y terminó diciendo:
—¿Qué demonios está esperando?
Ya estaba muy mayor y enfermo para abofetearlo. Me reí y dije:
—Pruebas.
—¿Pruebas? ¿Qué necesita? Ya ha...
—No sea imbécil —interrumpí sus increpaciones—. ¿Por qué iba a matarlo ella?
—¡Porque es una zorra francesa! Porque esa...
Asomó por la puerta la cara asustada de su secretario.
—¡Fuera de aquí! —le rugió el anciano, y la cara desapareció.
—¿Era celosa? —le pregunté antes de que tuviera oportunidad de seguir bramando—. Y si no grita es muy posible que le pueda oír. Ando mucho mejor de la sordera desde que tomo levadura.
Apoyó un puño en cada una de las jorobas que formaban sus muslos bajo el cubrecama y adelantó el mentón cuadrado hacia mí.
—Aunque soy viejo y estoy enfermo —dijo en tono deliberado—, me estoy planteando levantarme y patearle el culo.
No le hice ningún caso y repetí:
—¿Era celosa?
—Lo era —contestó, ahora sin levantar la voz—, y autoritaria, y malcriada, y recelosa, y codiciosa, y mezquina, y sin escrúpulos, y embustera, y egoísta, y mala hasta la médula. ¡Mala a más no poder!
—¿Tenía razones para estar celosa?
—Eso espero —respondió con acritud—. No querría ni pensar que un hijo mío le fuera fiel, aunque es probable que lo fuera. Era capaz de cosas así.
—¿Pero no sabe de algún motivo por el que hubiera querido matarlo?
—¿Que si sé de algún motivo? —Empezó a gritar otra vez—. ¿Es que no le he dicho...?
—Sí, pero eso no quiere decir nada. Es más bien pueril.
El viejo apartó el cubrecama de sus piernas y empezó a levantarse. Luego se lo pensó mejor, levantó la cara sonrojada y bramó:
—¡Stanley!
Se abrió la puerta y entró el secretario a paso sigiloso.
—¡Echa de aquí a este malnacido! —le ordenó su jefe, al tiempo que me amenazaba con el puño.
El secretario se volvió hacia mí. Yo negué con la cabeza y le sugerí:
—Más vale que vayas a buscar ayuda.
Frunció el entrecejo. Éramos más o menos de la misma edad. Él era larguirucho, me sacaba casi una cabeza, pero pesaba veintitantos kilos menos. Parte de mis ochenta y seis kilos eran grasa, pero no todos. El secretario se mostró azogado, sonrió a modo de disculpa y se fue.
—Lo que estaba a punto de contarle —le dije al anciano— es que tenía intención de hablar con la esposa de su hijo esta mañana. Pero he visto entrar en su casa a Max Thaler, así que he preferido posponer la visita.
Elihu Willsson volvió a taparse las piernas cuidadosamente con el cubrecama, recostó la cabeza en los almohadones, levantó la vista al techo con el ceño fruncido y dijo:
—Hmm, así que esas tenemos, ¿eh?
—¿Le dice algo?
—Lo mató ella —respondió con certidumbre—. Eso es lo que me dice.
Se oyeron pasos en el pasillo, pies más fornidos que los del secretario. Cuando estaban delante de la puerta, empecé una frase:
—Usted se servía de su hijo para dirigir...
—¡Fuera de aquí! —gritó el viejo a los que estaban en el umbral—. Y que no abra nadie esa puerta. —Me lanzó una mirada furibunda y exigió saber—: ¿Para qué me estaba sirviendo de mi hijo?
—Para apretarles las clavijas a Thaler, Yard y el Finlandés.
—Embustero.
—Yo no me he inventado ese cuento. Se rumorea por todo Personville.
—Es mentira. Le di los periódicos. Él hacía lo que le venía en gana con ellos.
—Eso debería explicárselo a sus colegas. A usted le creerían.
—¡Me importa un carajo lo que crean! Le estoy diciendo la verdad.
—¿Qué más da? Su hijo no resucitará sencillamente porque lo mataran por error, si es que es eso lo que pasó.
—Lo mató esa mujer.
—Quizá.
—¡Maldito sea usted y sus «quizá»! Lo mató ella.
—Quizá. Pero también hay que considerar otra perspectiva, el aspecto político. A mí me puede decir...
—A usted le puedo decir que lo mató esa zorra francesa, y le puedo decir que cualquier otra idea estúpida que se le haya pasado por la cabeza está totalmente descaminada.
—Pero hay que investigarlas —insistí—. Y usted conoce los entresijos políticos de Personville mejor que cualquier otra persona a quien pueda acudir yo. Era su hijo. Lo mínimo que puede hacer es...
—Lo mínimo que puedo hacer —aulló— es decirle que se vuelva de una puñetera vez a San Francisco, usted y su cabeza hueca.
Me levanté y dije en tono nada amistoso:
—Estoy en el Hotel Great Western. No me moleste a menos que decida entrar en razón.
Salí del dormitorio y bajé las escaleras. El secretario rondaba el último peldaño con una sonrisa de disculpa.
—Vaya mala baba tiene el viejo —rezongué.
—Tiene una personalidad extraordinariamente vital —murmuró él.
En la redacción del Herald busqué a la secretaria del hombre asesinado. Era una chica menuda de diecinueve o veinte años con grandes ojos de color avellana, pelo castaño claro y cara pálida y atractiva. Se llamaba Lewis.
Dijo que no estaba al tanto de que su jefe me hubiera hecho venir a Personville.
—Pero también es verdad —me explicó— que el señor Willsson prefería guardárselo todo tanto tiempo como le fuera posible. El caso es que... Me parece que aquí no confiaba en nadie, al menos por completo.
—¿En ti tampoco?
Se sonrojó y dijo:
—No. Pero llevaba aquí muy poco tiempo, claro, y no nos conocía muy bien a ninguno.
—Seguro que había algo más.
—Bueno —se mordió el labio y dejó una hilera de huellas de su dedo índice en el borde de la lustrosa mesa del fallecido—, su padre no... no apoyaba lo que estaba haciendo. Puesto que en realidad el propietario de los periódicos era su padre, supongo que era natural que el señor Donald pensara que algunos empleados podían ser más leales al señor Elihu que a él.
—¿El anciano no estaba a favor de la campaña de reforma cívica? ¿Por qué la permitía, si los periódicos eran suyos?
Inclinó la cabeza para observar las huellas que había dejado. Su voz sonó queda.
—No es fácil entenderlo a menos que sepa... La última vez que se puso enfermo el señor Elihu mandó llamar a Donald... al señor Donald. El señor Donald llevaba casi toda la vida viviendo en Europa, ya sabe. El doctor Pride le dijo al señor Elihu que iba a tener que dejar de dirigir sus negocios, así que envió un telegrama a su hijo para que regresara a casa. Pero cuando el señor Donald llegó, el señor Elihu no acabó de decidirse a dejarlo todo. Quería, eso sí, que el señor Donald se quedara, así que le dio los periódicos, es decir, lo nombró director. Eso le agradó al señor Donald. En París se había interesado por el periodismo. Al enterarse de lo mal que iban aquí los asuntos cívicos y demás, puso en marcha esa campaña reformista. No lo sabía... Llevaba fuera desde que era niño... No sabía...
—No sabía que su padre estaba tan involucrado como el que más —la ayudé a terminar.
Se estremeció un poco mientras seguía mirando sus huellas dactilares, no me contradijo y continuó:
—El señor Elihu y él tuvieron una pelea. El señor Elihu le dijo que dejara de removerlo todo, pero él no le hizo caso. Tal vez se lo habría hecho de haber sabido... todo lo que había que saber. Pero supongo que ni se le pasó por la cabeza que su padre estaba gravemente implicado. Y su padre no se lo iba a decir, claro. Supongo que para un padre tiene que ser muy difícil contarle a su hijo algo así. Amenazó con quitarle los periódicos al señor Donald. No sé si tenía intención de hacerlo o no. Pero volvió a enfermar, y todo siguió su curso.
—¿Donald Willsson no te contaba cosas en confianza? —pregunté.
—No. —Fue casi un susurro.
—Entonces, ¿dónde te has enterado de todo esto?
—Intento, intento ayudarle a averiguar quién lo asesinó —dijo con franqueza—. No tiene derecho a...
—La mejor manera de ayudarme es que me digas dónde te has enterado de todo esto —insistí.
Se quedó mirando fijamente la mesa mientras se mordía el labio inferior. Esperé. Al cabo, dijo:
—Mi padre es el secretario del señor Willsson.
—Gracias.
—Pero no crea que nosotros...
—No es cosa mía —la tranquilicé—. ¿Qué hacía Willsson en Hurricane Street anoche cuando tenía una cita conmigo en su domicilio?
Dijo que no lo sabía. Le pregunté si le había oído decirme, por teléfono, que fuera a su casa a las diez. Contestó que sí.
—¿Qué hizo después? Procura recordar hasta lo más insignificante que dijo e hizo desde entonces hasta que te fuiste a casa al terminar la jornada laboral.
Se retrepó en la silla, cerró los ojos y frunció la frente.
—Usted llamó, si fue usted la persona a la que le dijo que fuera a su casa, hacia las dos. Luego el señor Donald dictó unas cartas, una a una fábrica de papel, otra a un senador, el señor Keefer, respecto de unos cambios en las normas de Correos, y... ¡ah, sí! Salió unos veinte minutos, poco antes de las tres. Y justo antes de salir firmó un cheque.
—¿A nombre de quién?
—No lo sé, pero le vi extenderlo.
—¿Dónde está su talonario? ¿Lo llevaba consigo?
—Está aquí. —Se levantó de un salto, rodeó la mesa hasta la parte delantera e intentó abrir el cajón de arriba—. Está cerrado.
Me coloqué a su lado, desdoblé un clip sujetapapeles y con ayuda del filo de mi navaja hurgué en la cerradura hasta que conseguí abrirla.
La chica sacó un talonario no muy grueso del First National Bank. El último talón usado correspondía a un cheque de cinco mil dólares. Nada más. Ni nombre ni asunto alguno.
—Salió con este cheque —dije—, ¿y estuvo fuera veinte minutos? ¿Lo suficiente para ir al banco y volver?
—No le habría llevado más de cinco minutos llegar allí.
—¿Ocurrió alguna otra cosa antes de que extendiera el cheque? Piensa. ¿Algún mensaje? ¿Cartas? ¿Llamadas de teléfono?
—A ver. —Cerró los ojos de nuevo—. Estaba dictando unas cartas y... ¡Ay, qué tonta! Le llamaron por teléfono. Dijo: «Sí, puedo estar allí a las diez, pero tendré que marcharme enseguida». Luego añadió: «Muy bien, a las diez». Eso fue todo lo que dijo, salvo «Sí, sí», varias veces.
—¿Hablaba con un hombre o con una mujer?
—No lo sé.
—Piénsalo. Pondría una voz distinta.
Se lo pensó y dijo:
—Entonces, era mujer.
—¿Quién se fue antes esa noche, tú o él?
—Yo. Él... ya le he dicho que mi padre es el secretario del señor Elihu. Él y el señor Donald habían quedado a media tarde para tratar de algo relacionado con los asuntos económicos del periódico. Mi padre vino poco después de las cinco. Iban a cenar juntos, me parece.
Eso fue todo lo que acertó a contarme la tal Lewis. No sabía nada que explicase la presencia de Willsson en la manzana del 1100 de Hurricane Street, me dijo. No reconoció saber nada relacionado con el señor Willsson.
Registramos la mesa del fallecido y no encontramos nada que resultara revelador. Probé suerte con las chicas de la centralita y no averigüé nada. Pasé una hora con los mensajeros, los redactores y demás, pero de nada sirvió que los acosara a preguntas. Al fallecido, como había dicho su secretaria, se le daba bien guardarse sus asuntos.
3
DINAH BRAND
En el First National Bank trabé conversación con un ayudante de cajero llamado Albury, un chico rubio de aspecto agradable, de unos veinticinco años.
—Fui yo quien conformé el cheque de Willsson —dijo después de que le explicara lo que estaba investigando—. Estaba extendido a nombre de Dinah Brand, por valor de cinco mil dólares.
—¿Sabes quién es?
—¡Claro que sí! La conozco.
—¿Te importa decirme lo que sabes de ella?
—En absoluto. Lo haría encantado, pero ya llego con ocho minutos de retraso a una reunión con...
—¿Cenamos esta noche y me lo cuentas?
—De acuerdo —dijo.
—¿A las siete en el Great Western?
—Estupendo.
—Me voy para que acudas a tu reunión, pero dime, ¿ella tiene cuenta en este banco?
—Sí, y ha ingresado el cheque esta mañana. Lo tiene la policía.
—¿Ah, sí? ¿Y dónde vive?
—En el 1232 de Hurricane Street.
—¡Vaya, vaya! —dije—: Nos vemos esta noche. —Y luego me fui.
Mi siguiente visita fue al despacho del jefe de policía, en el ayuntamiento.
Noonan, el jefe, era un tipo gordo de risueños ojos verdosos hundidos en una cara redonda y jovial. Cuando le conté lo que me traía a su ciudad pareció alegrarse. Me ofreció un apretón de manos, un puro y una silla.
—Bien —dijo cuando nos acomodamos—, dígame quién es el culpable.
—El secreto está a salvo conmigo.
—Yo tampoco me iré de la lengua —dijo en tono despreocupado entre el humo—. Pero ¿qué supone?
—No se me da bien hacer suposiciones, sobre todo cuando no estoy al tanto de los hechos.
—No me llevará mucho contarle todos los hechos —dijo—. Willsson firmó ayer un cheque por cinco mil dólares a nombre de Dinah Brand, poco antes de que cerrara el banco. Anoche lo mataron las balas de una pistola del calibre 32 a menos de una manzana de la casa de Brand. La gente que oyó los disparos vio a un hombre y una mujer inclinados sobre el cadáver. Esta mañana a primera hora la susodicha Dinah Brand ha ingresado el susodicho cheque en el susodicho banco. ¿Y bien?
—¿Quién es esa Dinah Brand?
El jefe dejó caer la ceniza del puro en mitad de la mesa, hizo un ademán ostentoso con la mano rechoncha y dijo:
—Una paloma mancillada, por así decirlo, una prostituta de lujo, una cazafortunas de primera división.
—¿Ya ha tomado medidas legales contra ella?
—No. Antes hay que atar un par de cabos. La tenemos vigilada y estamos a la espera. Lo que le he dicho es confidencial.
—Sí. Ahora, escuche.
Y le conté lo que había visto y oído mientras esperaba en la casa de Donald Willsson la noche anterior.
Cuando terminé, el jefe frunció la boca regordeta, profirió un suave silbido y exclamó:
—Eso que me cuenta sí que es interesante, hombre. ¿Así que tenía sangre en el zapato? ¿Y dijo que su marido no volvería a casa?
—Eso me pareció a mí —dije en respuesta a la primera pregunta, y—: Sí —contesté a la segunda.
—¿Ha hablado con ella desde entonces? —me preguntó.
—No. Me he acercado a su casa esta mañana, pero un joven llamado Thaler se me ha adelantado, así que he pospuesto la visita.
—¡Hay que joderse! —Los ojos verdosos le brillaron de alegría—. ¿Me está diciendo que ha ido allí el Susurro?
—Sí.
Tiró el puro al suelo, se levantó, plantó las manazas en el tablero de la mesa y se inclinó hacia mí, rezumando regodeo por todos los poros.
—Eso sí que es dar en la diana —ronroneó—. Dinah Brand es la chica de ese tal Susurro. Me parece que vamos a ir usted y yo a charlar un rato con la viuda.
Nos apeamos del coche del jefe delante del domicilio de la señora Willsson. El jefe se detuvo un instante con un pie en el peldaño inferior para mirar el crespón negro colgado encima del timbre. Y luego dijo:
—Bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Subimos las escaleras.
La señora Willsson no tenía muchas ganas de vernos, pero por lo general la gente recibe al jefe de policía si insiste. Este insistió. Nos llevaron al piso de arriba, donde la viuda de Donald Willsson estaba sentada en la biblioteca. Iba de negro. Tenía escarcha en los ojos azules.
Noonan y yo nos turnamos para farfullar nuestros pésames y luego él empezó:
—Solo queríamos hacerle un par de preguntas. Por ejemplo, ¿adónde fue anoche?
Me lanzó una mirada malhumorada y luego miró al jefe, frunció el ceño y dijo en tono altivo:
—¿Puedo preguntar por qué se me interroga de esta manera?
Me pregunté cuántas veces habría oído esa pregunta, palabra por palabra y justo en esa sucesión de tonos, mientras el jefe, sin hacerle el menor caso, continuaba con amabilidad:
—Y luego está eso de que llevaba manchado un zapato. El derecho, o igual el izquierdo. Sea como sea, era uno de los dos.
A la señora Willsson empezó a contraérsele un músculo del labio superior
—¿Eso era todo? —me preguntó el jefe. Antes de que tuviera ocasión de responderle, hizo chasquear la lengua y volvió su rostro cordial de nuevo hacia la mujer—. Casi se me olvida. También está lo de cómo sabía que su marido no iba a regresar a casa.
Ella se levantó, vacilante, apoyando una mano blanca en el respaldo del sillón.
—Seguro que me disculpan...
—Naturalmente. —El jefe hizo un gesto generoso con una de sus zarpas carnosas—. No queremos molestarla. Solo saber adónde fue, y lo del zapato, y cómo sabía que su marido no iba a volver. Y, ahora que lo pienso, hay otro asuntillo... ¿Qué traía a Thaler por aquí esta mañana?
La señora Willsson volvió a sentarse, con suma rigidez. El jefe la miró. Una sonrisa que quería ser tierna dibujó curiosas líneas y protuberancias en su cara fofa. Poco después los hombros de la señora Willsson empezaron a relajarse, bajó un poco la barbilla y su espalda se curvó.
Puse una silla delante de ella y tomé asiento.
—Va a tener que contárnoslo, señora Willsson —le dije en un tono lo más comprensivo posible—. Hay que encontrar explicación a todo esto.
—¿Creen que tengo algo que ocultar? —preguntó, desafiante, al tiempo que se volvía a sentar recta y rígida, pronunciando cada palabra con precisión, salvo donde arrastraba un poco las eses—. Es cierto que salí. La mancha era de sangre. Sabía que mi marido había muerto. Thaler ha venido a verme por lo de la muerte de mi marido. ¿Ya he contestado a sus preguntas?
—Todo eso ya lo sabíamos —afirmé—. Lo que le pedimos es que nos los explique.
Se puso en pie otra vez y dijo con enfado:
—No me gusta nada su actitud. Me niego a someterme a...
Noonan dijo:
—Eso está muy bien, señora Willsson, solo que entonces vamos a tener que pedirle que venga a comisaría con nosotros.
Ella le dio la espalda, respiró hondo y me espetó:
—Mientras esperábamos aquí a Donald me llamaron por teléfono. Era un hombre que no quiso identificarse. Dijo que Donald había ido a casa de una tal Dinah Brand con un cheque de cinco mil dólares. Entonces me fui hasta allí y esperé calle abajo en el coche hasta que salió Donald.
»Mientras esperaba vi a Max Thaler, al que conocía de vista. Fue hasta la casa de la mujer pero no entró. Se marchó. Luego salió Donald y se fue calle abajo. No me vio. No quería que me viera. Tenía intención de regresar a casa, de volver antes que él. Acababa de arrancar el motor cuando oí los disparos y vi caer a Donald. Salí del coche y fui corriendo hasta él. Había muerto. Yo estaba desesperada. Entonces acudió Thaler. Dijo que si me encontraban allí dirían que lo había matado yo. Me hizo volver a toda prisa al coche y regresar a casa.
Había lágrimas en sus ojos. Estudió mi cara a través de las lágrimas, intentando por lo visto averiguar cómo encajaba yo el relato. No dije nada y ella preguntó:
—¿Es eso lo que querían?
—A grandes rasgos —asintió Noonan, que había ido a colocarse a un lado—. ¿Qué le ha dicho Thaler esta mañana?
—Me ha recomendado que guardara silencio. —Su voz se había vuelto un susurro apagado—. Ha dicho que sospecharían de uno de los dos o de ambos si alguien llegaba a enterarse de que estuvimos allí, porque asesinaron a Donald al salir de la casa de esa mujer después de darle dinero.
—¿Desde dónde se efectuaron los disparos? —preguntó el jefe.
—No lo sé. No vi nada, salvo, cuando levanté la vista, a Donald que caía.
—¿Fue Thaler quien disparó?
—No —se apresuró a decir. Entonces se le dilataron los ojos, abrió la boca y se llevó una mano al pecho—. No lo sé. No me lo pareció, y él dijo que no había sido. No sé dónde estaba. No sé por qué no se me pasó por la cabeza en ningún momento que hubiera sido él.
—¿Qué cree ahora? —preguntó Noonan.
—Es... es posible.
El jefe me guiñó un ojo, un guiño atlético en el que tomaron parte todos los músculos de su cara, e indagó remontándose un poco más atrás.
—¿Y sabe quién la llamó?
—No me dijo su nombre.
—¿No reconoció su voz?
—No.
—¿Qué clase de voz era?
—Hablaba con cautela, como si temiera que fuesen a oírlo. Me costó entender lo que decía.
—¿Susurraba?
El jefe dejó la boca abierta cuando pronunció la última sílaba. Los ojos verdosos le brillaron con avidez entre las guarniciones de sebo.
—Sí, un susurro ronco.
El jefe cerró la boca con un chasquido y la abrió otra vez para decir en tono persuasivo:
—Ya ha oído hablar a Thaler...
La mujer se sobresaltó y nos miró, primero al jefe y luego a mí, con los ojos abiertos de par en par.
—Fue él —gritó—. Fue él.
Robert Albury, el joven ayudante de cajero del First National Bank, estaba sentado en el vestíbulo cuando regresé al Hotel Great Western. Subimos a mi habitación, pedimos agua con hielo, usamos el hielo para refrescar el whisky escocés, el zumo de limón y la granadina, y luego bajamos al comedor.
—Ahora, háblame de esa señora —le dije cuando ya estábamos con la sopa.
—¿La has visto ya? —me preguntó.
—Todavía no.
—Pero has oído hablar de ella, ¿verdad?
—Solo que es una experta en su disciplina.
—Lo es —coincidió—. Supongo que ya la verás. Al principio te llevarás un chasco. Luego, sin ser capaz de decir cómo o cuándo ocurrió, te encontrarás con que has olvidado ese chasco, y antes de darte cuenta estarás contándole la historia de tu vida, todos tus problemas y esperanzas. —Rio con timidez pueril—. Y entonces verás que estás atrapado, atrapado por completo.
—Gracias por la advertencia. ¿Cómo has obtenido esa información?
Sonrió con vergüenza, medio oculto tras la cuchara sopera, y confesó:
—La compré.
—Entonces, supongo que te costó cara. Tengo entendido que a esa le gusta el dinero.2
—El dinero la vuelve loca, desde luego, pero por alguna razón uno no le da importancia. Es mercenaria hasta tal punto, es tan abiertamente codiciosa, que no tiene nada de desagradable. Entenderás a qué me refiero cuando la conozcas.
—Es posible. ¿Te importa decirme cómo es que terminó lo tuyo con ella?
—No, no me importa. Lo gasté todo, así terminó.
—¿Con semejante sangre fría?
Se sonrojó un poco y asintió.
—Me parece que te lo has tomado bien —observé.
—Qué otra cosa iba a hacer. —El sonrojo se hizo más intenso en su cara joven y agradable, y continuó en tono vacilante—. Resulta que estoy en deuda con ella. Esa chica... Te lo voy contar. Quiero que veas esa faceta suya. Yo tenía algo de dinero. Cuando se terminó... Debes tener presente que era joven y estaba loco por ella. Cuando se acabó mi dinero quedaba el del banco. El caso es que yo... Bueno, por lo que a ti respecta, da igual si llegué a hacer algo o solo me lo planteé. Sea como sea, se enteró. Yo era incapaz de ocultarle nada. Y eso fue el final.
—¿Rompió contigo?
—¡Sí, gracias a Dios! De no ser por ella es posible que ahora me estuvieras buscando por malversación de fondos. ¡Se lo debo a ella! —Frunció el ceño en un gesto de sinceridad—. No cuentes nada de esto... ya sabes a lo que me refiero. Pero quiero que sepas que también tiene su lado bueno. Sobre el otro te hablarán más que de sobra.
—Igual lo tiene. O igual es que no creyó que fuera a sacar lo suficiente como para compensar el riesgo de verse en un aprieto.
Dio unas vueltas a mis palabras y luego negó con la cabeza.
—Es posible que hubiera algo de eso, pero no es la razón principal.
—Por lo que he deducido, trabajaba solo a tocateja.
—¿Y qué hay de Dan Rolff? —preguntó.
—¿Quién es ese?
—En teoría era su hermano, o hermanastro, algo por el estilo. No lo es. Es un desahuciado: tuberculosis. Vive con ella. Ella lo mantiene. No está enamorada de él ni nada. Sencillamente se lo encontró en alguna parte y lo recogió.
—¿Algo más?
—Había un radical con el que solía salir. No creo que a ese le sacara mucha pasta.
—¿Qué radical?
—Vino por aquí cuando la huelga. Un tal Quint.
—¿Así que también estaba en su lista?
—Supongo que por eso se quedó una vez terminada la huelga.
—¿Sigue en su lista?
—No. Dinah me dijo que le tenía miedo. Amenazó con matarla.
—Por lo visto ha tenido a todos dominados en un momento u otro —comenté.
—A todos los que quería —dijo él, y lo dijo en serio.
—¿Donald Willsson era el más reciente? —le pregunté.
—No sé —dijo—. Nunca había oído hablar de ellos, nunca vi nada. El jefe de policía nos encargó que intentáramos comprobar si él le había extendido algún cheque antes del de ayer, pero no encontramos nada. Nadie recordaba haber visto ninguno.
—¿Quién fue su último cliente, hasta donde tú sabes?
—Últimamente la he visto a menudo por ahí con un tipo que se llama Thaler. Lleva un par de garitos de juego aquí. Lo llaman el Susurro. Seguro que has oído hablar de él.
A las ocho y media dejé al muchacho y me fui al Hotel de los Mineros en Forest Street. Me encontré con Bill Quint a media manzana del hotel.
—¡Hola! —le saludé—. Ahora iba a verte.
Se detuvo delante de mí, me miró de arriba abajo y gruñó:
—Así que eres detective.
—Vaya gracia —me lamenté—. Vengo hasta aquí para ponerte contra las cuerdas y resulta que ya te han avisado.
—¿Qué quieres saber? —preguntó.
—Estoy interesado en Donald Willsson. Lo conocías, ¿verdad?
—Lo conocía.
—¿Muy bien?
—No.
—¿Qué opinión te merecía?
Frunció los labios grises, expulsó aire entre ellos con fuerza para proferir un ruido como de tela rasgada, y dijo:
—Un liberal de tres al cuarto.
—¿Conoces a Dinah Brand? —pregunté.
—La conozco.
El cuello se le veía más corto y recio que antes.
—¿Crees que mató a Willsson?
—Por supuesto. No podría estar más claro.
—Entonces, ¿no lo mataste tú?
—Claro que sí —dijo—, lo hicimos los dos juntos. ¿Alguna pregunta más?
—Sí, pero voy a ahorrarme el resuello. No harías más que mentirme.
Regresé a Broadway, paré un taxi y le dije al conductor que me llevara al 1232 de Hurricane Street.
4
HURRICANE STREET
Mi lugar de destino era una casita gris con estructura de madera. Cuando llamé al timbre me abrió un tipo delgado de rostro cansado sin rastro de color salvo por una mancha roja del tamaño de medio dólar en lo alto de cada mejilla. Este, pensé, es el tísico, Dan Rolff.
—Vengo a ver a la señorita Brand —le dije.
—¿Quién le digo que ha venido? —Su voz era la de un hombre enfermo y un hombre culto.
—Mi nombre no le sonaría de nada. Quiero verla en relación con la muerte de Willsson.
Me miró con sus ojos oscuros, penetrantes y al mismo tiempo cansados, y dijo:
—¿Sí?
—Soy de la sucursal de San Francisco de la Agencia de Detectives Continental. Estamos interesados en el asesinato.
—Qué detalle por su parte —dijo con ironía—. Adelante.
Entré en una habitación de la planta baja donde una mujer estaba sentada a una mesa con un montón de papeles. Algunos eran boletines de entidades de información financiera, previsiones sobre el mercado bursátil. Uno era un formulario de apuestas para las carreras de caballos.
La habitación estaba desordenada, llena a rebosar. Había más muebles de lo necesario y ninguno parecía estar en el lugar que le correspondía.
—Dinah —me presentó el tísico—, este caballero ha venido de San Francisco en nombre de la Agencia de Detectives Continental para investigar la muerte del señor Donald Willsson.
La joven se levantó, apartó de un puntapié un par de periódicos y se me acercó con una mano tendida.
Era tres o cuatro centímetros más alta que yo, por lo que debía de pasar de un metro setenta. Era ancha de hombros, tenía un pecho abundante y las caderas torneadas, así como unas piernas grandes y musculosas. La mano que me ofreció era tersa, cálida, firme. Su cara era la de una chica de veinticinco años que empezaba a mostrar atisbos de desgaste. Unas pequeñas líneas le cruzaban las comisuras de los labios, grandes y sensuales. Unas líneas más leves aún empezaban a tejer redes en torno a sus ojos de gruesas pestañas. Eran unos ojos grandes, azules y un poquito inyectados en sangre.