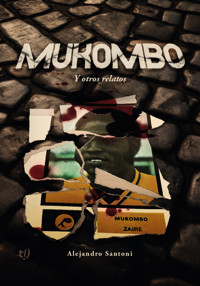5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El amor puede manifestarse en diferentes formas, a veces románticamente, en otras de un modo etéreo, melancólico y en algunas ocasiones como recuerdos o referencias de aquellas cosas que nos hicieron felices, o que simplemente nos hicieron crecer. ¿Qué somos capaces de crear a partir de una pesadilla o a partir de una música que nos atraviesa? ¿Puede el recurso literario hacernos viajar a un tiempo o a una situación que nunca vivimos físicamente y, aun así, revivirla con un realismo tal que nos las deja como auténtica? La nostalgia puede generarnos tristeza, angustia o depresión, pero también nos puede llevar a esa certeza de que nuestra vida no ha sido en vano y que somos aquello que hemos vivido y recibido que se transforma en otra forma de amor, más durable o menos efímera.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Producción editorial: Tinta Libre Ediciones
Córdoba, Argentina
Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo
Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Santoni, Alejandro
Todos queríamos bailar con Estela : y otros cuentos / Alejandro Santoni. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2021.
126 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 978-987-817-004-6
1. Narrativa Argentina. 2. Cuentos. I. Título.
CDD A863
Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.
Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.
La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.
Hecho el depósito que marca la Ley 11.723
Impreso en Argentina - Printed in Argentina
© 2022. Santoni, Alejandro
© 2022. Tinta Libre Ediciones
Dedicado a Martina, Tomás y Facundo
Todos queríamos bailar con Estela
Y otros cuentos
ALEJANDRO SANTONI
De bares, amores y otras conurbanidades
Nada más, Pérez
“Nada más, Pérez”, fueron sus últimas palabras. ¡Esas! Malditas, absurdas, podridas palabras. ¡Nada más!
Después hubo un silencio denso y perturbador; él ya se había ido, impasible. Y yo me había quedado con el silencio, denso y perturbado. Y mudo.
No tenía ni para un café. Me fui al parque, al banco más escondido, el que usan los que no tienen noches; allí no podría ser visto. Era nadie. NADA MÁS.
La gente (todos Pérez o Garcías, o lo que carajo fuesen) pasaba frente a mí como si estuviera en otra dimensión. Pero, en la mía, algo me martillaba en forma insistente: ese hijo de perras putas se estaba llevando lo mejor de mí. Todo de mí, y yo, NADA MÁS.
Se venían ante mis ojos los lugares, los excesos, los diálogos secretos y escandalosos, las maniobras y los fraudes, abyecciones puras, los crímenes, las orgías.
Pensaba en todo aquello que nos pasa y no nos pasa alrededor, y mientras tanto. Y yo seguía allí, desvestido de proyectos, desarmado de argumentos para enfrentar los míos, porque… ¡Cómo les decía que ya no era nada!, que tal vez… nunca lo había sido.
Vi pasar esas caritas desangeladas y me reconocí en los anónimos que, sin nombre y sin cara, galopaban y arrastraban frente a mi puesto oscuro. No digo que me calmó verlos o que me conformé con la “grisedumbre”, pero es como que, de pronto, pensé en cada soledad, angustia; cada alegría ínfima y vital que portaba cada uno, como un tesoro inexpugnable, y allí me sumergí en la misma historia. Eran, éramos, somos NADA MÁS ni nada menos que “Pérez”, luchando por un color en la opulenta y sectaria realidad oscura, agobiante, siempre intramuros.
Podría enumerar tantas y tantas opciones de mundos crueles y decisorios, como el de una reunión de gabinete, cual aquelarre vicioso, u otra de gerentes presuntuosos decidiendo destinos con objetivos imbéciles; aquella de narcos codiciosos, vaya a saber en qué sitio inexplorable del planeta. Aquella otra trasnochada de milicos insurrectos, patriotas del abuso y la torpeza, y tantas, tantas muchas otras inaccesibles a nuestra simple y previsible cotidianeidad.
Me incorporé, me sumé como autómata al río de Pérez y me animé, me animé bastante, y me repetí: «NADA, NADA DE NADA, ¡y MÁS… MÁS PÉREZ!».
Encuentro en una terminal
Una persona escribía afanosamente en una libretita. Otra lo observaba, tal vez con el mismo afán. Quien escribía se encontraba ansioso, como si una inspiración fuerte y momentánea le dictara lo que debía transcribir en su limitada libreta, y no pudiera dejarlo pasar para lograr ese instante de inspiración. La otra meneaba con insistencia su cabeza, se revolvía en su sitio con tal de poder acceder a “eso” que estaba siendo escrito para poder leerlo y, así, saciar su curiosidad. La persona que escribía, de pronto, se detuvo, miró a quien le miraba y, como si se le hubiese pasado ese momento iluminado, le entregó la libretita. El individuo que observaba, sorprendido, tal vez un tanto incómodo, la recibió y le preguntó:
—¿Por qué?
La persona que recién escribía lo miró con absoluta naturalidad y le dijo:
—Esto es la pasión de la vida, ahora tenés la oportunidad de hacer lo que yo hacía, y yo, de comprender lo que vos experimentabas. No hay secretos ni cosas imposibles. De hecho, yo lo único que había conseguido escribir repetidamente era: “Quisiera estar como este señor de aquí a mi lado, quien tan solo tiene su tiempo para pensar en cosas buenas, que no se cuáles son y desearía infinitamente poder conocerlas.
El observador, sorprendido, tan solo alcanzó a decir:
—Pero mi vida es común y corriente. Digamos que la vivo, la disfruto e intento ser feliz con lo que tengo.
—Es todo lo que hace falta para que sea una vida. En definitiva, siempre será mejor vivirla que escribirla. Tomá —le dejó la libreta definitivamente—, ya no me hace falta. —Se levantó y dejó el banco.
—¿Ya llegó su micro? —le preguntó el nuevo dueño de la libretita, mientras el otro se alejaba.
Aquel, alejándose con el mismo afán con el que momentos antes había estado escribiendo, alcanzó a decirle:
—Nunca esperé ninguno, tan solo lo aguardaba a usted.
Y se perdió entre la multitud de la terminal.
Cartas de Belgrado
Entró en aquel viejo callejón, un ducto mohoso y olvidado. Le pareció oír, en el ambiente oscuro, las voces acalladas, aun después de todos estos años.
Las piedras musgosas, el pastizal raído, perenne entre los baldosones agrietados, como testigos de tantas miradas sin destino, eran los únicos vestigios de vida.
En su presente recorrido, todo allí era pasado, acuciante y denso. Los objetos estaban esparcidos, quietos, como si el tiempo se hubiera detenido en ellos para mostrar el instante exacto de la última desolación, con un grito atragantado, aguardando el desahogo de su ira contenida.
Pero observó que, entre la vida inerte, y como si fuera un brote verde en el páramo devastado dentro de una herrumbrada lata de conservas, vaya paradoja, un manojo de papeles, ocre camaleón agazapado, se ofrecía blanco a unas suaves manos que le dieran sentido a su larga e incierta espera. Apuradas cartas… en el último día, arrebatado, en la ruinosa y desdichada Belgrado.
Las extrajo con sumo cuidado, con ungido silencio, para luego desgarrar el débil cordel que las sujetaba, el cual cedió con la mansedumbre de una caricia placentera.
Papeles resecos, cuatro o cinco, que, mal doblados y atados con la urgencia de la inminente partida, contenían letras, palabras apuradas, apretadas, ansiosas, casi como arrojadas, tal vez sin tiempo ni reflexión. Tal vez…
El bombardeo era ensordecedor. Los escombros y el polvo enrarecido se esparcían por todos los rincones.
No había lugar donde guarecerse.
Vidas y casas perdidas caían por cada lado. Todo era innecesario, ya se sabe, pero urgía una necesidad dentro del absurdo, irreverente y cruel destino impuesto por la locura: el refugio, la preservación del tesoro, el último aliento de deseo ante la última verdad.
Corría, corrió, corría corriendo entre estallidos, penumbra negra enhebrada dentro del hueco de su alma; entre almas sin paz, a la deriva; entre gotas de gotera de lluvia de llanto de sangre de aguas aún más negras.
Los sacudones, en todo su cuerpo y espíritu, lo empujaron a las entrañas de ese viejo y maloliente callejón de desagües, que a la vez aparecía como un diáfano corredor de vida. Allí, entre pedruzcos lóbregos, restos de restos. Aguas vertidas de líquidos vitales que se estaban llevando, sin regreso, sueños disueltos, ideales, proyectos, ilusiones, sonrisas, afectos. Allí, en la bruma de luz remota, se sintió a salvo e infinita y definitivamente solo.
Se tocó como si nunca hubiese tenido piel y carne. Echó su cabeza hacia atrás y rebuscó entre sus bolsillos. Tan solo halló un lápiz corto y manchado, como su destino; una libreta con algunos recuerdos garabateados, que desechó al cauce helado.
Conservó el lápiz y algunas hojas en blanco, las más secas, y comenzó su trance de arrebato por escribir su voz para alguien, aunque no existiese y que tampoco le escucharía.
Pero era su rezo, su profana y atea confesión.
Escribía, escribió, escribe entre las esquirlas de mundo perdido. Entonces, como un niño acurrucado, permeable y asustado, se imaginó el amor. Tal vez, como quien aguarda a su madre para ser rescatado. Él le escribió, le está escribiendo a su amor. No sabe cómo se llama, ni quién es, pero es ella. Eso basta. Y le dice que la ama, llorando. Se interrumpe, tose, se agazapa, se cubre, se revuelve, pero no se detiene.
De pronto, todas las palabras le vienen a la memoria y quiere expresarlas, como si no le alcanzara el tiempo para hacerlo. Y es cierto, lo sabe.
Ella desprende dos lágrimas pesadas, su pecho está hinchado, su respiración se detiene, sus manos transpiran. Las gotas; la humedad se impregna en los papeles y la textura cambia, se modifica.
Se vuelven pétalos de carbonilla y sal.
Ingresa por el hueco de la calle una brisa que hasta parece fragante. El papel gastado aún resiste, casi que revive al recibir el calor del pecho, el llanto salobre.
Entonces, ella comprende que el mensaje del impensado miliciano, inesperado idilio, al fin se ha cumplido. Desde aquella trinchera absurda y vulnerable, y con el tiempo suficiente para un suspiro, pudo encontrar a quien lo amara, alguien que lo escuchara, que le diera sentido y paz a cada una de esas palabras desesperadas.
El lápiz hizo un frenético zigzagueo por el chorro helado y se fue aguas abajo.
Se incorporó, guardó las hojas como un tesoro finísimo y frágil, miró hacia las piedras, adivinó cuál de ellas podría ser. De pronto lo imaginó sonriéndole, le devolvió la risa, volvió a observarlo y se marchó.
Café negro
Era un día lluvioso y gris; el ambiente en el interior del bar se sentía húmedo y acre.
El espectro de luz que invadía desde el exterior tan solo iluminaba una mesa, y esa mesa estaba cubierta por trozos esparcidos de alguna incómoda o, tal vez, ya inútil fotografía, como una decoración absurda. Los pedazos se veían por sobre la vajilla y la mantelería raída, dando un cuadro aún más desolador.
El brazo de César se veía extendido por sobre esa alfombra de pequeños y perdidos recuerdos, como el de un borracho ya terminado. Sin embargo, no denotaba ningún rastro de alcohol en su convulsionado interior.
Tan solo lloraba ahogadamente, para no ser percibido por el escaso público presente. El pocillo vacío, volcado sobre el plato de loza barata, le lastimaba la carne, pero él lo ignoraba, inerte como su voluntad y como su destino. Ella había partido luego de un nervioso carraspeo, dejando ese perfume tan sutil pero que, a partir de ese acto, se había vuelto molesto y torturante.
El mozo, como siempre, con esa desatención recelosa y apoyado sobre la barra, observaba la acción sin saber cómo aproximarse, para no herir aún más al desdichado e inoportuno visitante. Al acudir al pedido de la mesa próxima al gran ventanal, se acercó con actitud beata, cual sacerdote ungido de la bendición para los dolientes. Con su tono monocorde y casi maquinal, le preguntó si le venía bien otro café.
César, sin mover otra parte de su humanidad que la cabeza, miró confundido hacia la voz que le martillaba en su cerebro y, como si en ella viera a un ser infinitamente extraño, le respondió que se alejara, que lo dejara tranquilo.
El camarero siguió su camino, casi sin detenerse, hacia el otro cliente, haciendo un gesto mínimo de disconformidad que desbarató su expresión benévola.
Al rato, el mismo mozo se acercó a la mesa de las fotos despedazadas y depositó, con absoluto respeto, un nuevo pocillo humeante con un café de primer filtrado.
César se espabiló como pudo, se sacudió como un cascabel y miró con los ojos muy abiertos, como si de golpe hubiesen encendido una luz muy brillante en un ambiente oscuro. Observó el pocillo y lo acercó a sus labios. Sorbió tembloroso y entumecido por un ligero frío. El líquido iba entrando en su cuerpo caído y lo iba recuperando, como si el paso del fluido fuese un bálsamo que lo revivía. Con la palma de la mano, escurrió sus propios líquidos, mezclas de lágrima y moqueo melancólico. Tiró su cabeza hacia atrás y miró en derredor con una tenue sonrisa, como expresando que la actuación soberbia había concluido. Se tomó el último trago ya incorporado, dejó un par de monedas que brillaron sobre los trozos blanquinegros de papel, tosió, le hizo un guiño al mozo, entre amable y condescendiente, y se marchó.
Irene entró como una flecha sin observar a César, quien partía con paso firme hacia la calle. Se dirigió con la misma decisión a la mesa que este había dejado, apoyando, con cierto fastidio, sus bolsos sobre el mantel aún invadido de recuerdos ajenos.
El camarero se aproximó cauto, esgrimiendo su repasador como un malabarista y, en un rápido accionar, barrió, en segundos, los quizás años que se necesitaron para conseguir esas posturas y esos rostros de felicidad permanente.
Sendos carraspeos fueron los primeros contactos entre ambos.
Irene lo miró con sus ojos dispersos, como si estuvieran viendo otra cosa y, al instante, apareciera entre ellos un mozo sonriente, a la espera de una orden.
Secamente le dijo que le trajera un café negro, pero en el pocillo que acababa de levantar.
El mozo, acostumbrado y preparado para recibir todo tipo de solicitudes, simplemente se sonrió para sí y no objetó el pedido. Hizo una leve caída de su cabeza, asintió y se retiró con la bandeja atiborrada de rastros e historias interrumpidas a la voz de “marche”.
Irene, inquieta, jugueteaba con un encendedor y acariciaba el paño verde, siempre mirando hacia alguna parte que no fuera un objeto fijo.
Al volver con el pedido, que consistió en un jarro abollado y añoso, vertió el ennegrecido elixir sobre el pocillo, que deliberada y consensuadamente habían olvidado sobre la mesa.
Ella lo observó esta vez con complicidad y delicadeza, y dejó un billete sobre su mano.
Bebió el café sin azúcar, como si estuviera saboreando una sustancia para determinar qué ingredientes contenía. Sin cesar de jugar con el encendedor, tomó un cigarrillo y lo encendió, dirigiendo la mirada hacia la puerta de entrada, como si esperara que algo sucediese. Pero no sucedió.
Fastidiada, o tal vez satisfecha, se apresuró a partir, no sin antes buscar la mirada del mozo, quien desde el fondo del salón le sonrió y agitó su mano en señal de buen gesto o augurio.
Hacía frío, pero había cesado de llover, lo cual era toda una bendición.
Y se alejó en dirección hacia su destino, que, como suele pasar, no es el que más se desea.
Damián se estacionó con su vehículo en la vereda de enfrente del bar y observó, con detenimiento, cada uno de los presentes allí. Descendió con incomodidad por el abrigo y demás atavíos portados, y se encaminó hacia el templo de los deslunados.