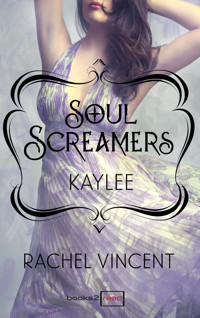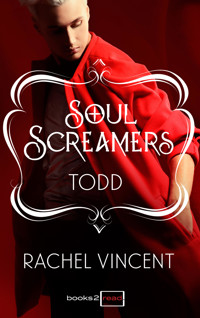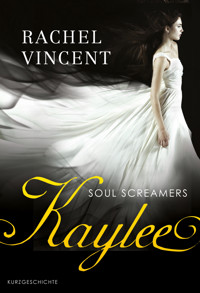4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Darkiss
- Sprache: Spanisch
No veía fantasmas, pero presentía si alguien cercano iba a morir. Y cuando eso pasaba, una fuerza que escapaba a su control la impulsaba a gritar hasta quedarse literalmente afónica. Kaylee sólo quería disfrutar del interés que había despertado en el chico más guapo del instituto. Sin embargo, costaba mantener una relación normal porque Nash parecía saber más que ella misma sobre su necesidad de gritar. Luego, sus compañeras de instituto comenzaron a morir sin motivo aparente, y sólo Kaylee sabía quién sería la siguiente. Gritos del alma Su grito es lo último que oirás antes de morir Disfrutarás con esta nueva generación de seres de otros mundos
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2009 Rachel Vincent.
Todos los derechos reservados.
TOMA MI ALMA, Nº 3 - Septiembre 2011
Título original: My Soul to Take
Publicada originalmente por Harlequin® Teen
Traducido por Victoria Horrillo Ledesma
Editor responsable: Luis Pugni
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios.
Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
DARKISS es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd.
™ es marca registrada por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9000-682-5
Epub: Publidisa
Para Número 1,
que sabe que con unas fajitas se arregla cualquier gazapo.
INHALT
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Promoción
AGRADECIMIENTOS
Primero de todo, gracias a Rayna y Alex por dejar que me asomara a su mundo adolescente, y a Alex, otra vez, por ser el primer lector de mi público potencial.
Gracias a Rinda Elliott, por enseñarme lo que no podía ver.
Gracias a mi agente, Miriam Kriss, por creer que podía hacer esto antes de que hubiera pruebas que lo demostraran.
Gracias a Elizabeth Mazer y a toda la gente de Mira por hacerlo realidad.
Gracias a mi editora, Mary Theresa Hussey, por todas las preguntas: por contestar a las mías a lo largo del camino y por saber, de paso, cuáles formularme.
Y, por último, gracias a Melissa por estar ahí..
—Vamos —susurró Emma a mi derecha, y las palabras salieron flotando de su boca con una nubecilla blanca. Miraba con enfado el desvencijado panel de chapa que teníamos delante, como si su impaciencia pudiera por sí sola abrir la puerta—. Se le ha olvidado, Kaylee. Ya sabía yo que se le olvidaría —de su boca perfectamente pintada volvieron a salir jirones blancos de vaho. Mientras hablaba, daba saltos para entrar en calor y sus curvas casi rebosaban por el escote de la blusa rojo brillante que le había «prestado» una de sus hermanas.
Sí, a mí me daba un poco de envidia: yo tenía menos curvas y ninguna hermana a la que pedirle prestada su ropa. Hora sí tenía, en cambio, y al echar un vistazo a mi móvil vi que aún faltaban cuatro minutos para las nueve.
—Seguro que está —alisé mi falda y me guardé el teléfono en el bolsillo mientras Emma llamaba por tercera vez—. Hemos llegado pronto. Espera un minuto.
El vaho de mi aliento no se había disipado aún cuando se oyó un chirrido metálico y la puerta basculó lentamente hacia nosotras, vertiendo hacia el callejón oscuro y frío rítmicos fogonazos de luz neblinosa y el latido bajo y machacón de la música. Traci Marshall, la hermana mayor de Emma, sujetaba la puerta con la palma apoyada en ella. Llevaba una camiseta negra, muy ajustada, cuyo escote dejaba bien a las claras el parecido familiar, por si no fuera suficiente con la larga melena rubia.
—¡Ya era hora! —le soltó Emma, mientras nos disponíamos a pasar por su lado. Pero Traci dio una palmada en la puerta con la otra mano y nos cortó el paso.
Me sonrió un momento y luego miró a su hermana frunciendo el ceño.
—Yo también me alegro de verte. Recítame las normas.
Emma levantó la vista con sus ojos marrones y se frotó la piel de gallina de los brazos desnudos: habíamos dejado las chaquetas en mi coche.
—Nada de alcohol, ni de sustancias químicas. Nada de diversión de ninguna clase —esto último lo dijo entre dientes, y yo disimulé una sonrisa.
—¿Qué más? —preguntó Traci, que se esforzaba visiblemente por mantener el ceño fruncido y poner cara de mal genio.
—Venimos juntas, nos quedamos juntas y nos marchamos juntas —dije yo, recitando la misma cantinela que habíamos tenido que repetir las dos veces que nos había colado en el local. Las normas eran una chorrada, pero yo sabía por experiencia que, sin ellas, no nos dejaría entrar.
—¿Y...?
Emma se puso a dar zapatazos para entrar en calor y sus tacones, que eran muy gordos, resonaron en el cemento.
—Si nos pillan, no te conocemos.
Como si alguien fuera a creérselo. Todas las Marshall estaban cortadas por el mismo patrón: eran altas y voluptuosas, tan altas y tan voluptuosas que mis modestas curvas daban pena comparadas con las suyas.
Traci asintió, aparentemente satisfecha, y apartó la mano del marco de la puerta. Emma avanzó y su hermana arrugó otra vez el ceño y tiró de ella hacia la luz que daba la lámpara del techo.
—¿Ésa es la camisa nueva de Cara?
Emma torció el gesto y se desasió de un tirón.
—No va a darse cuenta de que me la he llevado.
Traci se rió y con un brazo señaló el interior de la discoteca, que inundaba de luz y sonido las oficinas y los trasteros de la parte de atrás. Ahora que estábamos las tres dentro, tenía que gritar para hacerse oír por encima de la música.
—Disfruta de la vida mientras puedas, porque Cara va a enterrarte con esa camisa.
Emma se alejó bailoteando por el pasillo, impertérrita, y entró en la discoteca con las manos en el aire, contoneando las caderas al ritmo de la música. Yo la seguí, poseída por la energía del sábado noche en cuanto vi el primer grupo de gente en movimiento.
Nos abrimos paso entre la multitud y, engullidas por ella, nos dejamos llevar por la música, por el calor y las apreturas de quienes, bailando a nuestro lado, se convertían por casualidad en nuestras parejas de baile. Bailamos varias canciones, juntas, solas y emparejadas al azar, hasta que estuve empapada en sudor y empezó a faltarme la respiración. Le dije a Emma por señas que iba a beber algo y ella asintió con la cabeza y siguió bailando mientras yo intentaba abrirme paso hasta el final del gentío.
Detrás de la barra, Traci servía copas junto a otro camarero, un hombre grandullón y moreno, vestido con camiseta negra ajustada, iluminados ambos por el extraño resplandor azul del tubo de neón del techo. Me apoderé del primer taburete que vi libre y el hombre de negro apoyó sus anchas manos sobre la barra, delante de mí.
—A ésta la sirvo yo —dijo Traci, poniéndole una mano en el brazo. Él asintió con la cabeza y se fue a atender a otro—. ¿Qué vas a tomar?
—Traci se echó hacia atrás un mechón de pelo suelto, claro y teñido de azul.
Sonreí, con los dos codos sobre la barra.
—¿Jack Daniels con Coca-Cola?
Traci se echó a reír.
—Te doy la Coca-Cola —llenó de refresco un vaso con hielo y me lo pasó. Empujé un billete de cinco dólares por la barra, giré en mi taburete para ver la pista de baile y me puse a buscar a Emma entre la gente. Estaba embutida entre dos tíos con camisetas de peñas de estudiantes de la Universidad de Dallas y pulseritas fluorescentes que indicaban que eran mayores de edad, y se agitaban los tres al unísono.
Emma atraía a los chicos como la lana atrae la electricidad estática.
Sin dejar de sonreír, me acabé el refresco y dejé el vaso en la barra.
—Kaylee Cavanaugh.
Di un respingo al oír mi nombre y me giré hacia el taburete de mi izquierda. Mi mirada se posó en los ojos castaños más hipnóticos que había visto nunca y me quedé pasmada unos segundos, absorta en aquellos iris asombrosos, cuyas volutas de un marrón oscuro y un verde vivo parecían brillar al mismo ritmo que los latidos de mi corazón, aunque seguramente sólo reflejaban las luces que centelleaban en el techo. Sólo cuando tuve que parpadear y los perdí de vista un instante pude volver en mí y concentrarme otra vez.
Fue entonces cuando me di cuenta de a quién estaba mirando.
Nash Hudson. Ostras. Estuve a punto de mirar hacia abajo, para ver si se me habían congelado los pies y los tenía pegados al suelo, porque no había duda de que tenía que haberse helado el infierno.
Sin saber cómo, me las había arreglado para salir de la pista de baile y penetrar en una extraña dimensión, en la que los iris rebosaban colores y Nash Hudson me sonreía a mí y sólo a mí.
Volví a tomar mi vaso con la esperanza de que quedara una última gota con la que humedecerme la garganta, que de pronto se me había quedado seca, y me pregunté fugazmente si Traci no me habría puesto algo en la Coca-Cola. Pero el vaso estaba tan vacío como me temía.
—¿Quieres otra? —preguntó Nash, y esa vez conseguí abrir la boca. A fin de cuentas, si estaba soñando (o en una cuarta dimensión), hablar no me iba a hacer ningún daño. ¿No?
—No, gracias —me arriesgué a sonreír, indecisa, y estuvo a punto de estallarme el corazón cuando vi mi sonrisa reflejada en sus labios curvados y perfectos.
—¿Cómo has entrado aquí? —arqueó una ceja, divertido, más que curioso—. ¿Te has colado por la ventana?
—Por la puerta de atrás —murmuré, y sentí que me enrojecía la cara. Él sabía, claro, que era una cría: ni siquiera tenía edad para entrar en una discoteca para mayores de dieciocho años como Tabú.
—¿Qué? —sonrió y se inclinó para oírme mejor. Su aliento me rozó el cuello, y el corazón me dio tal vuelco, que me noté mareada. Olía taaan bien...
—Por la puerta de atrás —le repetí al oído—. La hermana de Emma trabaja aquí.
—¿Emma también está aquí?
Se la señalé en la pista de baile (se estaba contoneando con tres tíos a la vez) y di por sentado que no volvería a verle el pelo. Pero él se limitó a echarle una ojeada y, cuando volvió a mirarme con un brillo malévolo en aquellos ojos asombrosos, casi me dio un patatús.
—¿No vas a bailar?
Empezó a sudarme la mano con la que sostenía el vaso vacío. ¿Significaba eso que quería bailar conmigo? ¿O que quería mi taburete para que se sentara su novia?
No, un momento. Había dejado a su última novia la semana anterior, y ya había un montón de pirañas merodeando a su alrededor en busca de carne fresca. Aunque en ese momento no hubiera ninguna: no se veía a nadie de su pandilla ni a su alrededor, ni en la pista de baile.
—Sí, voy a bailar —contesté, y en sus ojos el verde volvió a fundirse con el marrón y viceversa, en un torbellino al que de vez en cuando el neón arrancaba un destello de azul. Podría haberme pasado horas mirando sus ojos. Pero seguramente a él le habría parecido raro.
—¡Vamos! —me tomó de la mano y se levantó, y yo me bajé del taburete y lo seguí a la pista de baile. Otra sonrisa afloró a su cara, y a mí me pareció que se me encogía el pecho y se me oprimía el corazón. Hacía algún tiempo que conocía a Nash (Emma había salido con algunos de sus amigos), pero nunca me había prestado atención. Ni siquiera se me pasaba por la cabeza que pudiera hacerme caso.
Si el instituto Eastlake hubiera sido el universo, yo sería una de las lunas que orbitaban alrededor del planeta Emma, permanentemente oculta por su sombra, y feliz de estar allí. Nash Hudson sería, en cambio, una estrella: en el centro de su propio sistema solar, tan brillante que deslumbraba y tan caliente que era imposible tocarla.
Pero en la pista de baile me olvidé de todo eso. Su luz me iluminaba directamente y daba taaanto calor...
Acabamos muy cerca de Emma, pero como Nash me tocaba con sus manos y apretaba su cuerpo contra el mío, casi no me di cuenta. Acabó la primera canción y antes de que me diera cuenta de que había cambiado el ritmo empezamos a bailar la siguiente.
Unos minutos después, miré por encima del hombro de Nash y vi a Emma. Estaba en la barra, con uno de los tíos con los que la había visto restregándose, y mientras la miraba, Traci puso dos copas delante de ellos. Cuando su hermana se dio la vuelta, Emma agarró la copa del chico (un líquido oscuro, con una rodaja de limón en el borde) y se la bebió de tres tragos. El universitario sonrió y volvió a tirar de ella hacia la multitud.
Tomé nota de que no debía dejar que Emma condujera mi coche (nunca) y dejé que mis ojos vagaran de nuevo hacia Nash, que era donde querían posarse desde el principio. Pero por el camino me fijé en una melena rojiza desconocida, que coronaba la cabeza de la única chica del local cuya belleza podía rivalizar con la de Emma. También aquella chica tenía un montón de parejas de baile entre las que elegir, y aunque no podía tener más de dieciocho años, saltaba a la vista que había bebido mucho más que Emma.
Pero, a pesar de lo guapa y lo carismática que era, al verla bailar sentí que algo se retorcía en mis entrañas y me oprimía el pecho, impidiéndome respirar. A aquella chica le pasaba algo malo. Yo no estaba segura de cómo lo sabía, pero estaba absolutamente convencida de que le pasaba algo.
—¿Estás bien? —gritó Nash, poniéndome una mano encima del hombro, y de pronto me di cuenta de que me había quedado quieta mientras a mi alrededor todo el mundo seguía contoneándose al ritmo de la música.
—¡Sí! —me sacudí mi malestar y descubrí con alivio que, al mirar los ojos de Nash, aquella sensación de desasosiego se disipaba y que una calma desconocida, extraña por su alcance y su hondura, ocupaba su lugar.
Bailamos varias canciones más y cada vez nos sentíamos más cómodos el uno con el otro. Cuando paramos para ir a tomar algo, yo tenía los brazos húmedos y la nuca cubierta de sudor.
Me levanté el pelo para refrescarme y con la otra mano le hice una seña a Emma, pero al volverme para seguir a Nash estuve a punto de chocar con aquella chica pelirroja. Ella no lo notó, claro, pero en cuanto mis ojos se tropezaron con ella, tuve otra vez la misma sensación, y a lo bestia: un fuerte malestar, como un sabor amargo en la boca, sólo que en todo el cuerpo. Y esa vez lo acompañó una extraña tristeza. Una melancolía general que parecía conectada con esa persona en concreto. Una persona a la que yo no conocía.
—¿Kaylee? —gritó Nash para hacerse oír. Estaba junto a la barra, sosteniendo dos vasos de tubo con refresco que la condensación hacía que resbalaran. Me acerqué y tomé el vaso que me ofrecía, un poco asustada al notar que ni siquiera mirándolo directamente a los ojos me tranquilizaba del todo. No conseguía aflojar mi garganta, que amenazaba con cerrarse para impedir el paso de la bebida fría que tanto me apetecía—. ¿Qué te pasa? —estábamos muy cerca, gracias a que la gente nos empujaba cada vez más hacia la barra, pero aun así tenía que inclinarse para que le oyera.
—No sé. Esa chica de ahí, la pelirroja —le señalé a la bailarina—, no sé qué tiene que me preocupa —vaya. No pensaba decírselo. Dicho en voz alta, sonaba patético.
Pero Nash se limitó a mirar a la chica y a mirarme luego a mí.
—A mí me parece que está bien. Con tal de que alguien la lleve a casa...
—Sí, supongo —pero entonces acabó la canción que estaba sonando y la chica (que, a pesar de estar visiblemente borracha, se las arreglaba para moverse con gracia) salió de la pista de baile tambaleándose y se dirigió hacia la barra. Derecha hacia nosotros.
A mí se me fue acelerando el corazón con cada paso que daba. Apreté el vaso con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos de la mano. Y aquella sensación de melancolía creció hasta convertirse en una tristeza arrolladora. En un negro presentimiento.
Sofoqué un gemido, sobresaltada por una convicción repentina y espantosa.
Otra vez no. No podía perder los nervios estando Nash Hudson delante. Si me daba una crisis, el lunes lo sabría todo el instituto y ya podría despedirme de la pequeña parcelita de buena reputación que había conseguido labrarme.
Nash dejó su vaso y me miró a la cara.
—¿Estás bien, Kaylee?
Pero yo sólo pude sacudir la cabeza, incapaz de contestar. No estaba bien, nada de eso, pero no podía expresar con coherencia lo que me pasaba. Y de pronto las intuiciones, que potencialmente me parecían devastadoras, se convirtieron en mi radar de catástrofes, en minúsculos destellos, comparados con la ansiedad que iba creciendo dentro de mí.
Cada vez respiraba más deprisa y un grito crecía y crecía dentro de mi pecho. Cerré la boca con todas mis fuerzas para refrenarlo y apreté los dientes hasta que me hice daño. La pelirroja se acercó a la barra por mi izquierda; sólo nos separaba un taburete con su ocupante. La atendió el camarero y la chica se puso de lado para esperar su copa. Nuestros ojos se encontraron. Me sonrió un instante y luego se quedó mirando la pista de baile.
Una devastadora oleada de intuiciones se abatió sobre mí, llenándome de horror. Se me cerró la garganta. Ahogué un grito de espanto. El vaso resbaló de mi mano y se hizo añicos contra el suelo. La pelirroja soltó un gritito y dio un salto hacia atrás cuando el refresco helado nos salpicó a Nash, a mí, a ella y al hombre del taburete de mi izquierda. Yo casi no noté lo frío que estaba, ni me fijé en que la gente de mi alrededor me miraba extrañada.
Sólo veía a la chica y la sombra oscura y traslúcida que la rodeaba.
—¿Kaylee?
—Nash me levantó la cara para verme los ojos. Los suyos estaban llenos de preocupación: el centelleo de las luces hacía girar casi sin control los colores de sus iris. Mirarlos me mareaba.
Quería decirle... algo. Lo que fuese. Pero, si abría la boca, saldría el grito, y todos los que no me miraban aún se volverían para clavar sus ojos en mí. Pensarían que estaba loca.
Y quizá tuvieran razón.
—¿Qué te pasa? —preguntó Nash, acercándose un poco más a mí, a pesar del vaso roto y el suelo mojado—. ¿Te dan ataques?
Yo le dije que no con la cabeza mientras cortaba el paso al lamento que intentaba escapar de mí con uñas y dientes y, al mismo tiempo, negaba la existencia de una estrecha cama que, en una aséptica habitación blanca, aguardaba mi regreso.
De pronto apareció Emma. Emma, con su cuerpo perfecto, su bella cara y su corazón del tamaño del de un elefante.
—No le pasa nada
—Emma me apartó de la barra mientras el camarero se acercaba con una fregona y un cubo—. Sólo necesita que le dé un poco el aire —le hizo un gesto a Traci, que nos miraba preocupada y hacía gestos frenéticos con las manos y, agarrándome del brazo, me llevó entre la multitud.
Me tapé la boca con la mano y sacudí la cabeza con furia cuando Nash intentó darme la mano. Debería haberme importado lo que pensara; debería haberme preocupado la posibilidad de que no quisiera tener nada que ver conmigo ahora que lo había puesto en ridículo delante de todo el mundo. Pero no podía concentrarme: lo único que me preocupaba era la pelirroja de la barra. La que nos había visto alejarnos envuelta en un velo de sombra que sólo yo podía ver.
Emma me llevó más allá de los aseos, hasta el pasillo de atrás. Nash iba detrás de nosotras.
—¿Qué le pasa? —preguntó.
—Nada
—Emma se paró para volverse y sonreír, y por un instante la gratitud que sentí traspasó el oscuro terror que se había apoderado de mí—. Es un ataque de ansiedad. Sólo necesita un poco de aire fresco y un rato para calmarse.
Pero en eso se equivocaba. No era tiempo lo que necesitaba, sino espacio. Distancia entre mi persona y el origen de aquel pánico. Por desgracia, en la discoteca no había sitio para que me alejara lo suficiente de la chica de la barra. Aunque estaba en la puerta de atrás, la angustia era más fuerte que nunca. Aquel grito inarticulado me ardía en la garganta y, si desencajaba las mandíbulas, si perdía el control, rompería los tímpanos de todos los que se encontraban en Tabú. Ahogaría el latido machacón de la música, reventaría los altavoces y quizás incluso las ventanas.
Y todo por una pelirroja a la que ni siquiera conocía.
Con sólo pensar en ella volvió a inundarme un torrente de tristeza y me fallaron las rodillas. Mi caída pilló desprevenida a Emma, y la habría arrastrado conmigo si Nash no me hubiera sujetado.
Me levantó completamente del suelo, acunándome como a una niña, y salió detrás de Emma por la puerta trasera conmigo en brazos. La discoteca estaba en penumbra, pero el callejón estaba a oscuras. La puerta se cerró detrás de nosotros (Emma puso su tarjeta bancaria para impedir que la cerradura encajara del todo) y dejó de oírse la música. El silencio helado debería haberme calmado, pero el barullo de dentro de mi cabeza había alcanzado su cénit. El grito que me negaba a soltar rebotaba dentro de mi cerebro, y su eco y su reverberación acentuaban la pena que seguía saturando mi pecho.
Nash me tumbó en el callejón, pero para entonces yo había perdido por completo el sentido de la lógica y la comprensión. Sentí algo liso y seco debajo de mi cuerpo, pero sólo después me di cuenta de que Emma había encontrado una caja aplastada en la que tumbarme.
Se me habían subido las perneras del vaquero cuando Nash me levantó en brazos, y notaba el cartón frío y rasposo en las pantorrillas.
—Kaylee
—Emma se arrodilló delante de mí. Su cara estaba casi pegada a la mía, pero no entendí nada de lo que dijo después. Sólo oía mis propios pensamientos. Un solo pensamiento, en realidad.
Un delirio paranoide, según mi psiquiatra, que se manifestaba con la certeza absoluta de un hecho constatado.
Entonces desapareció la cara de Emma y me encontré mirando sus rodillas. Nash dijo algo que no entendí. Algo sobre una copa...
Volvió a oírse la música y Emma se marchó. Me había dejado sola con el tío más bueno con el que había bailado nunca: la última persona del mundo que yo quería que me viera en aquel estado de ruptura total con la realidad.
Nash se puso de rodillas y me miró a los ojos; el verde y el marrón de los suyos seguían girando frenéticamente, aunque ya no había luces en el techo.
Eran imaginaciones mías. Tenían que serlo. Antes los había visto cambiar con la luz y ahora mi mente trastornada se aferraba a ellos como si fueran el punto focal de mi delirio. Igual que la chica pelirroja. ¿No?
Pero no había tiempo para pensar en mi teoría. Estaba perdiendo el control. La pena, que se apoderaba de mí oleada tras oleada, amenazaba con aplastarme, con incrustarme en la pared con su presión invisible, como si Nash no estuviera allí. No podía respirar hondo, pero un gemido agudo escapaba de mi garganta a pesar de que apretaba los labios con todas mis fuerzas. Mi vista se cubrió de una oscuridad aún más densa que la del callejón, aunque pareciera imposible. Era como si un extraño filtro gris hubiera cubierto el mundo entero.
Nash arrugó el ceño sin dejar de mirarme y luego se giró para sentarse a mi lado, con la espalda apoyada en la pared. Vi por los márgenes grises de mi visión que algo se escabullía sin hacer ruido. ¿Una rata, quizá, o alguna otra alimaña atraída por el cubo de la basura de la discoteca? No. Lo que había visto era demasiado grande para ser un roedor (a no ser que hubiéramos aterrizado en el Pantano de Fuego de La princesa prometida) y demasiado difuso para que mi mente hecha añicos pudiera fijarse en ello.
Nash me tomó la mano libre y a mí se me olvidó lo que había visto. Me puso el pelo detrás de la oreja derecha. Yo no entendía casi nada de lo que me susurraba, pero poco a poco me fui dando cuenta de que las palabras no importaban. Lo que importaba era su cercanía. Su aliento en mi cuello. El calor de su cuerpo fundiéndose con el mío. Su olor envolviéndome. Su voz, que al girar dentro de mi cabeza me aislaba del grito que aún rebotaba en mi cráneo.
Nash me tranquilizaba con su contacto y su paciencia, y me susurraba palabras que, por lo poco que entendía, sonaban a cancioncilla para niños.
Y estaba funcionando. La angustia fue disipándose poco a poco y el mundo fue recuperando un color tenue y arenoso. Mis dedos se relajaron alrededor de su mano. Mis pulmones se distendieron por completo y por fin pude respirar hondo el aire gélido. El sudor se me había secado y de pronto me sentí helada.
La ansiedad seguía allí, en los rincones en sombras de mi cerebro, en los puntos oscuros de los márgenes de mi visión. Pero ahora podía controlarla. Gracias a Nash.
—¿Estás bien? —preguntó cuando volví la cabeza para mirarlo. Los ladrillos fríos y ásperos de la pared me rozaron la mejilla.
Asentí en silencio. Y fue entonces cuando un nuevo espanto se apoderó de mí: una vergüenza total, devoradora, a la que era imposible escapar y horrenda por lo mucho que iba a durar. El ataque de ansiedad había pasado, pero la vergüenza me duraría toda la vida.
Había perdido completamente el control delante de Nash Hudson. Mi vida estaba acabada. Ni siquiera mi amistad con Emma bastaría para reparar el daño de una herida tan horrible.
Nash estiró las piernas.
—¿Quieres que hablemos de ello?
No. Quería ir a esconderme en un agujero, o meter la cabeza en una bolsa, o cambiarme de nombre y mudarme a Perú.
Luego, sin embargo, tuve de pronto ganas de hablarle de ello. Con su voz resonando todavía suavemente en mi cabeza, con el susurro tenue de sus palabras acariciándome la piel, quise contarle lo que me había pasado.
Pero eso era absurdo. Emma me conocía desde hacía ocho años y me había ayudado a superar al menos media docena de ataques, y aun así seguía sin saber qué los provocaba. No podía decírselo. Se asustaría. O, peor aún, se convencería por fin de que estaba loca de verdad.
Así que…, ¿por qué quería contárselo a Nash? No sabía cuál era la respuesta, pero el impulso estaba ahí, eso era innegable.
—Esa chica pelirroja —ya estaba: ya lo había dicho en voz alta. Ahora tendría que darle alguna explicación.
Nash frunció el ceño, extrañado.
—¿La conoces?
—No —por suerte. Sólo con compartir oxígeno con ella había estado a punto de volverme loca—. Pero le pasa algo malo, Nash. Está... oscura.
¡Cállate, Kaylee! Si no estaba ya convencido de que estaba chiflada, lo estaría muy pronto.
—¿Qué? —arrugó más aún el entrecejo, pero no parecía confuso, ni escéptico, sino más bien sorprendido.
Tuve entonces una vaga certeza. Una certeza que me asustó. Tal vez Nash no supiera a qué me refería exactamente, pero tampoco parecía despistado del todo.
—¿Qué quieres decir con que está oscura?
Cerré los ojos, dudando en el último segundo. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si pensaba que estaba loca?
O, peor aún, ¿y si era cierto y lo estaba?
Pero, al final, abrí los ojos y lo miré con franqueza, porque algo tenía que decirle y, total, ya no podía dañar más la opinión que tenía de mí. ¿No?
—Bueno, esto va a sonarte raro —comencé a decir—, pero a esa chica de la barra le pasa algo. Cuando la miraba, veía... una sombra —titubeé mientras intentaba armarme de valor para acabar lo que había empezado—. Va a morir, Nash. Esa chica va a morir muy, muy pronto.
—¿Qué?
—Nash levantó las cejas, pero no puso los ojos en blanco, ni se rió, ni me dio unas palmaditas en la cabeza y llamó a los hombres de bata blanca. De hecho, casi parecía creerme—. ¿Cómo sabes que va a morir?
Me froté las sienes, intentando sacudirme la frustración que, como siempre, iba apoderándose de mí. Nash no se estaba riendo en mi cara, pero seguro que por dentro se estaba partiendo de risa. ¿Y cómo no? ¿Cómo se me había ocurrido?
—No sé cómo lo sé. Ni siquiera sé si es cierto. Pero cuando la miro, la veo... más oscura que a las personas que hay a su alrededor. Como si estuviera a la sombra de algo que no puedo ver. Y sé que va a morir.
Nash seguía mirándome con preocupación y yo cerré los ojos, sin darme cuenta apenas de que de pronto volvía a oírse la música de la discoteca. Conocía aquella mirada. Las madres miraban así a sus hijos cuando se caían del tobogán y empezaban a hablar de ponis de color lila y ardillas danzarinas.
—Sé que parece una... una locura. Que es raro, pero...
Nash me tomó de las manos y se giró para mirarme de frente sobre la caja aplastada que teníamos debajo, y de nuevo los colores del iris de sus ojos parecieron latir al ritmo de mi corazón. Abrió la boca y contuve el aliento, esperando su veredicto. ¿Pasaría de mí por hablarle de sombras fantasmagóricas o mis meteduras de pata habían empezado al dejar caer el vaso de refresco?
—A mí me suena bastante raro.
Miramos los dos hacia arriba y vimos a Emma mirándonos con una botella de agua fría en la mano de la que chorreaban gotitas de condensación que caían al pavimento. Yo casi gruñí, llena de frustración. Nash ya no diría lo que había estado a punto de decir: lo supe por la sonrisa cautelosa que me lanzó antes de volver a mirar a Emma.
Ella giró el tapón de la botella y me la pasó.
—Claro que no, serías Kaylee si de vez en cuando no dijeras cosas raras —se encogió de hombros amigablemente y me ayudó a ponerme de pie. Nash también se levantó—. Así que…, ¿te ha dado un ataque de ansiedad porque crees que una chica de la discoteca va a morir?
Asentí, indecisa, y esperé a que se riera o levantara los ojos al cielo como si creyera que era una broma. O que pareciera nerviosa, si pensaba que no lo era. Pero arqueó las cejas y ladeó la cabeza.
—¿Y no deberías decírselo o hacer algo?
—Yo... —parpadeé, confusa, y me quedé mirando la pared de ladrillo, por encima de su hombro, con el ceño fruncido—. No sé —miré a Nash, pero no encontré la respuesta en sus ojos, que volvían a ser normales—. Seguramente pensaría que estoy loca. O le entraría el pánico — ¿y quién podría reprochárselo, en realidad?—. Además, no importa, porque no es verdad. ¿A que no? No puede ser verdad.
Nash se encogió de hombros, aunque parecía querer decir algo. Pero fue Emma, que nunca vacilaba en dar su opinión, quien dijo:
—Claro que no. Has tenido otro ataque de ansiedad y tu mente se ha agarrado a la primera persona que ha visto. Podría haber sido yo, o Nash, o Traci. No significa nada.
Dije que sí con la cabeza, pero su teoría no me convencía, por más que deseara creerla. Aun así, no me atrevía a avisar a la pelirroja. A pesar de lo que creyera saber, la idea de decirle a una perfecta desconocida que iba a morir me parecía una locura, y ya había tenido suficientes locuras por el momento.
Para el resto de mi vida, en realidad.
—¿Estás mejor? —preguntó Emma al notar en mi cara que había tomado una decisión—. ¿Quieres volver a entrar?
Me sentía mejor, pero aquella oscura angustia seguía ocupando los márgenes de mi mente, y empeoraría si volvía a ver a la chica. De eso no me cabía ninguna duda. Además, no quería volver a repetir el numerito delante de Nash, si era posible.
—No, me voy a casa —mi tío había invitado a salir a mi tía para celebrar su cuarenta cumpleaños, y Sophie estaba de viaje con su grupo de danza. Por una vez tenía la casa para mí sola. Me disculpé con Emma con una sonrisa—. Pero, si quieres quedarte, seguramente Traci podrá llevarte.
—No, me voy contigo —me quitó la botella de agua de la mano y le dio un trago—. Nos dijo que nos fuéramos juntas, ¿recuerdas?
—También nos dijo que no bebiéramos.
Emma abrió desmesuradamente sus grandes ojos castaños.
—Si lo dijera en serio, no nos habría colado en una discoteca.
Así era su lógica: cuantas más vueltas dabas a sus razonamientos, menos sentido tenían.
Nos miró a Nash y a mí. Luego sonrió y echó a andar por el callejón, camino del aparcamiento que había al otro lado de la calle, para dejarnos un momento a solas. Yo saqué las llaves de mi bolsillo y me quedé mirándolas. Intentaba esquivar la mirada de Nash hasta que supiera qué iba a decir.
Me había visto en mi peor momento, y en lugar de ponerse nervioso o burlarse de la situación, me había ayudado a tranquilizarme. Habíamos conectado de un modo que yo no habría creído posible una hora antes, y menos aún con Nash, cuya mente monotemática era legendaria. Aun así, no podía sacudirme la convicción de que el sueño de esa noche podía acabar siendo una pesadilla al día siguiente. Quizás, a la luz del día, Nash volviera en sí y se preguntara qué estaba haciendo conmigo.
Abrí la boca, pero no me salió ningún sonido. Las llaves tintinearon (el llavero colgaba de mi dedo índice) y Nash arrugó el ceño al posar la mirada en ellas.
—¿Seguro que puedes conducir? —sonrió, y a mí se me aceleró el pulso—. Puedo llevarte a casa y volver andando desde allí. Vives en Parkview, ¿no? ¿En la urbanización? Está a un par de minutos de mi casa.
¿Sabía dónde vivía? Debí de poner cara de sospecha, porque se apresuró a decir:
—El mes pasado llevé a tu hermana a casa.
Apreté la mandíbula y notó que mi cara se ensombrecía.
—Es mi prima.
¿Nash había llevado a Sophie a casa? Por favor, que no fuera un eufemismo...
Volvió a fruncir el ceño y sacudió la cabeza en respuesta a mi tácita pregunta.
—Scott Carter me pidió que la acercara.
Ah. Bueno. Asentí y se encogió de hombros.
—Entonces, ¿quieres que os lleve a casa? —tendió la mano para que le diera las llaves.
—No, no pasa nada. Puedo conducir —y no tenía costumbre de dejarles el coche a personas a las que apenas conocía. Y menos aún a un tío bueno al que, según se rumoreaba, le habían puesto dos multas por exceso de velocidad con el Firebird de su exnovia.
Nash dejó ver los profundos hoyuelos de sus mejillas sin afeitar y se encogió de hombros.
—Entonces, ¿puedes llevarme tú a mí? He venido con Carter y seguro que no querrá marcharse hasta dentro de unas horas.
Se me puso el corazón en la garganta. ¿Iba a marcharse temprano sólo para poder ir conmigo en coche? ¿O le había estropeado la noche con mi ataque de histeria?
—Eh... sí —mi coche era un desastre, pero ya no había tiempo para preocuparse por eso—. Pero tendrás que jugarte a cara o cruz con Emma cuál de los dos va delante.
Por suerte, al final no hizo falta. Em se sentó detrás, me lanzó una mirada cargada de intención y señaló a Nash mientras se deslizaba por el asiento, tirando al suelo una bolsa de cortezas de trigo. La dejé primero en su casa, una hora y media antes de su toque de queda: todo un récord.
Mientras salíamos de casa de Emma, Nash se volvió en el asiento del copiloto para mirarme de frente. Estaba muy serio y a mí me latía tan fuerte el corazón, que casi me dolía. Había llegado el momento de darme calabazas. Nash era demasiado amable como para hacerlo delante de Emma y, aunque ella ya no estaba, seguramente lo haría con mucho tacto. Eso no cambiaba nada, sin embargo: la verdad era que yo no le interesaba. Al menos, después de ponerme en ridículo delante de todo el mundo.
—Entonces, ¿habías tenido otras veces esos ataques de ansiedad?
¿Qué? Sorprendida, agarré con fuerza el volante mientras giraba a la izquierda al final de la calle.
—Un par de veces —media docena, en realidad. No pude evitar que se me notara la desconfianza. Mis «problemas» deberían haberle hecho huir despavorido, ¿y en cambio quería detalles? ¿Por qué?
—¿Lo saben tus padres?
Me removí en el asiento, como si cambiando de postura pudiera sentirme más cómoda con aquella pregunta. Pero para eso hacía falta mucho más.
—Mi madre murió cuando yo era pequeña y mi padre no podía hacerse cargo de mí él solo. Se fue a vivir a Irlanda, y desde entonces vivo con mis tíos.
Nash parpadeó y asintió con la cabeza, indicándome que continuara. No intentó mostrarme una compasión llena de torpeza, ni se aclaró la garganta compulsivamente por no saber qué decir, como solía hacer la gente cuando se enteraba de que primero me había quedado huérfana de madre y luego mi padre me había abandonado. Me gustó su reacción, aunque no me gustara hacia dónde se dirigían sus preguntas.
—Entonces, ¿lo saben tus tíos?
«Sí. Y creen que estoy como una cabra». Pero la verdad era demasiado dolorosa para expresarla en voz alta.
Me volví y, al ver que me miraba atentamente, mis sospechas se encendieron de nuevo, quemándome las entrañas. ¿Qué le importaba a él si mi familia conocía mi desgracia íntima, que ya no lo era tanto? Claro que, quizá pensaba reírse de mí con sus amigos, contándoles que estaba tarada.
Su interés, sin embargo, no parecía malintencionado. Y menos aún teniendo en cuenta lo que había hecho por mí en Tabú. Así que quizá su curiosidad fuera fingida y lo que perseguía era otra cosa que poder contarles a sus amigos. Una cosa que las chicas rara vez le negaban, si lo que se contaba era cierto.
Si yo no se lo daba, ¿le contaría a todo el instituto mi más penoso y recóndito secreto?
No. Se me revolvió el estómago al pensarlo y di un frenazo al llegar a un stop.
Con el pie aún clavado en el freno, miré por el retrovisor la calle vacía, detrás de mí, dejé el coche en punto muerto y me volví para mirar a Nash al tiempo que me armaba de valor.
—¿Qué quieres de mí? —le solté antes de que me diera tiempo a cambiar de idea.
Me miró con sorpresa y se dejó caer contra la puerta del copiloto como si lo hubiera empujado.
—Yo... Nada.
—¿No quieres nada? —yo quería ver el verde oscuro y el marrón de su iris, pero la luz de la farola más cercana no llegaba a mi coche, y la tenue luz del salpicadero no bastaba para iluminar su cara. Para permitirme interpretar su expresión—. Puedo contar con los dedos de una mano las veces que hemos hablado de verdad antes de esta noche —levanté la mano para dar más énfasis a mis palabras—. Luego apareces de repente y haces de caballero salvador como si fuera una damisela en apuros, ¿y pretendes que me crea que no quieres nada a cambio? ¿Que no quieres tener algo que contarles a tus amigos el lunes?
Intentó reírse, pero la risa le salió forzada, y se removió incómodo en el asiento.
—Yo no...
—Ahórratelo. Corre el rumor de que has hecho más conquistas que el mismísimo Gengis Kan.
Levantó una ceja oscura en la penumbra con aire desafiante.
—¿Te crees todo lo que oyes?
Yo también levanté la ceja.
—¿Vas a negarlo?
En lugar de contestar, soltó una carcajada y apoyó el codo en el tirador de la puerta.
—¿Siempre eres tan mala con los chicos que te cantan en callejones oscuros?
Iba a replicar, pero su respuesta me sorprendió tanto que me quedé muda. Nash me había cantado; sin saber cómo, sus palabras me habían sacado de un ataque de ansiedad brutal. Me había salvado de una humillación pública. Pero tenía que haber un motivo y, como conquista, yo no era para tanto.
—No me fío de ti —dije por fin, con las manos flojas sobre el regazo.
—Ahora mismo, yo tampoco me fío de ti —sonrió en la semioscuridad. Sus dientes blancos brillaron y vi en sombras uno de sus hoyuelos. Hizo con el brazo un ademán que abarcó el coche parado—. ¿Me estás echando o vas a llevarme a mi casa?
«Eso es lo único que voy a hacer por ti». Pero metí primera y me volví hacia la carretera; luego torcí a la derecha, hacia su barrio, que no estaba a dos minutos del mío, sino mucho más lejos. ¿De veras habría vuelto andando, si le hubiera dejado llevarme?
¿Me habría llevado directamente a casa?
—Tuerce aquí a la izquierda y luego a la derecha en la próxima calle. Es la casa de la esquina.
Siguiendo sus indicaciones, llegué a una casita con el tejado a dos aguas, en la parte más vieja de la urbanización. Paré en el camino de entrada, detrás de un coche polvoriento y abollado. La puerta del conductor estaba abierta y la luz interior iluminaba un trozo desigual de hierba seca, a la izquierda de la calzada.
—Te has dejado la puerta del coche abierta —dije mientras dejaba el coche al ralentí, contenta de tener algo en lo que fijarme, aparte de Nash, aunque no me cansara de mirarlo.
Suspiró.
—Es el de mi madre. Ha gastado tres baterías en seis meses.
Disimulé una sonrisa cuando la luz del coche comenzó a parpadear.
—Cuatro, más bien.
Nash dejó escapar un gruñido, pero cuando lo miré vi que no estaba mirando el coche, sino a mí.
—Entonces... ¿tengo alguna oportunidad de ganarme tu confianza?
Se me aceleró el pulso. ¿Iba en serio?
Debería haberle dicho que no. Debería haberle dado las gracias por ayudarme en la discoteca y haberme marchado mientras me miraba desde el jardín delantero de su casa. Pero no tenía fuerzas para resistirme a esos hoyuelos. Incluso sabiendo la cantidad de chicas que probablemente habían fracasado en el mismo empeño.
Creo que la culpa de mi debilidad la tuvo mi ataque de pánico.
—¿Cómo? —pregunté por fin, y me puse colorada al ver que sonreía. Sabía desde el principio que iba a ceder.
—¿Puedes venir mañana por la noche?
¿A su casa? Ni pensarlo. Estaba aturdida, pero no era idiota. Y, de todos modos, no podía ir.
—Los domingos trabajo hasta las nueve.
—¿En el cine?
«Sabe dónde trabajo». La sorpresa me produjo un agradable calorcillo, y le interrogué con la mirada, arrugando el entrecejo.
—Te he visto allí.
—Ah —claro que me había visto. Seguramente yendo al cine con alguna chica—. Sí. Estoy en la taquilla a partir de las dos.
—¿Quedamos para comer, entonces?
Quedar para comer. ¿Podía, acaso, dejarme tentar por él hasta el punto de entrar en un restaurante?
—Vale. Pero sigo sin fiarme de ti.
Sonrió y abrió su puerta, y se encendió la luz del techo. Su brillo repentino hizo que sus pupilas se encogieran hasta convertirse en cabezas de alfiler y a mí se me aceleró el corazón al ver que se inclinaba como si fuera a besarme. Pero su mejilla rozó la mía y su cálido aliento acarició mi oído cuando susurró:
—Así será más divertido.
Me quedé sin respiración, pero antes de que pudiera decir nada él cambió de postura, haciendo que el coche se meneara, y de pronto el asiento del copiloto quedó vacío. Cerró la puerta y corrió a cerrar la de su madre.
Yo salí de su casa marcha atrás, aturdida, y cuando aparqué delante de la mía no recordaba ni un solo instante del camino hasta allí.
—Buenos días, Kaylee —la tía Val estaba de pie junto a la encimera de la cocina, bañada en el sol de última hora de la mañana. La taza de café que sostenía era casi tan grande como su cabeza. Llevaba una bata de raso del mismo tono de azul que sus ojos y su melena de suaves ondas castañas estaba aún despeinada por el sueño. Despeinada, eso sí, como solían estarlo en las películas, cuando, como por milagro, la protagonista se despierta completamente maquillada y con el pijama sin una sola arruga.
Yo a primera hora de la mañana no podía ni pasarme los dedos por el pelo.
La bata de mi tía y el tamaño de su taza de café eran el único indicio de que mi tío y ella habían vuelto tarde a casa esa noche. O, mejor dicho, temprano. Yo los había oído llegar a eso de las dos de la madrugada, dando tropezones por el pasillo y riéndose como idiotas. Luego me había puesto los auriculares para no tener que oír cómo le demostraba él lo atractiva que la encontraba todavía, a pesar de llevar casados diecisiete años. El tío Brendon era el más joven de los dos, y mi tía lamentaba cada uno de los cuatro años que le sacaba.
El problema no era que aparentara su edad (gracias al Botox y a su obsesión por el ejercicio, aparentaba como mucho treinta y cinco años), sino que él parecía más joven de lo que era. Ella lo llamaba en broma Peter Pan, pero al acercarse a los cuarenta su propia broma había dejado de hacerle gracia.
—¿Cereales o gofres? —la tía Val dejó la taza sobre la encimera de mármol, sacó del congelador una caja de gofres con sabor a arándano y me la puso delante para que eligiera. Ella no hacía grandes desayunos. Decía que no podía permitirse tomar tantas calorías en una sola comida y que no iba a cocinar lo que no podía comerse. Nosotras, en cambio, éramos muy libres de consumir toda la grasa y el colesterol que quisiéramos.
Normalmente el tío Brendon nos servía ambas cosas en abundancia los domingos por la mañana, pero todavía se le oía roncar en su habitación, al otro lado de la casa. Estaba claro que la tía Val lo había dejado exhausto.
Crucé el comedor y entré en la cocina. Mis calcetines peludos no hacían ruido sobre las frías baldosas.
—Sólo una tostada. He quedado para comer dentro de un par de horas.
La tía Val volvió a guardar los gofres en el congelador y me pasó un paquete de pan integral, bajo en calorías: el único que compraba.
—¿Con Emma?
Dije que no con la cabeza y metí dos rebanadas en el tostador; luego me tiré de los pantalones del pijama hacia arriba y me apreté la cinta.
Me miró arqueando las cejas por encima del borde de la taza.
—¿Tienes una cita? ¿Alguien que yo conozca? —o sea, ¿algún exnovio de Sophie?
—Lo dudo.
Para la tía Val era una fuente constante de desilusión que, a diferencia de su hija (la alumna de segundo más ambiciosa del mundo), yo no tuviera ningún interés en el consejo escolar, el grupo de danza o el comité organizador del Festival de Invierno. En parte porque Sophie me habría hecho la vida imposible si me hubiera metido en «su» territorio, pero sobre todo porque tenía que trabajar para pagarme el seguro del coche y prefería pasar mi escaso tiempo libre con Emma que ayudando al grupo de danza del instituto a encontrar la brillantina que mejor combinaba con sus trajes de lentejuelas.
Nash habría encontrado una aprobación entusiasta por parte de la tía Val, no había duda, pero a mí no me apetecía que se pusiera a revolotear a mi alrededor cuando volviera a casa, con un brillo de ilusión en la mirada por un ascenso social que a mí no me interesaba. Me contentaba con salir con Emma y con la pandilla que ella tuviera en ese momento.
—Se llama Nash.
La tía Val sacó un cuchillo de mantequilla del cajón de los cubiertos.
—¿En qué curso está?
Rezongué para mis adentros.
—En el último —«allá vamos...».
Sonrió con demasiado entusiasmo.
—¡Vaya, qué maravilla!
Naturalmente, lo que en realidad quería decir era «levántate de las sombras, leprosa, y camina a la luz radiante de la aceptación social». O algo parecido. Porque mi tía y mi prima, rebosante de privilegios, sólo reconocían dos estados del ser: lo divino y lo cutre. Y si no eras divina... En fin, sólo te quedaba una opción.
Unté mi tostada con mermelada de fresa y me senté a la barra. La tía Val se sirvió otra taza de café y apuntó con el mando a distancia hacia el cuarto de estar, más allá del comedor, donde se encendió la tele de pantalla plana y cincuenta pulgadas, poniendo así fin a la obligada «conversación» matutina.
—...en directo desde Tabú, en el extremo oeste de la ciudad, en cuyos aseos se encontró anoche el cuerpo sin vida de Heidi Anderson, una joven de diecinueve años...
Nooo...