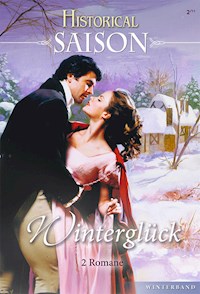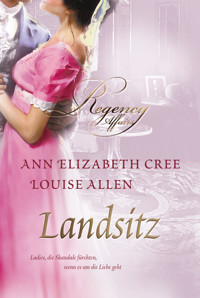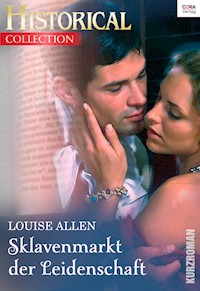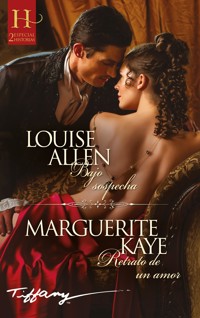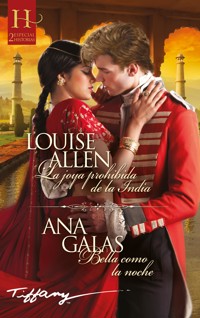6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Tormenta de pasión Louise Allen La señorita Decima Ross sabía muy bien que su familia se tomaba periódicamente la molestia de «intentar casar a la pobre Dessy». ¿Pero quién iba a querer a una mujer larguirucha, pecosa y sin gracia como ella? Cuando se enteró de que la iban a exhibir una vez más delante de un caballero soltero, Decima huyó apresuradamente de casa de su hermano. Y se encontró con Adam Grantham, vizconde de Weston, el primer hombre al que había conocido que era lo bastante alto para llevarla en brazos… Una dama sin fortuna Deborah Hale Desesperada por salvaguardar el futuro de su adorado sobrino, la arruinada lady Artemis Dearing era capaz de hacer cualquier cosa, incluso casarse con el hombre que había destruido a su querida hermana. Hadrian Northmore ya había sufrido bastante. No iba a perder también al hijo de su hermano. Por muy calculadora y falsa que fuera lady Artemis, se casaría con ella si tenía que hacerlo…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 697
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 53 - noviembre 2019
© 2006 Melanie Hilton
Tormenta de pasión
Título original:The Viscount’s Betrothal
© 2010 Deborah M. Hale
Una dama sin fortuna
Título original: Bought: The Penniless Lady
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1328-731-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Tormenta de pasión
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Veintidós
Veintitrés
Una dama sin fortuna
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Uno
En un encantador salón de desayunar, que daba a un parque del condado de Notthingham, tres personas estaban tomando la primera comida del día en una atmósfera de refinamiento y elegancia.
La señorita Ross colocó su tostada en el plato, se limpió los dedos con la servilleta de hilo y sonrió a su cuñada.
—Por encima de mi cadáver.
—¡Dessy! —Charlton estuvo a punto de atragantarse con el café.
Decima se sintió mareada, como si algo hubiera estallado en su cabeza. ¿Ella había dicho eso?
Charlton dejó la taza en la mesa y se limpió los labios.
—¿A qué viene eso? Hermione se ha limitado a sugerir que deberíamos ir a visitar esta tarde a nuestros vecinos los Jardine. Ya te hablé de ellos. Sólo llevan seis meses en High Hayes y son una familia encantadora.
—Que casualmente tiene un invitado que es un caballero soltero, creo recordar —sin duda una desconocida habitaba su cuerpo y decía todas aquellas cosas que ella siempre había pensado y nunca había osado pronunciar.
Nueve años de intentos desesperados por casarla por parte de su familia la habían dejado con una aguda sensación de peligro siempre que aparecía un soltero a la vista. Siempre hacía lo que le pedían e intentaba entablar conversación con el caballero en cuestión.
Miró la bandeja de jamón y huevos que había delante de su hermanastro. Ahora parecía que su obediencia cobarde había llegado a su fin.
—Podíamos haber ido a visitarlos cualquier día de las dos últimas semanas, pero tengo entendido que el caballero llegó hace dos días y, por lo tanto, debemos ir ahora —añadió.
Miró por la ventana y sintió un escalofrío, a pesar del calor de la habitación. El cielo bajo amenazaba con nieve después de una semana de clima seco y frío, pero para escapar a esa humillación, estaba dispuesta a hacer el equipaje y marcharse enseguida. ¿Por qué nunca antes se le había ocurrido marcharse? No era precisamente una prisionera que no tuviera adónde ir.
—Pues sí, el hermano de la señora Jardine. Un caballero soltero y con título, pero no he sugerido la visita por eso —lady Carmichael, que no mentía muy bien, guardó silencio cuando los ojos grises de Decima se posaron en ella y miró a su esposo con aire implorante.
—Uno no quiere inmiscuirse en las celebraciones Navideñas de la familia —intervino Charlton, bajando el periódico—. Naturalmente que no podíamos haber ido antes.
Decima lo miró con una calma que estaba muy lejos de sentir. Quería preguntar con amargura por qué insistía en exhibirla delante de otro pretendiente en potencia cuyos tibios intentos por mostrarse educado le recordarían de nuevo que seguía siendo una solterona a la edad de veintisiete años. Pero su recién encontrado valor no daba para tanto.
—Hemos hecho más de una docena de visitas estas fiestas, Charlton, y recibido otras tantas —repuso—. ¿Por qué tiene que ser diferente con los Jardine?
—No tiene nada que ver con el hermano de la señora Jardine —declaró él, ignorando la pregunta—. No sé por qué no puedes complacer a Hermione y acompañarla en la visita.
—Bueno, Charlton, una razón es que voy a partir hoy.
Decima tapó el frasco de mermelada concentrándose en lograr que no le temblara la mano. Nunca antes se había enfrentado a las órdenes de su hermano, pero, por otra parte, nunca antes había estado libre de él legal y económicamente. O al menos lo estaría dos días más tarde, en Año Nuevo.
—¿Qué? ¡No seas absurda, Dessy! ¿Marcharte? Pero si apenas llevas aquí una semana.
Los lacayos estaban colocados a lo largo de las paredes con expresión impertérrita. Charlton, como siempre, ignoraba su presencia. No se le ocurría pensar que reñir a su hermana delante de un público que él consideraba inferior pudiera resultarle incómodo a ella.
—Dos semanas y un día —intervino Decima.
—Yo estaba seguro de que te quedarías un mes. Siempre te quedas un mes en Navidad.
—Y yo te dije cuando llegué que pensaba estar dos semanas. ¿No es así, Hermione?
—Bueno, sí, pero no creía…
—Y Augusta me estará esperando, así que debo terminar mi desayuno y pedir a Pru que haga el equipaje o perderemos la mañana antes de poder partir —Charlton empezaba a ponerse muy rojo. Decima dio un último mordisco a una tostada para la que ya no tenía apetito y sonrió al mayordomo—. Felbrigg, por favor, ¿podéis enviar recado a los establos para que envíen mi carruaje a la puerta a las diez y media?
—Desde luego, señorita Ross. También enviaré a un lacayo a buscar vuestro equipaje.
Decima sospechaba que Felbrigg aprobaba su comportamiento; desde luego, ignoraba con aplomo la furia evidente de su señor.
—No harás nada semejante, Dessy. Mira qué tiempo hace. Nevará en cualquier momento —cuando ella pasó a su lado, Charlton miró con frustración un retrato de su padre, situado al lado de la figura pequeña de la madre de ambos—. No me queda más remedio que asumir que esa terquedad, y muchas más cosas, las sacaste de tu padre. Ciertamente, no las heredaste de nuestra querida madre.
Decima miró el rostro disgustado de Hermione y reprimió la réplica que tenía en la punta de la lengua. Forzó una sonrisa.
—Ha sido una estancia encantadora, Hermione, pero ahora debo irme o Augusta se asustará mucho.
Se dirigió con calma hacia la puerta. Cuando Felbrigg la cerraba tras ella, oyó decir a su cuñada:
—¡Oh, pobre querida Dessy! ¿Qué vamos a hacer con ella?
A seis millas de allí, el vizconde Weston miraba con escepticismo a su hermana.
—¿Qué te propones, Sally? Sabes que te dije que era una visita relámpago y me iría a finales de la semana.
—¿Proponerme? Nada, Adam, querido. Sólo quiero saber si vas a estar aquí por si vienen de visita nuestros vecinos los Carmichael —lady Jardine tomó la cafetera—. ¿Otra taza?
—No, gracias. ¿Y qué tienen de interesante los Carmichael?
Sally puso cara de inocencia y Adam sonrió levemente. Su hermana nunca había sabido disimular.
—¿Una hija soltera? —preguntó.
—Oh, no, no es una hija —repuso ella.
—Una hermana mayor solterona —intervino su cuñado, bajando con irritación el periódico—. Carmichael está desesperado por quitársela de encima. No sé por qué te has dejado convencer por ese plan tonto de lady Carmichael, Sally. Si Adam quiere una esposa, es muy capaz de buscarla solo.
—Ella no es mayor —protestó su esposa—. Tiene menos de treinta años y Hermione Carmichael dice que es inteligente y amable… y muy bien situada.
—Adam no necesita una esposa rica —replicó su esposo—. Y tú sabes tan bien como yo lo que significan «amable» e «inteligente». Es fea y seguramente aburrida.
—Gracias, George, tu deducción es interesante. ¿Asumo que ninguno de los dos habéis visto a la dama? —Adam se quitó una miga de la manga y pensó en lo que había dicho su cuñado. Ciertamente, no necesitaba buscar una esposa rica, pero en cuanto a buscarse una solo, no estaba tan seguro.
No estaba seguro de si quería atarse ni tampoco de si podía encontrar a la mujer apropiada para él. Y como contaba ya con un heredero, aquél era un asunto que podía tomarse con calma.
—No, no la hemos visto —repuso Sally—, pero estoy segura de que vendrán hoy. Mira el tiempo. Está a punto de nevar y mañana puede ser demasiado tarde.
—Claro que será demasiado tarde, querida mía —Adam se levantó y sonrió cariñosamente a su hermana favorita—. En vista del tiempo, partiré para Brightshill esta mañana.
—¿Sales huyendo? —preguntó sir George.
—Escapo como un zorro de la jauría —asintió Adam, que no se sentía insultado—. Vamos, no me mires así, Sally. Sabes que dije que sería una estancia corta. Tengo una fiesta dentro de dos días, así que de todos modos habría tenido que partir mañana por la mañana.
—Malvado —repuso su hermana cuando él se disponía a salir de la habitación—. Eres un solterón empedernido. Y un hermano muy desagradecido. Te mereces una mujer fea y aburrida.
Decima miraba el paisaje por la ventanilla del carruaje, pero no lo veía. No le causaba placer haberse despedido así de Charlton y Hermione. Habría permanecido encantada una semana más en Logwater si la hubieran dejado en paz. La prima Augusta, la mujer excéntrica y plácida con la que vivía en Norfolk, recibiría su regreso con placer o su ausencia con ecuanimidad, siempre que tuviera su invernadero nuevo en el que ocuparse.
Esa ecuanimidad era muy apreciada por Decima aunque a veces le habría gustado que Augusta pudiera comprender cómo le molestaban los intentos de sus demás parientes por emparejarla y su lástima apenas velada. Pero Augusta nunca había visto problema en hacer lo que quería cuando quería y le resultaba difícil comprender la obediencia de Decima.
Augusta había enviudado joven de un esposo mayor, rico y extremadamente aburrido y había escandalizado a todos declarando que pensaba dedicarse a la jardinería, a pintar y a recluirse en el campo.
A Decima la habían enviado a Norfolk a los veinticinco años en castigo por no haber sabido complacer a la deprimente viuda de un noble y a su igualmente deprimente hijo. Las primas se habían entendido enseguida y se le había permitido quedarse.
—Si no te ven, no se acuerdan de ti —había dicho Decima esperanzada en su momento.
Pero aquello no había resultado ser del todo cierto. Sospechaba que Charlton y sus distintas tías anotaban a intervalos regulares en sus agendas: «Casar a la pobre Dessy», y se turnaban para invitarla y presentarle a un soltero o un viudo más. Y ella siempre aceptaba cobardemente sus planes sabiendo que estaban condenados al fracaso. Y cada uno de esos planes dejaba otra cicatriz en su autoestima y en su felicidad.
Pero todo eso había terminado. No sabía por qué no se había dado cuenta hasta esa mañana de que el tomar el control de su herencia suponía que también podía controlar su vida. Seguramente por la pasividad que había mostrado siempre cuando su familia le recordaba la decepción que era para ellos. Claro que los más amables asumían que no podía evitarlo. Era una chica amable, ¿pero qué se podía esperar con sus desventajas?
Decima se mordió el labio. Si examinaba críticamente su vida desde los diecisiete años, podía verla como una serie de evasiones, de resistencia pasiva encaminada a evitar que la gente le hiciera cosas. Pues bien, había llegado el momento de empezar a ser positiva.
Desde luego, tenía mucho que aprender sobre controlar su vida. Hacía tres meses que había cumplido los veintisiete años y empezaba a entender que la fortuna que siempre había sabido que poseía era la clave de algo más que independencia económica. Charlton había sido muy astuto, le había dado una paga generosa que cubría de sobra sus necesidades y sus ocasionales caprichos y así no le había dado razones para anhelar el acceso a todo su capital.
Decidió que, a partir de ese momento, se marcharía inmediatamente siempre que sus parientes intentaran emparejarla. Si no estaba allí para oírlos, ¿qué importancia tenía que lamentaran su falta de logros?
Se iba afianzando en esa determinación y decidiendo que era un propósito admirable para Año Nuevo cuando Pru exclamó:
—¡Mirad el tiempo, señorita Dessy!
Decima salió de su ensueño y se concentró en las vistas, que resultaban alarmantes. Aunque eran sólo las dos de la tarde, la luz estaba pesada y sombría como si luchara por abrirse paso entre los copos de nieve. Todo el paisaje estaba cubierto de blanco y las ramas de los árboles se inclinaban ya bajo el peso de la nieve.
—Creía que podríamos llegar a Oakham para un almuerzo tardío, pero ahora tendremos suerte si llegamos para cenar —musitó—. Supongo que pasaremos la noche en la posada El Sol.
—Es una buena posada —señaló la doncella—. Será agradable estar allí y, con este tiempo, no creo que haya mucha gente en los caminos. Seguro que conseguís un salón privado sin mucho problema —estornudó con violencia y desapareció detrás de un pañuelo enorme.
La idea de un buen fuego, una cena excelente y las famosas camas de plumas de la posada resultaba atrayente. Y no habría nadie para darle la lata. Podría quitarse los zapatos, tomar chocolate caliente mientras leía una novela frívola y acostarse cuando le apeteciera. Decima contempló aquel plan con satisfacción hasta que el carruaje se detuvo de pronto.
—¿Qué pasa ahora? —bajó la ventanilla y sacó la cabeza. Su cara se cubrió enseguida de copos de nieve—. ¿Por qué hemos parado?
Vio que estaban parados en un cruce y que otro vehículo, un carruaje de dos caballos, había parado también en el camino que se cruzaba con el suyo.
Uno de los postillones bajó del caballo y se acercó a la puerta.
—No podemos seguir, señorita. La nieve es demasiado profunda. Mirad.
—Entonces tendremos que volver —la nieve le caía ahora por el cuello y se envolvió mejor en la capa.
—¿Volver adónde, señorita? —preguntó el hombre—. Esto es una verdadera ventisca. Apostaría a que todas las Midlands están así de mal. Lo único que se puede hacer es volver a El Gallo. Los caballos no podrán avanzar más de eso, al menos hasta que esto amaine. No hay ningún otro sitio en cinco millas.
—¿El Gallo? —Decima lo miró horrorizada—. Ni hablar. No tienen habitaciones, ni mucho menos saloncito privado, y podríamos estar allí atascados días en sabe Dios qué compañía.
El postillón se encogió de hombros.
—No hay mucha opción, señorita. Y más vale que regresemos ahora, antes de que se llene con otros viajeros en situación parecida.
—¿Puedo ser de ayuda?
La voz masculina se oía perfectamente a pesar de la nieve y Decima se esforzó por divisar al que hablaba a través de la espesa blancura. La voz sonaba profunda y agradable, pero cuando vio la figura del hombre, dio un respingo. Era un gigante.
Él se acercó abriéndose paso como podía y ella se dio cuenta de que era simplemente un caballero muy alto que llevaba una capa y un sombrero calado.
—Señora —se quitó el sombrero y mostró un pelo moreno que enseguida se cubrió de blanco. Se acercó hasta la misma puerta del carruaje—. Sospecho que, al igual que yo, habéis llegado a la conclusión de que el camino adelante está impracticable para carruajes.
—En verdad, señor. Mi postillón me ha convencido de que el único refugio es una taberna a una milla más atrás, pero…
—Pero es poco apropiada para una dama. Estoy muy de acuerdo.
Lo que Decima podía ver de él resultaba tranquilizador. Hombros increíblemente anchos, ojos verde grisáceo, barbilla decidida y una boca que, aunque seria en ese momento, parecía pronta a sonreír. Y se mostraba de acuerdo con ella, un punto a su favor en un mundo de hombres decididos a hacerle notar que no era más que una mujer tonta.
—Sin embargo, parece no haber alternativa, a menos que conozcáis alguna hostería de mejor reputación en las proximidades, señor.
Adam metió la mano bajo la capa y buscó su cajita de tarjetas. No sabía lo que pensaría de su proposición una dama que llevaba sólo una doncella como compañía, pero como las opciones eran refugiarse en un antro lleno de pulgas o morir congelada en su carruaje, sospechaba que se mostraría de acuerdo.
—Mi tarjeta, señora.
Ella la tomó y la estudió, lo que le dio a él la oportunidad de observarla. Ojos grandes grises, pestañas espesas, pelo castaño que asomaba por debajo de un gorro de terciopelo verde; boca amplia y generosa y un montón de pecas en la nariz y las mejillas.
La doncella empezó a estornudar con violencia y la dama la miró con el ceño fruncido.
—¡Jesús!
Miró a Adam con franqueza, con la boca formando ahora un puchero que hacía que él quisiera inclinarse a tomarlo entre sus dientes. Parpadeó para apartar la nieve y controlar su imaginación.
—Lord Weston, soy la señorita Ross y ésta es mi doncella Staples. Si tenéis alguna sugerencia alternativa, me alegraría mucho oírla.
No tenía sentido andarse por las ramas.
—Yo viajo a mi casa de caza cerca de Whissendine, a unas cinco millas de aquí. No creo que pueda llegar más allá con esta ventisca, pero mi mozo y dos de mis caballos cazadores vienen conmigo. Propongo que desenganchemos mis dos caballos y los utilicemos para transportar los objetos valiosos y el equipaje más esencial. Mi mozo llevará a vuestra doncella en uno de los caballos de caza y yo os llevaré a vos en el otro. No será un viaje fácil, pero puedo prometeros un refugio cálido al final. Vuestros postillones pueden llevar vuestro carruaje y el equipaje que quede a la taberna, donde se refugiarán hasta que cambie el tiempo y puedan recogeros para llevaros a vuestro destino.
La señorita Ross miró de nuevo la tarjeta y después a él. Adam vio que sus labios se movían ligeramente. «Adam Grantham, vizconde de Weston». Detrás de ella, la doncella tuvo otro ataque de estornudos.
—¿Quién más estará en vuestra casa, milord? —la voz de ella era agradable, aunque en ese momento estaba constreñida por la cautela.
—Hoy mi ama de llaves, una doncella y un lacayo. Mañana espero un grupo de invitados que consta de dos matrimonios, uno de los cuales son mi prima, lady Wendover, y su esposo.
—Si pueden pasar —ella parecía dudosa—. Muy bien, milord. Gracias por vuestra amable sugerencia. ¿Podéis pedir a los postillones que pasen mi equipaje al carruaje para que pueda decidir qué me llevo?
Él dio la orden y retrocedió hacia donde estaba Bates sujetando las riendas de los caballos principales en una mano y las de los animales enganchados al carruaje en la otra.
—Nos llevaremos a las mujeres en Ajax y Fox y el equipaje en los rucios. Voy a recoger mis cosas. ¿Las tuyas están a mano?
Bates gruñó y señaló con la cabeza una bolsa desgastada atada detrás del pescante.
—Bien, desengancha los rucios y acorta las riendas.
Adam revisó rápidamente sus bolsas y redujo lo esencial a una valija. Sólo Dios sabía lo que una mujer con un sombrero como el de aquélla podía considerar esencial o cuántas bolsas sería eso. Bajó lo demás y lo llevó al carruaje. La nieve se hacía más profunda por momentos; el viaje sería una pesadilla.
—Estamos preparados, milord.
Milagrosamente, las dos mujeres estaban envueltas en capas de invierno con capucha sin rastro de gorros a la moda. En el asiento había dos valijas y una maleta de vestir.
—Os felicito por vuestra rapidez y por el equipaje, señorita Ross. Si no os importa colocaros en el escalón, os llevaré hasta los caballos.
La mujer se ruborizó intensamente. ¿Qué había dicho? No era probable que una mujer dispuesta a confiarse a un extraño se fuera a negar a que la transportaran en brazos en medio de una ventisca.
—¿Señora?
—Milord, debo deciros que soy bastante alta.
Dos
Después de todo, quizá habría sido mejor pasar días encerrada en la posada El gallo que afrontar la vergüenza de que la acarrearan por la nieve como a un saco de carbón. Seguramente se necesitarían dos hombres para lograrlo. Obviamente el vizconde, cuando había propuesto el plan, no sabía que se las había con una mujer tan alta.
Adam Grantham parecía serio, aunque no era fácil leer su expresión en medio de la nieve.
—¿En verdad, señora? Y yo también soy muy alto —comentó—. Sería un placer pasarnos aquí el día intercambiado información sobre nuestras tallas de zapatos, guantes y sombreros, pero creo que deberíamos partir ya.
—Pero no me habéis entendido, milord…
La expresión de él se volvió de disgusto.
—¿Queréis decir que soy incapaz de llevaros a cuestas, señorita Ross? Debo decir que me ofende ese comentario infamante sobre mi virilidad.
—Lord Weston, no pretendía en absoluto insinuar falta de fuerza por vuestra parte —se apresuró a aclarar Decima. Oyó reír a Pru a sus espaldas y comprendió que se burlaban de su altura.
Furiosa consigo misma y con él, abrió la puerta y se dispuso a salir al escalón. El viento la golpeó como una ducha de agua fría y la nieve la dejó sin aliento.
En cuanto consiguió enderezarse, él la izó en vilo, con un brazo debajo de las rodillas y otro en la espalda.
—¿Podéis liberar vuestro brazo izquierdo y pasármelo al cuello? —aparentemente, él ni siquiera tenía que respirar hondo para poder con su peso.
Decima hizo lo que le decía. Para ello tuvo que moverse un poco y le complació ver que se enrojecía la mejilla de él. «Posiblemente no sois tan fuerte como os creéis, milord», pensó para sí. Y confió en que no cayera en una zanja con ella.
El vizconde se volvió y empezó a avanzar hacia los caballos. Decima vio que la nieve era cada vez más profunda. Él caminaba despacio, colocando los pies con cuidado, lo cual le dio a ella la oportunidad de vivir plenamente aquella experiencia. Era la primera vez que se encontraba en brazos de un hombre, y sin duda sería la última, así que podía empezar a cumplir su resolución de Año Nuevo y disfrutar aquella sensación nueva.
El movimiento del torso de él contra su cuerpo era… perturbador. Ciertamente, era un hombre fuerte y musculoso. ¿Qué hacía un caballero para tener esos músculos? Charlton, a sus treinta y dos años, empezaba a volverse blando en la parte media del cuerpo y ella habría jurado que no sería capaz de llevar en brazos a un niño de dos años sin jadear, y mucho menos a la larguirucha de su hermana. ¿Cuántos años tendría lord Weston? ¿Los mismos que Charlton?
Desde el refugio de su capucha, estudió lo que podía ver de él. La barbilla resultaba aún más decidida de perfil, y la nariz hacía juego con ella. En la piel de las mejillas aparecían los primeros indicios de barba, que parecía tan oscura como el pelo que veía bajo el sombrero. Una cara muy viril, en verdad, aunque con unas pestañas larguísimas y muy espesas. Más largas y espesas que las de ella. Decima decidió que era injusto. Incluso tenían copos de nieve en las puntas.
Desde el lateral era difícil verle los ojos. Estaba pensando en eso cuando él volvió la cara para mirarla y ella vio que eran más grises de lo que le había parecido al principio. Quizá fuera un reflejo de la nieve, pero parecían bailar luces plateadas en ellos. Parpadeó para apartar los copos de nieve de sus pestañas y descubrió que él le sonreía. Le devolvió la sonrisa sin pensar.
—¿Estáis bien? Ya no falta mucho.
—Sí, sí, estoy muy bien. Gracias, milord —contestó ella, que no podía imaginar por qué se sentía acalorada y sin aliento. No podía ser por vergüenza, pues ya resultaba bastante evidente que él no se iba a derrumbar bajo su peso.
Respiró hondo y comprendió que podía añadir el olor a la lista de impresiones nuevas. Él olía a una mezcla sutil de colonia cítrica, cuero y a algo que sólo podía calificar como hombre cálido.
Algo la hacía sentirse rara por dentro; acalorada y débil. Y entonces se dio cuenta de que, si ella podía olerlo, él también a ella. Y por alguna razón, aquello la perturbaba, aunque lo más exótico a lo que podía oler ella era a jabón Catile y a agua de jazmín, y no había razones para creer que él encontraría aquello remotamente interesante ni perturbador.
—Hemos llegado —él pateó un círculo de nieve y la depositó en el suelo, a pocos pasos del mozo que le pasó las riendas de los caballos con un gruñido.
—He atado los caballos del carruaje a ese arbusto —el hombre movió la cabeza en dirección a un par de caballos grises que parecían medio perdidos en aquel manto de blancura.
Al vizconde no parecía importarle el aire cortante del mozo.
—¿Las valijas están bien atadas, Bates?
—Sí, señor.
—Pues id a buscar a la doncella de la señorita Ross. ¡Eh, vosotros! —gritó a los postillones, que estaban sentados encorvados y miserables contra la nieve—. Sacad el equipaje del interior del carruaje.
Uno de los hombres desmontó de mala gana. El mozo, que era considerablemente más bajo que el vizconde y tenía la sensatez de utilizar sus pisadas para acercarse al carruaje.
—El rey Wenceslas —observó Decima con una carcajada.
El vizconde rió a su lado.
—No me puedo imaginar a Bates como el paje atento de nadie y me temo que esta noche no nos alumbrará una luna brillante. ¡No! Yo no tocaría a Fox…
Pero Decima acariciaba ya el morro suave que empujaba confiadamente su mano enguantada.
—Eres un animal muy atractivo, y muy bueno para estar aquí con tanta paciencia en esta nieve horrible. ¿Qué pasa, milord? —preguntó al oír una exclamación de éste.
—Fox tiene fama de comerse a los mozos de establo crudos.
—Yo no soy un mozo de establo.
—No, y ese caballo es un galanteador redomado. Jamás lo habría imaginado de él.
Decima seguía frotando el morro del caballo, que la miraba agitando unas pestañas aún más largas que las de su amo.
—Sí, eres hermoso —musitó ella, mirando su cuello fuerte y su pecho amplio—. ¿Es un semental? —se inclinó a mirar. Obviamente, lo era—. Sí que lo es. Está muy bien dotado.
En cuanto hubo pronunciado esas palabras, se dio cuenta de lo que había dicho. No era el tipo de observación que se esperara de una dama, por mucho que entendiera de caballos. ¿Qué se le decía a un desconocido después de haber comentado los atributos masculinos de su caballo? La expresión del vizconde se había vuelto seria.
La salvó un grito procedente de la dirección del carruaje.
—¡Bájame, cabeza de chorlito! O te aseguro… —la frase de Pru terminó en un respingo y Bates apareció entre la nieve con la doncella cargada al hombro. El efecto, con ella retorciéndose, era parecido al de un saco lleno de cochinillos.
Avanzaban con lentitud. Decima los observaba conteniendo el aliento, sin atreverse a mirar a lord Weston. Bates era un hombre delgado aunque fibroso. Pru, que era más bien bajita, compensaba su falta de estatura con una figura redonda. Decima estaba segura de que el mozo se hundiría en la nieve en cualquier momento.
El postillón con las valijas los alcanzó sin problemas y depositó su carga a los pies del vizconde.
—Nosotros volveremos a El Gallo, señor. ¿Dónde queréis que vayamos a buscar a la dama cuando pase la nieve?
—¿Eh? —lord Weston apartó la mirada de la figura del mozo y la doncella y sacó una tarjeta del bolsillo—. Aquí. Cualquier persona de Whissendine os indicará el camino. Cuidad bien del equipaje —entregó unas monedas al postillón, que se llevó una mano a la gorra con respeto y retrocedió; al pasar al lado del mozo, hizo un comentario que provocó un movimiento aún más violento por parte de Pru.
—Quieta, mujer —Bates llegó ante ellos y depositó a Pru en el suelo con más prisa que cuidado. La doncella, sonrojada y furiosa, abrió la boca para reñirle y sucumbió a un ataque de tos.
—Pru, ¿estás bien? —Decima se acercó a ella.
—Es sólo un resfriado —le aseguró la doncella, que lanzaba miradas venenosas a Bates—. Y no ayuda que una comadreja te lleve por la nieve como un saco de patatas.
—Si estáis preparadas, creo que deberíamos irnos ya —comentó el vizconde—. Bates, si las bolsas están bien atadas, monta y yo te subiré a tu pasajera.
A Decima le divirtió ver la cara del mozo al comprender que tenía que montar con la fulminante señorita Staples y la sonrisa tímida y coqueta con que Pru recibió la noticia de que el vizconde la iba a levantar en vilo.
Cuando el mozo y la doncella estuvieron instalados, el vizconde se volvió y entrelazó las manos para que Decima pusiera el pie.
—Si os subo primero y monto después detrás de vos, ¿estaréis bien?
—Ciertamente.
Decima tomó las riendas con confianza y levantó el pie. Cuando estuvo en la silla, empezó a tener dudas. Montar de lado en una silla de hombre no sería complicado, pues el pomo le daba apoyo suficiente para la rodilla derecha y podía ajustarse el estribo en el pie. ¿Pero dónde se sentaría él?
Él se colocó detrás, manteniendo el peso en los estribos de modo que estaba prácticamente de pie. Decima se sintió izada cuando él se acomodó en la silla detrás de ella y luego bajada de nuevo. Sólo que esa vez, ella se sentaba en su regazo, con el peso en los muslos de él.
—¡Milord!
—¿Sí, señorita Ross?
Él se inclinó, tomó las riendas de uno de los rucios que le tendía Bates y enfiló la cabeza de Fox en dirección al camino de la derecha de la encrucijada. Decima sentía bajo ella el movimiento de los músculos de los muslos de él; sus brazos le apretaban los lados del cuerpo y lo único que podía hacer para evitar la presión dolorosa del pomo en el muslo era apoyarse en el cuerpo de él.
—Esto es muy… muy…
—¿Incómodo? Me temo que sí, al menos para vos, pero con esas faldas, no creo que podáis sentaros a horcajadas, e ir colgada en el trasero de Fox no sería seguro con esta superficie irregular —como si quisiera darle le razón, el animal se hundió en una depresión y volvió a salir con un salto—. Eso debe ser la zanja —él se movió en la silla—. Bates, mantente a la derecha, yo estoy muy cerca del borde.
Hubo unos momentos de silencio y después el vizconde comentó:
—Imagino que montáis muy bien, señorita Ross.
—Es mi diversión principal —confesó ella, complacida por el cumplido—. Mi padre entendía mucho de caballos y me alentó a interesarme también por ellos.
—¿Criaba sus propios caballos?
—Sí, y yo le ayudé a elegir los padres de la yegua que tengo ahora.
—Ah, ya me ha parecido que entendíais —murmuró él, y Decima se sonrojó. No, él no había olvidado su comentario sobre el semental.
—¿Por qué creéis que monto bien? —preguntó para cambiar de tema.
—Ahora me vais montando a mí, como haríais con un caballo, moviendo el peso para responder a mis movimientos —lo dijo con naturalidad, pero a Decima el comentario le sonó indecoroso.
—Lo siento. Es que no tengo nada a lo que agarrarme y no puedo mantener el equilibrio a menos que cambie el peso —pensó avergonzada que él debía tener los muslos adormecidos.
—Ya veo el problema —la respiración de él parecía superficial; ella veía las nubecillas de su aliento cálido en el aire frío—. Si abrís mi capa y me rodeáis con los brazos dentro de ella, mis brazos sujetando las riendas os rodearán a vos. Esperad e intentad sentaros… inmóvil —la última palabra fue prácticamente un respingo cuando Decima se giró para abrir la capa y rodear el cuerpo del vizconde con los brazos. La capa se cerró con la presión de los brazos de él y se encontró en una semioscuridad cálida y de olor viril.
Era muy extraño. Los sonidos de fuera llegaban apagados, pero su oído, apretado contra el pecho del vizconde, captaba los latidos de su corazón.
Ya no tenía que moverse para mantener el equilibrio, pero la sensación era diferente a cuando iba sentada mirando al frente. Se acomodó mejor y entonces su mente comprendió lo que sentía su cuerpo. ¡Oh, cielos! Se quedó inmóvil. Ahora entendía por qué él no quería que se moviera tanto. Parecía que el frío no había hecho nada por disminuir los reflejos viriles del vizconde.
Adam se relajó un poco. Gracias a Dios que ella había dejado de moverse. Ahora sólo tenía que respirar profundamente aquel aire frío y pensar en cosas anti eróticas, como morir de frío en una ventisca o en Fox rompiéndose una pierna en un pozo oculto y quizá así consiguiera que remitiera su erección.
No sabía por qué una dama tan alta y pecosa le producía aquel efecto. Posiblemente fuera una reacción refleja a los intentos casamenteros de su hermana; se sentía inmediatamente atraído por la primera mujer que veía que no intentaba imponérsela un pariente. Y ella no era una dama convencional precisamente. Sonrió al recordar su comentario sobre los atributos de Fox. Sally se desmayaría si oía algo así. Pero si tenía que verse atrapado en una ventisca con una dama, mejor una excéntrica que una señorita histérica.
Apretó más los brazos para sujetar la capa más pegada a sus cuerpos y apoyó la barbilla en la cabeza de ella. Era mucho más fácil guiar a Fox con ella en aquella posición. Y más cálido, y mucho más… erótico. Ella lo rodeaba con sus brazos y él sentía los latidos de su corazón y la presión de sus pechos. A pesar de que resultaba evidente que ella se avergonzaba de su altura, no resultaba particularmente pesada apoyada en sus muslos. Confió en que no notara… o no comprendiera en qué otra cosa se apoyaba también.
Montaron en silencio durante lo que pareció una hora. Adam se movió en la silla lo mejor que pudo y vio que el mozo los seguía sin problemas.
—¿Vas bien, Bates?
—Sí, iría mejor si no tuviera que manejar a esta pechos inquietos —su observación fue recibida con un grito ultrajado y el sonido de un puño golpeando lo que Adam esperaba fuera el pecho de Bates y no alguna parte vital de su anatomía. Fue seguido de un ataque de estornudos y de la voz quejosa del mozo—: Y al final de esto también me habrá contagiado el resfriado.
—¿Cómo la ha llamado? —preguntó una voz apagada desde debajo de la capa.
Adam sonrió.
—Pechos inquietos. Creo que insinuaba que vuestra doncella es… una joven rellenita.
Oyó una risita. Una risita muy agradable.
—La figura de Pru suele ser muy admirada —comentó ella.
—Ya lo imagino, pero posiblemente sus admiradores no hayan tenido que rodearla con los brazos en un caballo en plena ventisca. Veo un poste señalizador, gracias a Dios —siempre que no sirviera para demostrarles que habían andado en círculos todo ese tiempo. Bates y él estaban en buena forma y los caballos eran fuertes, pero no sabía cuánto más podrían aguantar. La nieve no daba muestras de remitir.
Bates se adelantó a leer el poste.
—Vamos por buen camino —gritó—. Esto es Honeypot Hill. Bajamos una milla y luego tomamos el camino de la derecha y es menos de media milla.
Un camino profundo con setos altos. O estaría bien protegido y despejado o los ventisqueros lo harían impracticable. Adam guardó sus pensamientos para sí y empezó a bajar el primero la colina.
—Está empeorando, ¿verdad? —preguntó la voz desde el interior de la capa.
—Sí —no tenía sentido mentirle.
—Lo conseguiréis.
—Parecéis muy segura.
—Si no lo hubiera estado, no habría venido con vos —repuso la señorita Ross—. Es decir, he tenido mucha experiencia de hombres idiotas, así que es bastante fácil divisar a uno que no lo es.
Aquello era habar con franqueza.
—Espero que eso sea un cumplido, señorita Ross.
—Pues claro que sí. Mi hermano, o cualquiera de mis numerosos primos varones, dirían que debería haberme quedado en el carruaje y, a estas alturas, Pru y yo estaríamos a punto de morir de frío, aunque con mi virtud bien protegida. O mi hermano me habría sermoneado durante horas sobre las consecuencias de haber emprendido este viaje sin escolta masculina y yo habría acabado estrangulándolo y en manos de la justicia.
—¿Por qué habríais estrangulado a vuestro hermano? —habían llegado al pie de la colina y el camino se abría ante ellos, misericordiosamente libre de ventisqueros—. El camino parece despejado.
—Bien. ¿A Charlton? Porque es condescendiente, autoritario e insensible, e intimida a mi cuñada. Antes me intimidaba también a mí, pero ya no —ella parecía muy satisfecha de sí misma.
Adam sonrió.
—Como magistrado, debo decir que parece un homicidio plenamente justificado. ¿Pero por qué ya no?
—Es una de mis resoluciones de Año Nuevo.
Adam sintió cierta compasión masculina por el desafortunado Charlton. La señorita Ross parecía una mujer muy resuelta.
—Hemos llegado —respiró hondo, sin darse cuenta hasta ese momento de lo tenso que estaba. Que Bates y él se pusieran en peligro era una cosa, pero arrastrar a dos mujeres al peligro era otra cuestión.
La señorita Ross se movió y asomó la cabeza por encima de la cama.
—¿Sí? ¿Dónde está?
—Adelante. No hay luces; supongo que habrán acabado las labores del día y estarán en la cocina.
Los caballos subieron por el camino de entrada hasta el patio que servía de establos y zonas de servicio. Allí tampoco había luz. Adam no supo qué pensar. Debían ser poco más de las cuatro como mucho y, además, nadie que tuviera dos dedos de frente se aventuraría a salir con un tiempo así.
Acercó a Fox al porche que protegía la puerta de la cocina.
—¿Podéis bajar? —agarró a la señorita Ross por la cintura, le dio la vuelta para que quedara de espaldas al caballo y la dejó resbalar hacia el suelo. Bajo las capas de tela, sintió una cintura fina, la firmeza de la caja torácica y la curva de los pechos al bajar. Había olvidado lo alta que era.
Detrás de ellos oyó que Bates depositaba a la doncella en el suelo sin contemplaciones, pero Adam era más consciente del par de ojos grises que lo observaban.
—No parece haber nadie en casa —comentó Decima con calma, al parecer muy consciente de que acababa de ponerse en el tipo de situación contra el que siempre la habían advertido sus parientes hembras. Los hombres eran bestias que usaban todos los pretextos para llevar a damiselas inocentes a la ruina.
—¿Y creéis que esto es el equivalente a ofreceros un paseo en mi calesa para llevaros después a mi nido de amor contra vuestra voluntad? —preguntó el vizconde con la misma calma. Saltó de la silla y la atrapó entre su cuerpo y la puerta.
Tres
—Todavía estoy decidiendo lo que yo creo —repuso Decima. Si aquello era una trampa y la intención del vizconde era acabar deshonrándola, debía estar muy desesperado para arrastrar a dos mujeres durante millas en plena ventisca—. Y estoy dispuesta a creer que os sorprende encontrar la casa aparentemente desocupada.
—Gracias, señora, por vuestra buena opinión —él hizo una inclinación de cabeza.
—Tengo que creerlo así. Después de todo, milord, si demostráis ser un malvado seductor, pensad en el chasco que me voy a llevar por haberme equivocado tanto con vos.
Él soltó una carcajada.
—Debemos preservar a toda costa la buena opinión que tenéis de vuestro criterio, señorita Ross. Vamos a ver si la puerta está abierta.
—Señor —dijo Bates. Decima se volvió y lo vio sosteniendo a Pru, que se doblaba en un ataque de tos—. La muchacha está en mal estado.
—Pru, ¿qué ocurre? —Decima la rodeó con un brazo y le tocó la frente—. Está ardiendo de fiebre. Milord, por favor, abrid lo antes posible; tenemos que llevarla dentro.
Metió a Pru en una estancia fría y sin luz mientras Bates buscaba iluminación. Al fin se encendieron varias lámparas y vio que estaban en una cocina. El hogar estaba apagado y en la silla a su lado había un delantal doblado con esmero.
—¡Señora Chitty! ¿Emily Jane? —lord Weston había abierto la puerta interior y llamaba al servicio—. No hay nadie. Bates, lleva los caballos a los establos y mira si el carruaje está allí. Supongo que habrán ido de compras y los habrá sorprendido el mal tiempo.
El mozo se alejó y Decima depositó a la temblorosa Pru en una silla.
—Tengo que llevarla a una cama enseguida. ¿Qué habitación puedo usar, milord?
—En el primer piso. Deberían tener todas fuegos preparados y las camas hechas. La última es la mía, usad cualquiera de las otras. Esperad —encendió otra lámpara—. Iré con vos.
—Preferiría que encendierais los fogones, milord —repuso Decima con franqueza, quitándole la lámpara. No era momento para ceremonias y no veía problema en hacer que el vizconde resultara lo más útil posible—. Necesito ladrillos calientes, bebidas calientes y comida caliente para ella. Vamos, Pru.
—Lo siento, señorita Dessy, no sé qué me ocurre —murmuró Pru cuando Decima la ayudó a ponerse en pie.
—Tienes fiebre, eso es lo que te pasa. La doncella de lady Carmichael la tuvo en Navidad, ¿no te acuerdas? Supongo que te la pegó. Ven, pronto estarás en la cama —en una cama fría, en una casa fría con dos hombres desconocidos y probablemente sin ninguna posibilidad de ver a un médico durante días. Decima se mordió el labio inferior y confió en que la ausente señora Chitty fuera un ama de llaves precavida y tuviera la despensa bien provista.
Subieron las escaleras y Decima se fue asomando a las distintas habitaciones que daban al pasillo. Quería un par de estancias que se conectaran por una puerta y las encontró al final… un dormitorio espacioso con un vestidor que tenía chimenea y cama propia.
—Ya estamos, Pru. Aquí hay una habitación pequeña que no tardará en calentarse —Pru se sentó en la silla sin dudar y Decima prendió las astillas del fuego colocado en la chimenea y revisó la cama. Fría, pero no húmeda.
—Espera aquí un momento. Voy a por tus bolsas y pronto estarás desvestida y metida en la cama.
Corrió escaleras abajo y en la cocina se encontró con el equipaje y con el vizconde, que miraba los fogones, todavía apagados, con una mueca.
—¡No los habéis encendido! —lo acusó ella.
—Estoy intentando entenderlos —replicó él—. Son nuevos. Hay compartimientos y algo de agua y cosas que se abren y se cierran. Seguramente explotarán si cierro lo que no debo.
—¡Oh, por el amor de Dios! Dejadme a mí —cinco frustrantes minutos más tarde Decima admitía su derrota y miraba al vizconde de hito en hito.
—Haced algo. Vos sois un hombre.
—Aunque eso es indudablemente cierto, no me da ninguna afinidad con… —él miró la placa de la cocina— Cocinas económicas Bodley. Abriré todas las puertas, las encenderé, me apartaré y no me culpéis si acabamos rodeados de humo.
Decima alzó la vista del equipaje.
—Yo pensaba que un caballero debía dominar todo lo que hay en su casa —observó.
—La última persona que intentó dominar a la señora Chitty y su reino fue el difunto señor Chitty. Esperad, yo llevaré eso, Dessy.
—Puedo arreglarme… ¿cómo me habéis llamado?
—Dessy. Es como os llama vuestra doncella, señorita Dessy.
—Mi nombre es Decima, milord.
—¿Y cómo os llama Charlton?
—Dessy.
—¿Y os gusta?
—No —ella lo odiaba. La hacía parecer como si tuviera cinco años.
—En ese caso, os llamaré Decima.
Ella lo miró un momento y salió de la cocina.
Cuando regresó, el vizconde estaba colocando una tetera grande encima de los fogones encendidos. Ella permaneció en silencio en la puerta, observando a su salvador, contenta de tener la oportunidad de ese escrutinio.
Era alto y atlético, con algo que le hacía pensar en caballos de carreras en su mejor momento; todo en él parecía muy proporcionado. Tenía las piernas largas y el recuerdo de sus muslos fuertes hizo que ella se sonrojara. Tenía manos grandes de dedos largos, donde lucía un solo anillo de oro.
Alzó la vista para observar su perfil, iluminado por el parpadeo del fuego. Decima decidió que tenía una buena cara. La mandíbula fuerte y la nariz le daban carácter, aunque no era ningún Adonis. Su rostro era demasiado enérgico para compararlo con los dioses griegos, por mucho que se llevara ese aspecto. Pelo moreno, alborotado, ojos grises que ahora resultaban más verdes a la luz de las lámparas. Y la boca más sensual que ella había visto nunca.
Decima apartó la vista. ¿Qué narices le ocurría? Nunca en su vida había mirado la boca de un hombre y pensado si era sensual o no. Sintió un escalofrío de miedo en la columna.
No era miedo al vizconde. Por alguna razón, no se sentía nada incómoda con aquel hombre. ¿Por qué no? Después de todo, estaba atrapada con un desconocido fuerte y viril en una casa sin carabina.
Pero no, el miedo era más de sí misma y del modo en que reaccionaba a él.
La Decima decidida y desconocida que se había rebelado esa mañana y decidido pensar en positivo y vivir la vida tenía caprichos muy extraños. Quería que lord Weston la besara, quería sentir la fuerza de sus hombros bajo las manos, no cuando estaba temblando de frío sino ahora que estaban calientes y seguros en una casa. Quería tocarle el pelo, pasar los dedos por su barbilla, conocer la sensación de la boca expresiva de él en la suya.
Sabía que aquello era un capricho peligroso. Por muy honorable que fuera un caballero, era pedir demasiado que aceptara tener a una mujer temblando de deseo a su lado sin hacer nada.
Aun así, cuando él la miraba, ella tenía el consuelo de saber que él ya conocía lo peor de ella y no tendría que ver en sus ojos sorpresa seguida de lástima o desprecio.
Él conocía su altura, había acarreado su peso y probablemente había visto las pecas, así que no podía sorprenderse. En todo caso, había tenido aviso suficiente para controlar su reacción.
A Decima los hombres la miraban de dos modos. O con resignación deprimida cuando eran parientes, o con alarma si eran pretendientes en potencia, acababan de presentarlos y se encontraban con un poste como ella, quien a su vez los juzgaba según fueran lo bastante educados para ocultar su decepción o no.
Excepto por si Henry Freshford, claro. Henry la había mirado a los ojos y aceptado animosamente que lo último que deseaban hacer ellos era casarse cuando podían ser muy buenos amigos y compadecerse mutuamente por los intentos casamenteros de sus respectivos parientes. Con excepción de él, ella siempre se había sentido bastante mal con los demás hombres. Hasta aquel momento.
Salió de su ensueño y vio que el objeto de sus pensamientos la observaba también en silencio.
—¿Y bien, Decima? ¿Paso la prueba?
¿Cuánto tiempo llevaba ella mirándolo y cuánto tiempo hacía que él se había dado cuenta? —Decima sonrió.
—Sí. Siempre que podáis mantener la cocina encendida.
—He metido ladrillos a calentar en el horno y la tetera encima para hervir agua.
—Bien. ¿Y no ha explotado nada? —ella se sentó en una silla y desató los cordones de su capa—. Pru se ha dormido. He encendido fuego en las habitaciones, incluida la vuestra. También he corrido las cortinas.
Él enarcó una ceja.
—¿Habéis encendido el fuego en mi habitación? Gracias, Decima.
Ella se ruborizó.
—No veo por qué tendríais que acostaros en una cama fría sólo para que yo no tenga que ver la habitación de un caballero, no.
—Desde luego que no, y, con suerte, la señora Chitty habrá recogido los artículos escandalosos, las botellas de brandy vacías y la ropa interior. Y mi nombre de pila es Adam. ¿Podéis usarlo?
Ella sonrió.
—Muy bien, ya que imagino que vamos a estar juntos varios días, Adam.
Era un buen nombre, y le sentaba bien. Decima se relajó un tanto.
—¿Tú sabes cocinar? —preguntó él, avanzando en el tuteo.
—Oh, más o menos —repuso ella, animosa, pues no quería admitir que no sabía ni hervir agua y que probablemente morirían de hambre si de ella dependía. Quizá Bates supiera cocinar—. ¿Puedo ver qué comida tenemos? —después de todo, cocinar no podía ser tan difícil.
Acababa de meter la cabeza en la despensa cuando se oyó un golpe seguido de un grito. Adam salió por la puerta de la cocina antes de que ella tuviera tiempo de envolverse en la capa y tomar una lámpara. A la luz de ésta, vio a Bates caído en medio de un rodal de hielo traicionero al lado del establo.
A pesar de la distancia, puedo ver que la pierna derecha de Bates estaba torcida a la altura del tobillo de un modo muy poco natural. Había dejado de nevar y todo tenía un aire frío y duro.
Decima volvió a entrar, tomó la capa de Pru y caminó con cuidado por el hielo.
—Tomad —se la echó al mozo por los hombros—. ¿Os habéis hecho daño en algún sitio aparte de la pierna?
—No, señorita, gracias —el hombre estaba muy blanco y cuando Adam le tocó la pierna, se encogió convulsivamente—. ¡Por todos los diablos! ¡Dejadla, maldita sea!
—¡Oh, sí! —repuso Adam—. Te dejaré aquí para que mueras cómodamente congelado, ¿quieres? Y vigila tu lenguaje cuando te oye la señorita Ross.
—Dejadle que maldiga —le pidió ella—. Seguro que eso le ayuda. Deberíamos entablillar eso antes de moverlo.
—No hay tiempo. Le dolerá, pero es mejor que congelarse. Arriba, Bates.
El lenguaje resultante cuando Adam alzó al hombre y lo transportó por el patio hizo que Decima se tapara los oídos con las manos, aunque las apartó enseguida con curiosidad. El mozo no parecía repetir ninguna maldición. Cerró la puerta tras ellos y miró a Adam.
—¿Aquí en la mesa de la cocina? —preguntó—. Está caliente y la luz es buena.
—No, lo llevaré arriba. No quiero tener que moverlo cuando ya esté instalado. ¿En qué habitación habéis hecho fuego para él?
—La primera a la derecha —Decima subió las escaleras delante y echó un vistazo rápido a la estancia. Habría que mover la cama. La arrastró para apartarla de la pared y la colocó de modo que se pudiera acceder a ella por ambos lados. Cuando entró Adam, ella apartó las mantas y encendió todas las velas—. Ya está. ¿Qué necesitamos?
—Bajad abajo, por favor, señorita Ross —Adam estaba inclinado sobre la cama y miraba al mozo a los ojos—. No creo que el próximo cuarto de hora sea muy divertido.
Decima suspiró. ¡Hombres! Incuso aquél, al que había considerado como sensato y no condescendiente. Empezó a pensar en voz alta, contando los artículos con los dedos.
—Un cuchillo afilado para cortar la bota y los pantalones. Una camisa de noche para que se la ponga antes y así no haya que moverlo luego —Bates le lanzó una mirada ultrajada—. Astillas, vendas y láudano. Voy a ver lo que puedo encontrar.
Cuando regresó, Adam había quitado al mozo la ropa de la parte de arriba y le había puesto una camisa de noche. Ella le tendió el cuchillo y empezó a echar el láudano en un vaso.
—La señora Chitty tiene un botiquín admirable, a Dios gracias. Tomad, Bates. Bebed esto, os ayudará. ¿Creéis que un poco de brandy también estará bien, milord? He traído una botella.
El mozo se tragó la medicina y Adam se encogió de hombros.
—Dadle un trago. No puede hacerle mucho mal, tiene la cabeza como una piedra.
—He traído la madera más recta que he podido encontrar para las astillas y roto una sábana que estaba en la cesta de remendar.
—Gracias, señorita Ross, sois una mujer de recursos —Adam sacó la bota de la pierna herida y examinó la otra con cuidado—. Ahora marchaos, por favor.
Decima se volvió hacia la puerta. No quería quedarse a ver sufrir a Bates. Tampoco quería ver lo que aparecería cuando cortaran la bota ni lo que sucedería a continuación. Pero le parecía una cobardía retirarse como una mujercita obediente cuando podía ser de ayuda.
Llegó hasta el rellano antes de que un sollozo la hiciera regresar a la habitación y arrodillarse al lado de la cama.
—Largo, señorita —dijo Bates, cortante.
—Podéis maldecir todo lo que queráis —lo alentó ella, con la esperanza de no tener la cara tan verde como él—. Agarraos a mis manos y terminará pronto. Y, no, milord —dijo, antes de que Adam empezara a hablar—. No pienso largarme, así que no os molestéis en pedírmelo.
—¿Nunca has conocido a una mujer que fuera tan terca como una mula, Bates? —preguntó Adam.
—Creo que no, milord.
—Debo decir que me escandaliza vuestro lenguaje, señorita Ross. Debéis mezclaros con hombres poco apropiados. Bien, Bates, ya está la bota. Ahora los pantalones. ¿Los caballos están bien o tengo que ir también allí cuando haya terminado de arreglarte a ti?
Decima se volvió indignada, recordó la semidesnudez de Bates y se volvió justo a tiempo de verle esbozar una sonrisa retorcida.
—Están bien, milord.
Decima comprendió que el vizconde le hablaba para que no pensara mucho en lo que sucedía.
—¿El carruaje está? ¡Bates, atento! —el mozo, que había empezado a cerrar los ojos, volvió a abrirlos
—No, el carruaje no está y el caballo de montar tampoco. Parece que se fueron todos al mercado y luego no pudieron… ¡Maldito infierno!
—Lo siento. Tenía que comprobar si hay sólo una fractura. Mmm. La piel no está herida. La entablillaré ahora, no tiene sentido esperar más y dejar que se siga hinchando. Puedes desmayarte cuando te apetezca.
—Gracias, milord —Bates parecía de todo menos agradecido. Decima le sonrió alentadora. Hubo un momento muy desagradable, cuando el mozo se puso más blanco todavía y ella creyó que le iba a aplastar los dedos con su mano callosa. Adam juraba suave y continuamente entre dientes. Después Bates dio un respingo y perdió el conocimiento.
—Se ha desmayado —musitó ella.
—Bien. Oye, necesito otro par de manos. ¿Puedes sujetarle la pierna por encima de la rodilla y aguantarla mientras yo tiro para alinear los huesos?
«No lo pienses, sólo hazlo. Si fuera un caballo, lo harías». Ella clavó los ojos en la cabeza inclinada de Adam, agarró con fuerza y rezó para que Bates siguiera inconsciente.
—Está bien. Ya puedes soltarlo. ¿Decima? Suelta.
—¡Oh! Por supuesto —ella abrió los dedos y se sentó en los talones—. Las tablillas y las vendas están… —tragó saliva y se levantó—. Voy a buscar los ladrillos calientes.
Consiguió llegar a la cocina hablándose a sí misma por las escaleras.
—Ladrillos calientes para Bates y Pru. Puedo ponerlos en todas las camas, ya que estoy. Tengo que encontrar algo para envolverlos. Mirar la tetera, ver si el fuego sigue bien en la cocina y necesitamos algo para que la ropa de la cama no roce esa pierna.
La admirable señora Chitty guardaba un montón de cuadrados de franela amontonados. Decima envolvió cuatro ladrillos y volvió arriba, donde encontró a Adam con una almohada en cada mano.
—No consigo encontrar un taburete del tamaño apropiado, pero esto servirá para que apoye el peso. ¿Tienes los ladrillos? Eres una mujer admirable. Dame uno y tú vete a ver a tu doncella.
Pru dormía profundamente y no se despertó cuando Decima le tocó la frente ni cuando le metió el ladrillo a los pies de la cama. Decima confiaba en que siguiera dormida hasta el día siguiente, pero temía que no fuera así. Podía ser una noche muy larga y le habría gustado no tener el estómago tan revuelto.
Metió un ladrillo también en su cama y abrió la puerta de Adam para meter el último entre sus sábanas. Del cuarto de Bates llegó un respingo de angustia, seguido del sonido de la voz de Adam. Era demasiado; oír a alguien sufrir tanto le dio náuseas y Decima vomitó en la palangana de porcelana de la habitación.
—¿Decima? ¿Dónde estás? ¡Oh, mi pobre chica! Ven a sentarte y te traeré algo de beber.
Ella agarró ciegamente el vaso y tragó. Se atragantó cuando el líquido ardiente bajó por su garganta.
—¡Esto es brandy!
Cuatro
—El brandy te sentará bien. Bébetelo —probablemente la emborracharía, teniendo en cuenta que ninguno de los dos había comido desde el desayuno, pero cualquier cosa era mejor que ver aquella expresión tensa alrededor de su boca y sus ojos escandalizados. Adam le quitó el vaso y lo dejó en la mesilla—. Has sido una heroína. No habría podido arreglármelas sin ti.
—Ha sido cuando he oído moverse el hueso… —ella se interrumpió y se pasó una mano por la cara—. Ya estoy mejor. ¿Cómo está él?
—Se pondrá bien. Le he dado otro vasito de láudano y se ha apagado como una vela. Si puedo mantenerlo inconsciente toda la noche, por la mañana no le dolerá tanto.
—¿Cómo lo sabes?
Lo miró con curiosidad y él vio con preocupación que su piel estaba verdosa. Aparte de eso, era una piel agradable: lisa y pálida, cubierta de pecas, como si alguien hubiera echado salvado fino por encima de la nariz y las mejillas. ¿Cuánto tiempo llevaría besarlas todas? Sería como besar la Vía Láctea. Se preguntó si las tendría en alguna otra parte del cuerpo.
—Yo me romí el mismo hueso cuando me caí de un árbol a los quince años.
Decima empezó a levantarse, pero volvió a sentarse de golpe en la cama.
—Estoy mareada. Debe de ser por la impresión, supongo.
Adam sonrió. Había bebido suficiente con el estómago vacío para tumbarla durante un par de horas.
—Será eso —dijo—. Ahora tumbaos y cerrad los ojos y os sentiréis mejor en un momento —la ayudó a tumbarse sobre las almohadas murmurando palabras consoladoras. Decima se acurrucó en la cama con un murmullo adormecido—. Eso es, descansad.
Ella no tardó en dormirse. Adam la miró, embargado por una extraña sensación de ternura. No era precisamente una florecilla frágil, pero tenía algo de vulnerable a pesar de la estatura y de la edad. Algo vulnerable, pero también mucho coraje para combatirlo. Intentó imaginar a cualquier otra dama soltera de las que conocía teniendo que pasar por lo que había pasado Decima sin sucumbir a la histeria y no lo consiguió. No sabía por qué seguía soltera. Su estatura estaba en su contra, sí, pero con aquel aspecto diferente y una mente tan animosa debía haber muchos caballeros que se sintieran atraídos por ella.