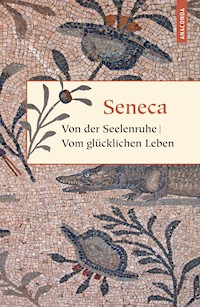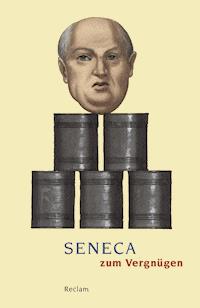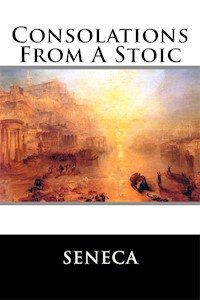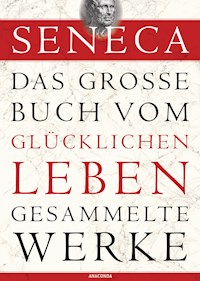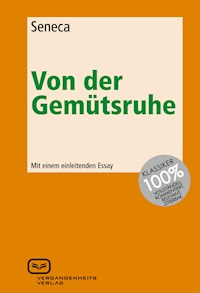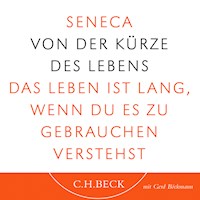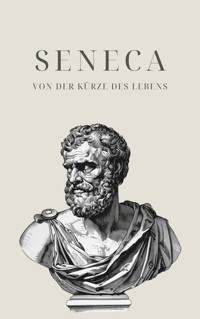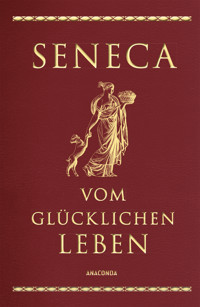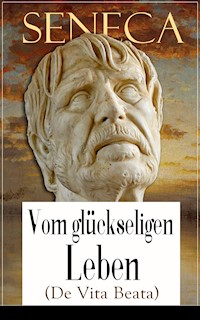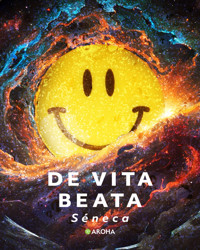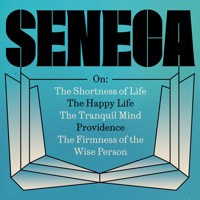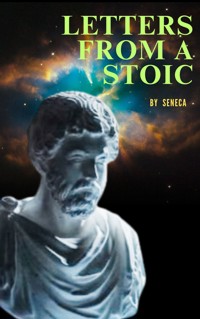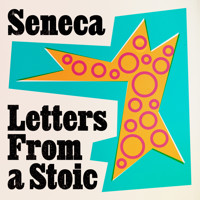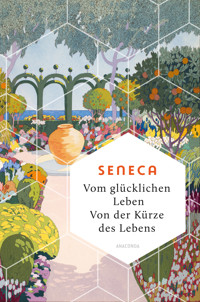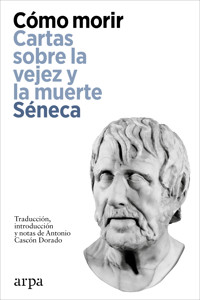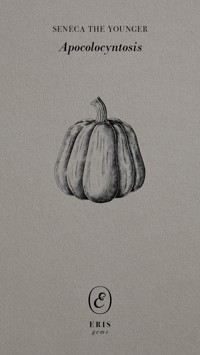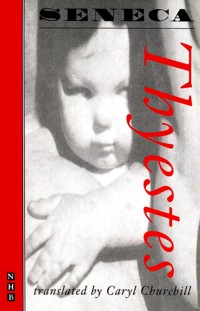Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gredos
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Biblioteca Clásica Gredos
- Sprache: Spanisch
Las tragedias senequistas abordan la experiencia humana universal del mal, ejemplarizada en ciertos mitos conocidos y manifestada en horrores y exageraciones grotescas. Nacido en Córdoba c. 4 a.C. y educado en Roma en retórica y filosofía, Lucio Anneo Séneca el Joven o el Filósofo fue abogado, cuestor y senador, orador y escritor, preceptor del joven Nerón y consejero político de éste cuando llegó a ser emperador, hasta que el espíritu alocado del discípulo le llevó a retirarse y a participar en una conspiración, a raíz de cuyo fracaso fue obligado a suicidarse (65 d.C.). En su vida privada no aplicó los principios morales estoicos que predicaba, pero su tarea como consejero del emperador, junto con Burro, fue muy útil para el imperio durante varios años. Además de la diversa obra en prosa (que ocupa varios volúmenes de la Biblioteca Clásica Gredos), su producción consiste en nueve tragedias adaptadas del griego, y que son las únicas muestras de este género que nos ha legado Roma. Todas las de este volumen (primero de dos dedicados a la tragedia senequista) se inspiran en Eurípides. En Hércules furioso la diosa Hera hace enloquecer a Heracles, quien asesina a sus propios hijos, confundiéndolos con otros, y a su esposa; recuperada la cordura, Heracles trata de suicidarse por desesperación, pero Teseo le convence de que acuda a Atenas para purificarse y le insta a superar el horror. Las troyanas escenifica el último día de la destrucción de Troya y el sufrimiento de las mujeres troyanas, que son el botín de los vencedores; es una de las mejores tragedias de Séneca, e incluye una emotiva confrontación entre Andrómaca y Ulises. Las fenicias nos ha llegado muy fragmentada, y hasta es posible que la versión que conocemos proceda de dos obras distintas. En Medea la protagonista despechada se sume en la desesperación más violenta a raíz del abandono de su esposo Jasón, y urde la más cruel venganza; Séneca intensifica los aspectos más pasionales de la historia para poner aún más de relieve la dimensión trágica: la infidelidad y los celos desencadenan las pulsiones más irracionales que anidan en el corazón humano, y una cadena de destrucción ajena y propia que precipita al nihilismo más absoluto. Puesto que carecemos de cualquier noticia acerca de la representación de estas tragedias, es posible que fueran compuestas no para la escena, sino para la recitación ante un auditorio o bien para la lectura en solitario.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTECA CLÁSICA GREDOS, 26
Asesores para la sección latina: SEBASTIÁN MARINER (†).
JOSÉ JAVIER ISO Y JOSÉ LUIS MORALEJO .
Según las normas de la B. C. G., la traducción de esta obra ha sido revisada por CARMEN CODOÑER MERINO .
© EDITORIAL GREDOS, S. A. Sánchez Pacheco, 81, Madrid, 1997. PRIMERA EDICIÓN , 1979. ISBN 9788424930561.
INTRODUCCIÓN GENERAL
I. LAS TRAGEDIAS
De todo el teatro trágico grecorromano sólo se han conservado completas algunas de las obras de los dramaturgos griegos del siglo v a. C. y diez tragedias escritas en latín, probablemente en el siglo I d. C., y atribuidas todas a Séneca.
Entre aquel grupo de tragedias y este otro grupo de dramas latinos median quinientos años. Pero no es sólo este medio milenio lo que los separa, sino que además, y por encima de una serie de elementos comunes, hay entre ellos sustanciales diferencias, como vamos a intentar ver a continuación. E insistimos de antemano en esta sustancial diferencia, para descartar uno de los peligros en que más de una vez se ha caído al estudiar el teatro de Séneca, el de considerarlo como una emulación frustrada de la tragedia griega. No es ése el camino recto para abordar el estudio de estas obras, antes bien hay que reconocer que no se trata aquí de una tragedia griega venida a menos, sino de un nuevo tipo de drama antiguo 1 .
De todos modos, la peculiar situación de estas diez tragedias en el panorama de la historia de la literatura romana y del teatro antiguo en general ha suscitado en torno a ellas una variada problemática, a la que vamos a intentar pasar breve revista en estas páginas.
Empezaremos abordando dos problemas de tipo hasta cierto punto extraliterario: el de su autenticidad y el de su cronología.
1. NÚMERO Y AUTENTICIDAD
Como veremos más adelante, estas tragedias han Ilegado hasta nosotros por dos vías de transmisión manuscrita: en la primera, la encabezada por el códice «Etrusco» (E), figuran nueve tragedias por este orden: Hércules loco, Las Troyanas, Las Fenicias, Medea, Fedra, Edipo, Agamenón, Tiestes y Hércules (en el Eta ). La segunda vía es la representada por la familia de manuscritos «A». En ella aparecen las tragedias así: Hércules loco, Tiestes, La Tebaida (que corresponde a Las Fenicias ), Hipólito (correspondiente a la anterior Fedra), Edipo, Las Troyanas, Medea, Agamenón, Hércules en el Eta. Además, generalmente entre las dos últimas, se intercala la tragedia «pretexta» Octavia.
Como se ve, los puntos de divergencia, en este aspecto, de las dos ramas de la tradición manuscrita son un orden distinto en la disposición de las tragedias, algunas variaciones en los títulos y la inclusión en la familia «A» de una nueva obra.
Desde siempre se han atribuido estas tragedias a Séneca, aun cuando tal atribución haya ido pasando por muy diversos avatares. Son numerosos los testimonios antiguos en que se atribuyen a Séneca no ya las tragedias en general, sino explícitamente algunos de los títulos 2 . Pero ya Sidonio Apolinar pensó que el Séneca autor de las tragedias era distinto del Séneca filósofo 3 . No obstante, estaba sin duda en un error, probablemente por no haber interpretado bien los versos de Marcial en que se alude a Séneca padre (el rétor) y a Séneca hijo (filósofo y tragediógrafo) 4 .
Los humanistas postularon más de una vez varios autores para las tragedias de este corpus, y las primeras ediciones de opera omnia de Séneca, el filósofo, no incluían las tragedias, cosa que prosiguió hasta la de Didot en 1844 5 .
En épocas más recientes, cuando se han minusvalorado el fondo o la forma de las tragedias, se las ha considerado más de una vez impropias del talento y del carácter de Séneca 6 .
Por lo general no se han reconocido motivos suficientes para dudar de que la mayoría sean obra del filósofo cordobés, si bien se ha negado tal autoría en una parte más o menos grande del corpus. Aún Richter 7 excluía como espúrias Octavia, Hércules en el Eta, Edipo y Agamenón. Luego, estas dudas se redujeron en Leo 8 , aparte de Octavia, a Hércules en elEta, atribuyéndole a Séneca una parte de esta obra y la otra a un autor que imitaba Las Traquinias de Sófocles y considerando Edipo y Agamenón como obras de juventud.
Hoy día hay acuerdo casi unánime en excluir de la obra de Séneca a Octavia, aun cuando algunos autores reconocen su autenticidad. En lo que respecta a Hércules en el Eta, las opiniones siguen estando divididas, según veremos en su momento.
2. CRONOLOGÍA
Establecer una cronología de las tragedias de Séneca no es una cuestión de simple curiosidad erudita, sino algo de gran trascendencia para el estudio de las propias obras.
El problema cronológico presenta aquí dos vertientes íntimamente ligadas entre sí: la ubicación de las tragedias a lo largo de la vida de Séneca y el orden en que fueron escritas. Dicha problemática ha sido abordada desde muy diversas perspectivas, de las cuales la más frecuente ha sido la de intentar reconocer en las distintas obras alusiones más o menos directas a personajes, acontecimientos, etc., de la época; es éste un camino sumamente resbaladizo, como veremos enseguida y tendremos ocasión de examinar más adelante.
Así, por ejemplo, Jonas 9 propone por esta vía unas fechas para Medea y Las Troyanas (después de la vuelta del exilio), para Edipo (después de la guerra con los Partos), para Fedra (después de la muerte de Británico), para Hércules loco (después del año 57), y para Tiestes (después de la retirada de Séneca de la vida pública).
Puntos de referencia parecidos a éstos establecen, por ejemplo, Weinreich, para Hércules loco, suponiéndola escrita antes del año 54, por haber sido luego parodiada en la Apocolocyntosis10 , o Cichorius para la totalidad de las tragedias; éstas habrían sido escritas después del 51, fecha en que, según él, tuvo lugar la disputa entre Séneca y Pomponio a que alude Quintiliano (VIII 3, 31) 11 .
Dos cronologías que luego han tenido gran predicamento fueron las propuestas por Herrmann y Herzog. Según el primero 12 , las tragedias pertenecen a los años en que Séneca estuvo en contacto con la corte de Nerón: Hércules loco, 54; Tiestes, 55; Fedra, 59; Edipo, 60; Las Troyanas, 60-61; Medea, 61-62; Agamenón, 61-62; Hércules en el Eta, 62 13 .
Herzog 14 propone las siguientes fechas: sobre la base de ciertas referencias, tales como a la sencillez de la vida agreste, piensa que Tiestes habría sido escrita en los primeros años del destierro (43 d. C.) y Medea, por sus supuestas alusiones a la expedición de Claudio a Britania, entre 45 y 46. Para Hércules loco, aceptando la opinión de Weinreich, propone la fecha del 48. Fedra sería de la misma época. Las Troyanas serían del 53, anteriores a la Apocolocyntosis. Edipo habría sido escrita entre 60 y 61, y Agamenón, en el año 62 15 . Las Fenicias y Hércules en el Eta pertenecerían a los últimos años de la vida de Séneca.
No es éste lugar para insistir en el carácter completamente conjetural de la mayoría de los datos propuestos por estos autores. Quizás de todos ellos se podrían admitir como fiables algunos puntos de referencia muy generales, según veremos después.
También tomando base en posibles referencias históricas de las tragedias, en concreto, pensando que fueron escritas para instruir a Nerón, A. Sipple las sitúa después de que Séneca comenzó a ser tutor del emperador, adoptando además como criterios de fechación la concordancia entre tragedias y el desarrollo de la relación Séneca-Nerón. Así, Las Troyanas es asignada al año 63; Hércules loco, al 53-54; Las Fenicias y Medea, al 54-55, y las demás, al período que va del 60 al 65 16 .
Junto al criterio de las posibles alusiones históricas, otro factor que parece haber influido en los estudiosos, para decidir el orden en que fueron escritas las tragedias, es la ordenación que de ellas ofrecen los manuscritos. Ya hemos visto antes cómo Herrmann sigue el orden de la familia «A». Vamos a ver ahora algunos otros criterios de quienes, partiendo de motivaciones distintas, se muestran partidarios del orden de E.
Éste es el caso, por ejemplo, de Hansen 17 , quien ve desde Hércules loco a Hércules en el Eta un desarrollo de la técnica de Séneca en el que han ido cobrando importancia creciente las «Affektszenen». Así, mientras en Hércules loco y Las Troyanas predomina el «Pathosstil», en Las Fenicias se advierte un cambio hacia el «Affektstil», que se desarrollará luego a partir de Medea y Fedra. Y así sucesivamente.
B. M. Marti llega a este mismo orden partiendo de otros presupuestos. Para ella las tragedias forman un corpus de propaganda de doctrina estoica, claramente organizado como un todo. Las dos tragedias sobre Hércules enmarcan un conjunto, dentro del cual quedan primero un grupo de dos tragedias a las que da nombre el coro. Las Troyanas y Las Fenicias, y que tratan de problemas religiosos; luego, otro grupo de dos, cuyo título es el nombre de sus heroínas (Medea y Fedra) y cuyo contenido es básicamente psicológico; y finalmente un grupo de tres, con nombres de sus respectivos héroes (Edipo, Agamenón y Tiestes), en las que se plantean problemas éticos 18 .
Este mismo orden de E ha sido luego defendido por Bardon 19 , basándose en supuestas referencias históricas de las tragedias.
En un tercer grupo habría que incluir aquellos intentos de datación llevados a cabo a partir de criterios internos a las propias tragedias. Así, por ejemplo, S. Landmann reconoce elementos de Medea en Hércules en el Eta y de Las Troyanas en Agamenón, lo cual le facilita unos puntos de apoyo para establecer una cronología relativa 20 .
Otras veces ha sido la métrica la que ha dado pie para sugerencias cronológicas: Münscher organizaba las tragedias en tres grupos sobre la base de particularidades métricas:
1.° Hércules loco y Las Troyanas, que habrían sido escritas entre los años 52 y 54.
2.° Fedra, Medea, Agamenón y Edipo, entre 54 y 57.
3.° Hércules en el Eta y Fenicias, entre 63 y 65 21 .
Del mismo modo Marx 22 propone que los gliconios de Edipo sean anteriores a los de las demás obras.
Paratore 23 sugiere los siguientes criterios de ordenación:
a) Hércules en el Eta sería la primera, una experiencia juvenil.
b) Hércules en el Eta, Edipo y Agamenón tienen muchos elementos en común (son las tres de cuya autenticidad más se ha dudado): Hércules en el Eta y Agamenón presentan un coro doble; Edipo y Agamenón son las únicas tragedias con coros polímetros; Hércules en el Eta y Edipo superan el límite de los cinco actos; en ninguna de las tres prevalece Eurípides como modelo, cosa que ocurre en las otras seis.
c) Desde Hércules en el Eta a Agamenón, pasando por Edipo, hay un progresivo perfeccionamiento.
En fin, como se habrá podido ver, son muy variados los criterios a que se ha acudido para fechar y ordenar las tragedias, y también son muy distintos los resultados a que se ha llegado. En realidad hay que reconocer que no existen datos fiables para una datación segura. A lo más que se puede llegar es a admitir como probables ciertas fechas de referencia. Así, ya Th. Birt proponía que algunas tragedias pueden fecharse antes del 54, que la mayoría son posteriores a esta fecha y que ninguna es anterior al 49 24 .
Se podría admitir 25 , según los datos de Herzog, que antes veíamos, un término post quem para Medea y un término ante quem para Hércules loco. Se podría admitir asimismo, siguiendo a Cichorius 26 , que Séneca estaba interesado en las tragedias alrededor del año 51. Edipo y Agamenón se pueden considerar cercanos en cuanto a fecha de composición por sus coros polímetros.
Quizás quepa pensar con Leo y Stuart 27 que las tragedias son obra fundamentalmente de juventud o, con Schanz y Costa 28 , que Séneca empezó a escribirlas para llenar las horas de soledad de su destierro. Aunque no se pueda probar, no hay tampoco nada en contra de ello. Pero en general las tragedias pueden pertenecer a cualquier época de la carrera literaria de Séneca 29 . No hay base segura para considerarlas especialmente ligadas a Nerón. Lo mismo podrían estarlo a Claudio, a Calígula o a Tiberio 30 . Es ésta la opinión que hoy prevalece entre los estudiosos de este teatro 31 .
3. CONDICIONAMIENTOS SOCIO-CULTURALES
El teatro de Séneca se halla en una encrucijada donde se mezclan una serie de factores de índole diversa que lo condicionan y explican a la vez. Tales elementos se centran fundamentalmente en torno a cuatro puntos:
La tragedia griega, de donde provienen no sólo la forma literaria, el género, sino también los temas y argumentos de las obras de Séneca.
El fondo doctrinal estoico que en dichas obras se respira.
La Retórica como suministradora de una serie de rasgos formales.
El ambiente socio-político en el que nacieron estas obras y en el que se desenvolvió su autor.
Se trata, ni más ni menos, de los factores que ambientan y condicionan cualquier obra literaria, el entorno y la tradición en sus distintas vertientes, sociopolítica, filosófica, literaria, estilística, etc. Ninguna se puede explicar por sí misma sin ser enmarcada dentro de todos esos parámetros.
De suyo, en lo que respecta al teatro de Séneca, nunca se han dejado de tener en cuenta los factores antes mencionados. Antes bien, sobre todo a dos de ellos (la filosofía neoestoica y la Retórica) se les ha concedido tanta importancia, que han llegado a veces casi a anular la propia entidad e individualidad de la obra en sí misma y de su autor, bajo el influjo aplastante de tales corrientes estética y de pensamiento 32 .
Y ello sobre todo cuando a tales factores culturales se ha acudido no tanto con un deseo de explicar el teatro de Séneca, cuanto de valorarlo: unos, fijándose en la forma, desde la perspectiva de un concepto convencional y un tanto apriorístico de la propia Retórica, han desdeñado estas obras como engendros de una hipertrofiada ampulosidad y grandilocuencia, bajo las cuales no se esconde más que una vaciedad de contenido 33 . Otros, partiendo de un concepto no menos convencional y apriorístico del neoestoicismo, se fijan en el contenido y también minusvaloran estas obras viendo en ellas poco más que un programa filosófico (o filosófico-político) y unas intenciones propagandísticas o didácticas, entre la tramoya de un teatro mal construido 34 .
Otro tanto, aunque quizás de forma menos estridente, es lo que ha ocurrido con respecto al influjode la tradición trágica griega o del ambiente político y social sobre estas obras.
Ninguna de estas cuatro perspectivas se puede olvidar a la hora de estudiar los dramas de Séneca. Ahora bien, ni es posible valorar cada uno de estos aspectos por separado, aislándolo de los otros, ni, por supuesto, se puede dejar de tener en cuenta ni un solo momento lo que son las obras y el autor en sí mismos. Al abordar su estudio hay que despojarse de todo apriorismo y de toda «sugestión inverosímil» 35 .
3.1. Las fuentes literarias del teatro de Séneca
Uno de los pies forzados por los que siempre ha pasado y sigue pasando el estudio del teatro de Séneca es el de verse comparado (de ordinario con intenciones valorativas y, por supuesto, con resultado negativo) con la tragedia griega del siglo v a. C. Como decíamos antes, el que de todo el mundo grecorromano sólo se hayan conservado completas esas tragedias griegas del siglo v y las de Séneca, que, además, tienen los mismos temas, hace pensar en seguida que aquéllas sean la fuente y el modelo de éstas.
Aunque se reconozca para Séneca la influencia de algunas otras obras y autores posteriores a los tragediógrafos griegos del siglo v, siempre se concibe dicha influencia como secundaria frente al peso abrumador que ejercen estos últimos sobre el poeta latino, de forma que, cuando, como muchas veces ocurre, éste se aparta en la temática manifiestamente de sus supuestos modelos, se intentan explicar dichas divergencias como contaminaciones de varias obras. Se da así por supuesto, sin pararse a considerar las dificultades que ello entraña 36 , que Séneca conocía por completo las tragedias áticas, así como las posteriores de época alejandrina, cuando no hay pruebas positivas que lo evidencien, ni parece probable que, por ejemplo, las tragedias griegas postclásicas fuesen conocidas en Roma más acá del siglo II a. C.
De todos modos, una cosa sí es evidente: que en el teatro de Séneca hay, de una parte, según iremos viendo en apartados siguientes, una serie de elementos técnicos y estructurales y, de otra, una serie de temas que se pueden encontrar igualmente en la tragedia ática del siglo v. De la temática de esa tragedia Séneca parece haber escogido aquellos puntos y parcelas que mejor cuadraban a sus propósitos y a sus principios. De ahí que de los tres trágicos griegos sea Eurípides el que parece haber sido el modelo preferido de Séneca 37 .
El teatro de Séneca tiene muchos más elementos comunes con el de Eurípides que con el de los otros dos grandes tragediógrafos griegos del v; y ello no sólo en lo que a temas se refiere, sino también en lo que concierne a un interés común por la especulación filosófica y por la vida humana, por los golpes de efecto, por lo patético y por las descripciones pictóricas, por la agudeza de los razonamientos y por las reflexiones sentenciosas 38 . Eurípides parece, así, haber sido el principal modelo en Hércules loco, Las Troyanas, Las Fenicias, Medea y Fedra, mientras que la temática de Edipo, Agamenón y Hércules en el Eta parece depender directamente de Sófocles y Esquilo 39 .
Ahora bien, incluso en este mismo aspecto de la temática, que parece ser uno de los lazos más fuertes que unen a Séneca con sus posibles modelos griegos, las diferencias entre éstos y aquél son muy considerables 40 . En los casos en que ha sobrevivido la posible fuente griega se puede ver cómo Séneca unas veces sigue de cerca aquel original, pero otras se aparta de él considerablemente 41 .
La tradición dramática desde la Grecia del siglo v a. C. a la Roma del siglo I d. C. es lo suficientemente compleja 42 como para hacer imposible cualquier tipo de dogmatización en este punto de las relaciones de Séneca con los tragediógrafos griegos y como para que se haya podido afirmar que las tragedias de Séneca no son imitaciones de las griegas, sino simplemente recreaciones de un material tradicional 43 .
Y, si esto es así en lo que se refiere a la temática, cualquier otro tipo de comparación, por ejemplo, en cuestiones de forma o estructura, con el teatro griego es aún más arriesgada e insegura. Aunque se vayan encontrando aquí y allá continuamente detalles, hay que tener sumo cuidado para no generalizar en lo tocante a las fuentes del teatro de Séneca 44 .
Y, por fin, de lo que ya no cabe duda alguna es de que, por encima de tales concomitancias estructurales o temáticas entre el teatro de Séneca y sus antecedentes griegos o latinos, lo que hay en aquél es un planteamiento y un enfoque completamente nuevos de todos esos elementos tradicionales. Dentro de la general conexión temática y literaria del teatro latino con el griego, quizás no se pueda hablar de puntos de vista nuevos en la tragedia romana arcaica o de época republicana, quizás tampoco en Ovidio; pero en Séneca seguro que sí, de forma que, si en él se reconocen elementos de origen helénico o reminiscencias de la antigua tragedia romana, hay que reconocer también que él les ha conferido una nueva profundidad psíquica, una tensión peculiar, de forma que «er gibt diesen Tragödien einen neuen, senecanischen Sinngehalt» 45 .
Todo ello a consecuencia de que Séneca aborda esta temática desde una perspectiva completamente nueva, mejor dicho, diametralmente opuesta a la de los tragediógrafos griegos, a saber, la perspectiva en la que lo coloca su calidad de filósofo estoico. Para el carácter de la tragedia helénica representa una diametral inversión la doctrina estoica, que lleva consigo un planteamiento de la culpabilidad humana tan distinto, tan opuesto al de los tragediógrafos clásicos, que se ha podido calificar a aquella doctrina de antitrágica 46 . «Séneca llama a sus dramas ‘tragedias’, pero el nombre no es a voluntad y acaece que tales dramas tiran a ser algo muy distinto que trágicos y aun descaradamente son antitrágicos. Sus temas están tomados de la tragedia griega, pero avistados desde una filosofía antitrágica» 47 .
No se deben, por tanto, valorar las tragedias de Séneca por referencia al teatro griego, sino en sí mismas, porque, si del teatro griego toma Séneca unos temas, unos personajes básicos y unas estructuras formales todo ello ha sido reelaborado de acuerdo con unos presupuestos completamente nuevos y ha surgido un producto nuevo que lleva en sí la marca y los rasgos distintivos de Séneca y de su tiempo.
Por lo que respecta a la relación del teatro de Séneca con la tragedia de la Roma republicana, la cuestión es aún más intrincada, ya que de esta última no se ha conservado ni una sola obra completa 48 . De todos modos, aunque para algunos autores Séneca sí debió verse muy influenciado por el antiguo teatro trágico romano 49 , la opinión más generalizada, con base en los fragmentos que de este teatro se han conservado y en algunos otros datos indirectos, es la de que tal relación no debió de ser muy estrecha.
Ante todo hay que tener en cuenta que en los siglos III y II a. C. la tragedia romana, aun con sus diferencias, era probablemente comparable, tanto en temática como en tratamiento, a la tragedia griega 50 , y que, por tanto, Séneca en lo fundamental debe estar tan lejos de Ennio, Pacuvio y Accio como de Esquilo, Sófocles y Eurípides 51 .
Por otra parte, no es probable que Séneca conociera bien tales tragedias de la Roma republicana 52 (en sus obras en prosa cita sólo pasajes conocidos a través de intermediarios como Cicerón), y aún es menos probable que tuviera buen concepto de ellas; lo natural es que participara del desprecio de los escritores de la época por el drama antiguo y que tuviese sus miras puestas, a través del clasicismo romano, en los cánones clásicos griegos. Así parece, por ejemplo, demostrarlo la métrica de sus versos: Séneca no escribe en senarios yámbicos como los dramaturgos romanos antiguos, sino en trímetros yámbicos, a la manera griega.
No obstante, y a pesar de que muchos de los paralelos establecidos entre las tragedias de Séneca y la antigua tragedia romana no resisten el análisis, no se puede dejar de reconocer la posibilidad de lazos de unión entre ambas.
Por ello, aunque no sea demostrable que Séneca haya tenido como modelos inmediatos a los tragediógrafos latinos de época republicana, la influencia que éstos pudieron ejercer sobre su teatro debe ser tenida siempre en cuenta 53 .
Y, si arriesgado es establecer relaciones entre Séneca y la tragedia romana de la República, aún más lo es el intento de establecerlas con la tragedia de época augústea, por ejemplo, con el Tiestes de Vario o con la Medea de Ovidio. Es éste un terreno en donde no se puede ir más allá de la pura hipótesis. Resulta, no obstante, muy tentador pensar que muchos aspectos del teatro de Séneca deben de haber tenido precedentes augústeos y que, como apunta Tarrant 54 , esa síntesis entre mito clásico, cánones formales helenísticos, elementos de dicción arcaica y gran refinamiento estilístico que nosotros vemos consolidarse en el teatro de Séneca se haya empezado a producir en época augústea 55 .
De lo que no cabe duda alguna es de la gran influencia que sobre Séneca ejercieron tres grandes poetas de esa época: Virgilio 56 , Horacio 57 y Ovidio 58 .
3.2. Condicionamientos socio-políticos
Hemos dicho más arriba que las tragedias de Séneca son algo distinto de las griegas del siglo v a. C. que conocemos, porque responden a unos condicionamientos completamente nuevos y reflejan una situación nueva, la de la época de Séneca. Vamos a ver luego, en apartados siguientes, los factores de tipo filosófico y de tipo estilístico-literario que condicionaron el nacimiento de esta obra. En realidad, esos dos tipos de factores no se pueden desligar en modo alguno de lo que fueron las circunstancias sociales y políticas del momento, pues, como luego veremos, tanto esa peculiar forma de pensar, como esa forma particular de escribir, son también expresión y consecuencia de una determinada coyuntura histórica.
Es, pues, simplemente por cuestiones metodológicas por lo que dejamos para luego los condicionamientos de tipo filosófico y estilístico, y nos centramos aquí en factores ambientales estrictamente políticos. Ahora bien, como luego se irá viendo, aquéllos y éstos están íntimamente ligados.
Parece haber sido un punto sumamente atractivo para los estudiosos del teatro de Séneca encontrar en él alusiones más o menos veladas a las circunstancias políticas en que nació: a personajes, acontecimientos, vida de la corte, etc. Y todo ello, además, generalmente con el propósito de demostrar luego unas determinadas motivaciones o intenciones políticas en el autor de las tragedias.
Ahora bien, es éste un terreno sumamente peligroso, pues, aparte del riesgo de espejismos a que queda expuesto todo el que pretenda realizar la travesía de un desierto como éste, está la enorme dificultad que entraña el hecho de que, como ya vimos antes, no se conoce con exactitud la fecha en que fue escrita cada tragedia. Es más, muchas veces se pretende deducir dicha fecha de aquellas posibles alusiones a elementos de la época. Se establece así un círculo vicioso: se acude a los datos históricos de la época para fijar una cronología de las tragedias y luego, o quizás al mismo tiempo, se pretenden deducir de dicha cronología unas alusiones a las circunstancias históricas.
Teniendo, pues, que partir siempre del texto como único criterio, «il faut se garder, pour étayer une hypothése, de trouver des allusions historiques» 59 .
Se ha pretendido ver, por ejemplo, en Hércules loco 882-889 y 996 y sigs. un programa de política pacifista; en Las Fenicias, un paralelo entre Etéocles - Polinices y Nerón - Británico, al igual que en Tiestes se ha pretendido reconocer a Nerón en el personaje de Atreo y a Británico en el Tiestes. Medea ha sido identificada con Agripina y con Mesalina, y ésta última se ha querido ver representada en Fedra 60 . Y así podríamos seguir prolongando los ejemplos 61 ; en cualquier sentencia se ha querido ver según su tono o su contenido una crítica o un consejo al emperador, en cada aparición de un tirano, una alusión a Nerón.
No queremos tampoco decir que Séneca, al escribir sus tragedias, haya sido completamente impermeable, hasta el punto de no dejar en ellas reflejo alguno de las circunstancias históricas 62 . Lo que tratamos es de insistir en el sumo cuidado con que hay que caminar cuando se quiere penetrar por este terreno. Reflejos generales de la época e incluso alguna conexión con determinados acontecimientos pueden dejarse ver de vez en cuando 63 . Pensar lo contrario sería absurdo e iría contra la realidad que las propias tragedias dan a entender: los lazos que unen a Séneca con el mundo romano, con su época, son tan fuertes que comete a veces anacronismos, utilizando en un ambiente griego, como es el de las tragedias, términos que aluden a costumbres o instituciones claramente romanas 64 .
Pues bien, como dijimos antes, más o menos directamente, sobre la base de todo este tipo de alusiones a las circunstancias históricas ambientales, se ha pretendido ver en las tragedias de Séneca unas motivaciones e intenciones más o menos políticas, sobre todo en el sentido de reconocer en ellas la expresión de una oposición a los Césares. Un trasfondo político así vio en estas tragedias Boissier 65 . Y Steele 66 dice: «The tragedies are political essays in which Seneca assigns to Greek characters his own views in regard to Roman conditions.» Para Bardon 67 , en cambio, las tragedias de Séneca no podrían encajar dentro de la llamada literatura de oposición, pues, ni la atmósfera romana de la época habría podido darles ese valor, ni sería verosímil que Nerón hubiese tolerado, y menos de su ministro, unos ataques tan continuos.
Dice esto en la idea de que todas las tragedias de Séneca fueron escritas antes del 63 y además según el orden de E. Partiendo de tan frágil base es como Bardon le niega el carácter de teatro de oposición y postula para ellas algo completamente opuesto: para éllas tragedias de Séneca son una obra «neroniana», al igual que las églogas de Calpurnio o los cuatro primeros libros de la Farsalia. Las tragedias habrían sido escritas, según él, por instigación de Nerón, para secundar las aficiones dramáticas del emperador 68 y no traducirían ningún tipo de antagonismo, sino que se reflejarían en ellas los mismos temas de la Edad de Oro, de la paz o de un emperador apolíneo utilizados por Calpurnio, por el autor de los Carmina Einsiedlensia o por Lucano; «elles participent ainsi à cette rénovation qu‘encouragea l’enthousiasme de Néron pour les lettres» 69 .
A nuestro modo de ver, no parece ser ésta la tonalidad dominante en las tragedias. Por otra parte, la conclusión de Bardon descansa sobre la frágil base de una datación insegura y de un orden interno aún más inseguro. E, incluso suponiendo que las tragedias se inscribieran en ese movimiento renovador de los primeros años neronianos, no por esto dejaría de sentirse menos en ellas el peso de la tiranía, la fuerte represión, el dolor y el sufrimiento de los hombres de la época.
Ahora bien, tampoco queremos con esto decir que haya que ver en las tragedias de Séneca un teatro de oposición 70 . Hasta los que recientemente han defendido esta última teoría 71 aplican tal calificativo con sordina, en el sentido de que, si así fuera, se trataría de una oposición sumamente mediatizada tanto por el carácter aristocrático de esa oposición estoica (Séneca, Lucano, etc.), cuanto por la forma misma de expresión artística, el género trágico, un vehículo más adecuado para idealizar y universalizar sentimientos y personajes que para unos contenidos concretos de lucha contra una situación política concreta 72 .
El teatro de Séneca no responde, así, a una literatura de circunstancias favorecida por las tendencias políticas o las aficiones literarias de un emperador. El teatro de Séneca no es tampoco un teatro de oposición, una literatura de combate, sobre todo en el sentido en que hoy entenderíamos tales términos. Pero ello no quiere decir que no esté profundamente arraigado en el contexto histórico y social en que nació, sino que, al contrario, lo refleja perfectamente. Y no sólo porque naciera, como vamos a ver enseguida, bajo el impulso de una corriente filosófica y bajo unas formas de expresión literaria que, al igual que aquella doctrina filosófica, eran ya en sí reflejo de una circunstancia histórica, sino porque este teatro en sí mismo, con su planteamiento de la oposición entre la ratio y el furor, entre la humilde pobreza y la ambiciosa riqueza, entre la libertad interior y la inestabilidad de la fortuna, es la forma de expresión de un hombre inmerso en una sociedad y en un momento histórico duros y conflictivos. De forma que, si Séneca en sus escritos en prosa, dentro de la serenidad expositiva de una obra filosófica, se manifesta como «un intelectual que se interroga, reflejando una crisis de conciencia que es, probablemente, la crisis espiritual común del imperio romano de su tiempo» 73 , en esta obra poética, dejando en libertad sus emociones y sentimientos, se muestra también como un reflejo del sufrimiento humano, del dolor del mundo, de la intolerabilidad de una vida, más dura que la misma muerte para la inmensa mayoría de los miembros de la sociedad imperial del siglo I d. C.
3.3. El estoicismo y las tragedias de Séneca
Los presupuestos filosóficos del teatro de Séneca son incuestionables. Estamos ante una literatura nacida bajo la influencia del neoestoicismo 74 . Séneca trágico no se puede separar de Séneca filósofo: por muy atraído que estuviera por la tradición dramática griega, estaba básicamente condicionado por una determinada visión del mundo, la que le daban sus ideas filosóficas. Los postulados del neoestoicismo sobre el cosmos, sobre el hombre, sobre la religión, la psicología, la ética, la vida, la muerte, son los pilares sobre los que se construye esta arquitectura 75 .
Las tragedias de Séneca presentaban una aplicación del pensamiento estoico, tanto en un sentido positivo como negativo 76 , es decir, tanto en las virtudes que alaba como en los vicios que fustiga.
Recurrentes a lo largo de toda la obra son temas como la defensa de la ratio frente al furor (Hércules loco 109, 1134; Fedra 184; Tiestes 101, 253; Medea 339, 396, etc.), de la vida pobre y humilde frente a la ambición y las riquezas (Hércules loco 198, 201; Tiestes 391-400; Fedra 207-215; 1124-1129; Agamenón 102-107; Hércules en el Eta 644-670), una incitación a la verdadera libertad, que es la interior (libertad de temor: Tiestes 389; libertad de pasión: Tiestes 390; libertad de ambición: Tiestes 350), al dominio de sí mismo como ideal supremo (Medea 176) 77 .
Toda esta filosofía es a veces puesta en boca del coro o de los personajes, pero sobre todo está encarnada en muchos de estos últimos: Astianacte y Políxena en Las Troyanas, Tántalo, el hijo de Tiestes, Hipólito, Tiestes, Yocasta, Antígona y, de un modo especial, Hércules 78 .
Con todo, no son estas actitudes estoicas lo más destacado, sino todo lo contrario, las dificultades que encuentran para relizarse. La vida se presenta así como algo sumamente duro, en ella el hombre a veces desolado, abandonado de los dioses (Tiestes 1070 y sigs., Medea 1027) ha de debatirse en medio de una serie de contrariedades que lo pueden llevar incluso a desear abandonar dicha vida 79 . Todo ello, además, por obra de la inestabilidad de la fortuna (Hércules loco 325 y sigs.; Tiestes 596-598; Fedra 204 y sigs., 978-980; Las Troyanas 5, 259-261; Medea 219-222; Agamenón 101 y sigs., 247 y sigs., 928 y sigs.; Hércules en el Eta 641- 643) y de la atrocidad de las pasiones, que desvían al hombre del camino recto 80 . De ahí provienen todos los crímenes y desastres que constituyen la temática de las tragedias: la apasionada criminalidad de los griegos en Las Troyanas, de Medea, de Fedra, de Deyanira, la hýbris de Agamenón o de Hércules, la perversidad de Atreo, etc. 81 .
Lo trágico surge así de la lucha que en el interior del hombre se entabla entre fuerzas antagónicas 82 . Es en medio de ese mundo violento donde se debate el hombre, pasando por situaciones de fuerte intensidad emocional. Y esa misma tensión emocional de las tragedias de Séneca, si bien tiene raíces y condicionamientos en la tradición literaria, en la propia literatura de la época, en los componentes retóricos que la integran e incluso en la violencia real de aquellos tiempos, no cabe duda de que es también otro rasgo estoico: late ahí la idea de que la adversidad es el yunque en que ha de forjarse la virtud, la idea de la glorificación en la adversidad 83 .
La base estoica del teatro de Séneca es, pues, indiscutible. Ahora bien, ¿cuál era la finalidad concreta de estas obras? ¿Qué intención animaba a Séneca cuando pensó en ellas?
Para unos, como, por ejemplo, B. M. Marti, lo que Séneca pretende en las tragedias no es otra cosa que la exposición programática de una doctrina filosófica, con afán proselitista 84 . Tomando como canónico el orden en que aparecen las tragedias en la recensión E, presupone Marti, según ya vimos, que Séneca las compuso en ese orden, concibiéndolas como un todo orgánico, estructurado así con vistas a la propaganda de doctrinas neoestoicas. A pesar de su acertada descripción de los temas estoicos de cada una de las piezas, la teoría de Marti tiene entre otros fallos el de partir de una cronolgía cuya autenticidad no está demostrada y el de dar por supuesta la autenticidad de Hércules en el Eta85 .
Sobre esta misma finalidad didáctica insisten también autores como Egermann 86 , para quienes las tragedias tienen el valor didáctico de unos exempla, similares a los que suelen utilizar los estoicos en sus enseñanzas, tratando de probar por este camino no ya sólo la función didáctica de las tragedias de Séneca, sino también el carácter y las raíces estoicas de tales propósitos didácticos. En este sentido, Séneca no habría hecho más que colocarse en la tradición de las tragedias filosóficas de Crates de Tebas, de Herilos de Cartago, etc. 87 .
Se ha insistido también en el carácter didáctico de las tragedias, relacionándolas con los propios escritos filosóficos de Séneca y especialmente con la concepción didáctica de la poesía que de ellos parece deducirse (Ep. 8.8.) y con el empleo que allí se hace de exempla de tema mitológico 88 .
En nuestra opinión los valores didácticos de estas obras senecanas son evidentes. Ahora bien, lo que ya no es tan evidente es que hayan sido precisamente esos motivos didácticos los que hayan movido a Séneca a escribir estas obras; eso no lo hemos visto demostrado, ni lo consideramos demostrable.
Hay, sí, en las tragedias una evidente base estoica. Pero de ahí no se puede pasar a decir que hayan sido compuestas con un propósito uniforme y planificado, como un programa formal de enseñanza estoica. ¿Qué razón de ser 89 tendría utilizar la forma dramática, cuando esa misma enseñanza la estaba ya haciendo su autor en sus escritos en prosa? 90 .
Y aún más difícil de probar que el carácter preponderante de esta intención didáctica, planteada así, en términos generales, es querer fijar el destinatario de esas enseñanzas. Y esto no ya en términos genéricos, como cuando se habla de que fueron pensadas para adoctrinar a un público selecto de círculos reducidos 91 , sino llegando a considerarlas una obra ad usum delphini, concebida por Séneca para adoctrinar filosófica y políticamente a Nerón 92 .
Excluida, por tanto, una específica finalidad didáctica en las tragedias de Séneca (lo cual no invalida sus posibles valores didácticos), ¿qué razón dar de ese más que evidente trasfondo filosófico de la obra?
A nuestro modo de ver, todo ese contenido no hay que valorarlo tanto en función de unos destinatarios, cuanto desde la perspectiva del propio autor. Es decir, recurriendo a la terminología lingüística, no se trata tanto de una función o finalidad actuativa, cuanto de una manifestación o síntoma.
Séneca ha utilizado unos temas de la tragedia griega y los ha recubierto de una compleja arquitectura de procedimientos retóricos, para dar forma literaria a unas ideas y a unos sentimientos sobre el hombre, y, sin duda, sobre sí mismo, en medio de las violencias y sufrimientos de aquellos años de tiranía bajo Calígula, Claudio o Nerón 93 . ¿Que esas ideas y sentimientos están en la línea del neoestoicismo? No cabía esperar otra cosa en el representante más destacado de esta corriente filosófica, que precisamente había resurgido en aquellos años como un replegamiento de los hombres sobre sí mismos, como un intento de liberación interior frente a la dura crueldad de la tiranía.
Lo que Séneca busca en sus dramas es sobre todo explorar las tensiones y luchas de la existencia humana, especialmente en situaciones desesperadas o casi desesperadas, tipificadas e iluminadas por los personajes de la leyenda 94 . Los temas de las tragedias han sido seleccionados entre los que podían suministrar abundante material para un estudio profundo de las pasiones humanas y han sido remodelados según unas formas de expresión literaria y de acuerdo con unas condiciones políticas en las que se sentía la imperiosa necesidad de dirigir todos los esfuerzos de la inteligencia y todos los intentos de expresión artística hacia el estudio de la vida interior, si no se quería seguir por el camino, ciertamente más fácil, de la frivolidad.
Los años de tiranía habían puesto fin a todo tipo de libertades. Y, si esa falta de libertad había traído consigo la ruina de la elocuencia y de otras formas de expresión y de pensamiento, eran a su vez el arte y la filosofía los que iban a intentar proporcionar alivio a aquellos espíritus agobiados bajo el peso de la tiranía. Fue así como surgió la filosofía neoestoica, como refugio de unos ánimos que, ante la adversidad exterior, se replegaban sobre sí mismos y, dentro de un elevado ideal de moralidad, trataban de encontrar' en la propia conciencia los gérmenes de una nueva felicidad 95 .
Los conflictos y luchas que, como veíamos antes, constituyen la temática de estas tragedias, son los conflictos de los hombres de la época y la lucha interior del propio Séneca, planteados a la luz de las doctrinas neoestoicas 96 . Es el Hombre (sin duda, también, el hombre-Séneca) el que aquí se presenta enfrentado consigo mismo. «Il punto focale tragico in Seneca… sta… nell’avere assunto a pietra di parangone dell’azione umana non il vecchio monito d‘una pietá d’origine teologale, in cui ormai nessuno credeva, ma una norma etica controllata e difesa dalla filosofia che in quel tempo aveva più credito a voce» (el estoicismo) 97 .
De ahí el profundo sentido ético de estas obras. Al igual que las obras en prosa versan casi todas sobre una filosofía moral práctica, así «la intención principal de las tragedias de Séneca es también moral… Lo que caracteriza el estilo trágico de Séneca es un pathos intensificado… Séneca no se empeña en una catarsis aristotélica, sino en una especie de shock moral» 98 .
El hombre, por tanto, es el centro de estas tragedias 99 . El sufrimiento humano en todas sus formas (formas dolor errat per omnes, Hércules en el Eta 252-253) subyace como motivo fundamental en todas ellas 100 . Es la tragedia del hombre frente a los caprichos de la fortuna, la infatuación bajo cuyos efectos el hombre arrastra sobre sí mismo el mal y sucumbe destruido por sus propias pasiones 101 .
No interesan a Séneca tanto unos personajes, unos individuos concretos, cuanto unos tipos paradigmáticos, en los que se representa al hombre víctima de unas pasiones destructivas.
Es ese hombre y son esas pasiones lo que parece interesar a Séneca por encima de todo, incluso por encima de las propias doctrinas filosóficas. De ahí su interés por la profundización psicológica, en un análisis que lo lleva en ocasiones más allá de la misma teoría filosófica. Así, por ejemplo, en Eurípides el monólogo de Medea (Medea 1078 y sigs.) está trazado, de acuerdo con Crisipo (SVF III la4), como demostración de una teoría intelectiva; en Séneca se presenta también como una lucha entre la razón y la pasión, pero no queda en eso, sino que también es un conflicto entre los sentimientos de venganza y de amor maternal; y este conflicto está presentado en términos que van más allá de la estricta teoría filosófica.
Hombre y destino en las tragedias de Séneca son centros de interés por sí mismos y no meras ilustraciones de la teoría estoica 102 ; en eso radica el principal contraste de las tragedias con la obra en prosa 103 .
3.4. La Retórica y las tragedias de Séneca
Otro de los aspectos que más se ha destacado siempre al analizar las tragedias de Séneca ha sido el de su componente retórico o declamatorio 104 . Desde Leo 105 y Nisard 106 casi hasta nuestros días se ha venido insistiendo en ello casi sin interrupción.
Por lo común el calificativo de «retóricas» se les suele aplicar a estas tragedias con una intencionalidad valorativa y generalmente en un sentido negativo, que a veces ha llegado a ser tan intenso como para considerarlas indignas de un escritor como Séneca 107 .
Se ha destacado una y otra vez su dicción altisonante y artificiosa, la falta de naturalidad con que hablan los personajes, el gusto por lo horripilante que llega en ocasiones hasta el ridículo 108 , la absoluta convencionalidad y exagerada erudición en el empleo de alusiones mitológicas y geográficas 109, el gusto por apariciones, escenas infernales y escenografías tenebrosas, el recurso a la magia y la locura como temas propios de una retórica melodramática 110 .
Por lo general esta infravaloración de la forma de las tragedias de Séneca se ha debido a que se partía de unos prejuicios y convencionalidades acerca de la Retórica similares a los que veíamos antes al hablar del estoicismo; de manera que, si desde esa postura allí se juzgaba severamente el contenido, las motivaciones de la obra de Séneca, ahora se hace aquí otro tanto con respecto a los resultados, a la forma.
Han ayudado también a tal infravaloración la impopularidad de la Retórica en los últimos tiempos y la peculiar disociación que en las modernas concepciones de la crítica literaria se establece entre lo que hoy se entiende por creatividad poética y las estrictas normas de la antigua preceptiva retórica 111 .
A pesar de todo, no siempre ha tenido sentido negativo la aplicación del calificativo de «retóricas» a las tragedias de Séneca y no faltan quienes han empleado tal calificativo no en el sentido de una vana ampulosidad, sino en el de una auténtica oratoria al servicio de la expresión y comunicación de unos contenidos 112 .
En realidad, toda la literatura latina desde sus comienzos se ha desenvuelto más o menos dentro de las coordenadas de la Retórica, sobre todo en lo que se refiere a la literatura en prosa. En la poesía el influjo de la Retórica se empieza a hacer notar intensamente en el siglo I113 .
Si la Retórica había venido formando a los jóvenes romanos de la República para el Foro, con la llegada de la tiranía y la pérdida de las libertades públicas, la Retórica había empezado a perder parte de su Sentido sustancial y a hipertrofiar su forma entre los alardes de una huera palabrería de salón y de una literatura cortesana, pasando de haber sido fundamentalmente el yunque donde se forjaron los oradores para los debates públicos, a ser la norma general tanto de un vano arte declamatorio como de una expresión literaria a la que las circunstancias políticas no permitían ser otra cosa que eso, expresión y forma.
Las técnicas de enseñanza de esta retórica las conocemos bien y sobre todo los dos tipos de ejercitaciones que se solían proponer en las escuelas a los alumnos: las «suasorias» (discursos de tipo deliberativo que solían ser puestos en boca de personajes célebres de la Historia o de la Mitología, imaginándolos en una situación límite) y las «controversias» (una modalidad ligada a la elocuencia judicial y consistente en un debate en torno a un problema ético o legal) 114 .
Se buscaba en estos ejercicios que los alumnos adquiriesen destreza e inventiva en el manejo de la lengua, que aprendieran a encontrar argumentos sutiles más que a profundizar en los temas, que supiesen utilizar todo un tinglado de trucos y florituras para alcanzar una expresión brillante, sobrecargada de imágenes, llena de estridentes antítesis y demás efectismos, entre los que no cabe olvidar la «sentencia», utilizada como broche de oro, como fórmula mágica dentro de toda esta artificiosa técnica de la persuasión.
Este tipo de retórica declamatoria era la que había invadido la producción literaria latina del siglo I , hasta tal punto que hoy en muchos casos nos resulta imposible distinguir entre retórica y literatura 115 . Si, por tanto, era éste el ambiente literario de la época, no es de extrañar que esa simbiosis de retórica y literatura se produjera de forma completa en un hijo y en un nieto de quien había sido un maestro en aquella disciplina: en Séneca y en Lucano. Si además tenemos en cuenta la concomitancia que entre tragedia y retórica había habido tradicionalmente en el mundo romano 116 , es, si cabe, más justificable el predominio absoluto de la técnica retórica en las tragedias de Séneca.
Así pues, el componente retórico o declamatorio en estos dramas es algo más que evidente. Ahora bien, lo que no se justifica es infravalorarlas sin más, por la simple presencia de tales elementos declamatorios, en la idea de que esa presencia de la retórica imposibilita todo rasgo de originalidad y de auténtica belleza expresiva. Por un lado, se ha de tener en cuenta que ese tremendismo, ese exceso de expresividad, esa sobrecarga mitológica de que se acusa a Séneca quedan hasta cierto punto justificados teniendo en cuenta el marco en que probablemente nacieron algunas de las tragedias: la corte de Nerón era especialmente propicia para equiparar vida y mito, sobre todo la versión trágica del mito 117 . Por otro lado, para poder valorar en sus justos términos el indiscutible componente retórico de las tragedias, hace falta acometer un estudio sin prejuicios y, mediante un detenido análisis, tratar de distinguir lo que es simplemente un tópico de lo que no lo es. En efecto, un mismo tema que aparece una y otra vez, como un lugar común, sin más valor estético, puede en un determinado momento cobrar significado y pasar de ser un tópico a convertirse en algo plenamente original y significativo que domina todo el plan de una obra 118 . Sólo así se podrá comprobar que dentro de una temática tradicional y dentro del marco supuestamente estrecho de la preceptiva retórica existen posibilidades de originalidad creadora y que de hecho esa originalidad se da también en las tragedias de Séneca. «By the expansion of conventional usage into dramatic symbol, by the investigation of new innuendos within conventional meanings, Seneca can achieve not only the revitalization of the metaphors and symbols themselves, but substantial new interpretations of the myths as well» 119 .
Quizás, como indica Costa, la originalidad de Séneca no esté tanto en haber intentado explorar las tensiones y luchas de la existencia humana, según veíamos antes, cosa que ya habían hecho otros, cuanto en concentrarse en la formulación de los argumentos con que se justifican a sí mismos los individuos en conflicto, empleando todos los recursos de la declamación que él manejaba magistralmente 120 .
Esto (y seguimos citando a Costa) conlleva cierta superficialidad: la profundización psicológica, el desarrollo de una reflexión o de un diálogo quedan frecuentemente entorpecidos por el artificio de inútiles recursos retóricos. Su formación y sus hábitos declamatorios llevan muchas veces a Séneca a fijarse más en la filigrana lingüística de las argumentaciones que en el propio desarrollo de la trama y de los personajes. Pero no es tanto en la profundización psicológica cuanto en la forma en que se expresa en lo que reside aquí la maestría.
Es por este camino por el que se puede llegar a entrever la posible originalidad de Séneca 121, que, partiendo de los temas y de la estructura de la tragedia griega, generalizando y exagerando a veces los trazos de unas figuras tipo según la norma del mundo de la declamación y de la retórica, ha intentado crear una nueva forma de expresión literaria, el drama declamatorio. «Istae uero non sunt tragoediae, sed declamationes ad tragoediae amussim compositae et in actus deductae» 122.
4. PARTICULARIDADES TÉCNICAS Y ESTILÍSTICOLITERARIAS
Si aceptamos estar ante un tipo especial de drama declamatorio, comprenderemos en seguida muchos de los rasgos de estas obras que tanto han chocado a los críticos 123 . Muchos de los debates de estos críticos han tenido como punto de partida posturas apriorísticas, se han debido en parte a querer juzgar estas obras no como lo que son en sí, sino como lo que se esperaba que fueran.
4.1. El problema de la representación
Uno de los problemas más debatidos en los estudios modernos sobre estas tragedias es el de si fueron o no pensadas por su autor para la representación. Se trata estrictamente de esto, es decir, de si Séneca las concibió o no para la escena. Otra cuestión, aunque muy próxima a la anterior, sería la de su representabilidad, y otra más, la de si se representaron o no en Roma. En este punto hay quien, basándose en datos tomados de las cartas de Séneca y en otras pruebas monumentales, piensa que las tragedias fueron representadas en vida del autor 124 .
Hasta comienzos del siglo XIX se vino dando por supuesto que Séneca había escrito sus dramas para la escena. Fue en los primeros años del pasado siglo cuando empezó a plantearse este problema, sobre el que desde entonces se han manifestado las más variadas opiniones. Schlegel 125 fue uno de los primeros en dudar sobre este punto; luego sería secundado por Welcker 126 y por Boissier 127 .
Se argumentaba entonces contra la representación a partir de cosas como la monotonía de las escenas, la falta de acción y, sobre todo, el carácter horripilante de ciertos cuadros, como el de la matanza de los hijos de Medea o de Hércules, o la recogida de los trozos del cadáver de Hipólito en el último acto de Fedra.
Luego, teniendo en cuenta, por ejemplo, los grandes éxitos conseguidos con escenas de este tipo por el teatro isabelino 128 o las atrocidades que el público de la época de Séneca estaba acostumbrado a ver en el circo, no se ha atendido tanto a argumentos de este tipo, cuanto a razones de forma, de expresión y de estructura.
Con todo, como apuntábamos antes, han seguido adoptándose las más diversas posturas ante el problema.
Unos afirmaron decididamente que las tragedias de Séneca fueron concebidas por su autor para la lectura o la recitación 129 . Para otros, en cambio, Séneca pensó todas o al menos algunas de sus tragedias para la escena 130 . Basan esta afirmación en argumentos como el de que Séneca ha respetado las leyes de los tres personajes o de las unidades de lugar y tiempo o como el de que los pronombres parecen ser empleados en función de un espectador y no de un lector. Encuentran asimismo esparcidas aquí y allá indicaciones sobre gesticulación de personajes, sobre escenografía o sobre efectos de luz o de sonido que interpretan como destinados a unos posibles actores o a un posible director. Hay, además, según ellos, situaciones cuya gran fuerza y poder parecen destinarlas sólo a la escena.
Entre las dos posturas extremas anteriores se sitúa una gran parte de los críticos que, o bien, sin plantear abiertamente el problema de la intención escénica o no escénica de Séneca, han seguido hablando, cuando estudian las tragedias, de «espectadores», de «actores», de «eficacia teatral», etc. 131 , o bien se muestran ante dicho problema indecisos o dudosos de que se le pueda dar una solución acertada.
Efectivamente, adoptar una postura firme ante la cuestión no ya sólo de la representabilidad, sino, y sobre todo, de la intención de Séneca al respecto cuando escribió sus tragedias no es nada fácil. Dejando aparte los muchos factores de tipo estilístico, formal, de contenido o de estructura 132 que parecen hablar en contra del carácter escénico de estas obras, hay una cosa evidente en la que hoy se suele estar de acuerdo, y es que Séneca se aparta en múltiples aspectos de la técnica dramática de la tragedia griega del siglo v a. C. y que algunas escenas de sus tragedias serían de muy difícil o imposible representación según las convenciones griegas clásicas 133 . Como no se ha conservado ninguna tragedia completa en el intervalo que separa a Séneca de esos modelos griegos, falta que no se puede suplir con las opiniones de los teorizantes, se dificulta aún más una posible decisión en este sentido.
Es a partir de criterios internos, de un sistemático estudio de las propias tragedias senecanas como se puede llegar a hacer luz sobre algunas de estas cuestiones. Éste es el camino seguido por la última gran contribución al problema de la representabilidad de estas tragedias, el estudio de Zwierlein 134 .
Parte la idea base de que a una obra pensada para la recitación es completamente admisible que el poeta haya querido dotarla de una forma y de unos elementos teatrales, máxime cuando en muchos aspectos ese poeta ha tenido como modelos unas obras teatrales; mientras que, por el contrario, se hace más difícil pensar que un poeta dramático haya cometido la gran torpeza de introducir en sus dramas escenas y elementos que lleguen a hacerlas irrepresentables.
Si además se tiene en cuenta que en este caso todos esos factores antiteatrales son tan numerosos e. importantes, que no se pueden en modo alguno considerar como negligencias esporádicas del poeta, y menos cuando este poeta es una persona de la talla literaria de Séneca, hay que concluir que Séneca no escribió sus tragedias para la escena, por más que en muchos aspectos dichas tragedias estén completamente cerca de una verdadera obra teatral.
El estudio de las dificultades que las tragedias de Séneca presentan para poder ser consideradas obras destinadas al teatro lo lleva a cabo Zwierlein a través de una minuciosa observación de las particularidades técnicas y estructurales de dichas tragedias. Dentro de las primeras se pasa revista a factores como las escenas horripilantes, los saltos e intervalos temporales incongruentes en el desarrollo de las escenas, las ambigüedades e incluso las contradicciones en la determinación del espacio escénico, la aplicación de la regla horaciana sobre los participantes en el diálogo, la inconsistencia de los personajes, la presencia de personajes mudos, las descripciones de gestos y actitudes, que resultarían superfluas en una representación, los largos «apartes» en el diálogo o los antiescénicos monólogos y una serie de particularidades en el empleo del coro (no se suele preparar su presentación, a veces no se identifica, otras veces se contradice con la acción, etc.).
En cuanto a estructura, dentro de un general predominio de elementos estáticos, destaca Zwierlein varios factores importantísimos, como por ejemplo, la disolución de lo que debería ser la unidad estructural de la pieza en una serie de escenas más o menos autónomas, o la hipertrofia retórica y efectista de determinadas escenas o motivos, en detrimento del desarrollo orgánico de la acción, o el predominio excesivo de monólogos.
Todo este conjunto de dificultades aporta, según Zwierlein, motivos suficientes para pensar que las tragedias de Séneca no fueron pensadas para la representación.
Parece ser, por tanto, que Séneca no iba por el mismo camino que su contemporáneo Pomponio Segundo, que sí representaba sus tragedias (is carmina scaenae dabat, Tácito, Ann. 11, 13); abandonaba el teatro para dirigirse a un ambiente más refinado, como era el de los salones de recitación 135 .
Si, al escribir estos dramas para la recitación, se mostraba Séneca completamente original o si se integraba en una tradición de precedentes más o menos directos tanto en la literatura romana como en la griega, es otro punto difícil de determinar, sobre todo por no haber llegado hasta nosotros la mayor parte de esos precedentes 136 .
4.2. Las tragedias y la preceptiva estilístico-literaria
Aunque Séneca no las concibiera para la representación, lo cierto es que sus tragedias tienen a fin de cuentas forma dramática, y a veces incluso espíritu 137 , y por ello pueden ser analizadas como dramas auténticos.
Puesto que, como acabamos de ver, no hay desde el siglo v griego otras tragedias con las que poder comparar las de Séneca, quizás un punto previo a dicho análisis sea tratar de ver en qué medida se acomodan de una parte a la preceptiva dramática imperante y, por otra, a las propias teorías estilísticas y literarias de la escuela estoica y del mismo Séneca.
En lo que se refiere a preceptiva literaria sobre el drama, el punto obligado de referencia es la doctrina expuesta por Horacio en la Carta a los Pisones, a pesar de que ya en principio sea problemática la correspondencia entre dicha doctrina, directamente entroncada con los planteamientos aristotélicos, y la práctica dramática de la época.
Pues bien, Séneca en unos puntos parece seguir al pie de la letra los preceptos horacianos, mientras que en otros se aparta sensiblemente de ellos 138 . Así, por ejemplo, mientras observa reglas como la de los tres personajes (HOR ., Ad Pis. 192) o la de los cinco actos (HOR ., Ad Pis. 189) 139 , se aparta de los preceptos de Horacio en otros aspectos, como puede ser el empleo del coro (HOR ., Ad Pis. 193), reducido, como veremos luego, al papel de intermediario lírico entre los actos, o la presentación en escena de hechos prodigiosos (HOR ., Ad Pis. 182).