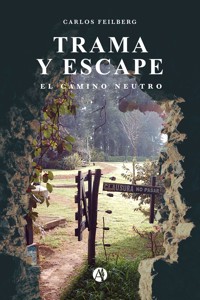
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Carlos, una persona común de treinta años, vive en Quilmes, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Casado y con tres hijos, se ve involuntariamente involucrado con lo que parece ser una secta de seres extraterrestres, posiblemente Pleyadianos. Ellos conviven secretamente con nuestra civilización y su objetivo es ayudarnos a evolucionar como especie. El relato de este libro se apoya en un sinnúmero de grabaciones que obsesivamente Carlos aquilata acerca de las reuniones y actividades de este singular grupo. Finalmente, comprende la muy útil y maravillosa enseñanza que ha recabado de este encuentro y decide transformarla en un testimonio escrito. Más de doscientas páginas detallan lo que finalmente comprende como el camino de salvación de nuestra especie sobre el planeta.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
CARLOS FEILBERG
Trama y Escape
El camino neutro
Feilberg, Carlos Trama y escape : el camino neutro / Carlos Feilberg. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2024.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-4731-6
1. Novelas. I. Título.CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Índice de contenido
Capítulo 1 - Martes, primera clase
Capítulo 2 - Viernes, segunda clase (se frustró)
Capítulo 3 - Martes, segunda clase
Capítulo 4 - Martes 1 de abril, tercera clase
Capítulo 5 - El encuentro con Miguel Ángel en el departamento de Alberto
Otra vez, ¡gracias! Alberto Colella...
Por tus méritos evidentes y por aquellos más difíciles de apreciar por pertenecer a humanidades más evolucionadas que la nuestra.
Gracias a mi familia, amigos y humanidad toda, por descubrir y entender que no estoy solo y de este modo me sienta acompañado en esta extraña, inquietante, difícil, sorprendente y maravillosa condición de mi tránsito por la realidad material.
Capítulo 1
Martes, primera clase
Me encanta tomar mate mirando el horizonte junto al río. Hace un tiempo que he decidido agasajarme a mí mismo de esta manera, y por lo tanto voy solo, me siento en el escalón superior de la escollera y trato de no pensar en nada (tarea de a ratos difícil), sólo disfrutar del momento (“sólo”, ¡Como si fuera tan poca cosa poder hacerlo!). Esta vez deslicé en mi mochila un tomo de los cinco de Maurice Nicoll (parece que siempre necesito a alguien, esta vez a Maurice), es el cuarto de Comentarios Psicológicos sobre las enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky. Me gusta releer algunas páginas de uno al azar de los cinco tomos de esta algo extraña joya que brilla en cinco luces, una por libro. Y sin tiempo, mirar el horizonte rumiando su contenido. No sé, siempre me queda el sabor jugando entre mis pensamientos de que, detrás de las palabras que desfilan delante de mis ojos, se ocultan muchas más cosas de las que entiendo.
El mate es un compañero reciente. Porque a estas excursiones comencé trayendo un termo de café, pero claro, luego de dos o tres raciones del maravilloso brebaje, servidos en la tapa del termo, la náusea arruinaba mi paraíso. Entonces lo cambié por el té, más liviano, claro. Luego por té con leche que me pareció más gracioso. Hasta descubrir el sorprendente “mate cocido”. ¡Ah!, de exquisito sabor particular, su inocencia me permitía tomarme un termo en una hora. Y agregándole una pequeña porción de leche es incomparable. Fue entonces que llegó “el mate”. Algo más nocivo si se toma en exceso, diría al compararlo con el té o el mate cocido, pero que tiene a favor y en contra de todos los demás pasatiempos la infinita ventaja de su maravillosa ceremonia. No es sencillo robarle a la yerba su asombroso sabor. Al igual que un coche Fórmula 1, no es recomendable abordarlo por quien no es diestro en su manejo. Fácilmente se vuelve de sabor fuerte, absolutamente indeseable, o “lavado”, es decir, parecido al agua caliente, sin gracia. Algunos gustan de tomarlo amargo, ya que naturalmente tiene el amargor de la cerveza, pero, también, con la ventaja y la desventaja de no poseer alcohol. Ventaja desde el punto de vista saludable. Apenas endulzado, su sabor alcanza una dimensión que invita a tomar y tomar. Chupar de la bombilla le roba al cigarrillo algo de su magia, pero sin la desgracia de que te tape los pulmones. La concepción en sí lleva a que cada mate tenga líquido para apenas tres o cuatro chupadas. Luego, el misteriosamente sensual sonido del aire que entra por la bombilla cuando se acaba el brebaje, parecido al de la “pajita” entre los hielos cuando se termina la Mc. Cola, pero de una relevancia magnífica, amplificada por el metálico tubo rematado en un filtro que retiene el paso del exótico vegetal.
Toda mi vida fue una resistencia a esta asquerosa práctica, pero finalmente caí en sus fauces. Digo asquerosa porque es verdaderamente una locura antihigiénica atreverse a sus delicias en rueda de amigos, parientes y aún desconocidos, como normalmente sucede. El hecho de libar de la misma bombilla cuatro, cinco o seis personas sin siquiera darse cuenta del acto promiscuo es un desvarío colectivo evidente. Sin embargo: ¿quién puede resistirse a la pregunta “¿Quiere un mate?” Negarse es como no pertenecer. Quedar fuera del juego. Se abandona la irresistible fuerza de la complicidad. Y esta es su mayor virtud, el nexo que origina con quien se comparte. Tomar mate “solo” es medio zonzo. Quizás el compartir las babas resulte de un nexo humano anhelado desde las vísceras. Tal vez lo fantástico resulte de la frase tácita: “A mí no me importa compartir tus babas”, o la desafiante “Chupo de tus babas, ¿y qué?”.
Sucede en una extensa zona que va desde el sur de Brasil, pasando por Paraguay, la República Argentina en toda su extensión y Uruguay. Una verdadera chifladura colectiva, según juzgué hasta hace poco tiempo. Fue en el momento en que me incorporé a su vorágine sin sentido, desde entonces me parece una práctica de lo más normal y sensata. Hay un ejemplo que cuento en un cuento que cuento en otro relato que no es este. Supongamos una situación hipotética: nos invitan a cenar los padres del novio de la nena, o la vecina recientemente mudada al barrio. En medio del protocolo y durante el proceso de servir la mesa, la dueña de casa deposita un perfumado plato de sopa delante de nuestras narices, al tiempo que toma nuestra cuchara, la mete en el plato, que ya nos pertenece, y se sirve una y dos veces, diciendo: “¡Sí, está a punto! Probá papá”, y le da a probar a su marido, un gordo de grandes bigotes. Este, remojando los largos pelos entre grises y negros que se abren debajo de su nariz en el líquido de la cuchara, exclama alborozado: “Mami, sos la campeona del mundo”.
A más de uno de nosotros nos costará ver con entusiasmo la sopa. Especialmente, frente a la perspectiva de tomarla con la misma cuchara con la que lavó sus bigotes para la degustación el dueño de casa. Sin embargo, si este matrimonio nos invita a tomar mate, el noventa por ciento de los que practicamos este deporte accederíamos a chupar de la misma bombilla, sin siquiera reparar en las babas del señor gordo y de su esposa. Es decir, refiero, fácilmente y sin exagerar, a un desatino de cincuenta millones de personas, o más. Todas con la misma particular chifladura: la de compartir la bombilla, pero no la cuchara. Observadas con la suficiente distancia, sorprenden las rarezas humanas. Como hace algunos años no comprendía por qué una joven accedía a que la abrace en el baile, pero consideraba una irreverencia que le diga “buen día” en el colectivo sin conocerla previamente, dándome vuelta su cara.
El aire siempre vital de la costa, el perfume propio del lugar, tal vez no tan noble, son una clara invitación a dejarse estar y flotar en el placer que produce el encuentro con lo enorme del paisaje. Mirando el juego de la espuma en las olas que van rompiendo con la característica suavidad del Río de la Plata, descubro la cabeza de un anciano, el que al parecer avanza caminando hacia la costa.
“Qué raro”, me dije, “hace rato que estoy aquí y no lo vi introducirse en el río. Quizás llegó nadando aguas abajo sin que lo advierta... De todos modos, es extraño, curioso”. Lo sigo con la mirada en su forma lenta, casi solemne, de avanzar. Cuando ya casi ha salido completamente del agua observo que es pelirrojo y muy blanco, su piel se ve enrojecida por el sol. Luce un porte tal que induce a pensar que en vez de vestir una “bermuda” de vaquero mal cortado a la altura de las rodillas, vistiera un frac. Se sienta, aparentemente sin advertir mi presencia, tres escalones debajo de aquel en donde tengo mis pies apoyados. Los suyos descansan en la arena. Luego de observar por un largo rato que sus hombros y sus codos no se mueven del escalón superior a aquel en el que se ha sentado, vuelvo a mi lectura.
Durante el cambio de una página, descubro que él no está ya en la piedra. Al levantar la vista lo encuentro volviendo a introducirse en el río color león, con el pequeñísimo oleaje tocándole el recorte de la bermuda. En mi curiosidad me demoro con la hoja entre los dedos. Cuando avanza hasta que el agua le llega al cuello, se zambulle. Espero y observo por un largo rato dejando el libro para mejor atender al suceso... No aparece. Aguardo intrigado un momento más... y nada, no reaparece. No sé qué pensar, no vuelvo a descubrirlo sobre el agua. La playa solitaria me convierte en único testigo de lo insólito. Por cinco largos minutos espero infructuosamente. Ni a mi derecha ni a mi izquierda hay nadie. El desconcierto me invade. Miro la hora: diez y cuarenta y ocho, espero un buen tiempo... y nada, no regresa ni se lo ve sobre la superficie. Avanzo, ya mojando mis tobillos... escudriño sin resultado. Hace ya largo rato que la desesperación me lleva no solo a estar parado, sino que, casi saltando, moviéndome dos metros a un costado y luego al otro.
¿Qué pensar? ¿Se habrá ahogado? ¡Claro, se debe haber ahogado! Debo buscar auxilio, yo no sé nadar lo suficiente. ¡Sí, voy a ir hasta la oficina de la prefectura distante tres cuadras a buscar socorro! A pesar de que corro a como me dan los pies, el tiempo me parece interminable hasta llegar hasta allí.
Sin prestar atención a mi fatiga, un empleado morocho, ya bien maduro, dobla su diario y, mientras juega mordiendo y sacándole el jugo que no tiene a un escarbadientes, responde displicentemente:
—Ah, sí. Dos o tres veces por mes alguien denuncia el mismo suceso. No se preocupe. Será un fantasma, ¿qué sé yo?... Pienso que el agua, que a veces viene con olor a podrido, intoxica a la gente y le hace ver cosas raras, ja, ja –hace el ademán de taparse la nariz–. Desde que estoy a cargo el río no ha devuelto el cadáver de ningún ahogado.
—¡Pero yo lo vi! ¡Lo vi sentarse en la escalinata y luego se metió en...!
Me interrumpió escupiendo el buche de astillas:
—Sí, sí, no se haga problema, todos dicen lo mismo, ¡parece el complot de una broma! –Me miró serio–: ¿No se estarán poniendo de acuerdo para molestarme con ese cuento tonto? –Luego de mirar un rato mi cara desencajada, me dijo: –Vaya a su casa, con su familia, y olvídese del asunto, a mí ya me tiene cansado.
Mientras mi antiguo Torino, invadido por el óxido y las telarañas, se maneja casi solo, batiendo gran parte de sus chapas, mis pensamientos luchan por salir de la estupefacción. Viajo diariamente con una multitud. Arañas, cucarachas, mosquitos, pequeñas mosquitas y polillas. Ayer levanté el bidón de agua que siempre llevo detrás de mi asiento para recargar el radiador en que el que cada tanto se le hierve el agua, y una cucaracha corría desesperadamente, asustada. Una araña obstinada teje un cono de tela en el rincón detrás del asiento posterior al del acompañante. Lo limpio y por la mañana siguiente está nuevamente. Tengo miedo de que una noche de estas que distribuyo a sus domicilios a mis compañeras de teatro, todas sexagenarias, el animal pique en el cuello de alguna de ellas.
Pasé cada día de la semana siguiente con la idea recurrente de lo absurdo de la experiencia.
Otra vez preparé el mate y las galletitas al llegar un nuevo sábado, y también al otro y al otro, pero ya sin el mágico sabor de los días previos al que se ahogara el pelirrojo. Creo que regresé una y otra vez porque me resistía a la irrealidad de lo vivido. Además, ¿a qué se refería el guardacostas con aquellas palabras: “dos o tres veces por mes alguien denuncia el mismo suceso”...?
La tarde está fresca y algo ventosa, hay mucha espuma blanca y olas de regular tamaño. Un barco en el horizonte en busca de Montevideo. Recuerdo la vista de esta costa desde el río. Fue en uno de los viajes que debí realizar cuando una empresa de Buenos Aires me contrataba con la misión de ir a calibrar las pequeñas barreras infrarrojas que poseen las mesas de supermercados, las que envían la orden para detener el movimiento de los productos sobre la cinta transportadora cuando llegan hasta la cajera y cuyo nombre en idioma inglés es check–out. En aquella oportunidad se inauguraba un Mall, “Tienda Inglesa”, que ocupaba un predio de una manzana en los suburbios de la ciudad capital de Uruguay cerca del aeropuerto de Carrasco.
Impensadamente verde, mostrando pequeñas lomas ocupadas aquí y allá por techos rojos o plateados, sorprende que la costa de Quilmes y el ritmo de la ciudad de seiscientos mil habitantes con la que se empasta luzcan como algo muy apacible a través de las enormes ventanas de un solo vidrio de la nave. Resulta impensadamente diferente de lo que un observador ignorante puede sospechar desde la propia costa. La distancia no permite ver vehículos ni otra cosa en movimiento. El efecto de apreciar pequeñas colinas o lomadas surge seguramente de la “barranca”, próxima a la costa. Esta, al ser vista desde los mullidos sillones del gran barco, profundiza el paisaje... Hoy la brisa es muy suave, todo se ve tan amable... ¡Eeeh! ¿Otra vez?... ¡¡Sí, parece ser él!! ¡Ahh, sí, sí, allí sale nuevamente! ¿Estaré enloqueciendo? ¿Es él? ¿Pero, cómo? ¿Entonces no se ahogó?... ¿De dónde sale?... ¡Qué raro!... ¿Se me habrá pasado por alto la primera vez que lo vi el hecho de que entró al río media cuadra aguas abajo y no lo advertí por estar mirando sólo hacia el frente?... ¿Y ahora? Seguro que esta vez entró al río una cuadra aguas arriba, o viene nadando desde qué sé yo donde... o no sé...
Una sensación de desconcierto me invade. Busco con la mirada testigos, pero estoy una vez más, como aquel día hace un mes atrás, absolutamente solo... ¡Está saliendo! Se eriza mi piel... Siento el impulso de trepar las escalinatas y huir, pero no, mi cuerpo no me responde, sigo como si tal cosa en mi lugar acodado en el escalón superior, como descansando y tomando sol; tal vez mi mente se defienda a sí misma negando lo que sucede. Ahora sale del agua... Y viene directamente hacia mí en actitud indiferente, distraída.
Nuevamente se sienta tres escalones debajo del que descanso mis pies y me da la espalda, parece disfrutar del espectáculo que nos ofrece el río. Aparenta ser escandinavo, muy blanco, pero con la piel curtida por el sol. Se me antoja que su cabello es más pelirrojo que la vez anterior; muy mojado se adhiere a su cuello y parte de su espalda, es ralo y largo, y cubre sus omóplatos. Viéndolo desde atrás parece muy joven... pero no, su rostro me lleva a pensar en un hombre de unos sesenta, ¿o tal vez setenta años? No lo sé. No acierto a definir exactamente su edad, aceptaría casi cualquier número que se me propusiera.
En ese preciso momento se da vuelta y me dice con una sonrisa, levantando al unísono su índice derecho:
—Ciento cinco... Tengo ciento cinco años.
Esta vez sí que quedé estupefacto. ¡¿Leyó mi mente?! ¿O cómo lo hizo? ¿Y qué es este chiste extraño: ciento cinco años?
—No es una broma, es mi edad –responde por segunda vez a mis pensamientos–. ¡Disculpame mi extraña manera de presentarme! –Su voz es suave, pausada, gentil y musical. –Es que debo hablarte.
—¿A mí? Yo no lo conozco –le digo con un hilo de voz, y ya me paré como para irme.
—Yo sí te conozco, hace tiempo que escucho la voz de tus pensamientos, y percibo tus intenciones.
Lo miré con cara de asombro y gesto inquisitivo...
Con mirada suave y sostenida explicó:
—Es sencillo, utilizando un sistema de observación un poco más elaborado que el de los satélites espías que pueden distinguir una naranja colgando de un árbol. O mejor, que el de los sistemas G.P.S. o sistema de posicionamiento global, que detectan la ubicación exacta de una persona en cualquier parte de la superficie del planeta, si este lleva el transmisor correspondiente. Hoy se fabrica un sistema desarrollado en Belfast, Irlanda del Norte, denominado Kinder Guard, el que es apenas más grande que un reloj pulsera y puede rastrear a un niño o persona con gran precisión. Y, es más, a través del uso de un censor biométrico incluido reconoce a la persona que lo usa. El nuestro es capaz de decodificar las ondas electromagnéticas cerebrales de una persona a veinticinco kilómetros de distancia. Eso sí, solo se puede operar desde la altura.
Mi confusión era tal, que casi no podía entender sus palabras.
—Bueno, discúlpeme, justo en este momento me disponía a regresar. Es que debo llamar por teléfono a un cliente y hacer unas compras para la cena... Otro día si usted quiere podemos conversar.
—La única compra de importancia que puedes hacer hoy, está aquí, en este maravilloso lugar... y es escuchar el mensaje que te traigo... solo necesito de unos pocos minutos.
Con un suave, y muy lento, movimiento de su mano, al tiempo que ascendía a mi costado, me invitó a tomar asiento nuevamente, diciendo:
—Nosotros... compartimos el pensamiento y conocemos el de casi cualquier persona. El método comienza, paradójicamente, por la intromisión en el respeto humano.
—¿Nosotros, a quiénes llama nosotros?... –le pregunté irreflexivamente.
Contestó casi con una carcajada:
—Ya te explicaré, en definitiva “nosotros” y “ustedes” terminamos siendo la misma cosa; descubro tu agudeza tal cual la imaginé.
Como nada respondí, él prosiguió muy quedamente:
—Permíteme presentarme –y con una reverencia que juzgué muy teatral, continuó–: mi nombre es Alús Helí Miohtep. –Y agregó–: En honor al respeto que te guardo debo hablarte claramente: pertenezco a una sociedad entremezclada con la tuya pero que no comparte para nada sus anhelos e inquietudes.
Mostrando una sonrisa casi graciosa me encontré, por primera vez, con su sentido del humor. Entonces dijo abriendo los brazos:
—Según mi aspecto, ¿dirías que puedo pertenecer a una civilización distante de la tuya? Digamos ¿proveniente del espacio exterior?
Sólo moví mi cabeza en señal de negación, a lo que, después de reír de buena gana, respondió:
—No importa si es el caso, pero estamos aquí. –Y me miró con ojos de complicidad subiendo y bajando las cejas, cosa que no entendí, pero por un momento pensé en que bromeaba aprovechando aquello de “nosotros” y “ustedes”. Sin detenerse en mi cara de tonto siguió hablando:
—Nuestra sociedad se mezcla “aparentemente” con la tuya, pero guardamos muy bien nuestro secreto. Y esto es porque, simplemente, tenemos códigos de convivencia diferentes a los que ustedes adoptan. Nos reunimos en pequeños grupos que siempre van rotando de lugar y de individuos. Es decir, de casa en casa, dentro del mismo grupo, y ocasionalmente intercambiando personas de un grupo con otro, las que son recibidas y agasajadas de a una, matrimonio, o grupo familiar. Podemos perfectamente vivir y desarrollar nuestras expectativas de vida sin ser reconocidos por la sociedad dominante y evidente de este mundo. ¡La que supone ser ama y señora de todo lo que existe! La que también se siente dueña y administradora de la verdad.
Sin embargo, la locura en la que se debate está llevando su destino al borde de un abismo sin fondo. También al daño de estructuras y sistemas fuera de ella misma... ¡No me mires con esa cara! ¡Está sucediendo! Y la simple posibilidad de que desaparezcan como proyecto humano es una idea que “nosotros” difícilmente podamos sobrellevar.
Para colmo de males, así como las aves de rapiña revolotean al animal moribundo, fuerzas de magnitud insólita acechan tu sociedad.
Por eso, desde hace tiempo nos decidimos a intentar ayudarlos a corregir su terrible destino. La contienda se manifiesta en distintos planos de realidad... perdón, ya te explicaré. Es muy difícil e improbable detener este destino de barranco en el que claramente se han sumido. Es necesario actuar y rápidamente. En principio es preciso mejorar la coherencia global... Buscar una sociedad más armónica y con paradigmas claros. Nuestra primera preocupación es ayudarlos a no cometer más desquicios con este maravilloso planeta el cual atraviesa un momento excepcional para el crecimiento humano, cosa que nosotros tratamos de aprovechar.
—Bueno, no sé qué tengo que ver con todo esto, yo soy una persona común que solo ambiciona tomar mate tranquilo junto al río.
Siguió hablando sin mostrar desagrado por mi queja a su discurso:
—Esconder la cabeza como el avestruz, sin reparar en todo lo que sucede en este momento en el mundo no te salva de lo que devenga en el corto plazo cuando se afecten estos horizontes, tal vez en los próximos diez años. Está sucediendo, no podrías dar crédito a las cifras de muertos y daños materiales por cataclismos “naturales” de los últimos tiempos.
Ya algo inquieto y solapando mis palabras a las suyas le expresé lo que sentía:
—Usted me sorprende con cosas que las vivencio lejanas a mí, es cierto que deberían importarme, pero de todos modos no entiendo sus palabras. Menos cuando refiere al momento excepcional para el crecimiento humano.
Respondió con la paz de una sonrisa apenas esbozada:
—Te daré un ejemplo que puede ayudarte. Imaginá a alguien que desea broncearse al sol. Si busca la máxima intensidad solar debe preferir los momentos en que el sol es pleno y no cuando está nublado. En el caso de la energía cósmica, y también, respecto al crecimiento de la conciencia humana, sucede algo similar, pero, paradójicamente, cuando el sistema establecido propicia el rápido crecimiento y no se asume, la distancia con los elementos que crecen es tal, que la energía que la propicia desecha la parte que no crece. Llegó la época de separar la paja del trigo...
—Yo no creo en los horóscopos, es decir, en la influencia de los planetas.
—En principio te aseguro que el sistema solar es un mapa de la psique humana. Reflexionemos juntos... es un hecho que la luna provoca las mareas, influye en el crecimiento de las plantas, el crecimiento de las uñas, el nacimiento de los niños y tantas otras cosas más.
—Sí, está bien, pero yo me refiero a la influencia de los astros en la vida humana.
Con una sonrisa más amplia apoyó por un momento su mano en mi hombro:
—Reflexionemos... Si la Luna es una piedra casi esférica de 3.470 kilómetros de diámetro y podemos advertir claramente su relación con distintos sucesos de nuestra vida, ¿cuál será la influencia de, por ejemplo, Júpiter? cuyo diámetro es de 139.700 kilómetros, es decir trescientas diecisiete veces la masa de la Tierra, mientras que la masa de la Luna es un poco más de una centésima parte de la masa de nuestro planeta. ¿Y qué decir del sol? con un diámetro de 1.393.000 kilómetros, y trescientas treinta y dos mil veces la masa de la Tierra. Nuestra posición relativa con ellos ¿influirá de alguna manera en nuestra vida? Creo que deberíamos dejar abierta la posibilidad de que sí.
Las influencias a las que me refiero no son ya las derivadas del sistema solar sobre esta humanidad. Hablo de una escala de realidad mucho mayor y es el orden estelar... nuestra relación con la galaxia espiral llamada “Vía Láctea”, nuestra galaxia, compuesta al menos de cien mil millones de soles. En otra oportunidad hablaremos del punto vernáculo, la era del cordero, el tiempo de acuario, y otras cosas de gran importancia para el desarrollo y destino de la cultura humana.
Solo te adelantaré que el profundo motor que moviliza el orden cósmico necesita de algunos requisitos indispensables para sostener la continuidad humana sobre el planeta. Son algunas simples ideas universales que tu civilización desconoce y cree conocer acerca de la evolución humana posible. Desde hace mucho tiempo que tu raza se ha degradado. Desde entonces da vueltas y vueltas en torno a la misma atroz ignorancia claramente visible para cualquiera. De generación en generación. Me refiero a que el error es claro para un individuo que analice el comportamiento global social desde lo puramente humano y no desde la justificación. Pero, en lo personal, pocos o ninguno toman seriamente, cada día, cada minuto, como el único vehículo disponible para mejorar la propia condición y allí está la llave de la evolución global. Guardamos para mañana o depositamos en otro, el trabajo que hay que hacer en nuestro interior, es decir: caminar, en cada actitud, a cada momento, hacia la superación humana. Lo curioso es que ustedes imaginan que avanzan. Y sí, podemos decir que avanzan, pero hacia su propio fin, hacia una fea mueca de una máscara humana. –Me angustió su comentario, pero él volvió a reír de buena gana, cosa que juzgué opuesta a su preocupación por ayudarnos, aunque no entendí para qué necesitamos que nos ayuden.
Continuó:
—Así vemos nosotros el resultado de la intención de sus sociedades en conjunto, especialmente “las más avanzadas”. Las que se obstinan en provocar la desigualdad social artificial en provecho de unos pocos y mil formas de esclavitud a través de su paradigma: el poder. –Luego de volver a reír sonoramente agregó:–¡Es gracioso ver la inmensa locura colectiva que los envuelve, especialmente el no entender lo efímero de la vivencia desde la realidad material!
—¡Todos sabemos que hemos de morir!
—Tus palabras son solo una ligera imagen intelectual, en tu fondo, sabés de tu eternidad y la confundís con la realidad de este mundo. Si prestás atención a tu sentir te vas a encontrar con el extraño, claro e irracional, sentimiento de tu eternidad.
—¡Todos sabemos que esto es una ilusión!
Luego de reír nuevamente, de buena gana dijo:
—Sucede exactamente al revés. Estamos convencidos de nuestra finitud, sin embargo, somos seres eternos. Sucede que nuestras vivencias desde que arribamos a este mundo “tienen un metro y terminan”. Los conceptos que manejamos desde esta realidad particular son los que condicionan nuestras creencias. Esta singular forma de ver la vida y las delicias del “ego” frente al superior placer del bien común son las razones para desarrollar una desmedida ambición de poder.
También existen otros grupos aparte del nuestro, ya que hablamos de “poder”, de gran potencia, que quieren “ayudarlos” dándoles un empujón en la caída final para asegurarse de su desaparición de la faz de la tierra ¡Este planeta es muy apetecible! Tu sociedad, en conjunto, es humanamente débil. Fácil de manejar por fuerzas mentales de envergadura. Nuestra intención es impedirlo y revertir la tendencia que los lleva a la caída final, en lo posible.
Es necesario que lleguen a amar, cuidar y mimar a este planeta maravilloso, pero para llegar a esto primero la humanidad debe amarse a sí misma.
Tal vez te sorprenda si digo que este planeta, esta gigantesca perla azul, es un ser vivo, como vos, pero que usa otros medios de comunicación que no son ojos o brazos. Un ser, en otra escala de realidad. Los pensadores de este planeta lo llaman “Gaia”. Utilizando el nombre con que los griegos antiguos denominaban a la diosa de la tierra. A este ser “le ha salido una urticaria”, tu humanidad que lo daña. Las consecuencias son imprevisibles. Esa y otras influencias de mayor escala hacen que en este preciso momento de su historia exista una comunidad como la nuestra trabajando en el seno de la tuya. Y, además, como te recalco, en un “instante” o posibilidad particular: el paso entre dos dimensiones de realidad muy distinta. Para hablar en un idioma común que puedas imaginar me refiero al paso entre la existencia material y el primer cielo. Este lugar cósmico, –abrió los brazos indicando nuestro entorno, se agachó y tomó un puñado de arena que me mostró desde la palma de su mano, ya que habíamos bajado a la playa a caminar –es decir, lo que llamamos “el universo material”, es el “caldero” perfecto para seres con nuestro grado de conciencia. Más precisamente los que experimentamos la existencia a través de un cuerpo material. Existe una pequeña diferencia entre ustedes y nosotros, y es que nosotros sabemos que esto es así.
En el caso preciso de tu humanidad, de tanto en tanto son visitados en calidad de ayuda por seres que vienen de cielos mayores al primer cielo. Ellos nacen voluntariamente en un cuerpo “de carne y hueso” y los acompañan durante el término de una vida.
Me veía a mí mismo escuchando pasivamente a este hombre y sentía la extraña sensación de no saber si su discurso era un alegato cierto, o en broma. De hecho, en momentos que no debía me daba la risa. Entonces me animé a preguntar siguiendo este absurdo juego, según juzgué:
—¿Cuál es la diferencia real entre tu humanidad y la mía? –por un momento, y antes de su respuesta, creo que percibí su comprensión frente a mi agobio por todas las ideas con las que había inundado mi cabeza. Entonces respondió distendidamente y en forma graciosa:
—No la hay, de hecho, pero te daré un ejemplo para que entiendas: la diferencia es la que podemos encontrar entre variedades de monos, para dar un caso similar: nosotros somos los Chimpancés y ustedes los monos “Tití” –y rió de buena gana como habiendo contado el chiste más gracioso. Ante mi seriedad se recompuso y prosiguió hablando–. Intentamos inducirte por otros medios, pero fue inútil. Finalmente, he imaginado este de fuerte impacto psicológico como para anunciarte que recibirás un entrenamiento formal. Mantente atento, porque hoy comienza para ti un trabajo muy especial. Especialmente vengo a decirte que en la próxima oferta que llegará a tus manos está la oportunidad ¡No la desaproveches!
Me siento un tanto mareado, confuso, no entiendo bien la historia que me cuenta. De hecho, no me interesa, solo pretendo tomar mate mirando el río, recordar la letra cuando subo a escena (porque el teatro es un “hobby” que me apasiona), cenar con mi familia y que pase rápido el horario de trabajo, con el que gano el sustento de los míos. Este hombre no solo arruinó mi momento de placer junto al río, sino que me produce una sensación ambigua. Deseo que termine de hablar para irme, pero al mismo tiempo me resulta extrañamente mágico. Él mismo, y lo que me cuenta.
Entonces Alús agregó:
—¡No eres el único –alternativamente y según el tema en el tapete alternaba entre tratarme de “tú” o de “vos”–, son muchos los que están frente al mismo escalón! ¡Te repito, vengo a decirte que aceptes cualquier oferta que hoy se te haga!
Y con la sonrisa de un niño se levantó, ya que nos habíamos sentado nuevamente, y corrió hasta la primera ola, me saludó con los dos brazos extendidos y, de espaldas a mí, se adentró lentamente en el río hasta que se perdió en su profundidad. Permanecí tontamente esperando que vuelva a salir por algún sitio, pero nada, se lo tragó el río, como la primera vez.
Otra vez el hombre anfibio. ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me pasó? Me estaré volviendo loco. Será una forma de delirio. ¿Tendrá razón el empleado de prefectura que el olor del agua intoxica? ¿Cuál es la realidad?
¡Pero...! ¡Ja!... ¿Cómo no me di cuenta antes? Este tipo dispone de algún pequeño submarino, o una nave, o un plato volador o un lavarropas, o qué sé yo qué, pero algo tiene a unos metros de la costa escondido bajo el agua. Entonces se zambulle, se mete allí adentro y ¡listo! ¡Qué tonto! ¿Cómo no me di cuenta desde el principio...? De todos modos, es muy extraño... Muy extraño. No entendí ni jota de todo lo que dijo. Que recibiría un entrenamiento. ¿Tendré que venir aquí por ese entrenamiento? No me explicó nada...
Al llegar a mi departamento de planta baja, monoblock número uno del Barrio Naval “Neptuno XXVII” de Quilmes, un barrio construido a un tiempo de monoblocks, chalets y dúplex durante el gobierno militar entre los años 1966 y 1971, revisé el buzón del palier. El edificio dispone de una escalera exterior al mismo, de mosaicos rojos con baranda de mampostería, que asciende en forma de caracol, de tramos rectos hasta el último piso, el tercero. En planta baja, y antes de subir al primer escalón, en el ámbito de la escalera, una batería de ocho cajas metálicas alberga la correspondencia de ese sector de la torre.
Incrustado, abriendo la solapa del buzón, y muy arrugado por haber sido forzadamente introducido en un espacio pequeño, había doblado en dos un sobre grande con mi nombre en letras de máquina. Resultó ser la propaganda de una sociedad de fomento de un club de barrio, el club Ateneo, según rezaba el membrete. La dirección de esta institución es relativamente distante desde mi casa. Diría que unas veinte cuadras cruzando la vía ferroviaria que divide la ciudad. En el preciso instante de arrojar el sobre acompañado de todas sus arrugas al tacho de basura, vino a mi mente la imagen de Alús y su última advertencia. Entonces, con desinteresado apuro, abrí la encomienda.
En su interior había un folleto explicando distintas actividades del club, y en su reverso, en forma manuscrita, se me invitaba a participar de una obra de teatro con actores noveles de la comunidad, la cita era exactamente para ese día y a una hora de distancia del momento en que leía la invitación. Hacía algún tiempo que deseaba darme el gusto de interpretar algún papel de mi agrado e iba deambulando en busca de algún grupo teatral que me lo ofrezca. Me encanta prestar mi cuerpo y mi mente a algún personaje que signifique un desafío a mi estructura de preconceptos, es decir, a quien creo ser, pero también me seduce el poder decir desde un cuerpo poco significativo como el de un viejo harapiento algún bellísimo texto que arrobe al público.
La oferta, escrita con letra clara y bastante prolija, era la siguiente:
Había ensayado casualmente esta obra en un grupo de teatro llamado “El Partener”, pero luego de doce ensayos se frustró el intento y todo quedó en el proyecto. Sucedió el infortunio cuando el actor que debía recrear el personaje principal, “Saverio”, abandonó su papel. Yo interpretaría en esta obra, para lo cual ensayaba arduamente el personaje llamado “mama mía”, el harapiento de mis sueños. Los parlamentos puestos en boca de este intérprete siempre me deleitaron por su fineza y sabiduría. En uno de ellos “mama mía” habla del organito y dice: “de día me atormenta y de noche me arrulla”. ¡Y claro! Todo el día se lo pasaba dándole a la manija haciendo sonar el instrumento: ta ra, ta ta ra, ta ta... Por eso, llegaba un momento en que estaba hastiado de escuchar siempre lo mismo, pero cuando buscaba el reparador sueño nocturno, el hecho de haber escuchado al organito sonar durante todo el día hacía que le siguiera sonando en la cabeza. Y se dormía con esa música. Pensemos que en la década del 20 no había radio, ni televisión, ni WhatsApp ni ningún elemento artificial donde escuchar nada, ni instrumentos ni música de grupos ni orquestas ni solistas, ni nada. Salvo alguna caja de música a cuerda, o cuando pasaba por la vereda el organito, con su infaltable loro adiestrado para extraer una tarjeta al azar y de este modo “adivinar la suerte” a cambio de una moneda. Aún los propios instrumentos eran escasos, ya se tratase de un piano (muy pocas familias disponían de un piano), una guitarra, o una “verdulera” (acordeón a piano económico). La gente en general no escuchaba música como nosotros, entre tantas otras cosas, como disfrutar de las ventajas de lavarropas, heladeras, teléfonos, Internet, en general asfalto, antibióticos, etc. Parece tan distante y, sin embargo, hay personas, longevas, que aún hoy lo recuerdan. Esta “tontera” de las palabras de “mama mía” rescata para nosotros imágenes ya borradas por el tiempo. Esta es, a mi entender, una de las importantes razones del teatro, el reverdecer acontecimientos, modas y costumbres ya parcialmente olvidadas y de este modo entender un poco más nuestra realidad actual.
¡Me encantó la idea de interpretar ese personaje! Y allí fui, en busca de lo desconocido.
Intenté poner en marcha nuevamente a mi Torino, pero como lo hace cada tanto, me dejó de a pie. No sé si el problema fue esta vez el arranque o la batería, pero debí abandonarlo y tomé el colectivo. Mirando por la ventanilla el paisaje de casas y veredas de este suburbio ciudadano, dejando por un momento la lectura del ajado libreto guardado hace un par de años, me asaltó una pregunta: “¿no será esta la invitación del hombre anfibio?”. Luego la descarté inmediatamente razonando: “No se va a molestar así para encontrarse conmigo de manera tan extraña para invitarme a participar de una obra de teatro”, y seguí con la lectura.
Justo en la esquina de la manzana y ocupando un ancho de quizás dos lotes de frente, el edificio del club mostraba el aspecto de un hotel familiar, pero sin puerta de acceso. Es decir, en la ochava un portón pintado de blanco sin timbre ni gracia, que al golpearlo nadie respondió, y en el lateral tres ventanas blancas de celosías, también cerradas. Sobre el portón, una leyenda pintada a mano con el mayor cuidado posible y con un éxito relativo, en color negro rezaba: “Club Ateneo”.
Solo encontré una entrada lindante, ya fuera del edificio, la que se cerraba con una puerta de chapa. Esta parecía estar acostumbradamente abierta. Daba a un pasillo de baldosas rojas a cielo abierto con espacio para una entrada para coches en desuso ya de cemento, y detrás, a la vista, un gran patio también de baldosas rojas. En la vereda, junto al ingreso, había parado un hombre conversando con una señora con bolsas de supermercado. El hombre de unos treinta años, algo rústico, se identificó como Ismael, el casero del club. Él me condujo hasta un tinglado en el fondo del lote donde ya estaba el grupo ensayando. Según supuse de acuerdo con las voces que sonaban y que se escuchaban retumbando extrañamente desde el patio en la forma propia de un lugar de mala acústica. Al entrar, el director me llamó haciéndome señas con su mano. Parecía conocerme, cuando en realidad era la primera vez que lo veía y que andaba por allí, igualmente me acerqué. Sin interrumpir el ensayo que se desarrollaba, hablando por lo bajo, se presentó por su nombre, Paolo Guerrino, y agregó:
—¿Cómo está? ¿Usted es Carlos González, no? –Asentí con la cabeza. –En unos minutos empezamos con usted, ¿leyó el personaje? Le voy a tomar una pequeña prueba.
Cierto es que, aunque hubiera querido no habría podido leer nada en la hora que transcurrió desde que abrí el sobre, leí su contenido, dejé las cosas que había llevado a la costa, me lavé la cara, me tiré un poco más de agua, desodorante, me cambié la camisa y unos pantalones por las bermudas. Amén de los minutos que perdí con el “toro”. Salvo durante los quince minutos del traslado en colectivo, de nada más dispuse para repasar. A pesar de ello corría con la ventaja de haber ensayado el personaje un par de años atrás. Me sorprendió el hecho de que Paolo Guerrino me reconociera, pero resultó una incógnita más de las tantas de los últimos tiempos.
Recurrentemente me resultó un duro trance sentirme examinado. Siempre me sucedió igual. En esas circunstancias se desarrolla en mí una ansiedad que no puedo controlar. Me esfuerzo por regresar a mi actitud de calma de mil infructuosas maneras. El tiempo de espera lo vivo como interminable, quisiera que ya hubiera concluido todo. ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué la vida se demora tanto? Entonces me pregunto: ¿Qué me pasa? ¿Cuál es el motivo de mi inquietud? ¿Qué debo hacer? Me digo: “Estoy relajado”, y aflojo mis piernas y mis brazos. “Ommm, OOmmm, OOOOOMMMM”, pero no consigo gran cosa, una molesta languidez estomacal me inquieta (¿o es al revés?). Trato de persuadirme: “¿A qué preocuparte? A lo mucho te dirá: ‘Mire, este papel no es para usted’”. Y me iré lo más campante, silbando bajito. Sin embargo, este razonamiento no me tranquiliza, continúan caminando las hormigas en mi estómago. Algo en mí es más fuerte que la determinación de mantenerme sereno. Desde mi pensamiento puedo solucionar la situación tomando la decisión de irme, pero pensando no puedo calmar a la “bestia” interna que hoy se muestra temerosa. Es más, parece que pensar empeora las cosas. Esa bestia interna “es” en mí, pero no obstante esto, alcanzo a comprender que me pertenece, que es una parte mía. En realidad, si bien lo pienso, no sé bien “qué” soy. Encuentro muchas cosas que no parecen mías habitando en mí. ¿O es que soy un montón de cosas extrañas que juntas se vuelven “yo”?
Esta vez las hormigas no pudieron arruinarme: superé la prueba con felicitaciones y muestras de entusiasmo. Dicho sea de paso, en esta y en otras mil circunstancias comprendo lo poco que manejo mis emociones, o, mejor dicho, mis estados de ánimo, estados de mi alma, interesante palabra para reflexionar. Normalmente creo que puedo y estoy convencido de ello, pero cuando me observo a la pura luz de los hechos descubro que controlo a mis emociones menos de lo que creo, para no decir que no las manejo, sino que ellas me manejan a mí. El trabajo del actor es un magnífico espejo donde podemos enterarnos de lo que nuestra voluntad puede y no puede en nosotros mismos.
De a uno iban llegando para el ensayo. Se sentaban aquí y allá en las butacas de la platea. Algunos saludaban con un ademán, otros me ignoraban. Siendo aún temprano para nuestro turno entró al lugar un hombre alto y atlético, cincuentón, de aspecto agradable, de cabello castaño claro, nariz recta, de aire europeo. Saludó uno a uno muy efusivamente, tanto que el director sobre el retablo suspendió las instrucciones que le daba en ese momento a una actriz para darse vuelta y mirarlo severamente. El hombre hizo un ademán de disculpa y se acercó a mí para saludarme:
—Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel, me dicen “Caña Hueca” o “Caña” o “Ángel Miguel”, ¡elegí al que más se te antoje que me parezco y rebautizame!
Su chifladura me dejó sin palabras. De todos modos, le dije:
—Miguel Ángel, me gusta.
—Bueno ¡que sea Miguel Ángel, entonces! –no sé por qué, pero creo que daba por descontada mi elección. –Soy uno de los actores de la obra que hoy comenzamos a ensayar. Mi personaje entra un momento y apuesta dados con Felipe. ¡Bienvenido!... –entonces me abrazó y me besó diría que un poco exageradamente, golpeándome la espalda con su mano, la que juzgué pesada, como dos hermanos que se encuentran en la mitad del desierto después de largo tiempo de soledad. De todos modos, no me causó mala impresión. Me pareció que su “fuego” es de mucho amor y su mirada buscaba la mía más de lo que acostumbro a mirar a la gente a los ojos, por lo que me resultaba algo insistente, molesta. Solo los actores con poca experiencia me miraron en escena en la misma forma antinatural, con la actitud de un búho. Aunque realmente no sé qué es “natural”, si hablar rehuyendo la mirada del interlocutor como hace la gran mayoría de las personas que conozco o mirarse francamente.
Durante ese primer ensayo luchaba por conciliar la letra del libreto que tanto me cuesta memorizar y las marcaciones de los movimientos, que tan difícil me resulta coordinar a un tiempo con la letra a pesar de que la escena era corta, de pocas palabras.
—¡¿Qué pasa Carlos?! –gritó el director impaciente.
¡No hay cosa más jodida que te digan “¿Qué te pasa?” cuando no sabés ni dónde estás parado! Aun así, trato de resolverlo con naturalidad, pero siento a mi cuerpo tenso. ¿Qué hacer? ¿Cómo revertir esta condición?
En la siguiente escena debí trabar un diálogo con “Saverio”, representado por un actor de mediana estatura al que solo vi caracterizado. Despacio, muy despacio, él me ayudaba a tomar confianza y la acción crecía y crecía armónicamente. Debajo de una enmarañada peluca yo no acertaba a ver siquiera sus facciones.
Terminado el ensayo fui a agradecerle a “Saverio” a su camarín el haber sido tan amable conmigo. Realmente sentí su ayuda como un salvavidas en la mitad del océano.
Al entrar, el asombro congeló mi sangre, no podía creer que el que estaba viendo fuera el extraño personaje de la playa. ¡Era él! ¡El loco del submarino! Balbuceante, apenas pude decir:
—¡Pe–pe–pero usted! ¿Qué hace aquí?
—También soy actor de teatro –me respondió con naturalidad, mientras se quitaba su maquillaje frente al espejo con un algodón.
Tuve otra vez la intención de salir corriendo. Entonces me pregunté: “¿Qué chiste es este? ¿Qué carajo está pasando?”. Me sentía otra vez inmensamente confuso, como viviendo una irrealidad.
Terminando de secarse la cara con una pequeña toalla siguió diciendo:
—Usted es muy afortunado al ingresar en una compañía teatral tan particular. –A diferencia de la vez anterior, en esta oportunidad me trataba de “usted”.
—¿Qué tiene de particular? –me atreví a preguntar tontamente, ya que, si ese personaje estaba allí, la “compañía” ya no era cualquier cosa.
—¿Recuerda el entrenamiento que le auguré?
—Sí. ¡Ahh! ¡Resultó que el entrenamiento era una puesta en escena! No se hubiera molestado con el asunto del río. ¡Me hubiera llamado por teléfono! Sí, sí, ya sé, no tenía el número.
Y reí largamente de mi propia estupidez. Pienso que fue una catarsis nerviosa.
—Veo que te protege un buen sentido del humor –otra vez tuteándome. –Pero te advierto que no es un entrenamiento de teatro. Es algo mucho más importante y aquí comienza. Te haré breves comentarios acerca de los acontecimientos que te vayan sucediendo, pero en forma telepática. –Mientras terminaba de hablar me di cuenta de que no movía los labios. ¡Y yo lo estaba escuchando! En ese instante estallé:
—¡Ahh! ¡No me joda! Perdóneme, pero esto es muy fuerte para mí. ¡Me voy!
—Bueno, si ese es tu deseo...
Y me fui. Tan solo había caminado media cuadra cuando escuché claramente la voz de Alús que me decía: “Debes apurarte porque si no perderás el colectivo”. Giré instintivamente la cabeza, pero nadie había. Efectivamente, cuando llegué a la esquina, el colectivo cruzó la bocacalle a toda velocidad. Mirándolo, me preguntaba incrédulo: “¿Cómo lo hizo? ¿Cómo supo lo del colectivo? ¿Cómo hace para hablarme adentro de mi cabeza?”. Estaba dispuesto a cualquier cosa menos a regresar a ese lugar de locos.
Otra vez sonó su voz en mi cabeza muy melodiosamente:
—En diez minutos se reanuda el ensayo, debes regresar.
Regresé entre aturdido y furioso, como un niño que se somete gruñonamente a una autoridad superior. Busqué a Alús y lo encontré en la platea con un termo de acero inoxidable y un mate sostenido por tres patas de alambre, cebándose sin apuro.
—¡Escúcheme! –le dije–, ¡Usted no tiene ningún derecho a mezclarse con mis pensamientos! ¡No sé quién es, ni a qué se dedica, pero le exijo que me deje en paz!
—No hay más tiempo para “dejarte en paz”. Es necesario que cumplas tu entrenamiento y tu trabajo, ahora. ¡Pronto pasará por aquí! –dijo como jugando con la melodía de las palabras y su voz.
—¿Quién va a pasar por aquí? ¿Y en qué consiste el entrenamiento? ¿Quién me lo va a impartir, usted? ¿Telepáticamente? ¿Cómo? ¿En qué lugar? ¿Qué debo hacer?
—Regresar al ensayo. –Me respondió quedamente.
Regresé y me senté en una butaca apartada, en medio de la platea. Luego de un rato sentí una voz diferente dentro de mi cabeza, diría que a un costado y por detrás, que me decía: “Deberías aprovechar este tiempo para estudiar tu letra”. Giré mi cabeza y crucé mi mirada con Miguel Ángel, el actor que me saludó efusivamente. ¡Él también me hablaba telepáticamente! Me pregunté: “¡¿Este también?! ¿Cuántos más?”.
Miguel Ángel sonrió, y hablando bajo, pero audible, trató de calmarme:
—¡No temas! No trates de comprender. Como dicen los Beatles, “déjalo ser”. Despacio irás acostumbrando tu mente a nuevas posibilidades.
¡Qué chabacano me pareció eso de los Beatles!
—A mí no me interesan las “nuevas posibilidades”, me conformo con las mías de siempre –respondí a viva voz aprovechando que el director había salido un momento.
—El pájaro se acostumbra a su jaula y no quiere salir de ella. Hoy es tiempo de saltar, como te dijo Alús.
Hablaba esta vez en un tono que apenas escuché debido a las tres filas de butacas que nos separaban. Me pareció una persona infinitamente más suave y armoniosa que cuando entró de tal manera que interrumpió a Paolo mientras daba una precisa instrucción en el escenario.
—¿Y usted cómo sabe lo que me dijo Alús? ¡Sí, ya sé! ¡Están los dos comunicados “en cadena”!
—Sí, por supuesto... –dijo en claro tono de broma. Y agregó:–El director te llama a escena.
Efectivamente, el director me aguardaba mirándome. Mi cabeza no estaba para ensayar, daba vueltas y vueltas en los acontecimientos del día. De todos modos, me sometí al trabajo. La luz era escasa en escena, donde estábamos Alús, una mujer y yo. Recordaba fugazmente el rostro de esa mujer. Puede ser ella quien me recomendó. De todos modos, tuvimos un contacto fortuito e indirecto. No recuerdo haber hablado con esta persona siquiera una palabra.
En uno de los cuadros de la obra, Graciela, que así se llamaba, olvidó la letra y quedó muda. Permanecimos un largo y difícil momento sin saber qué hacer. Alús sopló en mi mente unas palabras que al yo pronunciarlas nos permitieron salir del pozo en que habíamos encallado.
Finalizado el ensayo, ella me enrostró con voz severa y sin importarle mi vergüenza en presencia del resto del elenco:
—¡Debés estudiarte bien la letra, el estreno es en unas pocas semanas y no quiero hacer papelones!
—Perdóneme, pero fue usted quien olvidó la letra –respondí levantando yo también el tono.
—¡Yo dije mi texto perfectamente! ¿No es cierto, Beatriz? –Beatriz la miraba desde la platea con rostro indiferente. –Decí vos Roberto, que estabas en medio nuestro.
—¿Cómo Roberto, usted no se llama Alús? –Inquirí con los ojos de un búho.
Casi sin darme importancia y con su calma acostumbrada, dijo Alús:
—Te informaron mal, mi nombre es Roberto.
Agregando algo más a mi desconcierto, Beatriz aseguró con gran naturalidad:
—¡Sí, claro, yo escuché tu texto tal cual está en el libreto!
Beatriz es una señora de unos sesenta y cinco años, alta, encorvada, de regular peso, su cabello no muy prolijo, lo tiñe de un pelirrojo no coherente entre la lozanía del color y la decrepitud de su rostro. Su vestimenta, un vestido de botones al frente y colores apagados, apenas cubierto con un pulóver abierto al frente de color negro, resulta, esta vez sí, congruente con la realidad psicofísica que aparenta, una señora muy mayor.
Superado este nuevo momento de confusión, Alús, Roberto o cómo se llame, me invitó a tomar mate con un gesto. Ya apartados del resto en un costado de la platea, me habló distendidamente:
—Este es un lugar semiabierto. Muchos de los que ves por aquí desconocen el trasfondo de lo que sucede, es decir, el sentido de la convocatoria, aun participando de las clases de nuestra “escuelita”. Son nuevos en el grupo y están enterados de menos cosas que vos. Graciela es uno de los habitantes típicos de tu ciudad. En tu mundo todas las personas viven armando una careta para presentar en sociedad, es la forma como se relacionan con el resto: las hay muy sutiles, primorosas y estilizadas, pero la enorme mayoría esconde detrás de lo que exhibe un ser muy rudimentario, muy ególatra, vanidoso, envidioso, confuso y mal intencionado. Algunas razas humanas cósmicas, muy evolucionadas, dicen que olemos mal. Que tenemos un olor psíquico desagradable, esto es nuestro estado de ánimo habitual, es decir, otra vez, el estado de nuestra alma. Si trataras de jugar con tu mente durante esos momentos que siempre tenemos cuando conversamos con alguien, y a ese alguien lo vistieras, imaginariamente, con un guardapolvo blanco como el que seguramente vistió en la escuela primaria, te sorprenderías de descubrir algunos aspectos que esa persona arrastra desde la infancia. Es decir, tratando de colegir su temperamento, su carácter, su forma de relacionarse con sus amiguitos, seguramente en este adulto descubrirías aspectos de su personalidad ocultos hasta ese momento.
—Me parece extraño este juego de ver a todo el mundo metido en su guardapolvo de la infancia, pero creo que puede ser divertido, ¡Ya mismo lo estoy imaginando a usted metido dentro de uno de ellos!... Pero eso de “rudimentario y egoísta, mal intencionado” me parece despreciativo y hasta un juicio sin fundamento. Especialmente incluyendo a todo el mundo en la misma canasta.





























