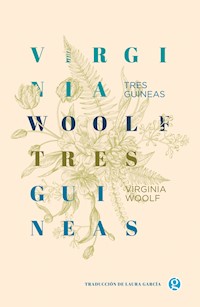
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Godot
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Hacer a un lado todas las preocupaciones y estudios terrenales y delegarlos a otra persona constituye una motivación muy atractiva para algunos; pues indudablemente hay quienes quieren retirarse y estudiar, como demuestran la teología con sus refinamientos y la erudición con sus sutilezas; para otros, es cierto, esa motivación es una motivación pobre, mezquina, el motivo de la separación entre la Iglesia y el pueblo, entre la literatura y el pueblo, entre el marido y la mujer, y que ha desempeñado un papel importante en sacar de quicio a la totalidad de la Commonwealth. Pero cualesquiera sean las motivaciones fuertes e inconscientes que subyacen a la exclusión de las mujeres del sacerdocio -y es evidente que aquí no vamos a enumerarlas, mucho menos escarbar hasta sus raíces-, la hija del hombre instruido puede confirmar, a partir de su experiencia, que "es común, e incluso frecuente, que dichas concepciones sobrevivan en el adulto a pesar de la irracionalidad que las caracteriza y traicionen su presencia debajo del nivel del pensamiento consciente a causa la fuerza de los sentimientos que despiertan".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Virginia Woolf nació en Londres, Inglaterra, en 1882, con el nombre Adeline Virginia Stephen. Su padre era sir Leslie Stephen, distinguido crítico e historiador; por esta razón, Woolf creció en un ambiente frecuentado por literatos, artistas e intelectuales. Después del fallecimiento de su padre, en 1905, se mudó con su hermana Vanessa (pintora) y sus dos hermanos al barrio londinense de Bloomsbury, que pasó a ser el centro de reunión de antiguos compañeros universitarios de su hermano mayor, entre los que figuraban intelectuales como el economista John Maynard Keynes y los filósofos Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein. De estos encuentros surgió la denominación “Grupo de Bloomsbury”, que designaría a este colectivo de intelectuales que se reunían periódicamente. En 1912, se casó con Leonard Woolf, economista y miembro del grupo, con quien fundó cinco años después la editorial Hogarth Press, que editó la obra de Woolf, así como también la de Katherine Mansfield, T. S. Eliot y Sigmund Freud. Después de varios períodos de depresión, Woolf se suicidó en Londres, en 1940.
Woolf, Virginia Tres guineas / Walter Benjamin y Erich Auerbach / - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : EGodot Argentina, 2015. Libro digital, EPUB - (Ensayo)
Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-3847-30-11. Estudios Literarios.I. Título. CDD 801.95
Tres guineas Virgina Woolf
Traducción Laura García
Diseño de tapa e interiores Víctor Malumián
Ilustración de Virgina Woolf Juan Pablo Martí[email protected]
Digitalizado en EPUB v3.0.1 y KF8 (MAR/2018) por DigitalBe.com©.
Te invitamos a dejar una reseña.
Índice
Nota editorial
Una
Dos
Tres
Notas
Guía
Tapa
Inicio de lectura
Índice
Paginación equivalente a la edición en papel (ISBN #978-987-1489-87-9):
9
35
37
61
73
Nota de los editores
El ensayo de Virginia Woolf que aquí publicamos incluye una vasta cantidad de notas al pie introducidas por la autora, en las que se explaya y da ejemplos que aportan información adicional al texto principal. Estas notas están indicadas con números arábigos y se encuentran al final del texto, para no entorpecer la lectura. Asimismo, también incluimos, en números romanos, y con notas al pie en cada página, aclaraciones pertinentes de la traductora del libro, Laura García. Creemos que esta es la mejor manera de que el lector pueda seguir la lectura sin tener que interrumpirla a menudo con notas que en muchos casos son muy extensas.
Tres guineas
Una
Tres años es mucho tiempo para dejar una carta sin contestar, y la suya ha esperado una respuesta más tiempo aun. Yo tenía la esperanza de que se respondiera sola o de que otras personas la respondieran en mi lugar. Pero ahí está, con su pregunta:
“¿Cómo, en su opinión, podemos impedir la guerra?”, aún sin contestar.
Es cierto que se me ocurrieron muchas respuestas, pero todas requerían explicación y las explicaciones llevan tiempo. En este caso, además, hay razones que hacen particularmente difícil evitar malentendidos. Se podría llenar una página entera con excusas y disculpas, confesiones de ineptitud, incompetencia, falta de conocimiento y experiencia, y todas serían ciertas. No obstante, aun después de expresarlas quedarían algunas dificultades tan fundamentales que tal vez sería imposible que usted las comprenda o que nosotras las expliquemos. Sin embargo, no es agradable dejar una carta tan notable como la suya sin respuesta, una carta tal vez única en la historia de la correspondencia humana, pues, ¿cuándo se ha visto que un hombre instruido pidiera la opinión de una mujer acerca del modo de impedir la guerra? Por lo tanto, vamos a hacer el intento aunque estemos condenadas al fracaso.
En primer lugar, vamos a hacer un boceto del dibujo que toda persona que escribe una carta hace por instinto: el dibujo de la persona a quien se dirige. Sin la presencia de alguien cálido que respira del otro lado de la página, las cartas no tienen ningún valor. Usted, el que formula la pregunta, ya tiene algunas canas en las sienes, y el cabello ya no abunda en la parte superior de la cabeza. En la mitad de la vida ha llegado, no sin esfuerzo, al Colegio de Abogados, y en términos generales su viaje ha sido próspero. En su expresión no hay ningún rastro de aspereza, maldad ni insatisfacción. Y, sin ánimos de halagarlo, la prosperidad que disfruta -su esposa, sus hijos, su casa- es bien merecida. Usted nunca se hundió en la apatía conformista de la madurez pues, como demuestra su carta, escrita desde una oficina en el corazón de Londres, en lugar de quedarse dando vueltas en la cama, arreando a los cerdos, podando los perales -pues posee algunas hectáreas en Norfolk-, se dedica a escribir cartas, asiste a reuniones, preside tal y cual junta, sigue formulando preguntas aun con el fragor de las armas en los oídos. Por lo demás, su educación empezó en una de las escuelas privadas más prestigiosas y culminó en la universidad.
Aquí se presenta el primer obstáculo en nuestra comunicación. Vamos a indicar brevemente la razón de tal dificultad. Ambos provenimos de lo que convendría llamar, en esta época híbrida en la que si bien los linajes se mezclan las clases siguen siendo rígidas, la clase instruida. Cuando nos encontramos cara a cara hablamos con el mismo acento, usamos cuchillos y tenedores del mismo modo, contamos con que una mucama nos prepare la cena y lave los platos después de la cena, y durante la cena conversamos sin mayores dificultades sobre política y pueblos, guerra y paz, civilización y barbarie: todos los temas que, por cierto, sugiere su carta. Además, los dos nos ganamos la vida trabajando. Pero… esos tres puntos marcan un abismo, una brecha tan amplia entre nosotros dos que durante tres años y más estuve sentada de este lado preguntándome si valía la pena tratar de que mis palabras llegaran al otro lado. Pidámosle, pues, a otra persona -Mary Kingsley- que hable en nuestro lugar: “No sé si alguna vez le revelé el hecho de que aprender alemán fue la única educación pagada que recibí en mi vida. La educación de mi hermano costó dos mil libras, y todavía tengo la esperanza de que el gasto no haya sido en vano”1. Mary Kingsley no habla solamente en su nombre; habla, también, en nombre de muchas de las hijas de los hombres instruidos. Y no solo habla en nombre de ellas, sino que además señala un hecho muy importante en relación con las hijas, un hecho que habrá de tener consecuencias profundas en todo lo que sigue: el Fondo para la Educación de Arthur. Usted, que ha leído Pendennis, recordará las misteriosas letras “FEA” que figuraban en los libros de cuentas de la familia. Desde el siglo XIII, las familias inglesas han destinado dinero a ese fin. Desde los Paston hasta los Pendennis, todas las familias instruidas, desde el siglo XIII hasta la actualidad, han destinado dinero a tal fin. Es un receptáculo voraz. Cuando había muchos hijos que educar, la familia tenía que trabajar arduamente para mantener ese receptáculo siempre lleno. Porque la educación que recibió usted no estaba solamente en los libros: el deporte educó su cuerpo, sus amigos le enseñaron más cosas que los libros y el deporte. Hablar con ellos amplió su visión y enriqueció su pensamiento. En vacaciones, usted viajaba: adquiría así gusto por el arte y conocimiento sobre la política exterior; luego, antes de que usted pudiera ganarse la vida con sus propios medios, su padre empezó a darle una mensualidad para que usted se mantuviera mientras se formaba en la profesión que ahora le permite colocar las letras KC junto a su nombre. Todo salió del Fondo para la Educación de Arthur. Y sus hermanas, como señala Mary Kingsley, también contribuyeron. No solo la educación de ellas fue a parar ahí -a excepción de sumas tan ínfimas como la que se le paga a un profesor de alemán-, sino también muchos de los lujos y complementos que, después de todo, forman parte esencial de la educación: los viajes, la sociabilidad, la soledad, una habitación apartada en la casa familiar. Era un receptáculo voraz, un hecho concreto -el Fondo para la Educación de Arthur-, tan concreto, por cierto, que proyectó una sombra sobre todo el paisaje. Y la consecuencia es que a pesar de que ustedes y nosotras miremos las mismas cosas, las vemos de manera diferente. ¿Qué es esa congregación de edificios que se ve allá, con ese aspecto casi monástico, con parroquias y salones y verdes campos de deporte? Para usted, es su antiguo colegio: Eton o Harrow; su antigua universidad: Oxford o Cambridge; fuente de innumerables recuerdos y tradiciones. Pero nosotras, que observamos todo bajo la sombra que proyecta el Fondo para la Educación de Arthur, vemos un pupitre; un colectivo que lleva a los estudiantes a clase; una mujercita con la nariz roja, sin instrucción y con una madre enferma que cuidar; una asignación de cincuenta libras por año para comprar ropa, hacer regalos y viajar después de alcanzar la mayoría de edad. Tal es el efecto que el Fondo para la Educación de Arthur ha tenido sobre nosotras. Ha modificado el paisaje de un modo tan mágico que los nobles patios y cuadrángulos de Oxford y Cambridge a menudo se presentan ante las hijas de los hombres instruidos2 en imágenes de enaguas agujereadas, patas de cordero frías y la salida del tren que las hubiera llevado al barco que parte al extranjero si el guarda no les hubiera cerrado la puerta en la cara.
El hecho de que el Fondo para la Educación de Arthur modifique el paisaje -los salones, los campos de deporte, los edificios sagrados- es importante, pero habrá que dejarlo para más adelante. Ahora que tenemos que abordar esta pregunta tan importante -cómo vamos a ayudarlo a impedir la guerra- solamente nos concierne el hecho evidente de que la educación marca una diferencia. Indudablemente, es necesario tener algunos conocimientos sobre política y relaciones internacionales para comprender los motivos que conducen a la guerra. La filosofía e incluso la teología pueden ser de utilidad. Ahora bien, no hay modo de que las mujeres, que no tienen instrucción, las mujeres, que no han ejercitado el pensamiento, puedan abordar de manera satisfactoria semejantes preguntas. La guerra como producto de fuerzas impersonales es incomprensible -estará usted de acuerdo- para la mente poco instruida. Pero cuando hablamos de la guerra como producto de la naturaleza humana, la situación es otra. Si usted no hubiera considerado que la naturaleza humana, que las razones, las emociones de los hombres y las mujeres comunes conducen a la guerra, no nos habría escrito una carta para pedirnos ayuda. Es probable que usted haya pensado: los hombres y las mujeres, aquí y ahora, son seres capaces de ejercer su voluntad; no son peones ni marionetas que bailan a merced de las cuerdas que una mano invisible pone en movimiento. Actúan y piensan por sí mismos. Incluso es posible que influyan en pensamientos y acciones ajenos. Es probable que un razonamiento parecido lo haya llevado a usted a acercarse a nosotras. Y con razón. Pues, felizmente, hay una rama de la educación que se ubica en la categoría de “educación no pagada” que implica la comprensión de los seres humanos y sus motivaciones, y que -si le quitamos a la palabra toda connotación científica- podría llamarse psicología. Seguramente, el matrimonio -la única gran profesión abierta para nuestra clase desde el amanecer de los tiempos hasta el año 1919; el matrimonio: el arte de elegir al ser humano con quien vivir la vida de modo satisfactorio- nos enseñó algo sobre este tema. Pero aquí volvemos a toparnos con un obstáculo, porque aunque los dos sexos compartan en menor o mayor medida muchos instintos, combatir ha sido desde siempre un hábito del hombre, no de la mujer. Más allá de que esta diferencia sea innata o adquirida, las leyes y las costumbres la han acentuado. Rara vez en el curso de la historia un humano cayó ante el rifle de una mujer; la vasta mayoría de las aves y de las bestias han sido liquidadas por ustedes, no por nosotras; y es difícil emitir un juicio sobre lo que no compartimos3.
¿Cómo vamos a hacer para entender su problema? Y si no podemos, ¿cómo vamos a responder su pregunta sobre el modo de impedir la guerra? La respuesta que nos dictan nuestra experiencia y nuestra psicología: “Combatir no tiene sentido”, es una respuesta que carece de cualquier valor. Evidentemente, algunos de ustedes encuentran en el combate cierta gloria, cierta necesidad, cierta satisfacción que nosotras nunca hemos sentido ni disfrutado. Una comprensión cabal solo sería posible luego de una transfusión de sangre y de memoria… prodigio que todavía está fuera de las posibilidades de la ciencia. Pero quienes vivimos en esta época tenemos un sustituto para la transfusión de sangre y memoria que, a falta de algo mejor, habrá de servirnos. Para comprender los motivos humanos hay un recurso maravilloso que se renueva constantemente y que, sin embargo, todavía no se ha explotado, y es el que en nuestra época nos proporcionan las biografías y las autobiografías. También tenemos periódicos: la historia en bruto. Así, ya no tenemos ninguna razón para quedarnos confinadas en la inmediatez de nuestra experiencia concreta que, para nosotras, todavía es muy estrecha, muy limitada. Podemos completarla observando la imagen de las vidas ajenas. Desde luego, no es más que una imagen, pero por el momento nos bastará. La biografía será, pues, la fuente a la que echaremos un vistazo breve y rápido para tratar de entender lo que significa la guerra para ustedes. Vamos a extraer unas pocas oraciones de una biografía. Primero, veamos el siguiente pasaje de la vida de un soldado:
Tuve la vida más feliz posible y siempre trabajé en pos de la guerra, y ahora estoy en la guerra más grande, en el mejor momento de la vida de un soldado […] Gracias a Dios, en una hora nos vamos. ¡Qué regimiento tan magnífico! ¡Qué hombres, qué caballos! Dentro de diez días, espero, Francis y yo vamos a estar cabalgando lado a lado directamente hacia los alemanes.4
A lo que agrega el biógrafo:
Desde la primera hora él había sido extremadamente feliz, pues había encontrado su vocación verdadera.
Agreguemos a ese comentario el siguiente pasaje de la biografía de un aviador:
Hablé con él sobre la Liga de las Naciones y la posibilidad de la paz y el desarme. En este tema, él era más marcial que militarista. El problema para el cual no hallaba solución alguna era que si alguna vez se alcanzara la paz permanente y los ejércitos y las armadas dejaran de existir, no habría ningún canal para expresar las cualidades viriles que estimula el combate, y el cuerpo y el carácter humanos se degenerarían.5
Aquí se perfilan de inmediato tres motivos que conducen a los miembros de su sexo al combate: la guerra es una profesión, una fuente de felicidad y estímulo, y también es un canal para las cualidades viriles, en cuya ausencia los hombres se degenerarían. No obstante, los miembros de su sexo están lejos de sostener semejantes sentimientos y opiniones de manera unánime, cosa que queda demostrada en el siguiente pasaje de otra biografía, la vida de un poeta que murió en la guerra europea: Wilfred Owen.
Ya he percibido una luz que no se filtrará jamás en el dogma de ninguna religión nacional; a saber, que uno de los mandamientos esenciales de Cristo fue: ¡Pasividad, cueste lo que cueste! Habrá que soportar la deshonra y la vergüenza, pero jamás recurrir a las armas. Dejarse acosar, dejarse humillar, dejarse matar, pero nunca matar […] Así se ve que el cristianismo puro jamás será compatible con el patriotismo puro.
Y entre algunas notas para poemas que el poeta no vivió para escribir se encuentra lo que sigue:
El carácter antinatural de las armas […] La inhumanidad de la guerra […] Lo insoportable de la guerra [...] La horrible bestialidad de la guerra […] La estupidez de la guerra.6
Las citas anteriores dejan en evidencia que el mismo sexo sostiene opiniones muy diversas sobre una misma cosa. No obstante, si se leen los diarios de hoy, también queda en evidencia que por más disidentes que haya, la vasta mayoría de los hombres actualmente está a favor de la guerra. Los intelectuales reunidos en la conferencia de Scarborough y los obreros reunidos en la conferencia de Bournemouth coincidieron en que gastar trescientos millones de libras en armas por año constituye una necesidad. Esos hombres consideran que Wilfred Owen estaba equivocado, que es mejor matar que morir. Pero puesto que las biografías demuestran que las diferencias de opinión son muchas, evidentemente ha de haber alguna razón de peso que dé sostén a esa abrumadora unanimidad. ¿Deberíamos llamarla, para ser breves, “patriotismo”? En ese caso, tenemos que preguntarnos a continuación si es ese patriotismo lo que conduce a los hombres a la guerra. Dejemos que el presidente de la Corte Suprema de Inglaterra responda en nuestro lugar:
Los ingleses están orgullosos de Inglaterra. Para los que estudiamos en las escuelas y universidades inglesas y dedicamos una vida de trabajo a Inglaterra, hay pocos amores más fuertes que el amor que sentimos por nuestra patria. Cuando consideramos otras naciones, cuando juzgamos los méritos políticos de tal o cual país, lo hacemos con los parámetros de nuestro país [...] La libertad ha encontrado su morada en Inglaterra. Inglaterra es el hogar de las instituciones democráticas […] Es cierto que en nuestro medio existen muchos enemigos de la libertad: algunos de ellos se encuentran, tal vez, en cuarteles poco esperados. Pero nosotros nos mantenemos firmes. Se ha dicho que el hogar de un inglés es su castillo. El hogar de la libertad está en Inglaterra. Y sin duda es un castillo: un castillo que vamos a defender hasta el fin […] Sí, nosotros, los ingleses, estamos maravillosamente bendecidos.7
Una declaración general aceptable sobre lo que significa el patriotismo para un hombre instruido y sobre los deberes que impone dicho patriotismo. Pero para la hermana del hombre instruido… ¿Qué significa el patriotismo para ella? ¿Acaso tiene las mismas razones para sentirse orgullosa de Inglaterra, para amar Inglaterra, para defender Inglaterra? ¿Ha sido “maravillosamente bendecida” en Inglaterra? Cuando se las consulta, la historia y la biografía parecen señalar que el lugar de la mujer en la morada de la libertad ha sido bastante diferente al de su hermano, y la psicología parece indicar que la historia no pasa sin dejar marcas en la mente y el cuerpo. Por lo tanto, la interpretación que ella le da a la palabra “patriotismo” difiere bastante de la que le da su hermano. Y es posible que a causa de esa diferencia sea extremadamente difícil para ella entender la definición que sus hermanos tienen del patriotismo y de los deberes que este impone. Si la respuesta a la pregunta que usted nos formula: “¿Cómo, en su opinión, podemos impedir la guerra?”, depende de nuestra comprensión de las razones, emociones y lealtades que conducen a los hombres a la guerra, será mejor que rompamos esta carta en pedazos y la tiremos al tacho de basura. Porque parece evidente que esas diferencias impiden que nos entendamos. Parece evidente que pensamos de manera distinta porque nacimos de manera distinta: tenemos el punto de vista de Grenfell, el punto de vista de Knebworth, el punto de vista de Wilfred Owen, el punto de vista del presidente de la Corte Suprema y el punto de vista de una hija de hombre instruido. Todos son distintos. ¿Pero es que no hay un punto de vista absoluto? ¿Será posible encontrar en algún lugar, grabado en letras de oro o fuego: “Esto está bien”, “Esto está mal”, un juicio moral que todos, más allá de nuestras diferencias, debamos aceptar? Deleguemos la tarea de definir la justicia o la injusticia de la guerra a quienes hacen de la moral su profesión: el clero. Seguramente, ante una pregunta tan simple como: “¿Hacer la guerra está bien o está mal?”, el clero nos dará una respuesta directa que no nos será posible negar. Pero no es el caso: la Iglesia Anglicana, a la que cabría suponer capaz de abstraer tal pregunta de sus confusiones terrenales, también sostiene dos opiniones al respecto. Los obispos no se ponen de acuerdo. El obispo de Londres afirmó que “actualmente, el verdadero peligro para la paz son los pacifistas. La falta de honor es tan mala como la guerra, o mucho peor”8. Por su parte, el obispo de Birmingham9 se definió como “un pacifista a ultranza” y declaró: “No puedo entender cómo es posible que alguien piense que la guerra está en consonancia con el espíritu de Cristo”. De modo que incluso la Iglesia nos da un consejo dividido: en algunas circunstancias está bien combatir, en ninguna circunstancia está bien combatir. Es angustiante, desconcertante, confuso, pero hay que enfrentar la realidad: no hay certezas en el cielo ni en la tierra. Sin duda, cuantas más vidas leamos, cuantos más discursos escuchemos, cuantas más opiniones consultemos, mayor será nuestra confusión, y cada vez parece menos posible, puesto que no entendemos los impulsos, los motivos ni el tipo de moral que conduce a los hombres a la guerra, que nosotras le demos a usted algún consejo para impedirla.
Pero además de las imágenes de la vida y el pensamiento ajenos -esas historias y esas biografías- también hay otras imágenes: imágenes de hechos concretos, fotografías. Las fotografías, desde luego, no son argumentos dirigidos a la razón; son una simple exposición de los hechos dirigida al ojo. Pero en esa simplicidad es posible encontrar cierta utilidad. Veamos entonces si mirar las mismas fotografías nos hace sentir las mismas cosas. Aquí, sobre la mesa, frente a nosotros, hay algunas fotografías. El Gobierno español las manda con paciente obstinación aproximadamente dos veces por semana. No son agradables a la vista. Casi todas muestran cadáveres. En la selección de esta mañana hay una fotografía de lo que podría ser el cuerpo de un hombre o de una mujer. Está tan mutilado que podría ser el cuerpo de un cerdo. Pero eso que se ve ahí ciertamente son niños muertos, y aquella es indudablemente alguna parte de una casa. Una bomba desgarró el costado de la construcción, todavía cuelga una jaula para pájaros en lo que probablemente haya sido la sala de estar, aunque lo más parecido a esa casa es un montón de palitos chinos suspendidos en el aire.
Esas fotografías no son un argumento, son una exposición simple y cruda de los hechos dirigida al ojo. Pero el ojo está conectado con el cerebro; el cerebro, con el sistema nervioso. Ese sistema envía mensajes de manera instantánea en un flujo que atraviesa todos los momentos del pasado y todos los sentimientos del presente. Cuando observamos estas fotografías ocurre una especie de fusión en nuestro interior. Por más diferentes que sean la educación y las tradiciones que nos anteceden, tenemos los mismos sentimientos, y son sentimientos violentos. Usted, señor, los llama “horror y asco”. Nosotras también los llamamos horror y asco. Y de nuestros labios brotan las mismas palabras. La guerra, dice usted, es una abominación, un acto bárbaro, la guerra debe detenerse cueste lo que cueste. Y nosotras hacemos eco de sus palabras. La guerra es una abominación, un acto bárbaro, la guerra debe detenerse. Es que ahora, por fin, estamos mirando la misma imagen, estamos viendo, junto a usted, los mismos cadáveres, las mismas casas en ruinas.
Renunciemos, por el momento, a la tarea de responder a su pregunta -cómo podemos ayudarlo a impedir la guerra- para reflexionar sobre las posibles razones políticas, patrióticas o psicológicas que los conducen a ustedes a la guerra. La emoción es demasiado contundente para someterla a un análisis minucioso. Concentrémonos, pues, en las sugerencias prácticas que pone usted a nuestra consideración. Hay tres propuestas. La primera es enviar una carta a los periódicos; la segunda es afiliarse a cierta asociación; la tercera es contribuir a los fondos de dicha asociación. A primera vista, nada parecería más simple: garabatear una firma sobre una hoja de papel es sencillo, asistir a una reunión donde se repiten con más o menos retórica opiniones a favor de la paz ante un auditorio que está de acuerdo con tales opiniones también es sencillo, y firmar un cheque para financiar esas opiniones vagamente aceptables, si bien no es tan sencillo, es un modo barato de acallar lo que convenientemente podríamos llamar conciencia. Sin embargo, hay algunas razones que nos hacen dudar, razones que abordaremos de manera menos superficial más adelante. Por lo pronto, basta con decir que si bien parece plausible poner en práctica las tres medidas que propone usted, también parece que si hiciéramos lo que nos pide, la emoción que despertaron las fotografías no se apaciguaría. Esa emoción, esa emoción tan contundente, exige una respuesta más contundente que una firma estampada en una hoja de papel, una hora dedicada a escuchar discursos, un cheque por la suma que podamos ofrecer, digamos, por una guinea. Hace falta un método más enérgico, más activo, para expresar nuestra convicción de que la guerra es un acto bárbaro, de que la guerra es un acto inhumano, de que la guerra, como señaló Wilfred Owen, es insoportable, horrible y bestial. Pero, dejando la retórica a un lado, ¿a qué método activo podemos recurrir nosotras? Observemos y comparemos. Para usted, naturalmente, es posible volver a tomar las armas -en España, como antes en Francia- en defensa de la paz. Pero cabe suponer que usted ya ha probado ese método y que en consecuencia lo ha rechazado. En cualquier caso, nosotras no podemos recurrir a ese método: ni el Ejército ni la Armada permiten la entrada de miembros de nuestro sexo a sus fuerzas. No se nos permite combatir. Tampoco se nos permite el acceso a la Bolsa. Por consiguiente, no podemos recurrir a la presión de la fuerza ni a la presión del dinero. Las armas menos directas pero igualmente eficaces que nuestros hermanos, como hombres instruidos, utilizan en el servicio diplomático y en la Iglesia también nos son denegadas. No podemos predicar ni negociar tratados. Por otra parte, si bien es cierto que podemos escribir artículos y enviar cartas a los diarios, el control de la prensa -la decisión sobre lo que se publica y lo que no se publica- está enteramente en manos de los hombres. Es verdad que durante los últimos veinte años nos han admitido en los empleos públicos y en el Colegio de Abogados, pero nuestra situación allí todavía es muy precaria y nuestra influencia es ínfima. De modo que todas las armas con las que un hombre instruido puede imponer su opinión están fuera de nuestro alcance o bien se encuentran tan lejos que, aunque pudiéramos usarlas, no podríamos hacer ni un rasguño. Si los hombres de su profesión se unieran en un reclamo cualquiera y declararan: “Si no nos otorgan tal cosa, vamos a dejar de trabajar”, las leyes de Inglaterra dejarían de aplicarse. Si las mujeres de su profesión hicieran lo mismo, las leyes de Inglaterra quedarían intactas. No solo somos incomparablemente más débiles que cualquiera de los hombres de nuestra propia clase, sino que también somos más débiles que las mujeres de la clase obrera. Si las obreras del país declararan: “Si ustedes van a la guerra, nosotras no vamos a fabricar más municiones ni vamos a seguir colaborando con la producción de mercancías”, las dificultades para hacer la guerra aumentarían seriamente. Pero si todas las hijas de los hombres instruidos se declararan en huelga mañana, ningún elemento esencial de la vida ni del impulso bélico de la comunidad se vería comprometido. Nuestra clase es la más débil de las clases en el Estado. No tenemos armas para imponer nuestra voluntad.10
La respuesta que suele darse a ese planteo es tan común que es fácil predecirla. Las hijas de los hombres instruidos no ejercen ninguna influencia directa, es cierto; pero tienen el mayor de los poderes, es decir, la influencia que ejercen sobre los hombres instruidos. Si tal cosa es cierta, es decir, si la influencia sigue siendo la más poderosa de nuestras armas y la única que puede ser eficaz para ayudarlo a usted a impedir la guerra, antes de firmar su manifiesto o afiliarnos a su sociedad tenemos que analizar en qué consiste dicha influencia. Sin duda, su importancia es tan inmensa que merece un análisis profundo y prolongado. El nuestro no puede ser profundo, tampoco puede ser prolongado; tendrá que ser rápido e imperfecto… Como sea, vamos a tratar de llevarlo a cabo.
¿Qué influencia hemos tenido en el pasado sobre la profesión más vinculada a la guerra: la política? Volvemos a encontrar las innumerables, inestimables biografías, pero hasta un alquimista tendría dificultades para extraer de las voluminosas vidas de los políticos ese filamento particular que es la influencia de las mujeres. Si bien nuestro análisis no puede ser más que breve y superficial, después de acotar nuestra indagación a límites manejables y hojear las memorias de un siglo y medio, sería difícil negar que siempre hubo mujeres de influencia en la política. La famosa duquesa de Devonshire, Lady Palmerston, Lady Melbourne, madame de Lieven, Lady Holland, Lady Ashburton -por saltar de un nombre célebre a otro- poseían sin duda una gran influencia política. Sus famosas mansiones y los banquetes que allí se celebraban adquieren tal protagonismo en las memorias políticas de la época que difícilmente podamos negar que la política inglesa, tal vez hasta las guerras inglesas, habrían sido distintas si esas mansiones y esos banquetes no habrían existido. Todas esas memorias comparten una característica: los nombres de los grandes líderes políticos -Pitt, Fox, Burke, Sheridan, Peel, Canning, Palmerston, Disraeli, Gladstone- aparecen esparcidos por todas las páginas; sin embargo, usted no encontrará a una sola hija de hombre instruido recibiendo a los invitados en el descanso de la escalera, tampoco la verá presente en ninguna sala privada de la casa. Tal vez no tuvieran el encanto, el ingenio, el rango ni el vestido adecuados. Cualquiera sea la razón, por más que pase usted todas las páginas, volumen tras volumen, por más que encuentre a sus hermanos y esposos -Sheridan en la residencia Devonshire, Macaulay en la residencia Holland, Matthew Arnold en la residencia Lansdowne, incluso Carlyle en la residencia Bath-, los nombres de Jane Austen, Charlotte Brontë y George Eliot no aparecerán; y aunque la señora Carlyle asistía a las reuniones, parece que no se sentía muy cómoda.
No obstante, advertirá usted, puede que las hijas de los hombres instruidos hayan ejercido otro tipo de influencia, una influencia independiente de la riqueza y el rango social, del vino, de la comida, de los vestidos y de todas las demás amenidades que hacen que las grandes casas de las grandes damas sean tan cautivantes. Aquí sin duda pisamos un terreno más firme, pues hubo, desde luego, una causa política por la cual las hijas de los hombres instruidos velaron durante los últimos ciento cincuenta años: el voto femenino. Pero cuando consideramos cuánto tiempo y cuánto trabajo les llevó ganar esa causa, la única conclusión que podemos sacar es que la influencia tiene que combinarse con la riqueza para ser un arma política eficaz, y que el tipo de influencia que ejercen las hijas de los hombres instruidos es muy poco poderosa, muy lenta y muy dolorosa para quien la ejerce11. En efecto, el único logro político que obtuvo le costó a la hija del hombre instruido más de un siglo de efectuar las más fatigantes y serviles labores: la hizo caminar penosamente en marchas, trabajar en oficinas, predicar en las esquinas; por último, la metieron en la cárcel porque usó la fuerza, y sin duda seguiría ahí metida si, paradójicamente, no hubiera ayudado a sus hermanos cuando ellos usaron la fuerza, lo que por fin le otorgó el derecho a llamarse, si no una hija legítima, por lo menos una hijastra de Inglaterra12.
Parecería entonces que, puesta a prueba, la influencia solo es totalmente eficaz cuando se combina con el rango, la riqueza y las grandes residencias. Son las hijas de los nobles las que poseen influencia, no las hijas de los hombres instruidos. Y dicha influencia es del carácter que describe un miembro muy distinguido de la profesión que ejerce usted, el fallecido Sir Ernest Wild:
Él aseguraba que la gran influencia que ejercían las mujeres sobre los hombres siempre había sido y siempre habría de ser de carácter indirecto. Al hombre le gustaba creer que él tomaba las decisiones cuando, en realidad, solo hacía lo que quería la mujer, pero la mujer sabia siempre le hace creer al hombre que él es el que lleva las riendas. Cualquier mujer interesada en la política tenía un poder inmensamente mayor sin el voto que con él, pues podía influir a muchos votantes. Él pensaba que no era bueno que las mujeres descendieran al nivel de los hombres. Admiraba a las mujeres y quería seguir admirándolas. No quería que la época de los caballeros se acabara, pues todo hombre que tuviera una mujer que lo cuidara deseaba brillar en los ojos de ella.13
Y así seguido.
Si esa es la naturaleza de nuestra influencia, si reconocemos la descripción anterior y hemos notado sus efectos, entonces dicha influencia está fuera de nuestro alcance, puesto que muchas de nosotras somos insulsas, pobres y viejas, o bien debajo de nuestra dignidad, puesto que muchas de nosotras preferiríamos llamarnos prostitutas sin más rodeos y posar abiertamente bajo las luces de Piccadilly Circus antes que usar esa influencia. Si esa es la verdadera naturaleza, la naturaleza indirecta, de esa arma tan celebrada, es mejor que nos arreglemos sin ella, que unamos nuestro ímpetu pigmeo a las fuerzas más sustanciales que poseen ustedes y que recurramos, como sugiere usted, a estampar nuestra firma en cartas, afiliarnos a sociedades y entregar ocasionalmente algún cheque exiguo. Tal pareciera la inevitable aunque deprimente conclusión de nuestra indagación sobre la naturaleza de la influencia si no fuera porque, por alguna razón que nunca ha sido explicada de manera satisfactoria, el derecho al voto14, de ningún modo insignificante, se vinculó misteriosamente con la adquisición de otro derecho de un valor tan inmenso para las hijas de los hombres instruidos que cambió casi todas las palabras del diccionario, incluso la palabra “influencia”. Usted no considerará exageradas estas palabras si aclaramos que se refieren al derecho a ganarse la vida.
Ese fue el derecho que se nos otorgó hace menos de veinte años, en 1919, con una ley que nos franqueó la entrada a las profesiones. La puerta de la casa privada se abrió por la fuerza. En todos los monederos había, o era posible que hubiera, una moneda reluciente de seis peniques bajo cuya luz todos los pensamientos, todas las visiones, todos los actos se veían de otra forma. Al ritmo que van las cosas, veinte años no son nada, una moneda de seis peniques tampoco es gran cosa, y todavía no es posible recurrir a la biografía para obtener una imagen cabal de la vida y el pensamiento de las nuevas propietarias de monedas de seis peniques. Pero la imaginación tal vez nos permita vislumbrar a la hija del hombre instruido en el momento en que sale de las sombras de la casa privada y se sitúa en el puente que separa al mundo viejo del nuevo, y, mientras juguetea con la moneda sagrada en las manos, se pregunta: “¿Qué hago yo con esto? ¿Qué veo con esto?”. Bajo esa luz, cabe suponer, todo lo que veía le parecía distinto: los hombres y las mujeres, los autos y las iglesias. Incluso la Luna, poblada como está de cicatrices de cráteres olvidados, le parecía una moneda blanca de seis peniques, una moneda casta, un altar sobre el cual juró que jamás se pondría del lado de los serviles, de los firmantes, porque esa moneda, esa moneda sagrada de seis peniques que se había ganado con sus propias manos, era suya y podía hacer lo que quisiera con ella. Y si usted, con la intención de poner límites a la imaginación usando un prosaico sentido común, objeta que depender de una profesión no es sino otra forma de esclavitud, la experiencia lo obligará a admitir que depender de una profesión es una forma de esclavitud menos detestable que depender de un padre. Recuerde la alegría con la que recibió su primera guinea cuando escribió su primer informe y el aire de libertad que respiró cuando se dio cuenta de que sus días de dependencia del Fondo para la Educación de Arthur se habían terminado. De esa guinea brotó, como brota un árbol cuando los niños prenden fuego esos perdigones mágicos con los que juegan, todo lo que usted más estima -su esposa, sus hijos, su casa- y, sobre todo, la influencia que ahora puede ejercer sobre otros hombres. ¿Qué sería de esa influencia si usted siguiera extrayendo cuarenta libras por año de las arcas de la familia, si cualquier aumento de esa cifra dependiera de un padre, por más que este fuera el más benevolente de los padres? Pero no es necesario explayarse en este tema. Cualquiera sea la razón, ya sea por orgullo, amor a la libertad u odio a la hipocresía, usted comprenderá el entusiasmo con que sus hermanas, en 1919, empezaron a ganar no una guinea sino seis peniques, y no despreciará ese orgullo, ni negará que tenía un fundamento justo, pues significaba que ellas ya no tenían que usar la influencia que describe sir Ernest Wild.
De modo que la palabra “influencia” ha cambiado. La hija del hombre instruido tiene ahora a su disposición un tipo de influencia que difiere de cualquier tipo de influencia que haya tenido antes. No es la influencia que posee la gran dama, la sirena; tampoco es la influencia que poseía la hija del hombre instruido cuando no tenía voto, ni es la influencia que poseía cuando obtuvo el voto pero le negaron el derecho a ganarse la vida. Es distinta porque es una influencia a la que se le ha quitado el factor de la seducción, es una influencia a la que se le ha quitado el factor del dinero. Ella ya no tiene que seducir a su padre o a su hermano para que le den dinero. Como su familia ya no tiene el poder de castigarla económicamente, ella puede expresar sus propias opiniones. En lugar de las atracciones y aversiones a menudo dictadas inconscientemente por la necesidad económica, ahora puede expresar con sinceridad lo que le gusta y lo que le disgusta. En resumen, ya no tiene que asentir; ahora puede criticar. Por fin es dueña de una influencia que es desinteresada.
Tal es, en trazos rápidos y groseros, la naturaleza de nuestra arma nueva, la influencia que la hija del hombre instruido ejerce ahora que puede ganarse la vida. De manera que la pregunta sobre la que debemos reflexionar a continuación es la siguiente: ¿cómo puede usar ella esa arma nueva para ayudarlo a usted a impedir la guerra? E inmediatamente se pone de manifiesto que si no hay diferencia entre los hombres y las mujeres que se ganan la vida de manera profesional, esta carta puede terminar aquí, pues si nuestro punto de vista coincide con el suyo, tenemos que agregar nuestros seis peniques a su guinea, seguir sus métodos y repetir sus palabras. Pero por fortuna o por desdicha, lo anterior no es verdad. Las dos clases siguen teniendo enormes diferencias. Y para probarlo no es necesario recurrir a las peligrosas y dudosas teorías de psicólogos y biólogos; podemos apelar a los hechos. Pongamos por caso la educación. La clase a la que usted pertenece ha sido educada en escuelas y universidades durante quinientos o seiscientos años; la nuestra, durante sesenta. Pongamos por caso la propiedad15. La clase a la que usted pertenece posee por derecho propio, y no por matrimonio, prácticamente todo el capital, toda la tierra, todos los bienes y todo el patronazgo en Inglaterra. Nuestra clase posee por derecho propio, y no por matrimonio, prácticamente ninguna parte del capital, ninguna parte de la tierra, ninguna parte de los bienes y ningún patronazgo en Inglaterra. Ningún psicólogo ni biólogo negaría que esas diferencias se traducen en diferencias notables en el cuerpo y en la mente. De lo que parecería deducirse entonces el hecho indisputable de que “nosotras” -donde “nosotras” significa una totalidad compuesta de cuerpo, cerebro y espíritu bajo el influjo de la memoria y la tradición- debemos ser distintas de “ustedes”, cuyo cuerpo, cerebro y espíritu han sido formados de un modo muy diferente, y sobre quienes la memoria y la tradición han obrado de un modo muy diferente. Aunque veamos el mismo mundo, lo vemos con ojos distintos. Sea cual fuera la ayuda que les brindemos, tendrá que ser diferente de la que ustedes pueden brindarse, y tal vez el valor de esa ayuda radique precisamente en la diferencia. Por lo tanto, antes de que aceptemos firmar su manifiesto o afiliarnos a su sociedad, sería bueno descubrir en qué se fundamenta la diferencia, pues tal vez así nos sea posible descubrir en qué ha de fundamentarse nuestra colaboración. A modo de una introducción muy básica, vamos a poner entonces ante sus ojos una fotografía del mundo al que usted pertenece, una fotografía de colores crudos, tal como se nos aparece a nosotras, que lo observamos desde el umbral de la casa privada, a través de la sombra del velo con el que San Pablo todavía nos cubre los ojos, desde el puente que conecta la casa privada con la vida pública.
El mundo que habitan ustedes, el mundo de los profesionales, de la vida pública, sin duda parece raro desde esta perspectiva. A primera vista resulta asombrosamente monumental: en un espacio bastante reducido se amontonan la catedral de St. Pauls, el Banco de Inglaterra, Mansion House, la maciza, aunque funeraria, fortaleza de los Tribunales y, del otro lado, la abadía de Westminster y las Cámaras del Parlamento. Allí, nos decimos, mientras hacemos una pausa en este momento de transición sobre el puente, se pasaron la vida nuestros padres y hermanos. Durante cientos de años ellos subieron esos escalones, entraron y salieron por esas puertas, subieron a esos púlpitos, predicaron, ganaron dinero, administraron la justicia. La casa privada (en general, ubicada en algún lugar del West End) ha derivado sus creencias, sus normas, su ropa y sus alfombras, sus reses y sus corderos de este mundo. Después, puesto que ahora lo tenemos permitido, empujamos con cuidado las puertas vaivén de uno de esos templos, entramos sigilosamente y observamos la escena en más detalle. La primera sensación, provocada por el tamaño colosal, por la mampostería majestuosa, se descompone en una miríada de puntos de fascinación mezclada con inquietud. En primer lugar, la ropa que usan ustedes nos deja boquiabiertas de asombro16. ¡Cuánta ropa, qué espléndida, qué tremenda cantidad de adornos tienen los atuendos que usa el hombre instruido en su capacidad pública! Algunos hombres están vestidos de color violeta, con un crucifijo enjoyado que se balancea sobre el pecho; otros se cubren los hombros con encaje, con pieles de armiño; algunos usan cadenas de muchos eslabones incrustados con piedras preciosas. Otros usan pelucas en la cabeza; hileras de rulos descienden gradualmente hasta el cuello. Los sombreros tienen forma de bote o tres puntas, otros se elevan en conos de piel negra, algunos están adornados con metal y tienen forma de cubo, otros están coronados con penachos a veces rojos, a veces azules. Una toga les cubre las piernas a algunos hombres; otros usan polainas. Tabardos con leones y unicornios bordados flotan sobre los hombros; objetos de metal con forma de estrella o de círculo brillan y centellean sobre el pecho. Cintas de todos los colores -azul, púrpura, carmesí- cruzan de hombro a hombro. En comparación con la simplicidad de la ropa que usan ustedes en el hogar, el esplendor de sus atavíos públicos es deslumbrante.
No obstante, resultan más extraños otros dos hechos que se van revelando gradualmente después de que nuestros ojos se recuperan del primer asombro. No solo grupos enteros de hombres se visten del mismo modo en verano y en invierno -una característica que resulta rara para un sexo que cambia de ropa de acuerdo con la estación y por razones de gusto personal y comodidad-, sino que cada botón, cada condecoración, cada cinta parece tener algún significado simbólico. Algunos solamente usan botones lisos, otros llevan condecoraciones. Algunos las usan con una sola cinta; otros, con tres, cuatro, cinco o seis cintas. Y todas las tiras y cintas están cosidas exactamente a la misma distancia: dos centímetros y medio para un hombre, tres centímetros para otro. También hay normas que regulan el uso de los cordones de oro en los hombros, los galones en los pantalones, las escarapelas en los sombreros… Pero no existe ningún par de ojos capaz de observar todas esas distinciones y menos aun de contarlas con precisión.
Sin embargo, todavía más extraño que el esplendor simbólico de los atuendos es el carácter de las ceremonias que llevan a cabo los hombres cuando los visten. En un momento determinado se arrodillan; en otro, hacen una reverencia; luego avanzan en procesión detrás de un hombre que lleva un bastón de plata; se sientan sobre una silla tallada o le rinden culto a un pedazo de madera pintada; se prosternan ante mesas cubiertas con tapices espléndidamente bordados. Y cualquiera sea el significado de esas ceremonias, ustedes siempre las realizan en conjunto, siempre acompasados, siempre con el uniforme adecuado al hombre y la ocasión.
Más allá de las ceremonias, esos atuendos decorativos nos parecen extremadamente extraños a primera vista. Porque para nosotras la ropa es un asunto más simple. Además de la función primaria de cubrir el cuerpo, cumple otras dos funciones: ofrece belleza a la vista y despierta la admiración del sexo opuesto. Dado que el matrimonio fue hasta 1919 -hace menos de veinte años- la única profesión abierta para nosotras, difícilmente sea exagerada la enorme importancia que tiene la ropa para una mujer. Para ella, la ropa era lo que para ustedes son los clientes: el medio principal, si no el único, para llegar a ser Lord canciller. Pero es evidente que la ropa inmensamente elaborada que usan ustedes cumple otra función. No solo cubre la desnudez, satisface la vanidad y ofrece placer a la vista, sino que también sirve para exhibir la posición social, profesional o intelectual del que la usa. Si me disculpa la humilde comparación, su vestimenta cumple la misma función que las etiquetas en un almacén. Pero en este caso, en lugar de decir “Esto es margarina; esto es manteca; esta es la manteca más pura en el mercado”, dice “Este hombre es un hombre capaz, tiene un máster en Artes; este hombre es muy capaz, es doctor en Letras; este hombre es aún más capaz, es miembro de la Orden del Mérito”. Esa es la función de su vestimenta -la función publicitaria- que nosotras consideramos más singular. San Pablo pensaba que esa exhibición era inapropiada e indecente, por lo menos para nuestro sexo; hasta hace muy pocos años la teníamos prohibida. Y todavía persiste para nosotras la idea, o la creencia, de que expresar valores de cualquier tipo, intelectuales o morales, usando trozos de metal o cinta, capuchas o túnicas de colores, constituye un comportamiento bárbaro que debe considerarse tan ridículo como los ritos de los salvajes. Admitirá usted que una mujer que anuncia su maternidad con un mechón de pelo de caballo en el hombro izquierdo difícilmente sea un objeto venerable.





























