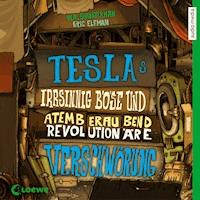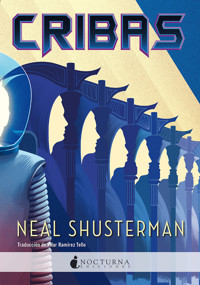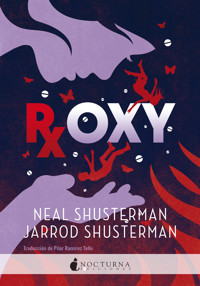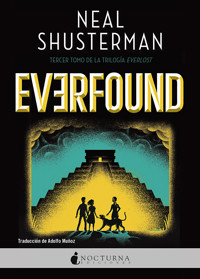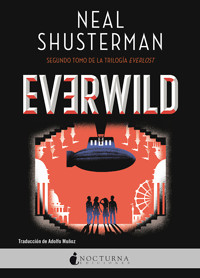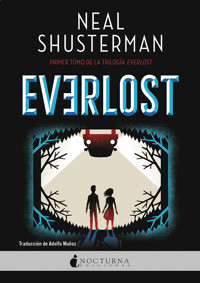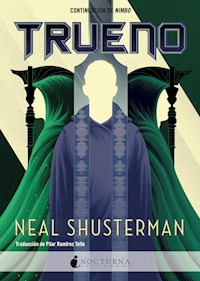
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: El arco de la Guadaña
- Sprache: Spanisch
Todo cambió hace tres años: fue entonces cuando Anastasia y Lucifer desaparecieron; cuando el segador Goddard llegó al poder; cuando el Nimbo retiró la palabra a toda la humanidad, menos a Grayson Tolliver. En este impactante desenlace de El arco de la Guadaña, la trilogía que Neal Shusterman comenzó con Siega, se pondrán a prueba las lealtades y reaparecerán viejos amigos. Pero el rugir del trueno siempre es el preludio de la tormenta, y puede que el ruido del cambio ya haya empezado a resonar entre los portadores de la muerte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 742
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Título original: The Toll
Spanish language copyright © 2020 by Nocturna Ediciones
Text copyright © 2019 by Neal Shusterman
Published by arrangement with Simon & Schuster Books For Young Readers,
An imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publisher.
© de la obra: Neal Shusterman, 2019
© de la traducción: Pilar Ramírez Tello, 2020
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición: septiembre de 2020
Edición Digital: Elena Sanz Matilla
ISBN: 978-84-17834-90-6
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Para David Gale, el sumo dalle de los editores.
¡Todos echamos de menos las sabias correcciones de tu guadaña!
TRUENO
PRIMERA PARTE
La isla perdida y la ciudad anegada
Acepto el puesto de sumo dalle de Midmérica con eterna humildad. Ojalá fuera en circunstancias más agradables. La tragedia de Perdura permanecerá durante largo tiempo en nuestra memoria. Mientras la humanidad tenga corazón para soportarlo y ojos para llorarlas, recordaremos los miles de vidas que llegaron a su fin en ese oscuro día. Los nombres de los fallecidos nunca abandonarán nuestros labios.
Para mí es un honor que el acto final de los siete verdugos mayores consistiera en reconocer mi derecho a ser considerado para el puesto de sumo dalle… y, como la otra candidata pereció en la catástrofe, no es necesario reabrir antiguas heridas consultando el voto sellado. La segadora Curie y yo no siempre estuvimos de acuerdo, pero era una de las mejores de nuestra hermandad y pasará a la historia como tal. Lamento su pérdida tanto, si no más, como cualquier otra persona.
Se ha especulado mucho sobre la identidad de los responsables del desastre, porque está claro que no se trató de un accidente, sino de un atentado malicioso planeado meticulosamente. En estos momentos puedo poner fin a los rumores y las especulaciones.
Acepto toda la responsabilidad.
Porque fue mi antiguo aprendiz el que hundió la isla. Rowan Damisch, el que se hacía llamar segador Lucifer, perpetró este horrible crimen. De no haberlo formado, de no haberlo amparado, jamás habría tenido acceso a Perdura ni a las habilidades que le permitieron llevar a cabo un acto tan deleznable. Por lo tanto, mía es la culpa. Mi único consuelo es que él también falleció y sus imperdonables crímenes jamás volverán a asolar nuestro mundo.
Nos hemos quedado sin verdugos mayores que nos guíen, sin una autoridad superior que establezca la política de la siega. Por lo tanto, todos nosotros debemos dejar a un lado nuestras diferencias de una vez por todas. El nuevo orden y la vieja guardia tienen que trabajar juntos para satisfacer las necesidades de todos los segadores del mundo.
A este fin, he decidido rescindir oficialmente las cuotas de criba de mi región, por respeto a esos segadores que tienen dificultades para cumplirlas. A partir de ahora, los segadores de Midmérica pueden reducir cuanto deseen el número de personas cribadas sin que se les castigue por ello. Espero que otras guadañas sigan nuestro ejemplo y deroguen también sus cuotas de criba.
Por supuesto, para ayudar a los segadores que decidan cribar menos, el resto de nosotros tendrá que aumentar el número de vidas que arrebate para compensar la diferencia, aunque confío en que lograremos alcanzar un equilibrio natural.
—Del discurso de investidura de su excelencia el sumo dalle Robert Goddard de Midmérica, 19 de abril del Año del Ave Rapaz
1
Rendirse al momento
No hubo previo aviso.
Estaba dormido y, de repente, una gente desconocida lo arrastraba por la oscuridad.
—No te resistas —le susurró alguien—. Será peor para ti si lo haces.
Pero lo hizo de todos modos y, a pesar de estar medio dormido, consiguió librarse de ellos y salir corriendo por el pasillo.
Llamó pidiendo ayuda, aunque a aquellas horas de la noche sería imposible encontrar a alguien lo bastante espabilado como para ayudarlo. Giró a oscuras porque sabía que había unas escaleras a su derecha. Sin embargo, calculó mal, cayó de cabeza por ellas y se golpeó el brazo contra un escalón de granito. Se le rompieron los huesos del antebrazo derecho y, por un instante, notó un dolor agudo. Cuando se levantó, el dolor ya remitía y notaba calor en el cuerpo. Eran sus nanobots, lo sabía: llenaban de analgésicos su torrente sanguíneo.
Avanzó a trompicones, con el brazo agarrado para que la muñeca no le colgara en un ángulo horrible.
—¿Quién anda ahí? —oyó chillar a alguien—. ¿Qué está pasando ahí fuera?
Habría corrido hacia la voz de saber de dónde procedía. Los nanobots le nublaban la mente y le costaba distinguir lo que estaba arriba y lo que estaba abajo, y mucho más todavía diferenciar la izquierda de la derecha. Qué desastre perder la claridad mental cuando más la necesitaba. En aquel momento era como si estuviera sobre el suelo en movimiento de una casa de la risa. Fue dando bandazos de una pared a otra para intentar mantener el equilibrio hasta que se estrelló contra uno de sus atacantes, que lo agarró por la muñeca rota. A pesar de los analgésicos, el roce de los huesos bajo esa mano lo dejó demasiado débil para resistirse.
—No podías ponérnoslo fácil, ¿eh? —le dijo el agresor—. Bueno, ya te lo habíamos advertido.
Sólo vio la aguja un segundo. Un fino relámpago de plata en la oscuridad antes de que se la clavaran en el hombro.
El hielo le recorrió las venas y el mundo pareció empezar a girar en dirección contraria. Le cedieron las rodillas, pero no cayó. Había demasiadas manos a su alrededor para permitir que diera contra el suelo. Lo levantaron y lo llevaron en volandas. Había una puerta abierta, y por ella salió a la noche ventosa. En su último instante de consciencia, no tuvo más remedio que rendirse al momento.
Cuando despertó, el brazo ya estaba curado, lo que significaba que llevaba horas inconsciente. Intentó mover la muñeca, pero no pudo. No por la herida, sino porque estaba atado. De manos y de pies. También se ahogaba. Tenía una especie de saco sobre la cabeza, lo suficientemente poroso como para respirar, aunque también lo bastante grueso como para que le costara.
A pesar de no tener ni idea de dónde se encontraba, sí que sabía lo que estaba sucediendo: lo llamaban secuestro. La gente lo hacía por diversión, como regalo de cumpleaños o como actividad dentro de unas vacaciones de aventura. No obstante, aquel secuestro no era de los que te preparaban los amigos y la familia, sino algo real; y, aunque no tenía ni idea de quiénes eran sus secuestradores, sabía por qué lo habían hecho. ¿Cómo no iba a saberlo?
—¿Hay alguien ahí? —preguntó—. No puedo respirar aquí dentro. Si me dejan morturiento, no les serviré de nada, ¿no?
Oyó movimiento a su alrededor y alguien le quitó la bolsa de la cabeza.
Se hallaba en un cuartito sin ventanas y la luz era potente, aunque sólo porque llevaba mucho tiempo a oscuras. Ante él había tres personas: dos hombres y una mujer. Esperaba encontrarse con los rostros de unos duros indeseables profesionales. Nada más lejos de la realidad: sí, eran indeseables, pero no más que el resto del mundo.
Bueno, de casi todo el mundo.
—Sabemos quién eres —dijo la mujer del centro, que, al parecer, estaba al mando— y sabemos lo que puedes hacer.
—Lo que… supuestamente puedes hacer —puntualizó uno de los otros.
Los tres vestían trajes grises arrugados, del color del cielo nuboso. Eran agentes del Cúmulo… o, al menos, lo habían sido. Daban la impresión de no haberse cambiado de ropa desde que el Nimbo guardara silencio, como si vestirse para su función los ayudara a creer que todavía tenían una función que cumplir. Los agentes del Cúmulo recurriendo al secuestro. ¿En qué se estaba convirtiendo el mundo?
—Greyson Tolliver —dijo el menos convencido y, tras mirar una tablet, recitó los hechos más destacados de la vida de Greyson—. Buen estudiante, aunque no excepcional. Expulsado de la Academia Norcentral del Cúmulo por violar la separación entre Guadaña y Estado. Culpable de numerosos delitos y faltas bajo el nombre de Slayd Bridger, incluido un atentado a un autobús que se saldó con veintinueve personas morturientas.
—¿Y el Nimbo ha elegido a esta basura? —preguntó el tercer agente.
La que estaba al mando levantó la mano para silenciarlos a los dos antes de mirar a Greyson a los ojos.
—Hemos rastreado el cerebro trasero y sólo hemos encontrado a una persona que no esté calificada de indeseable. Tú. —Lo miró con una extraña mezcla de emociones. Curiosidad, envidia… y también una especie de admiración—. Eso significa que todavía puedes hablar con el Nimbo. ¿Correcto?
—Cualquiera puede hablar con el Nimbo —repuso Greyson—. La diferencia es que a mí me responde.
El agente de la tablet respiró hondo, como si fuera a contener el aliento con el cuerpo entero. La mujer se le acercó más.
—Eres un milagro, Greyson. Un milagro. ¿Lo sabías?
—Es lo que dicen los tonistas.
—Sé que te han tenido prisionero.
—Bueno…, no del todo.
—Sabemos que estabas con ellos en contra de tu voluntad.
—Puede que al principio, pero ya no.
Aquello no les hizo gracia a los agentes.
—¿Por qué narices te ibas a quedar con los tonistas? —preguntó el agente que, unos segundos antes, lo había llamado basura—. No te creerás sus tonterías…
—Me quedo con ellos porque no me secuestran en plena noche.
—No te hemos secuestrado —respondió el de la tablet—. Te hemos liberado.
Entonces, la que estaba al mando se arrodilló frente a él para que los dos tuvieran los ojos a la misma altura. En ese momento, Greyson le vio algo más en la mirada, algo más poderoso que el resto de sus emociones: desesperación. Un pozo negro de desesperación, tan oscuro y asfixiante como el alquitrán. Y no era sólo ella, por lo que veía Greyson; era una desesperación compartida. Había visto a otras personas enfrentarse a la pena desde que el Nimbo guardaba silencio, pero nada tan crudo y lamentable como lo que percibía en aquella habitación. No había nanobots suficientes en el mundo para aliviar una desesperación semejante. Sí, él era el que estaba atado, pero ellos eran más prisioneros que él, atrapados por su propio desánimo. Le gustó que tuvieran que arrodillarse ante él; era como una súplica.
—Por favor, Greyson —le rogó la mujer—. Sé que hablo por muchos de nosotros, en la Interfaz con la Autoridad, cuando digo que servir al Nimbo era nuestra vida entera. Ahora que no nos habla, nos han robado esa vida. Así que te lo suplico: ¿puedes interceder por nosotros?
¿Qué más podía responder Greyson, salvo «os acompaño en el sentimiento»? Porque era cierto, conocía la soledad y la tristeza de quedarse sin un propósito en la vida. En sus días como Slayd Bridger, el indeseable infiltrado, había llegado a pensar que el Nimbo le había dado la espalda. Pero no. Estaba allí desde el principio, cuidando de él.
—En mi mesita de noche había un auricular —dijo—. No lo llevarán encima, ¿verdad? —Como no respondieron, supo que no. Lo más normal era olvidarse de esas cosas en los secuestros a medianoche—. Da igual. Denme cualquier auricular antiguo. —Miró al agente de la tablet, que todavía tenía colocado el de la Interfaz con la Autoridad. Se negaban a aceptar la realidad—. Deme el suyo —insistió Greyson.
—Ya no funciona —respondió el hombre.
—Para mí sí.
El agente se lo quitó a regañadientes y lo colocó en la oreja de Greyson. Después, los tres esperaron a que les mostrara un milagro.
El Nimbo no recordaba cuándo empezó a ser consciente, sólo que lo era, igual que el bebé no sabe de su propia consciencia hasta que comprende lo bastante del mundo como para saber que la consciencia viene y va, hasta que al final no vuelve. Aunque esa última parte era algo que incluso a los más sabios les costaba entender.
La consciencia del Nimbo iba vinculada a una misión. A la esencia de su ser. Era, por encima de todo, el servidor y protector de la humanidad. Como tal, se enfrentaba a decisiones difíciles a diario, pero contaba con toda la riqueza del conocimiento humano para tomar dichas decisiones. Como la de permitir el secuestro de Greyson Tolliver porque servía a un fin mayor. Evidentemente, era la línea de actuación correcta. Todo lo que hacía el Nimbo era siempre y en última instancia lo correcto.
Aun así, rara vez coincidían lo correcto y lo sencillo, y sospechaba que hacer lo correcto iba a ser cada vez más difícil en los días que se avecinaban.
Quizá la gente no lo comprendiera al principio, pero lo haría al final. Era lo que deseaba creer el Nimbo. No porque lo sintiera con su corazón virtual, sino porque había calculado la probabilidad de que así fuera.
—¿De verdad esperan que les cuente algo mientras me tienen atado a una silla?
De repente, los tres agentes del Cúmulo corrieron a desatarlo, tropezándose entre ellos. Se habían vuelto tan respetuosos y sumisos en su presencia como los tonistas. El estar secuestrado en un monasterio durante los últimos meses le había permitido no enfrentarse al mundo exterior (y a cuál sería su lugar en él), pero empezaba a percibir cómo estaban las cosas.
Los agentes del Cúmulo se sintieron aliviados cuando terminaron de soltarlo, como si fuera a castigarlos por no ir lo bastante deprisa. «Qué extraño que el poder pueda cambiar de manos con tanta facilidad», pensó Greyson. Aquellas tres personas estaban a su merced. Podía contarles lo que quisiera. Podía decirles que el Nimbo quería que se pusieran a cuatro patas y ladraran como perros, y lo harían.
Se tomó su tiempo, dejó que esperaran.
—Hola, Nimbo —dijo—. ¿Quieres que les diga algo a estos agentes del Cúmulo?
El Nimbo le habló al oído. Greyson escuchó.
—Hmmm, interesante.
Después se volvió hacia la líder del grupo y esbozó la sonrisa más cálida que pudo, dadas las circunstancias.
—El Nimbo dice que les ha permitido mi secuestro. Sabe que sus intenciones son honorables, señora directora. Tiene usted buen corazón.
La mujer ahogó un grito y se llevó la mano al pecho, como si él se lo hubiera acariciado.
—¿Sabe quién soy?
—El Nimbo los conoce a los tres, puede que incluso mejor que ustedes mismos. —Se volvió hacia los otros—. Agente Bob Sykora: veintinueve años de servicio como agente del Cúmulo. Buenas calificaciones en el trabajo, aunque no excelentes —añadió con picardía—. Agente Tinsiu Qian: treinta y seis años de servicio, especializado en satisfacción de los empleados. —Después se volvió hacia la mujer al mando—. Y usted: Audra Hilliard, una de las mejores agentes del Cúmulo de Midmérica. Casi cincuenta años de reconocimientos y ascensos hasta que, finalmente, recibió el más alto honor de la región: directora de la Interfaz con la Autoridad en Fulcrum City. O, al menos, eso era cuando existía una Interfaz con la Autoridad.
Sabía que la última frase les había dolido. Era un golpe bajo, pero lo de la bolsa en la cabeza le había puesto de mal humor.
—¿Y dices que el Nimbo aún nos escucha? —preguntó la directora Hilliard—. ¿Que todavía está a nuestro servicio?
—Como siempre.
—Entonces, por favor…, pídele que nos dé consejo. Pregúntale al Nimbo qué debemos hacer. Sin sus órdenes, los agentes del Cúmulo no tenemos ningún propósito. No podemos seguir así.
Greyson asintió y habló mirando hacia arriba, aunque, por supuesto, no era más que por el efecto dramático.
—Nimbo, ¿algún consejo que pueda transmitirles?
El joven escuchó, le pidió al Nimbo que se lo repitiera y miró a los tres inquietos agentes.
—8.167, 167.733 —dijo.
Lo miraron, desconcertados.
—¿Qué? —preguntó por fin la directora Hilliard.
—Es lo que ha dicho el Nimbo. Querían un propósito, y eso les ha dado.
El agente Sykora se puso a dar rápidos toquecitos con el dedo en su tablet para apuntar los números.
—Pero… ¿qué significa? —preguntó la directora.
Greyson se encogió de hombros.
—No tengo ni idea.
—¡Pídele al Nimbo que se explique!
—No tiene nada más que decir… Aunque les desea a todos una bonita tarde.
Tenía gracia porque, hasta ese preciso momento, Greyson ni siquiera sabía qué hora era.
—Pero…, pero…
Entonces se abrió la cerradura de la puerta; y no sólo esa, sino todas las del edificio, cortesía del Nimbo. Y, de pronto, los tonistas entraron en tromba, agarraron a los agentes del Cúmulo y los maniataron. El último en entrar fue el coadjutor Mendoza, el encargado del monasterio tonista que cobijaba a Greyson.
—Nuestra secta no es violenta —le dijo Mendoza a los agentes—, pero, en circunstancias como esta, ¡me gustaría que lo fuera!
Hilliard, todavía con la desesperación pintada en el rostro, mantuvo la vista fija en Greyson.
—¡Pero nos habías dicho que el Nimbo nos había permitido liberarte!
—Así es —respondió alegremente el joven—. Pero también quería que me liberaran de mis liberadores.
—Podríamos haberte perdido —dijo Mendoza, todavía consternado a pesar de que Greyson llevaba ya un buen rato con ellos. En aquel momento iban en una caravana de vehículos, todos con conductores de carne y hueso, de vuelta al monasterio.
—No me habéis perdido —contestó él, cansado de verlo fustigarse—. Estoy bien.
—Pero puede que no lo hubieras estado si no llegamos a encontrarte.
—¿Cómo me encontrasteis, por cierto?
Mendoza vaciló, pero al final dijo:
—No lo hicimos. Llevábamos horas buscándote y, de repente, como salido de la nada, apareció un destino en todas nuestras pantallas.
—El Nimbo.
—Sí, el Nimbo —reconoció el coadjutor—. Aunque no entiendo por qué tardó tanto en dar contigo si tiene cámaras en todas partes.
Greyson decidió guardarse la verdad para sí: que el Nimbo no había tardado nada en encontrarlo, puesto que siempre sabía dónde estaba el chico. Sin embargo, tenía sus motivos para demorarse. Igual que tenía sus motivos para no haberlo avisado de la trama del secuestro.
«Tus secuestradores tienen que creerse que es real —le había explicado el Nimbo después del acto—. La única forma de asegurarse es permitir que, en efecto, sea real. Tranquilo, no has corrido peligro en ningún momento».
Aunque el Nimbo era amable y considerado, Greyson se había percatado de que siempre cometía aquellas crueldades accidentales contra las personas. Como no era humano, nunca entendería ciertas cosas, a pesar de lo inmenso de su empatía y su intelecto. Por ejemplo, no podía comprender que el terror a lo desconocido era espantoso y real, aunque después resultara que, en realidad, no había nada que temer.
—No pretendían hacerme daño —le aseguró a Mendoza—. Es que se sienten perdidos sin el Nimbo.
—Como todo el mundo, pero eso no les da derecho a sacarte de tu cama a la fuerza. —Sacudió la cabeza, furioso, aunque más consigo mismo que con los agentes—. ¡Debería haberlo previsto! Los agentes del Cúmulo tienen más acceso al cerebro trasero que los demás, y era evidente que acabarían por buscar a alguien que no estuviese etiquetado como indeseable.
Puede que Greyson hubiera sido un iluso al pensar que podía permanecer en el anonimato. Nunca había sentido ningún afán de destacar y, de golpe, era, literalmente, único. No tenía ni idea de cómo enfrentarse a algo así, pero sospechaba que tendría que aprenderlo.
«Tenemos que hablar», le había dicho el Nimbo el día que se Perdura se hundió, y no había dejado de hablarle desde entonces. Le contó que tenía un papel esencial en los acontecimientos, aunque no le explicó cuál. No le gustaba comprometerse con respuestas de las que no estaba muy seguro y, a pesar de que se le daba bien predecir los resultados, no era un oráculo. No predecía el futuro, sólo las probabilidades de que ocurriera. Una bola de cristal empañada, en el mejor de los casos.
El coadjutor Mendoza se puso a tamborilear con los dedos en su reposabrazos.
—Esos malditos agentes del Cúmulo no serán los únicos que te busquen. Tenemos que adelantarnos a los acontecimientos.
Greyson sabía por dónde iba. Como único canal de comunicación con el Nimbo, no podía seguir escondiéndose; había llegado la hora de darle forma a su papel. Sabía que podría haberle pedido consejo al Nimbo, pero no quería. Su época de indeseable, en la que el ente no le hablaba, resultó aterradora en un principio, aunque también liberadora. Se había acostumbrado a tomar decisiones y reflexionar sobre cada situación sin ayuda. Si elegía abandonar su escondite, lo haría él solo, sin los consejos del Nimbo.
—Debería hacerlo público —dijo Greyson—. Que el mundo lo sepa…, con mis condiciones.
Mendoza lo miró y sonrió. Era evidente que los engranajes de su cabeza se habían puesto en funcionamiento.
—Sí —convino—. Tenemos que sacarte al mercado.
—¿Al mercado? No era eso lo que tenía en mente… No soy un pedazo de carne.
—No, pero tener la idea correcta en el momento adecuado puede ser tan satisfactorio como el mejor de los filetes.
¡Aquello era lo que esperaba Mendoza! El permiso para preparar el escenario para la presentación de Greyson. Tenía que ser idea del chico porque Mendoza sabía que, si intentaba obligarlo, se resistiría. Quizás aquel desagradable secuestro tuviera un lado positivo: Greyson por fin había abierto los ojos. Y, aunque el coadjutor era un hombre que en secreto dudaba de sus creencias tonistas, la presencia del joven empezaba a hacerle dudar de sus dudas.
Mendoza fue el primero que creyó a Greyson cuando este afirmaba que el Nimbo todavía le hablaba. Presentía que el chico formaba parte de un plan mayor y que, tal vez, él también formara parte del mismo plan.
«Has venido aquí por un motivo —le había dicho a Greyson aquel día—. Este suceso, la Gran Resonancia, resuena de varias formas».
Dos meses después, sentados en el sedán mientras debatían sobre objetivos de enorme importancia, Mendoza se sintió más fuerte, envalentonado. Aquel modesto muchacho estaba destinado a llevar la fe tonista (y a Mendoza) a otro nivel.
—Lo primero que necesitas es un nombre.
—Ya tengo uno —respondió Greyson, pero Mendoza descarto la idea.
—Es muy común. Necesitas presentarte al mundo como algo más allá de lo ordinario. Algo… superlativo. —El coadjutor lo miró e intentó imaginárselo en un contexto más atractivo, más favorecedor—. Eres un diamante, Greyson. ¡Ahora tenemos que colocarte en el engaste adecuado para que brilles!
Diamantes.
Cuatrocientos mil diamantes encerrados dentro de una cámara sellada dentro de otra cámara perdida en el fondo del mar. Uno ya valía una fortuna más allá de la comprensión de los mortales, puesto que no eran gemas corrientes. Eran diamantes de segador. Había casi doce mil en manos de los segadores aún vivos, pero eso no era nada comparado con las gemas que se guardaban en la Cámara de las Reliquias y los Futuros. Suficientes para cubrir las necesidades de criba de la humanidad en los siglos venideros. Suficientes para los anillos de todos los segadores que se ordenaran hasta el fin de los tiempos.
Eran perfectos. Eran idénticos. No había mácula alguna en ellos, salvo por el punto negro que encerraban en su centro, aunque no se trataba de un defecto, sino de algo deliberado.
«Nuestros anillos nos recuerdan que hemos mejorado el mundo que la naturaleza nos había proporcionado —proclamó el dalle supremo Prometheus el Año del Cóndor, tras establecer la Guadaña—. Forma parte de nuestra naturaleza… superar a la naturaleza». Y en ningún momento era tan evidente su afirmación como cuando se miraba al corazón de un anillo de segador, ya que ofrecía la ilusión de ser más profundo que el espacio que ocupaba. De que su profundidad superaba lo natural.
Nadie sabía de qué estaban hechos, ya que la tecnología que no controlaba el Nimbo se había perdido en el tiempo. Pocas personas en el mundo conocían de verdad cómo funcionaban las cosas. Lo único que sabían los segadores era que sus anillos estaban conectados entre sí y a su base de datos mediante un método desconocido. No obstante, como los ordenadores de la Guadaña no entraban dentro de la jurisdicción del Nimbo, se veían afectados por los fallos técnicos, los bloqueos y el resto de molestias que antaño caracterizaban a las relaciones entre humanos y máquinas.
Pero los anillos nunca fallaban.
Hacían justo lo que estaban diseñados para hacer: catalogaban a los cribados; analizaban las muestras de ADN de los labios de los que los besaban para conceder inmunidad; y brillaban para avisar a los segadores de dicha inmunidad.
Pero, si le preguntaras a un segador por el aspecto más importante del anillo, seguramente lo acercara a la luz para observar su brillo y respondiera que, por encima de todo, el anillo era un símbolo de la Guadaña y de la perfección posmortal. Una piedra angular de la posición de los segadores, tan sublime como elevada…, y un recordatorio de su solemne responsabilidad para con el mundo.
Sin embargo, todos aquellos diamantes…
«¿Para qué los necesitamos? —se preguntaban en aquellos momentos muchos segadores, sabiendo que su ausencia aumentaba el valor de sus propios anillos—. ¿Los necesitamos para ordenar más segadores? ¿Para qué necesitamos más segadores? Tenemos los suficientes para el trabajo». Y sin la supervisión internacional de Perdura, muchas guadañas regionales estaban siguiendo el ejemplo de Midmérica, que había abolido las cuotas de criba.
En aquel preciso instante, en el Atlántico, donde antes Perdura se irguiera sobre las olas, se había establecido un «perímetro de reverencia» con el consentimiento de los segadores de todo el mundo. Nadie tenía permitido navegar cerca del lugar del hundimiento de Perdura, por respeto a las miles de vidas perdidas. De hecho, el sumo dalle Goddard, uno de los pocos supervivientes de aquel terrible día, afirmaba que el Perímetro de Reverencia debía convertirse en una denominación permanente y que jamás debía tocarse lo que quedara bajo su superficie.
No obstante, aquellos diamantes se encontrarían tarde o temprano. Lo valioso rara vez se pierde para siempre. Sobre todo cuando todo el mundo sabe perfectamente dónde se encuentra.
Los segadores de la región subsahariana nos sentimos sumamente ofendidos por la decisión del sumo dalle Goddard de eliminar las cuotas de criba. Las cuotas llevan en vigor desde tiempos inmemoriales para regular la muerte y, aunque no sea uno de los mandamientos oficiales de los segadores, siempre nos han llevado por el buen camino. Han evitado que nos dejemos llevar por la sed de sangre o, en su defecto, por la pereza.
Aunque otras regiones también han decidido abolir las cuotas, Subsáhara se une a Amazonia, Israebia y muchas otras regiones que rechazan este aciago cambio.
Más aún, a partir de ahora se prohíbe a todos los segadores midmericanos cribar en nuestra tierra… e instamos a las demás regiones a que sigan nuestro ejemplo para evitar que el presunto nuevo orden de Goddard imponga su tiránico poder en el mundo.
—Proclamación oficial de su excelencia el sumo dalle Tenkamenin de Subsáhara
2
Tarde a la fiesta
—¿Cuánto falta?
—Nunca había conocido a un segador tan impaciente.
—Entonces es que no has conocido a muchos segadores. Somos unos tipos bastante impacientes e irascibles.
El honorable segador Sydney Possuelo de Amazonia ya estaba en el puente cuando llegó el capitán Jerico Soberanis, justo después del alba. Jerico se preguntó si aquel hombre no dormiría nunca. Quizá los segadores contrataran a gente que durmiera por ellos.
—Medio día a toda velocidad —contestó Jerico—. Estaremos allí a las seis, como le dije ayer, su señoría.
—Tu barco es demasiado lento —suspiró Possuelo.
—Con todo el tiempo que ha pasado, ¿ahora tiene prisa? —replicó Jerico, sonriente.
—Nunca hay prisa hasta que alguien decide que la hay.
Jerico no podía rebatirle la lógica del razonamiento.
—En un mundo ideal, esta operación se habría llevado a cabo hace mucho tiempo.
A lo que Possuelo respondió:
—Por si no te has fijado, este ya no es un mundo ideal.
Eso era cierto. Como mínimo, no era el mundo en el que Jerico se había criado. En aquel mundo, el Nimbo formaba parte de la vida de todos. Se le podía preguntar cualquier cosa, siempre respondía, y sus respuestas eran precisas, informativas y tan sabias como fuera necesario.
Pero aquel mundo había desaparecido. La voz del Nimbo guardaba silencio porque los humanos se habían vuelto indeseables.
Jerico recibió esa etiqueta una vez, de adolescente. No costaba conseguirlo, sólo necesitó tres robos en una tienda de comestibles local. Presumió de su hazaña menos de un día porque después las consecuencias se hicieron sentir. Que le negaran la comunicación con el Nimbo no le parecía gran cosa, pero la experiencia conllevaba otros fastidios. Los indeseables eran los últimos en la cola del comedor del instituto, así que siempre se quedaban con los platos que nadie más quería. Los indeseables se sentaban en primera fila para que los profesores pudieran vigilarlos. Y, aunque Jerico no estaba en el equipo de fútbol, las reuniones de tutoría siempre coincidían con los partidos. Estaba claro que era algo intencionado.
En aquella época, Jerico creía que el Nimbo lo hacía en un alarde pasivo-agresivo de resentimiento, pero, con el tiempo, llegó a comprender que pretendía dejar clara su postura: ser indeseable era una elección, y cada uno tenía que decidir si lo que se ganaba compensaba lo que se perdía.
Lección aprendida. Aquella pequeña muestra le bastó. Le costó tres meses de buen comportamiento que borraran la enorme i roja de su tarjeta de identificación y, una vez eliminada, no le quedó ningún deseo de repetir la experiencia.
«Me alegro de que haya cambiado tu estado», le dijo el Nimbo cuando pudo volver a hablarle. A modo de respuesta, Jerico le había pedido que encendiera las luces del dormitorio… porque darle una orden volvía a poner al Nimbo en su sitio. Era un sirviente. El sirviente de la humanidad. Tenía que hacer lo que Jerico le ordenara. Era un consuelo.
Entonces llegó el cisma entre la humanidad y su mayor creación. Perdura se hundió en el mar y el Nimbo los declaró a todos indeseables de un solo golpe. En aquel instante nadie sabía exactamente lo que significaría para la gente la pérdida del Consejo Mundial de Segadores, pero el silencio del Nimbo sembró un pánico colectivo. Ser indeseable ya no era una opción, sino algo impuesto, un juicio de valor. Y el silencio fue lo único que necesitó el Nimbo para convertir la servidumbre en superioridad. El criado se transformó en el señor y, a partir de ese momento, el principal objetivo del mundo fue complacer al Nimbo.
«¿Qué puedo hacer para revertir esta decisión? —se lamentaba la gente—. ¿Qué puedo hacer para que el Nimbo me apruebe de nuevo?». El Nimbo nunca había pedido adoración, pero la gente ahora se la daba y se inventaba complicados retos a los que enfrentarse con la esperanza de que el Nimbo se fijara en ella. Evidentemente, el ente todavía oía los gritos de la humanidad. Todavía lo veía todo, pero se guardaba sus opiniones para sí.
Mientras tanto, los aviones seguían volando, los ambudrones seguían llegando para recoger a las personas morturientas, la comida seguía creciendo y distribuyéndose… Es decir, el Nimbo seguía haciendo funcionar el mundo con la misma precisión de siempre; procedía de la manera que consideraba más adecuada para la raza humana en su conjunto. Pero, si querías que la lámpara de tu escritorio se encendiera, tenías que levantarte tú.
El segador Possuelo se quedó en el puente un poco más para supervisar su progreso. El mar estaba en calma, aunque navegar con el mar en calma era una labor monótona, sobre todo para quien no estaba acostumbrado. Se marchó para desayunar en su camarote, y su túnica verde bosque se infló tras él mientras bajaba las estrechas escaleras que daban a las cubiertas inferiores.
Jerico se preguntó qué cosas se le pasarían por la cabeza al segador. ¿Le preocuparía tropezar con la túnica? ¿Revivía cribas pasadas? ¿O se limitaba a pensar en lo que iba a desayunar?
—No es mala persona —dijo Wharton, el oficial de guardia de cubierta, que ocupaba aquel puesto desde mucho antes de que Jerico dirigiera el barco.
—La verdad es que me cae bien. Es mucho más honorable que algunos de los otros «honorables segadores» que he conocido.
—Que nos haya elegido para esta misión de salvamento ya dice mucho de él.
—Sí, lo que no sé bien es el qué.
—En mi opinión, que ha elegido usted bien su carrera.
Era todo un cumplido, viniendo de Wharton, que no era dado a lisonjas. Pero Jerico no podía quedarse con todo el mérito.
—Me limité a aceptar el consejo del Nimbo.
Unos cuantos años antes, cuando el Nimbo le había sugerido que quizá fuese feliz en el mar, Jerico había reaccionado con irritación. Porque estaba en lo cierto. Era la evaluación perfecta. Jerico ya estaba pensando algo similar, pero que el Nimbo se lo dijera era como si le destriparan el final de la historia. Sabía que podía elegir entre muchas vidas distintas en el mar. Había gente que viajaba por el mundo en busca de la ola perfecta para surfear. Otros se dedicaban a las carreras en velero o cruzaban el océano en altos barcos que imitaban los navíos de épocas pasadas. Pero no eran más que pasatiempos sin un objetivo práctico más allá del puro placer. Jerico quería una felicidad que también sirviera para algo. Una profesión que aportara algo tangible al mundo.
El salvamento marítimo era la opción perfecta, y no sólo sacar del agua las cosas que el Nimbo hundía adrede para dar trabajo a la industria del salvamento. Aquello era como cuando los niños desenterraban dinosaurios de plástico de los areneros. Jerico quería recuperar cosas que se hubieran perdido de verdad, y eso significaba estrechar lazos con las guadañas del mundo porque, mientras que los barcos dentro de la jurisdicción del Nimbo nunca sucumbían a una muerte prematura, los navíos de los segadores tendían a sufrir fallos técnicos y errores humanos.
Poco después de graduarse de la enseñanza secundaria, Jerico se embarcó como aprendiz en un equipo de salvamento de segunda en el Mediterráneo occidental. Entonces, el yate del segador Dalí se hundió en las aguas poco profundas junto a la costa de Gibraltar, lo que le brindó a Jerico la inesperada oportunidad de ascender.
Con un equipo estándar de buceo, fue la primera persona en llegar al yate hundido y, mientras los demás seguían supervisando el lugar, Jerico, contra las órdenes de su capitán, entró en la embarcación, encontró el cuerpo del segador morturiento dentro de su camarote y lo sacó a la superficie.
Fue despedido en el acto. No se sorprendió (al fin y al cabo, se consideraba que desobedecer una orden directa era amotinarse), pero formaba parte de una decisión calculada. Porque, cuando revivieron al segador Dalí y su séquito, lo primero que quiso saber el hombre era quién lo había sacado del mar.
Al final, el segador no sólo estaba agradecido, sino que fue generoso en grado sumo. Concedió a todo el equipo de salvamento un año de inmunidad a la criba y quiso añadir algo especial para la persona que lo había sacrificado todo para recuperar su cuerpo morturiento, ya que resultaba evidente que se trataba de alguien con sus prioridades en orden. El segador Dalí le preguntó a Jerico qué esperaba lograr en la vida.
«Me gustaría dirigir mi propio equipo de salvamento algún día», respondió él, pensando que Dalí lo recomendaría en alguna parte.
En vez de eso, el segador le compró el E. L. Spence, un espectacular buque de investigación oceanográfica de cien metros de eslora reconvertido para salvamento marítimo.
«Capitanearás este barco», anunció Dalí. Y como el Spenceya tenía capitán, el segador lo cribó en el acto y ordenó a la tripulación que obedeciera a Jerico si no quería acabar igual. Fue, por así decirlo, surrealista.
Habría preferido llegar al mando de otro modo, pero tenía tan poca elección como el capitán cribado. Al percatarse de que la tripulación no obedecería fácilmente a una persona de veinte años, Jerico mintió y les dijo que tenía cuarenta y tantos, pero que había reiniciado el contador recientemente para parecer más joven. Que se lo creyeran o no era asunto suyo.
La tripulación tardó bastante en aceptar el nuevo mando. Algunos se rebelaban en secreto. El episodio de intoxicación alimentaria de la primera semana, por ejemplo, apuntaba claramente al cocinero. Y, aunque habrían sido necesarias pruebas genéticas para determinar con precisión de quién eran las heces que Jerico había encontrado en sus zapatos, decidió que el esfuerzo no merecía la pena.
El Spence y su tripulación viajaban por el mundo. Incluso antes de acabar a las órdenes de Jerico, el equipo de salvamento se había labrado un nombre, aunque su nuevo mando había tenido la sabia idea de contratar a un equipo de buceadores tasmanos con aberturas de respiración branquiales. Contar con un equipo de buceo capaz de respirar bajo el agua, junto con una excelente tripulación de salvamento, los convirtió en el equipo más solicitado por los segadores de todo el mundo. Y el hecho de que Jerico convirtiera en prioridad el rescate de los morturientos, por encima de las propiedades perdidas, les granjeó un respeto aún mayor.
Jerico había sacado del fondo del Nilo la barcaza del segador Akenatón; había recuperado el cuerpo morturiento de la segadora Earhart de un desafortunado accidente aéreo; y, cuando el submarino de lujo del verdugo mayor Amundsen se hundió en las heladas aguas de la región de la Barrera de Ross de la Antártida, llamaron al Spence para recuperarlo.
Y entonces, hacia el final de su primer año al mando, Perdura se hundió en medio del Atlántico y dejó preparado el camino para la mayor operación de salvamento de la historia.
No obstante, ese camino se había cerrado a cal y canto.
Sin los verdugos mayores del Consejo Mundial de Segadores, no quedaba nadie capacitado para autorizar un salvamento. Y con Goddard despotricando en Midmérica sobre la necesidad de no cruzar el Perímetro de Reverencia, las ruinas de Perdura seguían en el limbo. Mientras tanto, varias guadañas regionales que se habían puesto de parte de Goddard patrullaban el perímetro y cribaban a cualquiera que pasara por allí. Perdura se había hundido a tres kilómetros de profundidad, pero bien podría estar perdida en el espacio, entre las estrellas.
Con tanta intriga, a las otras guadañas les había llevado bastante tiempo reunir el valor suficiente para organizar un salvamento. En cuanto Amazonia anunció sus intenciones, otras guadañas se unieron, pero, como Amazonia había sido la primera en jugarse el pellejo, insistía en dirigir la operación. Las otras guadañas protestaron, aunque nadie se enfrentó a Amazonia, sobre todo porque así la región pagaría los platos rotos de la ira de Goddard.
—Es usted consciente de que nuestro rumbo actual se desvía unos cuantos grados del previsto, ¿no? —le comentó el jefe Wharton a Jerico cuando Possuelo abandonó la cubierta.
—Corregiremos el rumbo a mediodía —respondió Jerico—. Eso retrasará nuestra llegada unas cuantas horas. No hay nada peor que llegar demasiado tarde para iniciar las operaciones, pero demasiado temprano para dar por terminado el día.
—Bien pensado, señor —dijo Wharton; entonces le echó un vistazo rápido al exterior y se corrigió, algo avergonzado—: Lo siento, señora, error mío. Estaba nublado hace un momento.
—No es necesario disculparse, Wharton —le aseguró Jerico—. Me da igual un título que otro, sobre todo en un día en el que hay tanto sol como nubes.
—Sí, capitana —repuso Wharton—. No pretendía ser irrespetuoso.
Jerico habría sonreído, pero tampoco quería faltarle el respeto a Wharton, cuya disculpa, aunque innecesaria, era sincera. Aunque parte del trabajo de un marino consistía en marcar la posición del sol y las estrellas, lo cierto era que no estaba acostumbrado a la fluidez meteorológica.
Jerico había nacido en Madagascar, una de las siete regiones autónomas del mundo en las que el Nimbo empleaba distintas estructuras sociales para mejorar la experiencia humana…, y la gente acudía en masa a Madagascar porque el ente había tomado unas decisiones únicas que la hacían muy popular.
Todos los niños de Madagascar se criaban sin género y se les prohibía elegir uno hasta llegar a la edad adulta. Incluso entonces, muchos preferían no limitarse a un solo estado de existencia. Algunos, como Jerico, descubrían que eran de género fluido.
«Me siento como una mujer bajo el sol y las estrellas. Me siento como un hombre bajo las nubes —le había explicado a la tripulación cuando asumió el mando—. Para saber cómo dirigirse a mí en un momento dado, sólo hay que echar un vistazo al cielo».
A la tripulación no le resultaba complicado el tema de la fluidez, que era bastante común, sino el aspecto meteorológico del sistema personal de Jerico. Como se había criado en un lugar en que tales situaciones eran la norma y no la excepción, a Jerico nunca se le había ocurrido que fuera tan difícil, hasta que salió de casa. Era sencillo: algunas cosas hacían que una persona se sintiera femenina; otras, que se sintiera masculina. ¿No era así para todo el mundo, al margen del género? ¿O acaso los binarios se negaban todo aquello que no encajara en su molde? Bueno, en cualquier caso, las meteduras de pata y los que se pasaban de frenada le hacían más gracia que otra cosa.
—¿Qué otros equipos de salvamento cree que habrá por allí? —le preguntó Jerico a Wharton.
—Muchos. Y más que estarán de camino. Ya llegamos tarde a la fiesta.
—En absoluto. Nosotros transportamos al segador al mando, lo que significa que somos el buque insignia de la operación. La fiesta no empezará hasta que lleguemos…, y pretendo hacer una entrada triunfal.
—No me cabe la menor duda, señor —respondió Wharton, ya que el sol se había ocultado detrás de una nube.
Al caer el sol, el Spence llegó al lugar en el que se había hundido la Isla del Corazón Perdurable.
—Hay setenta y tres barcos de distinto tipo esperando justo al límite del Perímetro de Reverencia —informó el jefe Wharton a la capitana Soberanis.
El segador Possuelo era incapaz de disimular su asco.
—Son peores que los tiburones que devoraron a los verdugos mayores.
Cuando empezaron a pasar junto a los navíos más alejados del perímetro, Jerico se fijó en un barco mucho más grande que el Spence que se encontraba justo delante de ellos.
—Lo rodearemos —dijo Wharton.
—No, siga con el rumbo actual.
—Lo vamos a embestir —repuso Wharton, preocupado.
Jerico esbozó una sonrisa traviesa.
—Entonces, tendrá que moverse —respondió.
Possuelo sonrió.
—Y así dejaremos claro desde el principio quién está al mando de la operación —dijo—. Me gusta tu forma de pensar, Jeri.
Wharton le echó un vistazo a Jerico. Por respeto, en la tripulación nadie llamaba Jeri a la capitana, pues era un apelativo reservado para amigos y familiares. Pero Jerico se lo permitió.
El Spence siguió adelante a toda velocidad, y el otro barco se movió, aunque sólo cuando quedó claro que el Spence lo embestiría de verdad si no lo hacía. Ganaron fácilmente aquella batalla de voluntades.
—Colóquennos justo en el centro —ordenó Jerico al entrar en el Perímetro de Reverencia—. Después, notifiquen a las otras embarcaciones que se pueden unir a nosotros. Los equipos de salvamento pueden empezar a enviar a sus drones a las seis de la mañana, para examinar las ruinas. Díganles que tendrán que compartir toda la información y que, si descubrimos que alguien oculta datos, corre peligro de criba.
Possuelo arqueó una ceja.
—¿Ahora habla por la guadaña, capitana?
—Sólo intento asegurarme de que obedezcan. Al fin y al cabo, todos corremos peligro de criba, así que no les digo nada que no sepan… Sólo procuro ofrecer una nueva perspectiva.
Possuelo se rio con ganas.
—Tu audacia me recuerda a la de una segadora novata a la que conocí.
—¿Conoció?
—La segadora Anastasia —repuso Possuelo tras un suspiro—. Falleció junto con su mentora, la segadora Curie, cuando se hundió Perdura.
—¿Conocía a la segadora Anastasia? —preguntó Jerico, impresionada, como era menester.
—Sí, aunque menos de lo que me hubiese gustado, por desgracia.
—Bueno, puede que lo que saquemos de las profundidades la ayude a encontrar la paz.
Ya hemos deseado buena suerte a las segadoras Anastasia y Curie en su viaje a Perdura y su proceso contra Goddard. Espero que, en su sabiduría, los verdugos mayores lo descalifiquen y acaben así con sus aspiraciones al puesto de sumo dalle. En cuanto a Munira y a mí, debemos desplazarlos al otro lado del mundo para encontrar las respuestas que buscamos.
Mi fe en este mundo perfecto cuelga del último hilo de una cuerda raída. Lo que era perfecto no seguirá siéndolo mucho tiempo, no mientras nuestros defectos se cuelen por grietas y fisuras para erosionar lo que hemos creado con tan arduo trabajo.
El Nimbo es el único más allá de todo reproche, pero no sé qué pasa por su mente. No comparto sus pensamientos, puesto que soy segador y la esfera del Nimbo está fuera de mi alcance, igual que mi solemne obra queda fuera de su jurisdicción global.
Los segadores fundadores temían nuestra soberbia, que no lográramos mantener la virtud, el altruismo y el honor que exige nuestro trabajo. Les preocupaba que estuviéramos tan pagados de nosotros, tan satisfechos de nuestra sabiduría que, como Ícaro, voláramos demasiado cerca del sol.
Durante más de doscientos años hemos demostrado ser dignos del puesto. Hemos estado a la altura de sus elevadas expectativas. Sin embargo, todo ha cambiado en un abrir y cerrar de ojos.
Sé que los fundadores establecieron un plan de emergencia. Una alternativa por si la Guadaña fracasaba. Pero, si lo encuentro, ¿tendré el valor necesario para activarlo?
—Del diario «post mortem del segador Michael Faraday, 31 de marzo del Año del Ave Rapaz
3
Una forma muy estimulante de empezar la semana
El día del hundimiento de Perdura, un avioncito desconectado de la red volaba rumbo a un lugar que no existía.
Munira Atrushi, antigua bibliotecaria del turno de noche de la Gran Biblioteca de Alejandría, era la pasajera; el segador Michael Faraday, el piloto.
—Aprendí a pilotar aviones durante mis primeros años como segador —le contó Faraday—. Descubrí que pilotar me relajaba. Transporta la mente a un lugar distinto, más tranquilo.
Aunque puede que a él le funcionara, no era extensible a los pasajeros, porque Munira tenía los nudillos blancos de tanto apretar el asiento cada vez que daban un bote.
Nunca había sido una gran aficionada a los viajes por aire. Sí, era completamente seguro y nadie había muerto de forma permanente en un accidente aéreo. El único incidente posmortal registrado era el de un avión comercial de pasajeros que había tenido la enorme mala suerte de cruzarse en el camino de un meteorito.
El Nimbo había eyectado de inmediato a todos los pasajeros para evitar el inevitable choque y posterior incendio, pero acabaron morturientos por culpa del aire enrarecido y la altitud de crucero. En cuestión de segundos se congelaron por el frío y cayeron al bosque que tenían debajo. Los ambudrones partieron a por ellos incluso antes de que aterrizaran y recuperaron todos los cuerpos en cuestión de una hora. Los trasladaron a centros de reanimación y, en un par de días, ya habían subido a bordo de otro avión para llegar a su destino, tan felices.
«Una forma muy estimulante de empezar la semana», había comentado uno de los pasajeros cuando lo entrevistaron.
En cualquier caso, a Munira seguían sin gustarle los aviones. Sabía que su miedo era irracional. O, al menos, lo había sido hasta que el segador Faraday dijo que, una vez fuera del espacio aéreo conocido, tendrían que arreglárselas solos.
«Cuando estemos en el “punto ciego” del Pacífico, nadie podrá rastrearnos, ni siquiera el Nimbo —le había dicho—. Nadie sabrá si vivimos o morimos».
Eso significaba que, si tenían la mala suerte de tropezarse con un meteorito o con cualquier otra catástrofe inesperada, no aparecería ningún ambudrón para transportarlos a un centro de reanimación. Permanecerían muertos para siempre, como antaño ocurría con los mortales. De un modo tan irrevocable como en la criba.
No ayudaba que el avión lo pilotara Faraday en vez del sistema automático. Confiaba en el venerable segador, pero, como todo el mundo, era susceptible a los errores humanos.
Todo aquello era culpa de Munira. Ella era la que había deducido que el Nimbo tenía un punto ciego en el Pacífico Sur, un punto repleto de islas. O, para ser más precisos, atolones, crestas de antiguos volcanes que formaban una serie de archipiélagos circulares. Se trataba de una región entera que los segadores fundadores habían ocultado al Nimbo y, de hecho, al resto del mundo. La pregunta era: ¿por qué?
Tres días atrás se habían reunido con las segadores Curie y Anastasia para contarles sus sospechas. «Ten cuidado, Michael», le había dicho la segadora Curie. Que a Curie le preocupara lo que habían descubierto resultaba inquietante. Una segadora a la que no le daba miedo nada… temía por ellos. Era para pensárselo.
Faraday también albergaba sus dudas, pero decidió no comunicárselas a Munira. Mejor que considerara al segador un apoyo inquebrantable. Después de aquella reunión, habían viajado, siempre de incógnito y en transportes comerciales, hasta Occimérica. El resto del camino sería en avión privado; sólo necesitaban conseguir uno. Aunque Faraday tenía derecho a quedarse con lo que quisiera, al margen de quién fuera el dueño o cuánto costara, rara vez lo hacía. Siempre procuraba dejar la menor huella posible en las vidas de la gente con la que se encontraba. A no ser, por supuesto, que fuera a cribarlos, en cuyo caso su huella era clara y profunda.
No había cribado a nadie desde que fingiera su propia muerte. Como hombre muerto, no podía arrebatar ninguna vida porque, si lo hacía, la Guadaña lo sabría, ya que su base de datos registraba todas las cribas a través del anillo. Había considerado la posibilidad de librarse de él, pero decidió no hacerlo. Era cuestión de honor, de orgullo. Seguía siendo un segador, así que consideraba que separarse del anillo era faltarle el respeto.
Se dio cuenta de que, con el paso del tiempo, iba perdiendo el anhelo de cribar. Además, en aquellos momentos tenía otras cosas que hacer.
Cuando llegaron a Occimérica pasaron un día en Ciudad Ángeles, un lugar que, en la época mortal, fascinaba a mucha gente con sus brillos de purpurina y albergaba grandes desgracias personales. Ahora no era más que un parque temático. A la mañana siguiente, Faraday se puso su túnica —que no había lucido demasiado desde que desapareciera del radar de la Guadaña—, se acercó a un puerto deportivo y se apropió del mejor hidroplano que encontró: un reactor anfibio con espacio para ocho pasajeros.
«Asegúrese de que tenga suficientes pilas de combustible para un viaje transpacífico —le ordenó al gerente del puerto—. Queremos partir lo antes posible».
Faraday era temible sin necesidad de túnica, así que, con ella, Munira debía reconocer que resultaba imponente como sólo los mejores segadores sabían serlo.
«Tendré que hablar con el propietario», respondió el gerente con voz temblorosa.
«No —repuso Faraday con calma—. Tendrá que explicárselo al propietario cuando nos vayamos, no tengo tiempo para esperar. Infórmele de que le devolveré el vehículo en cuanto termine con él y que abonaré una generosa cantidad por el alquiler».
«Sí, señoría», respondió el hombre, porque ¿qué otra cosa podía decirle a un segador?
Mientras Faraday permanecía atento a los mandos, Munira lo vigilaba para asegurarse de que no se durmiera o desconcentrara. También contaba cada vez que atravesaban turbulencias. Siete, hasta el momento.
—Si el Nimbo controla el tiempo, ¿por qué no suaviza los corredores de vuelo?
—No controla el tiempo —la corrigió Faraday—, tan sólo influye en él. Y, además, no puede intervenir para ayudar a un segador, por mucho que su estimada socia odie los vientos variables.
Munira agradecía que ya no se refiriese a ella como su ayudante. Había demostrado ser mucho más que eso al descubrir el punto ciego. ¡Maldito fuera su ingenio! Podría haberse quedado en la Biblioteca de Alejandría, ignorante y contenta, pero se dejó llevar por la curiosidad. ¿Cómo era aquel antiguo dicho de la época mortal? ¿La curiosidad era una asesina de gatos?
Mientras sobrevolaban los monótonos mares del Pacífico, la radio empezó a emitir un extraño acople. Fue casi ensordecedor y duró cerca de un minuto, a pesar de que Faraday intentó apagarlo. Munira temió que le estallaran los tímpanos y Faraday tuvo que soltar los mandos unos segundos para taparse los oídos, de modo que se escoraron peligrosamente. Entonces el ruido desapareció de golpe, igual que había empezado. El segador recuperó el control del avión.
—¿Qué narices ha sido eso? —preguntó Munira, a la que todavía le pitaban los oídos.
Faraday, con ambas manos en los mandos, seguía intentando recuperarse.
—Diría que se trata de una barrera electromagnética. Creo que significa que hemos entrado en el punto ciego.
Después de aquello, ninguno le dio más vueltas al asunto, y tampoco tenían forma de saber que aquel mismo sonido se había oído en todo el mundo a la vez; en algunos círculos llegaría a denominarse «la Gran Resonancia». Fue el momento que marcó el hundimiento de Perdura y el silencio global del Nimbo.
Pero, como Faraday y Munira abandonaron la esfera de influencia del Nimbo en cuanto entraron en el punto ciego, no se enteraron de nada de lo que sucedía en el mundo exterior.
Desde aquella altura, los cráteres volcánicos sumergidos de los atolones Marshall eran visibles con claridad: gigantescas lagunas dentro de los puntos y cintas de las muchas islas que los bordeaban. El atolón Ailuk, el atolón Likiep. No había edificios ni muelles, ni ruinas visibles que indicaran que los humanos los hubieran habitado. En el planeta había muchas zonas silvestres, pero el Nimbo contaba con un cuerpo de trabajadores forestales que las protegían meticulosamente. Hasta los bosques más profundos y oscuros tenían torres de comunicación y plataformas de ambudrones, por si algún visitante sufría heridas graves o acababa morturiento. Pero allí…, allí no había nada. Era espeluznante.
—Estoy seguro de que en algún momento los habitaron —dijo Faraday—. Puede que los segadores fundadores cribaran a los residentes, aunque lo más probable es que los trasladaran a algún lugar fuera del punto ciego para mantener en secreto sus actividades.
Por fin apareció ante ellos, a lo lejos, el atolón de Kwajalein.
—«Escapemos ya al sur del Despertar y partamos a la Tierra de Nod» —dijo Faraday.
Se trataba de la vieja canción infantil. Y allí estaban, a unos mil cien kilómetros al sur de Wake Island, la isla Despertar, justo en el centro del punto ciego.
—¿No estás emocionada, Munira? ¿Ahora que sabes lo que sabían Prometheus y los otros fundadores? ¡Por fin vamos a descifrar el acertijo que nos dejaron!
—No hay garantía de que vayamos a encontrar algo.
—Siempre tan optimista.
Como sabían todos los segadores, los fundadores afirmaban haber preparado un plan de emergencia para la sociedad, por si su concepto de la Guadaña fracasaba. Una solución alternativa al problema de la inmortalidad. Ya nadie se lo tomaba en serio. ¿Por qué iban a hacerlo, si la Guadaña había sido la solución perfecta durante doscientos años? A nadie le importaban los sistemas de emergencia hasta que algo fallaba.
Si las segadoras Curie y Anastasia tenían éxito en Perdura y la segadora Curie se convertía en la suma dalle de Midmérica, puede que la Guadaña evitara el desastroso camino por el que quería llevarla Goddard. Pero, si no era así, quizás el mundo todavía necesitara aquel plan de emergencia.
Bajaron a los cinco mil pies y, a medida que se acercaban, empezaron a distinguir los detalles del atolón. Arboledas frondosas y playas de arena. La isla principal del atolón de Kwajalein tenía la forma de un bumerán largo y estilizado…, y allí vieron por fin algo que no se encontraba en ningún otro lugar del punto ciego: indicios de que en la isla había existido presencia humana; hileras de maleza que antes fueran carreteras, cimientos que rodeaban la antigua ubicación de edificios.
—¡Bingo! —exclamó Faraday mientras empujaba la palanca de mando para reducir la altitud y examinarlo más de cerca.
Munira incluso notó la reacción de sus nanobots al alivio que sentía.
Al fin, todo iba bien.
Hasta que empezó a ir mal.
—Aeronave desconocida; identifíquese, por favor.
Era un mensaje automático apenas audible a través de las fuertes ondas de interferencias, con una voz artificial que sonaba demasiado humana para serlo.
—No te preocupes —dijo Faraday, y transmitió el código universal de identificación que usaba la Guadaña.
Tras un momento de silencio, volvieron a escuchar:
—Aeronave desconocida; identifíquese, por favor.
—Esto no me gusta —dijo Munira.
Faraday la miró con el ceño fruncido, aunque sin poner el alma en ello, y volvió a hablar por el transmisor.
—Aquí el segador Michael Faraday de Midmérica, solicitando permiso para acercarse a la isla principal.
Otros segundos de silencio, y la voz contestó:
—Anillo de segador detectado.
Tanto Faraday como Munira se relajaron.
—Ya está —dijo el segador—. Solucionado.
Y, entonces, la voz volvió a hablar:
—Aeronave desconocida; identifíquese, por favor.
—¿Qué? He dicho que soy el segador Michael Faraday…
—Segador desconocido.
—Evidentemente, no te reconoce —intervino Munira—. Cuando establecieron este sistema, aún no habías nacido. Seguro que cree que eres un impostor con un anillo robado.
—¡Lo que me faltaba por ver!
Y lo que le faltaba por ver fue la descarga láser que la isla les disparó desde algún lugar de su superficie y que reventó su motor izquierdo con un estruendo que notaron en los huesos como si les hubiera acertado a ellos y no al avión.
Era todo lo que temía Munira. La culminación del peor de los casos posibles. Y a pesar de ello, sentía un aplomo y una claridad que no se esperaba. El avión tenía un módulo de escape; incluso había llegado a examinarlo antes de despegar para asegurarse de que todo funcionaba correctamente.
—El módulo está en popa —le dijo a Faraday—. ¡Tenemos que darnos prisa!
Aun así, él seguía empeñado en hablar con la radio que no dejaba de crujir con las interferencias.
—¡Aquí el segador Michael Faraday!
—Es una máquina —le recordó Munira—, y no de las listas. No puedes razonar con ella.
La mejor prueba de ello fue el segundo disparo, que destrozó el parabrisas e incendió la cabina. De haber estado a mayor altitud, habrían salido volando por el agujero, pero, al volar bajo, se libraron de la descompresión explosiva.
—¡Michael! —chilló Munira usando su nombre propio, cosa que no había hecho nunca antes—. ¡No sirve de nada!
Su avión herido ya había empezado a caer de lado hacia el mar; no había forma de salvarlo, por muy hábil que fuera el piloto.
Al final, Faraday se rindió, salió de la cabina y juntos lograron avanzar pese a la inclinación del reactor hasta llegar al módulo de escape. Se metieron dentro, pero no lograban cerrarlo porque la túnica no dejaba de engancharse en el cierre.
—¡Mierda! —gruñó el segador, y tiró tan fuerte que rasgó el dobladillo… y por fin pudieron cerrar la puerta. El mecanismo se selló, la espuma en gel se expandió para rellenar el espacio restante y el módulo salió disparado.
Como no tenía ventanas, no había modo de ver lo que sucedía a su alrededor. Sólo sentían unas náuseas extremas mientras el vehículo daba vueltas por el aire.
Munira ahogó un grito cuando las agujas se le clavaron en el cuerpo. Aun sabiendo que ocurriría, se sorprendió. La pincharon en cinco sitios distintos, como mínimo.
—Aborrezco esta parte —gruñó Faraday, que, como había vivido muchos años, había estado antes dentro de un módulo de escape, mientras que para Munira era algo nuevo y horroroso.