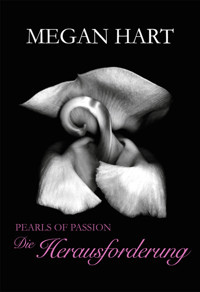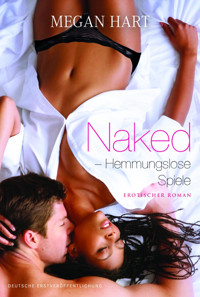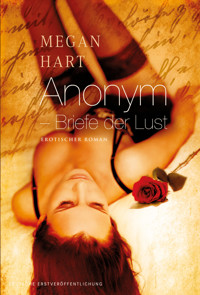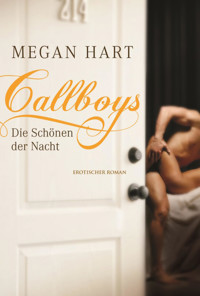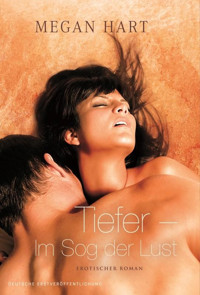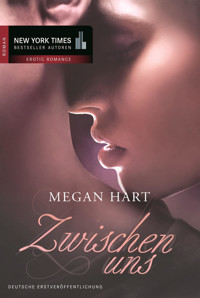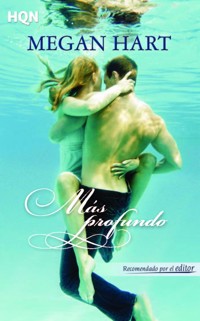5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
De vez en cuando, Stella compraba un billete de avión para dejar su vida atrás. Su casa era un lugar con demasiados recuerdos, y marcharse era la mejor distracción para ella. En cuanto llegaba a su destino, iba al bar del aeropuerto, pedía una copa y esperaba a que apareciera el tipo idóneo. Un hombre de negocios aburrido, un mochilero, un mozo de equipajes que acabara de terminar su turno. Y, si le apetecía tener una aventura sin compromisos, era perfecto. En cada una de aquellas ocasiones, esa aventura resultaba ser una emocionante huida de la realidad que le daba a la palabra "escala" un nuevo significado. Cuando un fin de semana conoció en Chicago al enigmático Matthew, se encontró con unas fuertes turbulencias. Matthew tenía algo que le dio a entender que ella no era la única que estaba huyendo del pasado. La conexión fue explosiva y, por primera vez, a Stella no le bastó con un solo encuentro. Sin embargo, el hecho de volver y encontrarse a aquel hombre espectacular esperándola fue la parte más fácil. Enfrentarse al motivo por el que estaba allí era otra cuestión muy diferente…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Megan Hart
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Último destino: PLACER, n.º 123 - febrero 2017
Título original: Flying
Publicada originalmente por HQN™ Books
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-9314-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Si te ha gustado este libro…
Para Johnny, mi pesado favorito
Y para Lo Más Agradable Del Mundo
Y mi agradecimiento especial a Laura Hawkins, a Lisa y a Colm McIvor por compartir conmigo sus historias sobre cosas que podrían sucederle a alguien incapaz de volar
Capítulo 1
Labios rojos.
Piel suave.
Perfume.
Estos son trucos conocidos por todas las mujeres. A los hombres les gustan el pelo sedoso y los vestidos ceñidos, los tacones altos y las medias con liga, como las que ella lleva ahora. A los veinte años, Stella se había enseñado a sí misma cómo estar sexy para un hombre. Sin embargo, cuando cumplió más años, descubrió que era mucho mejor estar sexy para sí misma.
Camina por los fríos azulejos industriales mientras echa sus zapatos de suela roja a la cesta y la empuja por la cinta transportadora hasta la máquina de rayos equis.Después, su bolso, al que llama afectuosamente TARDIS. Al igual que la máquina del tiempo que está en una cabina de teléfonos de la serie favorita de su hijo, el bolso de Stella es más grande por dentro que por fuera. Dentro cabe todo lo que una mujer puede necesitar para estar guapa durante un fin de semana, además de un libro, por si no conoce a nadie por quien merezca la pena estar guapa.
Después va su abrigo. Ella preferiría no quitárselo, pero aunque le permitieran pasar por el escáner con él puesto, la hebilla haría saltar la alarma. Claro, que sucedería también con los clips de sus ligas, posiblemente. A estas alturas, ella ya conoce a la mayoría de los policías que trabajan en el Harrisburg International Airport por su nombre de pila. Todavía tienen que cachearla, por supuesto, pero se ha convertido en una especie de juego para ellos y para ella.
—Hola, Pete —dice.
No se le escapa que él le mira los pies y las pantorrillas cuando ella se da la vuelta para poner el teléfono móvil en otra bandeja y empujarla después de la primera. Aunque no puede verlo, está segura de que también le mira el trasero.
Eso está bien.
Pete tiene la edad de su padre y lleva un bigote enorme. Está casado y tiene hijos y nietos, cuyas fotografías enseña con orgullo en el móvil. Come chicle constantemente, pero no puede disimular el mal aliento. Todo eso no tiene importancia, ni tampoco el hecho de que ella nunca se lo llevaría a casa para acostarse con él.
Lo que importa es que, si quisiera, podría hacerlo. Si lo intentara, si permitiera que él se le acercara un poco y si se colocara en el ángulo preciso para que la abertura de su vestido dejara a la vista sus muslos desnudos.
Stella está segura de que Pete piensa que ella es una prostituta cara, o la amante de un hombre rico. Por la ropa, el peinado y la manicura de las uñas. Por los zapatos. No hay forma de confundirla con una mujer que está de viaje de trabajo, a menos que su trabajo sea el placer. Pete no sabe que a ella nadie le paga por esto. Al menos, no con dinero.
—¿Adónde vas esta noche? —le pregunta el guardia, mientras pasa el detector por delante de su cuerpo, hacia arriba y hacia abajo. El detector pita junto a sus muslos. Él lo mueve otra vez, más despacio, hacia arriba y hacia abajo—. Lo siento, Stella.
—No importa —dice ella, y esboza una sonrisa tan artificial como sus pestañas falsas y sus uñas postizas—. Ya estoy acostumbrada.
Él le hace una señal para que se haga a un lado. Un par de agentes de la Agencia de Seguridad en el Transporte la cachean, explicándole el proceso a cada paso y pidiéndole permiso para tocarla en lugares que ya ni siquiera le resultan íntimos. Ella se lo facilita. Solo están haciendo su trabajo.
La policía que se agacha para deslizar los dedos por su pantorrilla es nueva o, por lo menos, nunca estaba trabajando en el turno del viernes por la noche cuando Stella pasaba por allí. En su placa de identificación dice «Maria». Tiene el pelo oscuro y rizado, recogido en un moño tirante. Unos ojos grandes y oscuros y unas pestañas que no hay que pegar. No lleva los labios pintados de rojo, pero de todos modos son carnosos y brillantes. Lleva a cabo su trabajo con eficiencia, sin sonreír apenas. No es antipática, pero sí distante. Cuando mira hacia arriba, Stella cree que entiende el motivo.
Stella nunca ha estado con una mujer, pero ha pensado en ello. Aquellos trucos también funcionan con las mujeres. Aquel reflejo de interés la atrae tanto como lo haría en un hombre, porque todo aquel esfuerzo no tiene tanto que ver con sentir deseo, sino con sentirse deseada.
Cuando Maria pasa los dedos por el interior de sus muslos, la reacción de Stella es inmediata, pero no inconsciente. Mueve los pies en las marcas azules que hay pintadas en el suelo. La pintura es áspera y podrían rasgársele las medias si no tiene cuidado. El movimiento es casi imperceptible, pero la policía lo nota. Sus ojos se encuentran. Bajo capas de seda y encaje, el cuerpo de Stella late.
Maria aparta la mirada.
¿Cómo será tener que esconderse así, para que nadie sepa algo que forma parte esencial de ti? Stella lo entiende. Todo el mundo tiene secretos, y la mayoría de ellos son sobre el sexo.
Maria no vuelve a mirarla durante el registro, y no le tiembla la voz cuando recita en un tono monótono unas instrucciones que Stella podría repetir de memoria. Sin embargo, a ella se le ha puesto la voz ronca cuando le ha dado permiso para que tocara su cuerpo. Cuando termina la inspección, Stella está temblorosa. Recoge torpemente sus cosas y Maria tiene que ayudarla con el abrigo y el bolso.
—No se preocupe, señora —dice la policía, con una voz neutral—. Que tenga un buen día.
Stella se calza los zapatos, se cuelga el bolso del hombro y se pone el abrigo sobre el brazo. No mira hacia atrás y mantiene alta la cabeza. Va al baño, se encierra en uno de los compartimentos, apoya la frente en el metal frío, con los ojos cerrados, y mete las manos por la abertura de la falda del vestido. Sube por los muslos y se aprieta el clítoris a través de las bragas. Le duele la espalda y tiene los pezones endurecidos. Se imagina, por un momento, cómo sería tener la cara de la mujer contra la carne. Esos labios carnosos sobre el sexo. ¿Sería distinto a notar la barba áspera de un hombre? Seguramente. Se ríe de sí misma, en silencio, y en el lavabo moja una toalla de papel y se la pone en la nuca.
Se mira al espejo. Tiene los ojos oscuros, la piel pálida y los labios rojos. El color natural de su pelo es el caoba, y la melena le llega por los hombros. Lo lleva recogido en un lado, con una horquilla, por detrás de una oreja, y suelto en el otro. Como está sola en el baño, se sonríe y se mira con atención, no porque sea vanidosa, sino para saber qué aspecto tiene para otra gente. Lo hace para poder estar segura de que la expresión que nota en su propia cara parece real, que su sonrisa es alegre, o sexy, o comprensiva, y no una sonrisa de Joker. Antes nunca tenía que pensar en cómo era su expresión, pero hace mucho tiempo de eso. Entonces era una mujer diferente que nunca se preocupaba de su maquillaje, ni del peinado, ni de si iba a asustar a alguien con su sonrisa.
Cada vez se le da mejor.
Se retoca el carmín de los labios y el colorete de la nariz. Se ajusta las medias y el sujetador y se abre un poco más el escote del vestido. Se pone el abrigo y se abrocha el cinturón. Cuando llega a la puerta de embarque, su avión está llegando, y ella espera con paciencia en la fila para ocupar el asiento que quede libre. Algunas veces, cuando llega a la puerta, se entera de que no va a ir al lugar que pensaba, que tendrá que intentarlo en otro vuelo, pero ese es el precio que paga por volar gratis. No sucede a menudo. El aeropuerto de Harrisburg es internacional, pero es muy pequeño y casi nunca está demasiado lleno. Esta noche no hay problema.
Esta noche va a Atlanta.
Allí hará más calor que en el centro de Pennsylvania a finales de septiembre, y está bien. No tiene pensado ir a hacer turismo. Apenas va a salir del aeropuerto. Tiene un libro, por si acaso no hay suerte… pero casi siempre la hay.
Le gusta el aeropuerto Hartsfield—Jackson de Atlanta. Tiene un par de bares agradables y cafeterías donde puede tomar un té, o un café, o un chocolate caliente, dependiendo de su estado de ánimo. Y, como todos los aeropuertos en los que ha estado, tiene una amplia selección de hoteles cerca de la terminal. Ella pertenece a todos los programas de fidelización. Solo necesita una llamada rápida para confirmar una reserva.
Stella todavía está pensando en Maria cuando se sienta en el bar de Atlanta y posa la bolsa de viaje junto a los pies. El hecho de tener que quedarse con ella es el único inconveniente de aquellos viajes, pero también es una vía de escape: siempre puede decir que está a punto de tomar un avión si necesita una excusa para marcharse. La ha usado unas cuantas veces, aunque cabe la posibilidad de que la sorprendan en un renuncio si el hombre de cuyas atenciones quiere alejarse la ve en otro bar con otro hombre. Sin embargo, ¿qué le importa a ella? No les debe nada, aunque la inviten a una o dos copas. Aunque se incline un poco hacia ellos, aunque pestañee o cruce las piernas de modo que el vestido les permita atisbar alguna promesa silenciosa.
Aquella no es la primera vez que una mujer se fija en ella. Las mujeres se miran todo el tiempo, transmitiendo su aprobación, su envidia o su desdén. Los trucos de la cosmética y los vestidos tienen el objetivo de atraer a los hombres e impresionar a otras mujeres. Tal vez tenga que mirarse al espejo para saber si su expresión refleja lo que ella quiere, pero lo único que tiene que hacer es mirar a otras mujeres para saber si su cuerpo está haciendo lo mismo.
Sin embargo, hay algo distinto en que alguien te mire y en que alguien se fije en ti. Aquel efímero reflejo de deseo en los ojos de Maria, combinado con el modo demasiado amable con el que la ha inspeccionado, ha encendido un fuego familiar en Stella. Algunas veces le gusta flirtear y ser coqueta, danzar alrededor de sus deseos y sacarlos a la luz. Hacer que el resultado sea incierto. Y, en otras ocasiones, como esta noche, quiere conseguir que alguien cruce un límite que ni siquiera sabía que tenía.
Hay un hombre sentado a su lado. Casi siempre hay alguno. Él no intenta disimular que la está observando, y se muestra interesado. Es atractivo de un modo convencional: mandíbula cuadrada, buen corte de pelo, unas ligeras patas de gallo y algunas canas en las sienes. Hombre de negocios, con traje y corbata, camisa blanca y un reloj bonito. Lleva alianza. Huele bien.
No es lo que quiere. Para cualquier otra noche, sí, pero no para esta. Stella gira ligeramente el cuerpo para darle la espalda y mira su teléfono móvil. Él capta la indirecta, pide una copa y se concentra en la mujer que está al otro lado. Stella oye lo que le dice para entablar conversación. Con ella, habría funcionado cualquier otra noche. Casi todo funciona.
Ve lo que quiere. Él está sentado al otro extremo del bar, con una pinta de cerveza en la mesa. Está viendo los deportes en la televisión. Es un poco más joven que ella. Tiene el pelo muy corto y no lleva barba. Viste una camisa y unos pantalones negros y, sí, tiene un alzacuellos asomando del bolsillo.
Stella ha hecho un arte de la observación. Lo mira disimuladamente y ve que tiene una bolsa de viaje negra junto a los pies. La bolsa tiene un anagrama con una paloma y las palabras Conferencia Diocesana Episcopal de Otoño.
Episcopaliano, no católico. No ha hecho voto de castidad, pero, aun así, es un cura. El tipo de hombre que no debería hacer lo que ella quiere que haga.
Él no mira a su alrededor ni siquiera cuando un par de mujeres pasan por detrás de su asiento de camino al baño. Ni siquiera cuando una de ellas le roza el hombro con la bolsa de viaje al pasar. Solo alza ligeramente la vista para mover la silla cuando hay un poco de tráfico entre la cocina y el baño, así que no está completamente concentrado en los deportes. No obstante, parece evidente que está allí para disfrutar de una cerveza y algo de comer, no para disfrutar de la compañía de una mujer. Aunque su alzacuellos en el bolsillo no lo dejara bien claro, los aros de cebolla, sí.
Stella termina su copa y recoge sus cosas. No consigue mucha más atención por su parte que las otras mujeres, pero, cuando se sienta a su lado, él le lanza una mirada breve y una sonrisa amable. Stella se la devuelve con la misma falta de calidez e interés. Cuando el camarero le dice que sí, que tienen té helado, ella pide un vaso y, cuando se lo sirven, finge que está buscando el azúcar.
—Ah… Disculpe —dice, y señala un platito lleno de sobres que hay a la derecha del pastor—. ¿Podría pasarme el azúcar?
Él lo empuja hacia ella murmurando: «Sí, claro». Stella ya ha visto que en el plato hay edulcorante artificial, y frunce el ceño. En aquella ocasión, cuando lo mira, se asegura de que capta por completo su atención. Otra sonrisa, más lenta.
—¿No hay azúcar de verdad?
Él mira de nuevo a su derecha, pero esto es un bar, no una cafetería. Sin embargo, ella lo ha juzgado bien. Él avisa al camarero y le pide azúcar. El camarero lo busca debajo de la barra y le entrega unos cuantos sobrecitos blancos. Al hombre se le caen algunos de las manos sobre la brillante barra del bar, y Stella se ríe mientras intenta recogerlos y colocarlos junto a sus primos químicos.
—Gracias —dice.
Él sonríe.
—De nada.
Ella abre dos sobrecitos al mismo tiempo y echa el contenido en el té. Después, remueve con la cuchara larga y se la mete en la boca para succionar la dulzura antes de dejarla en una servilleta. Él aparta la mirada, pero no lo suficientemente rápido. Se inclina un poco hacia él.
—Detesto los endulzantes artificiales. Son terribles.
—Sí, lo entiendo —dice él, y la mira de nuevo. Cierra la mano alrededor del vaso, pero no bebe.
—Qué tiempo más loco, ¿eh?
En cuanto él abre la boca para hablar, no importa lo que dice. La cuestión es que ha picado. Señala la televisión, en cuya pantalla aparece un titular que informa de que ha habido tornados en el Medio Oeste y en lugares de la Costa Este donde, normalmente, nunca los hay.
—¿Umm? ¡Ah, sí! Es una locura —dice ella, con cara de preocupación—. Pobre gente. Espero que no haya heridos.
—Creo que ha habido algunos muertos —dice él—. Y ¿quién sabe cuántos daños materiales?
Stella gira ligeramente el cuerpo hacia él.
—Sí. Da miedo. ¿Ha estado usted alguna vez en medio de un tornado?
Él niega con la cabeza, y también se gira hacia ella, casi sin darse cuenta.
—No. ¿Y usted?
Ella también cabecea.
—No. Espero no verme nunca en esa situación. Con la suerte que tengo, acabaría en Oz, y mi casa caería sobre una bruja.
Él se ríe. Tiene una dentadura blanca y bonita. Por las arrugas de sus ojos, debe de ser mayor de lo que ella ha pensado. Él la mira de verdad en aquel momento, y en sus ojos aparece un brillo deliciosamente reticente. Eso enciende una chispa de calor dentro de ella.
—Me llamo Glenn —dice él, y le tiende la mano.
Ella se la estrecha.
—Yo, Maria. ¿Debería llamarle «padre»?
Él se queda sorprendido y, cuando le suelta la mano, se toca el cuello ligeramente. Después, el bolsillo.
—Oh, no. Puedes llamarme Glenn. Maria.
Después de eso, hay una conversación. Hablan más sobre el tiempo. Sobre el partido que hay en la televisión. Él se queda impresionado de lo mucho que sabe sobre el deporte. Los hombres siempre se quedan impresionados; eso le causa molestia o le divierte, dependiendo de la situación. Aquella noche, a Stella le divierte. Hablan de otras cosas; de música, por ejemplo. Él ha visto a unos cuantos grupos que a ella le gustan. Tienen algunas canciones favoritas en común. Al cabo de una hora, ha conseguido que él se incline hacia ella, que se le acerque. Él le ofrece un aro de cebolla y se ríe cuando ella lo rechaza. Piden un plato de palitos de mozzarella para compartir.
No vuelven a hablar de su alzacuellos… o de su ausencia. Ella espera que, en cualquier momento, él le diga que tiene que irse. Después de todo, están en un aeropuerto. Ella le dice que su vuelo también lleva retraso por el mal tiempo.
Hay un instante en el que ella podría retirarse. Podría darle las gracias por la comida y los tés a los que él la ha invitado. Puede alejarse y dejar que él siga guardando los secretos que ya tiene, en vez de convertirse en otro más. Tiene un momento de moralidad y se levanta para desearle buenas noches y buen viaje.
Glenn también se levanta. Le pregunta dónde se aloja. El momento de hacer lo correcto ha pasado ya. Además, ¿quién puede decir lo que está bien y lo que está mal? Él es un adulto. No le está obligando a nada.
Lo único que hace es ofrecerle una tentación. Él no tiene por qué caer en ella. Sin embargo, cuando recoge su bolso y su abrigo, sabe que ya ha caído.
—Yo tengo una habitación en el Marriott —dice Glenn.
—Yo, también —responde ella.
Se excusa para ir al baño y, desde allí, llama al hotel para hacer una reserva.
En el vestíbulo, ella saca la llave, mientras Glenn observa los cuadros que hay en las paredes. Ella ha pedido una habitación en el piso bajo, sin ascensores, ni escaleras, con el camino más corto hasta un pasillo que huele a desinfectante.
En la puerta, se gira hacia él con una sonrisa.
—Buenas noches, Glenn. Gracias por acompañarme.
—De nada.
Stella le tiende la mano. Sus palmas se juntan, sus dedos se entrelazan. Entonces, ella tira suavemente de él. Glenn da un paso hacia ella y, después, otro. Solo hay espacio para una respiración entre ellos, y Stella lo aprovecha. Se pone de puntillas y ladea la cabeza para ofrecerle los labios.
No es ella quien lo besa. Eso es importante. Stella deja que sea Glenn quien empiece el beso, y quien lo termine también. Mantiene los ojos cerrados, y sonríe. Sin abrirlos ni mirar para asegurarse de que están solos en el pasillo, ella se apoya contra la puerta y mete la mano de Glenn dentro de su vestido. Contra su piel. Encoge los dedos junto a los de él, para que él toque con los nudillos el encaje y el calor. Él vuelve a besarla, con más fuerza en aquella ocasión.
Glenn la roza con la lengua. Besa muy bien. La mano que no está dentro de su vestido se desliza por su cuerpo, por sus pechos, y llega hasta su nuca. Él gime en voz baja dentro de la boca de Stella, y ella se arquea contra él.
Eso es lo que a ella le gusta. Lo que ansía. Que él la desee tanto que haga cualquier cosa, tocarla en el pasillo de un hotel, tal vez tomarla allí mismo, sin importarle otra cosa que meter su miembro dentro de su cuerpo.
—Entra —susurra Glenn.
Ella abre la puerta y, sin separarse, los dos entran. Ya están junto a la cama cuando la puerta se cierra. Glenn ya tiene la mano en su sexo, y su boca en la de ella. Interrumpe el beso y apoya su frente en la de Stella. Se humedece los labios. Entonces, le toca a Stella posar la mano en su nuca, y nota que él se estremece. Ella ya no le sujeta la mano contra su cuerpo, pero él no la ha movido, y mete los dedos bajo el encaje.
Ella lleva horas húmeda, y él desliza las yemas de sus dedos en su sexo. Le roza el clítoris, y Stella gruñe. El sonido es grave y hambriento, pero a ella no le importa. Quiere que oiga su deseo en su voz, del mismo modo que lo siente entre sus piernas.
No quiere contener nada.
Porque es aquello lo que necesita, lo que ansía y lo que quiere. Aquella conexión desnuda y desesperada de dos personas que no se conocen, pero que sí conocen su sabor. Glenn sabe a sentimiento de culpabilidad y a fervor. ¿Sabe ella a lo mismo, o sabe a amargura, a secretos y a pena? Stella quiere devorarlo, así que abre la boca y le invita a que meta su lengua.
¿Debería sorprenderse al ver que él se pone de rodillas frente a ella, como si fuera a rezar? Se asombra tanto que, si no tuviera la cama detrás, retrocedería. No puede moverse y, aunque pudiera, él mueve las manos hacia la parte posterior de sus muslos para sujetarla. No la mira a la cara cuando tira del lazo del costado del vestido para desatárselo, ni cuando el vestido se abre y deja a la vista sus bragas y su sujetador de encaje azul claro. El liguero y las medias que le gustan tanto.
El peinado, la boca, los zapatos, sus pechos, su sexo y su trasero ya no importan. Cuando está delante de un amante por primera vez, solo quiere taparse con las manos. Quiere que todo transcurra a oscuras para que no haya nada más que calor, olor y contacto. Para poder desaparecer en esas cosas. Para que ellos no tengan que ver sus cicatrices.
A los hombres no les importa. Eso lo entiende. Para cuando se queda desnuda delante de uno de ellos, ya tienen el miembro erecto y la boca hambrienta. Ven curvas y carne, nada más. Por eso, aunque quiera taparse, no lo hace. Permanece desnuda a la luz, porque se merece aquel escrutinio y porque, aunque puede resultar un poco pervertido, adora y ansía la agonía que le causa.
Glenn la besa a través del encaje. Se estremece y la agarra por el trasero para acercársela. Después, le aparta las bragas con un dedo para que su lengua pueda encontrar su clítoris. Sabe lo que está haciendo. Es bueno, tan bueno, que ella se ha agarrado a su pelo sin darse cuenta. Mueve las caderas hacia delante. Él succiona suavemente su carne hinchada.
Entonces, la mira.
Tiene la boca húmeda y los ojos brillantes. Allí está aquel deseo que ella quiere ver, además de la culpabilidad que ha percibido en sus besos. Él traga saliva.
—Maria, yo…
—Shh. No pasa nada. Nadie se va a enterar.
Dios sí se va a enterar, pero ella no dice nada. No cree en Dios y, si Glenn cree, eso quedará entre su Hacedor y él. Glenn tiembla y posa la mejilla en su muslo. Ella nota su respiración caliente a través del encaje. Entonces, le baja las bragas por las caderas, por los muslos. Ella se las quita de los pies y él la sienta al borde del colchón. Le separa el sexo con los dedos pulgares y encuentra su clítoris con la lengua y los labios. Oh, Dios. Sus dientes. No la muerde, pero la presión es suficiente para que sus músculos vibren.
Stella se abre a él. Extiende las piernas. Pone una sobre el hombro de Glenn y se lo acerca aún más. Sus caderas se mecen bajo su boca y, cuando él mete un dedo en su cuerpo, ella grita. Stella se tapa los ojos con un brazo.
Se concentra en el refinado placer que le produce la lengua de Glenn, y sus dedos. Aunque se retuerce bajo él, él mantiene un ritmo constante, casi juguetón, que la sitúa a las puertas del orgasmo una y otra vez, hasta que ella empieza a rogar entre sollozos.
—Por favor. Oh, por favor…
Él la ha dejado ciega de deseo, pero no sorda. Stella oye su jadeo y lo nota contra el cuerpo. Después, por fin, nota de nuevo las pasadas de su lengua y los movimientos de sus dedos, y llega al clímax con fuerza. Su orgasmo es brutal. La parte en dos. Se queda jadeante, lánguida, llorosa.
Glenn no se ha desvestido. Se levanta, se sienta en la cama sin tocarla. No dice nada. Stella recupera el aliento y se incorpora para mirarlo. Tiene la cabeza agachada y los hombros un poco encorvados.
—Estuve casado —le explica a Stella—. Nos divorciamos. Y, con mi trabajo, es difícil encontrar a alguien… Salir con mujeres es casi imposible. Lo siento.
Ella quería que él se resistiera, no que se arrepintiera.
—Por favor, no lo sientas. Yo no lo siento.
Él sonríe débilmente y, por fin, la mira.
—¿Te ofendería que te diera las gracias?
Stella se echa a reír.
—No. Claro que no. Soy yo la que debería darte las gracias. Puedo devolverte el favor.
Pero Glenn niega con la cabeza.
—No. Ha sido suficiente.
—Pero, yo…
Stella se queda callada. Lo entiende de repente, y no quiere que él se sienta mal.
Glenn está un poco avergonzado, pero no mucho.
—Hacía mucho tiempo. Y tú… eres muy sexy.
Glenn pasa la mirada por su cuerpo con tanta minuciosidad que, cuando sus miradas se encuentran, ella está ruborizada. Una vez más, quiere taparse, pero se contiene y le da las gracias. Cuando él se inclina para besarla, Stella lo abraza. Él le acaricia la espalda antes de soltarla.
Él no le pide que le permita quedarse, y eso está bien, porque así no tiene que buscar la forma de pedirle que se marche. Cuando se queda a solas, Stella se ducha y abre la boca para que el chorro de agua se lleve su sabor. Tal vez, en alguna ocasión, el extraño al que seduzca le pregunte por sus cicatrices. Y, tal vez, algún día, ella se lo cuente todo.
Capítulo 2
—¡Mamá!
Stella había estado soñando con el mar, con unas olas suaves que le acariciaban los dedos de los pies y con la arena dorada y cálida. En el sueño, llevaba un precioso biquini. Por eso sabía que era un sueño. Ni siquiera antes de dar a luz y de que ocurriera todo lo demás llevaba biquini. Demasiada piel expuesta al sol.
—¡Mamá!
Abrió los ojos y gruñó. Tenía las sábanas enroscadas en los pies, y la almohada estaba entre los pliegues de la manta. Le dolía el cuello.
—¿Qué pasa? —murmuró, aunque sabía que Tristan no podía oírla. Por sus gritos, estaba en el piso de abajo—. ¿Qué quieres, por el amor de Dios?
Los pasos de su hijo en las escaleras fueron suficientes para que se hundiera más bajo la manta. Tristan acababa de pegar otro estirón y ya medía más de un metro ochenta, y también había cambiado de número de calzado. Había parido un gigante. Un gigante de pies enormes que no podía moverse con algo parecido al silencio.
—Mamá, necesito el dinero de la comida.
Stella levantó la cabeza de la almohada, lo justo para mirar de manera fulminante a su hijo, que esperaba en el vano de la puerta.
—¿Y tienes que decírmelo ahora?
—Bueno, es que tengo que comer, ¿no?
—¿Y por qué no me lo dijiste anoche, cuando te pregunté si lo tenías todo preparado para el colegio y me respondiste que sí?
—Voy a llegar tarde —le advirtió Tristan—. Voy a perder el autobús, y vas a tener que llevarme.
Stella volvió a gruñir y movió una mano hacia su cómoda.
—Mira a ver si hay veinte dólares en mi monedero.
Al ritmo que comía Tristan, veinte dólares iban a durarle pocos días, pero ella podría hacer un ingreso en la cuenta de su hijo más tarde. Y, dentro de quince minutos, él estaría en el autobús y ella podría dormir una hora más.
Tristan revolvió en su bolso, no pudo encontrar la cartera y tuvo que sufrir sus gruñidos mientras ella tomaba el bolso de sus manos para encontrarla.
—Papá me va a recoger después del entrenamiento de hoy. Me quedo a dormir en su casa.
—¿Eh? Pero… se suponía que íbamos a ir de compras…
—Ya me lleva papá.
—¿Y lo sabe él?
Tristan se encogió de hombros, como si no le importara.
Stella confiaba en Jeff, pero sabía por experiencia lo dispuesto que estaba a descargar cualquier responsabilidad paternal en su nueva esposa, que era una bendita y que tenía muy buena intención, pero tenía pocos recursos y era suave como un conejito. Cynthia se había casado con Jeff a los veintidós años. No habían tenido hijos, nunca había cuidado de un bebé y había heredado un hijo adolescente que era un marciano para ella. Incluso después de cuatro años, a Stella le parecía cruel que Cynthia tuviera que encargarse de Tristan, cuando era una aventura constante para la chica.
—¡Que tengas un buen día! ¡Te quiero! —le dijo Stella, mientras él bajaba las escaleras de dos en dos. Tristan no respondió. Cerró la puerta de un portazo.
Silencio. Bendito silencio.
Así era la custodia compartida de Tristan. Al principio, el niño tenía ocho años y estaba en la escuela elemental. Era demasiado pequeño para salir solo con sus amigos, y se conformaba con quedarse viendo películas con su madre. Tal vez todavía tuviera la esperanza de que sus padres no se divorciaran, solo se separaran una temporada. Ellos dos habían decidido que era demasiado perjudicial para el niño estar yendo de una casa a la otra semanalmente, así que Tristan pasaba casi todas las noches con ella. Stella había empezado a disfrutar de tener algunos fines de semana libres cuando Tristan se marchaba al colegio el viernes por la mañana.
Ahora, sin embargo, si no tenía entrenamiento, alguna actividad escolar o un plan con sus amigos, Tristan se pasaba las horas delante de la televisión con sus videojuegos o viendo películas. Su casa se había convertido casi en un lugar de ocio, y a ella le parecía bien, aunque el volumen del ruido era algunas veces insoportable. Stella prefería que Tristan estuviera en casa antes que tener que llevarlo a un sitio y recogerlo en otro. Lógicamente, él se había hecho mayor y ya podía ir y venir, y pasaba más fines de semana con Jeff, sobre todo ahora que ya no necesitaba tantos cuidados.
Ya no tenía sueño. Stella se estiró y salió de entre las sábanas. Le crujieron todos los huesos. Tenía que volver al quiropráctico. Debería ir más a menudo y no esperar a que el dolor fuera tan intenso, pero no tenía tiempo. Se estremeció por un dolor agudo que sintió en el cuello, y se sujetó el pelo en la coronilla. También era hora de ir a la peluquería. Y de ir al optometrista, pensó, al ver que su reflejo se volvía borroso. Pestañeó y se inclinó hacia el lavabo para mirarse al espejo.
Se agarró al lavabo hasta que se le pusieron blancos los dedos. Inhaló y exhaló una bocanada de aire. Respiró profundamente hasta que dejó de parecer que la mujer del espejo quería llorar.
Sonrió.
Frunció el ceño.
Puso cara de preocupación.
La última expresión no era buena. Le arrugaba la frente y las comisuras de los ojos y de los labios. Era casi tan mala como la de interés fingido. Sin embargo, todas ellas eran mejores que la expresión de una mujer con los ojos tristes y la boca curvada hacia abajo que la había saludado hacía unos pocos minutos.
Entró en la ducha y dejó que el agua caliente le cayera en el cuello, en los hombros y en la espalda para aliviarse el dolor. También le serían útiles una dosis doble de ibuprofeno y algunos estiramientos. Debería haber hecho algo de ejercicio antes de ducharse, pero la mañana había empezado mal, así que, ¿para qué iba a molestarse en arreglarla ya?
Se pasó las palmas de las manos, llenas de jabón, bajo los brazos, por el vientre y los muslos. Allí sintió un dolor, y se giró para que el agua le aclarara la espuma.
Tenía un pequeño hematoma, cuyos bordes ya estaban volviéndose verdes. Le dolió al apretarlo, pero el dolor fue breve. Se lo apretó con más fuerza, y se clavó la uña. Podría haberse hecho sangre, pero se detuvo antes de que ocurriera. Ya tenía suficientes cicatrices sin hacerse más.
Empezó a llorar sin poder evitarlo. El suelo ondulado que impedía que se cayera y se matara también era imposible de limpiar. Las crestas de las ondulaciones recogían todos los minerales y el hierro del agua, y siempre estaban teñidos de naranja, por mucho que ella frotara y por mucha lejía que utilizara. Además, le hicieron daño en las palmas de las manos y en las rodillas cuando se agachó. Se quedó así hasta que el agua empezó a enfriarse. Entonces, se había apartado el recuerdo de la boca de Glenn sobre su cuerpo, tanto, que podía pensar que le había ocurrido a otra persona.
Capítulo 3
Lo que hacía Stella nunca iba a exponerse en un museo, pero había algo artístico en el hecho de retocar fotografías. Borraba las arrugas de preocupación de la frente y las manchas que dejaban cicatrices. Las cicatrices nunca las borraba, a menos que el cliente se lo hubiera pedido específicamente. Por eso, las fotografías que tenían muchas cicatrices terminaban al final de la cola de todas las que le asignaban, y a ella le parecía bien. Sabía perfectamente cómo podían definir las cicatrices a cualquier persona, por muy feas que fueran.
Aquel día tenía que retocar un retrato de familia para el directorio de una iglesia. Unos padres canosos, una hija adolescente con expresión malhumorada y un hijo joven, infante de marina, con su uniforme. Los padres y la chica formaban un triángulo, y el hijo estaba ligeramente separado, pese a que la madre lo tenía agarrado por el hombro. Aquella forma de sujetar a un hijo tenía algo de desesperado que ella no iba a poder borrar, pero que entendía completamente.
Estaba claro que el marine había entrado en combate. Tenía la mitad de la cara quemada, y las cicatrices todavía estaban moradas y rojas. Le faltaban la ceja y las pestañas de uno de los ojos y, en ese lado de la cara, tenía la boca fruncida. Sin embargo, posaba erguido, mirando con fijeza a la cámara. No sonreía, tampoco arrugaba el ceño. Era imposible saber si estaba resignado, avergonzado o, simplemente, aburrido.
Los clientes habían pedido que quitara algunas sombras, algunas pecas y el reflejo de las gafas del padre. Lo último era lo más difícil, así que lo dejó para el final. Stella se concentró en quitar algunos pelos mal peinados y algunos bultos, cosas que no estaban en la lista. Los clientes ni siquiera iban a notar esas mejoras, pero, si no las hiciera, sí lo notarían.
Observó la cara del hijo y la curva de los dedos de la madre. Pensó que el hijo tenía una expresión estoica. Sí, eso era. No era aburrimiento, ni ninguna otra cosa. Era estoicismo.
Sin embargo, la madre tenía un aspecto cansado y avejentado. Tenía los labios fruncidos y el pelo lacio. Tal vez hubiera permanecido junto a la cama de su hijo mientras él se recuperaba, agarrándole la mano. O tal vez el chico hubiera sufrido solo, a la espera de haberse curado lo suficiente como para poder hacer el viaje de vuelta a casa. De cualquier forma, debía de haber sido terrible para la madre ver aquella cara por primera vez.
Stella cerró los ojos con fuerza. Sus dedos se detuvieron sobre el ratón. Apartó la mano y la posó sobre su regazo mientras respiraba profundamente y contaba hasta cinco para calmarse.
Agitó la cabeza mientras pensaba que nunca iba a poder dejar de pensar en ello. Abrió los ojos y, al ver que su compañera Jen se había asomado a su cubículo, se le escapó una carcajada de azoramiento. Sin decir nada, Jen le mostró una taza de café y un cigarro electrónico.
—Claro —dijo Stella—. Dame un minuto.
Stella había empezado a fumar en la universidad, pero lo había dejado al quedarse embarazada. Siempre lo había echado de menos. Algunas veces se fumaba un cigarro cuando volaba, dependiendo de cuál fuera la situación y de quién le estuviera ofreciendo el cigarrillo. Que ella supiera, Jen tampoco fumaba, aparte de aquel cigarrillo electrónico que se había comprado hacía algunos meses. Lo que ocurría era que las dos se habían dado cuenta de que los fumadores tenían descansos, y los no fumadores, no.
Se sirvió una taza de café en la sala de descanso y salió por la puerta trasera del edificio. Allí encontró a Jen, esperándola. Tenía el teléfono en una mano y el café en la otra, y movió la cabeza para saludarla.
—Qué frío hace aquí —dijo con el cigarro entre los labios—. Podría cortar cristal con los pezones.
Stella se frotó los brazos y le dio un sorbito al café caliente. Puso mala cara.
—Esto es una porquería.
Jen se echó a reír.
—¿De verdad? Creo que piensan que, si hacen un café un poco mejor, tomaremos más, y pasaremos más tiempo en el baño, y trabajaremos menos.
—Diabólico —dijo Stella, y se echó a reír, aunque aquello tuviera sentido—. ¿Te acuerdas cuando tenían catering de café y sándwiches?
Jen suspiró con melancolía.
—Sí. El chico era una monada. Me gasté más dinero en aquellos bagels asquerosos que el que ganaba aquí.
Stella no quería sentarse en la mesa de picnic, porque estaba llena de astillas, así que se apoyó en la pared de ladrillo mientras se calentaba las manos con la taza.
—No sé por qué no quisieron que siguiera viniendo.
—Porque pueden quedarse con un porcentaje de las máquinas.
A Stella no se le había ocurrido eso.
Retocar fotografías para la empresa Memory Factory no era un trabajo horrible, sobre todo si una podía soportar el silencio casi mortal en el que trabajaban. El horario era bueno y el sueldo dependía de superar niveles de capacitación, así que Stella ganaba el salario máximo, y eso era más de lo que ganaría en cualquier oficina. Sin embargo, no era ningún secreto que la empresa, que empezó como un negocio familiar de fotografía y que fue adquirido por una empresa nacional, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por ganar dinero.
Jen le dio una calada a su cigarrillo electrónico y exhaló el humo hacia el frío aire de octubre.
—He oído decir que Randall va a empezar muy pronto a llamar a la gente para hacerles un informe de su rendimiento. Supongo que habremos recibido muchas quejas últimamente.
—Eso no me preocupa, ¿y a ti?
—Ni hablar —respondió Jen con una sonrisa—. Pero algunos de los temporales están temblando. Y eso está bien, porque a lo mejor despiden a algunos y nos devuelven nuestras horas.
Para la temporada del año anterior, la empresa había contratado a unos cuantos empleados eventuales para que sacaran adelante la carga de trabajo extra que siempre se producía en Navidad y que duraba hasta el Año Nuevo. Por algún motivo, cuatro de aquellos trabajadores eventuales se habían quedado en la empresa. Ninguno de ellos era bueno ni había superado el primer nivel de capacitación, y ninguno se llevaba bien con los demás empleados de la oficina. Stella estaba segura de que dos de ellos se pasaban el día colocándose en el almacén. Nada de aquello le habría importado si su presencia no hubiera supuesto, tal y como había dicho Jen, una disminución de las horas extra con las que las otras ocho personas que trabajaban en su departamento y ella contaban para el verano, durante las vacaciones.
—De todos modos, el mes que viene contratarán a otros —dijo Stella.
Jen soltó un suave resoplido.
—Cierto. Pero serán distintos. Tal vez no sean tan idiotas.
Stella se echó a reír de lo poco probable que le parecía aquello. El café se le había quedado frío y lo tiró al suelo. Observó cómo manchaba la gravilla mientras pensaba en que aquella misma noche iba a sacar los pijamas de invierno.
—¿…con nosotros?
—Disculpa, ¿qué decías? —le preguntó Stella a Jen, mirándola.
—Te he preguntado qué vas a hacer mañana por la noche. Jared y yo vamos a ver cantar a un amigo en un bar. ¿Te apetece venir?
Stella enarcó una ceja.
—¿Otra vez estás intentando emparejarme?
—Venga, vamos. Una vez. ¡Una! —respondió Jen, y estiró un dedo. Después, otro y, tras una corta vacilación, un tercero—. Bueno, tres. Pero reconoce que las tres veces fue totalmente legal.
—Jen. No puedo salir con chicos que tienen pocos años más que mi hijo. Y, de todos modos, ya te he dicho que no me interesa. Es demasiado esfuerzo.
Jen suspiró.
—¿Cómo es posible que no tengas ningún interés?
—Porque no lo tengo. Los novios ocupan demasiado tiempo y causan demasiado trabajo —dijo Stella, encogiéndose de hombros—. No quiero tener una relación permanente con un tipo. Estoy bien sola.
—Nadie quiere estar solo de verdad.
Stella se encogió otra vez de hombros.
—No para siempre, no. Pero, en este momento, tengo muchas cosas de las que ocuparme en casa. Tristan se va a la universidad dentro de dos años. Entonces tendré tiempo suficiente para esas chorradas.
—No son chorradas —dijo Jen.
—Eso es porque tú estás tan enamoraaadaaa… —dijo Stella, sonriendo y haciendo ruidos de besitos, mientras Jen bajaba la cabeza y se echaba a reír—. Las cosas son diferentes cuando se está enamorada. Se aguantan cosas que nunca se aguantarían en otra persona. El amor hace que la gente se vuelva loca.
—Y un buen pene —dijo Jen, solemnemente.
Stella se mantuvo seria.
—Razón de más para evitarlo.
—Si no tienes cuidado, se te va a secar la vagina como una mala hierba y va a volar con el viento.
—Estoy dispuesta a correr el riesgo —respondió Stella.
Capítulo 4
Al nacer, Tristan había pesado dos kilos ochocientos treinta gramos y había medido cuarenta centímetros y medio. Era calvo como un huevo e insaciable, y había llorado inconsolablemente durante el primer mes y medio de su vida.
Dieciséis años después era más alto que sus padres, pesaba veintisiete kilos más que Stella y tenía el mismo apetito insaciable, aunque por suerte había sustituido el llanto por comentarios incesantes sobre el mundo. Al menos, antes hablaba todo el tiempo, pero ahora sus abrazos y sus «Te quiero, mamá» se habían convertido en conversaciones intermitentes y rebuscadas. Su sentido del humor infantil se había transformado en un sarcasmo que a veces llegaba a ser cruel, pero que resultaba divertido. Stella no quería reírse de él, pero lo hacía, sobre todo cuando Tristan se burlaba de su madrastra.
—Eso no es agradable —murmuró, al ver su demostración de cómo Cynthia siempre tenía la boca abierta—. Cómete el queso.
Había hecho su comida favorita: un bocadillo con rebanadas gruesas de pan de centeno con queso cheddar, panceta crujiente y finas rodajas de tomate. No era la más saludable de las cenas, pero Tristan había crecido tanto que seguramente podría soportar las calorías de más, sobre todo con lo mucho que corría. Stella se había preparado un poco de pollo asado y una ensalada de espinacas.
Tristan miró su plato y, después, la miró a ella.
—¿No puedo comer lo mismo que tú?
Ella paró cuando estaba a punto de pinchar una hoja de espinaca.
—Pero… si te encanta ese bocadillo de queso.
Tristan no dijo nada. Apartó la mirada con una cara tan parecida a la de Jeff, que a ella se le rompió el corazón. Él alejó el plato con los dedos.
—No.
—¿Desde cuándo? —preguntó Stella, intentando mantener un tono de calma.
Era muy fácil que empezaran a discutir. Tristan no solo se parecía mucho a su padre físicamente, sino que también tenía mucho de la personalidad de Jeff. Todas las cosas que la ponían furiosa de su marido estaban aflorando también en su hijo. Por mucho que ella estuviera empeñada en evitar que Tristan fuera del tipo de hombre que pensaba que el mundo tenía que proporcionarle una gran vida en bandeja, parecía que algunas veces la naturaleza vencía a la educación. Ella quería a su hijo con toda su alma, pero, últimamente, algunos días no lo encontraba muy agradable.
—Desde siempre —dijo él.
Murmuró otra cosa, y alejó aún más el plato.
Stella pinchó la ensalada.
—¿Qué has dicho?
—Nada. No he dicho nada.
—Sí —dijo ella—. Lo he oído.
—Nada. Olvídalo —repitió Tristan obcecadamente. Se levantó de la mesa y añadió—: De todos modos, no tengo hambre. Voy a salir a correr.
Ya estaba saliendo por la puerta de la cocina cuando ella lo llamó y le dijo:
—Espera. Guarda el bocadillo para luego y mete el plato en el lavavajillas.
Él obedeció, arrastrando los pies y suspirando.
—Ni siquiera debería haber sido necesario que te lo pidiera. Vamos, Tristan —le dijo ella, intentando mantener un tono sosegado, concentrándose en su ensalada—. Lo sabes muy bien.
—¿Sí? —respondió él—. ¡Pues tú también!
Antes de que ella pudiera preguntarle qué quería decir, él salió de malos modos de la cocina. Se oyeron pasos escaleras arriba y por el pasillo, hacia su cuarto. Después, un portazo.
A Stella se le quitó el apetito, pero hizo un esfuerzo por comer.
Cuando Tristan bajó las escaleras ruidosamente y se dirigió a la puerta, ella le preguntó:
—¿Adónde vas, y cuánto tiempo crees que estarás fuera?
—Ya te he dicho que voy a correr, y no lo sé.
—¿Llevas el teléfono?
—Sí.
—No vayas demasiado lejos. Y acuérdate…
—Sí, ya lo sé. A la vuelta, el camino parece el doble de largo que a la ida. Ya lo sé, mamá.
Una vez más, él murmuró una exclamación que, seguramente, incluía la palabrota que sus amigos utilizaban cuando pensaban que no los estaba escuchando ningún adulto.
Stella recordó algo más cuando la puerta se cerró. Tristan ya estaba corriendo por la acera cuando ella abrió de nuevo.
—¡Tristan!
—¿Qué? —preguntó él, volviéndose a mirarla.
—Vuelve antes de que oscurezca —le dijo Stella. Eso no le daba demasiado tiempo, pero la idea de que su hijo fuera corriendo por carreteras rurales cuando anocheciera le encogía el estómago—. ¡Y va en serio!
Él se despidió con la mano y siguió corriendo. Ella siguió mirándolo hasta que desapareció más allá de los árboles, y entró en casa. Tiró la ensalada a la basura y recogió la mesa. Más tarde limpió la puerta del frigorífico, el microondas y los fuegos. Los armarios.
Nada estaba realmente sucio, pero lo limpió de todos modos.
Cuando Jeff vivía en aquella casa, siempre había demasiado desorden como para que ella pudiera mantenerlo a raya. Era como vivir en un huracán. Niños, perro, gato, marido… Parecía que todas las criaturas que habitaban en la casa creaban un sendero de destrucción mientras ella los perseguía con la aspiradora y la fregona. La cesta de la ropa sucia se desbordaba. Ahora que Tristan pasaba la mitad del tiempo con su padre, algunas veces el único desorden que había en la casa era el que ella creaba. Hacía todo lo que quería, y como quería. Y lo hacía sola.