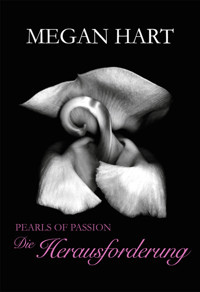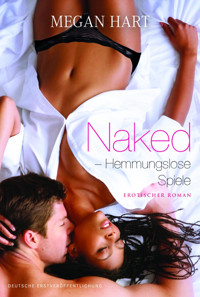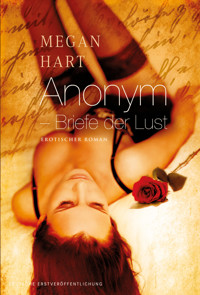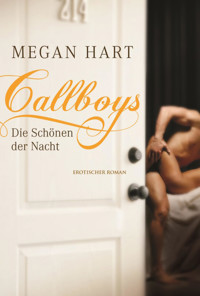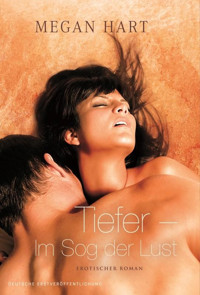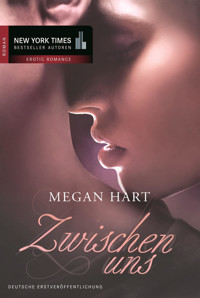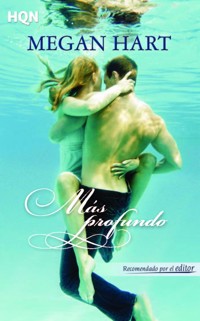6,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tiffany
- Sprache: Spanisch
Viaje al pasado Un accidente de infancia convirtió a Emmaline en una persona propensa a sufrir alarmantes desvanecimientos. Aquellos episodios eran incómodos, pero manejables… hasta que conoció a Johnny Dellasandro. Aquel pintor huraño y solitario había ganado notoriedad en los años setenta por su estilo de vida desenfrenado y sus películas pornográficas de arte y ensayo. Su cuerpo desnudo había llegado a convertirse en un objeto de culto, especialmente para Emma, que llegó a obsesionarse con aquel hombre al que la edad había hecho más sexy. Pero Johnny huía de los focos, y de Emm en particular… Hasta que ella sufrió un desvanecimiento en la puerta de su casa… La distancia entre nosotros Tesla Martin vivía plácidamente sirviendo cafés en la cafetería Morningstar Mocha, disfrutando de las idas y venidas de sus clientes favoritos. Sin embargo, ninguno de ellos podía compararse con Meredith, una mujer carismática que se las arreglaba para sonsacarle la historia de su vida incluso al más tímido de los mortales. Meredith consiguió atrapar a Tesla en su órbita sensual e irresistible y, sin reservas, Tesla compartió con ella vivencias que había olvidado hacía mucho. Nada de lo que le proponía Meredith le parecía imposible, ni siquiera acostarse con su marido, Charlie, mientras ella miraba. En un abrir y cerrar de ojos, Tesla entró a formar parte de un triángulo amoroso y encontró lo que siempre había soñado, aunque nadie más pudiera entenderlo…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 970
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 116 - diciembre 2018
© 2011 Megan Hart
Viaje al pasado
Título original: Collide
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
© 2012 Megan Hart
La distancia entre nosotros
Título original: The Space Between Us
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2014 y 2015
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Tiffany y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1307-763-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Viaje al pasado. Megan Hart
Dedicatoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Nota de la autora
La distancia entre nosotros. Megan Hart
Dedicatoria
Todo el mundo tiene una historia. Así es como termina esta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Si te ha gustado este libro…
Viaje al pasado. Megan Hart
Dedicatoria
Gracias por los maratones de programas nocturnos en directo y la mutua apreciación de todas esas cosas que nos convierten en un par de entregadas admiradoras.
Para DPF, por aguantarme.
Y, por supuesto, para Joe. Sin ti, este libro no existiría.
1
Naranjas.
El olor a naranja fluyó hacia mí. Apoyé la mano en el respaldo de la silla que tenía más cerca y busqué una cesta de fruta en el mostrador. Algo, cualquier cosa que pudiera justificar un olor que estaba tan fuera de lugar en aquella cafetería como un traje de Santa Claus sobre la arena de la playa. No vi nada que pudiera explicar aquel olor y respiré hondo. Había aprendido mucho tiempo atrás que no tenía sentido intentar contener la respiración o taparme la nariz. Era preferible respirar. Acabar con ello cuanto antes.
El olor desapareció rápidamente con un par de parpadeos para ser reemplazado por el olor más fuerte del café y los dulces. Había tensado la mano sobre el respaldo de la silla, pero ni siquiera me hizo falta aquel apoyo. Recobré la compostura antes de soltar la silla y me dirigí hacia el mostrador para buscar el azúcar y la leche para el café.
Habían pasado casi dos años desde que había sufrido mi último desvanecimiento, mi última fuga. Había sido igualmente comedida, pero el hecho de que la más reciente apenas hubiera durado un parpadeo no me servía de consuelo. En otras épocas de mi vida, aquellos momentos de amnesia habían sido tan fuertes y frecuentes que me impedían llevar una vida normal. Era demasiado esperar que pudieran desaparecer para siempre, pero lo que no quería era volver al pasado.
–¡Eh, chica! ¡Eh! –me llamó Jen desde la mesa que acababa de encontrar justo detrás de la puerta del Mocha. Me hizo un gesto con la mano–. ¡Aquí!
Yo también le hice un gesto con la mano, añadí azúcar y leche al café y fui zigzagueando entre las sillas y las mesas hasta llegar a donde estaba Jen.
–¡Hola! –la saludé.
–¡Oh! ¿Qué te has pedido?
Jen se inclinó hacia delante para inspeccionar el interior de mi taza, como si de esa forma pudiera tener alguna idea de lo que contenía. Olfateó con fuerza.
–¿Chocolate Alemán?
–Casi.
–Delicia de Chocolate –mencioné uno de los dos cafés destacados del día–. Con un poco de jarabe de vainilla.
–Mmm, suena bien. Voy a buscar el mío. ¡Eh! ¿Y qué te has pedido de comer?
–Una magdalena de mantequilla. Debería haberla pedido de chocolate, pero he pensado que sería demasiado chocolate –le enseñé el plato con la magdalena.
–¿Demasiado chocolate? Como si eso fuera posible.
Removí el café para distribuir el jarabe de vainilla, la ración extra de azúcar y la leche y bebí un sorbo, disfrutando de aquella extremada dulzura que pocos apreciarían. Jen tenía razón. Debería haber pedido la magdalena de chocolate.
Jen eligió el peor momento para ir a pedir. Había comenzado la hora punta de la mañana. Los clientes hacían cola en filas de a cuatro hasta la puerta de la entrada. Jen me miró enfadada y se encogió de hombros. Lo único que pude hacer por ella fue sonreír y mirarla con compasión.
Cuando yo había entrado, la cafetería estaba prácticamente vacía. Los clientes que se veían obligados a esperar habían empezado a apropiarse de las mesas mientras esperaban su turno. Saludé a Carlos, que estaba sentado en una esquina, pero llevaba puestos los cascos y tenía el portátil encendido. Carlos estaba escribiendo una novela. Antes de ir a trabajar, se sentaba en el Mocha de diez a once de la mañana y los sábados como aquel, a veces se quedaba unas horas más.
Lisa, con una abultada mochila llena de libros de texto a la espalda, ocupó una mesa situada a varios asientos de distancia y me saludó sin fijarse en los gestos que me hacía Jen para obligarme a ignorarla. Lisa vendía productos de la firma Spicefully Tasty para pagarse la carrera de Derecho y aunque a mí nunca me habían molestado sus peroratas de vendedora, Jen no las soportaba. Sin embargo, aquel día Lisa parecía ocupada. Se concentró en colocar los libros y la libreta e incluso abrió el bolígrafo mientras se quitaba el abrigo.
Jen y yo éramos clientes habituales del Mocha. Para nosotras era como una especie de club. Quedábamos allí por las mañanas antes de ir al trabajo, por las tardes antes de volver a casa y durante los fines de semana con los ojos todavía medio cerrados por culpa de la noche del viernes. El Mocha era una de las mejores cosas que tenía el vivir en este barrio y aunque yo solo llevaba varios meses formando parte de aquel club, lo adoraba.
Para cuando Jen llegó a nuestra mesa con una taza de algo que olía a chocolate y menta y con algo rezumante y pegajoso en su plato, la gente parecía haberse tranquilizado. Los clientes habituales habían ocupado sus sitios de siempre y aquellos que pasaban únicamente para comprar algo que llevarse se habían marchado. En ese momento, el Mocha estaba lleno y vibrando con el murmullo de las conversaciones y el teclear de los ordenadores de la gente que aprovechaba el hecho de que fuera un espacio con wifi gratuita. Me gustaba aquel murmullo. Me hacía ser más consciente de que estaba allí en aquel preciso momento. Viviendo el presente.
–¿No ha intentado venderte una especie de crema de queso para untar? A lo mejor es que ha entendido la indirecta –Jen me ofreció un tenedor y, aunque yo quería resistirme, no pude evitar probar aquel pedacito de bizcocho de chocolate.
–En realidad, a mí me gustan los productos de Spicefully Tasty –comenté.
–¡Bah! –Jen se echó a reír–. Venga, hombre.
–No, lo digo en serio –insistí–. Son caros, pero muy útiles. Y si cocinara de verdad, lo serían más.
–Estás de broma. Por todo el dinero que cuesta un puñado de especias, puedo comprar cuatro veces más en cualquier tienda de todo a un dólar y mezclarlas yo misma. No es que lo haya hecho, pero podría.
–A lo mejor le compro algo el mes que viene –comencé a beber más rápidamente el café que ya estaba enfriándose, saboreando la intensidad de su aroma–. En cuanto haya pagado algunas facturas.
–Seguro que encuentras mejores cosas en las que… ¡Oh, qué guapo! ¡Por fin aparece! –Jen fue bajando la voz hasta convertirla en un susurro.
Me volví para ver hacia dónde estaba mirando y vislumbré apenas un abrigo negro y una bufanda de rayas negras y rojas. El hombre al que Jen se refería llevaba un periódico bajo el brazo, lo cual, en una época de smartphones y webs resultaba suficientemente extraño como para obligarme a mirarle dos veces. Le dijo algo a la chica de la máquina registradora, que parecía conocerle, y se acercó con la taza vacía hacia el largo mostrador en el que estaban las jarras de café para que la gente repitiera a su antojo.
De perfil, era maravilloso. Tenía el pelo rubio y revuelto, una nariz pronunciada que, sin embargo, no resultaba exagerada, y arrugas alrededor de unos ojos que, aunque no podía verlos, sospechaba que eran azules. Los labios, apretados en aquel momento en un gesto de concentración mientras se servía el café y añadía leche y azúcar, eran suficientemente llenos sin ser demasiado exuberantes.
–¿Quién es? –pregunté.
–¡Pero bueno! –exclamó Jen en un susurro–. ¿No lo sabes?
–Si lo supiera, no lo preguntaría.
El hombre del abrigo pasó suficientemente cerca de nosotras como para que pudiera percibir su fragancia.
Naranjas.
Cerré los ojos ante aquella segunda vaharada de perfume. El sabor del café era tan fuerte que debería haber bloqueado cualquier otro aroma, pero no fue así. Percibía el olor del café y del chocolate, pero también el de las naranjas. Una vez más, incliné la cabeza y presioné con los dedos ese punto mágico que tengo entre los ojos y que tan bien funciona para el dolor de cabeza, aunque no sirva de nada cuando tengo una fuga.
Pero no comenzaron a girar espirales de colores en mi línea de visión cuando abrí los ojos, y el olor a naranjas fue evaporándose a medida que aquel hombre se alejaba.
Le vi sentarse en una mesa alejada de la nuestra. Desdobló el periódico, lo extendió sobre una pequeña mesa para dos, dejó la taza en la mesa y se quitó el abrigo.
–¿Estás bien? –Jen se inclinó hacia delante para entrar en mi línea de visión–. Ya sé que está muy bueno y todo eso, pero maldita sea, Emm, parece como si estuvieras a punto de desmayarte.
–Es el síndrome premenstrual. Siempre estoy un poco atontada en esta época del mes.
Jen frunció el ceño con expresión escéptica.
–Sí, qué rollo.
–Y que lo digas –sonreí para demostrarle que estaba bien y, gracias a Dios, lo estaba.
No había el menor síntoma de que aquel fuera el principio de uno de aquellos episodios que había sufrido en otras ocasiones. Olía a naranjas porque aquel hombre olía a naranjas, no porque ninguna lesión estuviera activando mi cerebro.
–De todas formas, ¿quién es ese hombre?
–Es Johnny Dellasandro.
Mi expresión debió de ser de absoluto desconocimiento, porque Jen se echó a reír.
–¿Basura? ¿La piel? ¿El convento embrujado? Vamos, ¿ni siquiera esas películas te suenan?
Negué con la cabeza.
–¿Eh?
–¡Pero bueno, muchacha! ¿Tú dónde has estado viviendo? Las han puesto muchas veces en esos programas nocturnos como Después de la medianoche. Eran un clásico en las fiestas de pijamas.
A mi madre siempre le había dado miedo que pasara la noche en otras casas. Me habían dejado salir de fiesta siempre que le permitiera ir a recogerme a la hora de irme a la cama. Pero había celebrado fiestas de pijamas en mi propia casa.
–Sí, claro que me acuerdo de las películas. Pero eso fue hace mucho tiempo.
–¿Espacios en blanco?
Esa me sonaba más, pero no mucho. Me encogí de hombros y volví a mirar al hombre en cuestión.
–En mi vida he oído hablar de esa película.
Jen suspiró y le miró por encima del hombro. Después, se inclinó hacia delante, bajó la voz y me hizo un gesto para que me acercara a ella.
–¿Tampoco conoces a Johnny Dellasandro como pintor? Espacios en blanco es una serie de retratos que llegaron a ser muy famosos en los años ochenta. Es como la Mona Lisa de la época de Andy Warhol.
Yo habría podido reconocer un cuadro de Warhol en un museo si apareciera junto un Van Gogh, un Dalí o un Matisse, pero más allá de eso…
–¿Te refieres a ese tipo que pintó las latas de sopa? ¿El del retrato de Marilyn Monroe?
–Sí, ese era Warhol. El trabajo de Dellasandro no era tan kitsch como el de Warhol. Espacios en blanco fue su primera obra de éxito.
–Has dicho «era». ¿Es que ya no se dedica a la pintura?
Jen se inclinó un poco más y yo la imité.
–Bueno, ahora tiene una galería en Front Street. Se llama The Tin Angel, ¿la conoces?
–He pasado por allí, sí, pero nunca he entrado.
–La galería es suya. Él continúa pintando y allí exponen muchos artistas locales también.
Señaló alrededor del Mocha, repleto de obras de artistas locales, entre ellas, algunas fotografías de la propia Jen.
–Y mejores que estos. De vez en cuando expone algún artista famoso. Pero él mantiene un muy bajo perfil, por lo menos cuando está por aquí. Y supongo que no puedo culparle.
–No –le estudié con atención. Pasaba las páginas del periódico tan lentamente que daba la sensación de estar leyendo hasta la última palabra–. Me pregunto cómo debe de ser.
–¿El qué?
–Eso de ser famoso y después… dejar de serlo.
–Continúa siendo famoso, aunque no de la misma manera. Me parece increíble que nunca hayas oído hablar de él. Vive en esa casa de ladrillo rojo que hay al final de la calle, por cierto.
Desvié la mirada de Johnny Dellasandro y miré a mi amiga.
–¿En cual?
–En la única que hay –Jen elevó los ojos al cielo–. En esa tan bonita.
–¡Oh, mierda! ¿De verdad? Vaya –volví a mirarle otra vez.
Yo también había comprado una de esas casas de ladrillo rojo. La mía estaba situada en Second Street, y aunque había sido rehabilitada por su propietario anterior, todavía necesitaba mucho trabajo. La casa de la que mi amiga estaba hablando era maravillosa. El ladrillo había sido completamente restaurado, habían puesto canalones de bronce y tenía un jardín rodeado de setos.
–¿Esa es su casa?
–Prácticamente sois vecinos. No me puedo creer que no lo supieras.
–¡Pero si ni siquiera sé quién es! –contesté, aunque después de estar hablando de ello, lo de Espacios en blanco me resultaba más familiar–. Y no creo que el agente que me vendió la casa lo mencionara como uno de los atractivos del barrio.
Jen se echó a reír.
–Probablemente no. Es un hombre muy reservado. Viene mucho por aquí, aunque últimamente no le había visto. No habla mucho y siempre va solo.
Bebí el café que me quedaba y consideré la posibilidad de levantarme y aprovechar la posibilidad de rellenar la taza cuantas veces quisiera. De esa forma tendría que pasar justo por delante de él y, al volver, podría verle del todo la cara. Jen pareció leerme el pensamiento.
–Merece la pena verle de cerca –me dijo–. Todas las chicas que venimos por aquí hemos pasado por delante de él varias veces. Y también Carlos. En realidad, creo que Carlos es el único con el que ha hablado.
Me eché a reír.
–¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Le gustan los chicos?
–¿A quién? ¿A Carlos?
Yo estaba convencida de que Carlos era heterosexual, al menos a juzgar por la manera en la que examinaba el trasero de todas y cada una de las mujeres que veía cuando pensaba que nadie le estaba mirando.
–No, Dellasandro.
–¡Pero, chica! –volvió a decir Jen.
Me gustaba que me hablara con tanta familiaridad, como si fuéramos amigas desde hacía mucho tiempo y no solo desde hacía un par de meses. Me había resultado difícil trasladarme a vivir a Harrisburg. Un trabajo nuevo, una nueva casa, una nueva vida… Se suponía que había dejado el pasado atrás, pero nunca terminaba de alejarse una del todo. Jen era una de las primeras personas que había conocido en Harrisburg, en el Mocha, y nos habíamos hecho amigas casi inmediatamente.
–¿Sí? –volví a mirarle con atención.
Dellasandro estaba humedeciéndose el dedo índice antes de pasar la siguiente hoja del periódico. No tendría por qué haberme parecido un gesto tan sexi. Estaba dejando que la opinión de Jen influyera en la impresión que aquel hombre tenía en mí, que había sido demasiado breve como para resultar tan intensa. Al fin y al cabo, apenas le había visto la cara y llevaba mirándole la espalda cerca de quince minutos.
–Tienes que ver todas sus películas. Así entenderás lo que quiero decir. Johnny Dellasandro es como… como una leyenda.
–No creo que sea una leyenda si nunca había oído hablar de él.
–De acuerdo –se corrigió Jen–. Una leyenda en determinados círculos. En círculos artísticos sobre todo.
–Supongo que no soy suficientemente artística –me eché a reír sin sentirme en absoluto ofendida.
Había estado varias veces en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y, desde luego, no me consideraba la clase de público al que iban dirigidas las obras que allí se exponían.
–Pues es una pena, una verdadera pena. De verdad, estoy segura de que el haber visto las películas de Johnny Dellasandro ha arruinado para siempre la posibilidad de que me gusten los chicos normales.
–No creo que eso sea precisamente un cumplido –le dije–. Sobre todo en el caso de que hubiera algo que pudiera llamarse un «chico normal», cosa que, francamente, estoy empezando a dudar.
Jen soltó una carcajada y volvió a atacar su bizcocho de chocolate tras mirar una vez más por encima del hombro. Levantó el tenedor cargado de chocolate y señaló en mi dirección.
–Pásate esta noche por mi casa. Tengo la última selección de DVD de sus películas, además de las películas anteriores. Y las que no tenga, las podemos bajar de Interflix.
–¡Genial!
Jen sonrió y mordisqueó un trozo del bizcocho del tenedor.
–Emm, voy a darte a conocer algo verdaderamente bueno.
–Y vive justo aquí, ¿verdad?
–Exacto –Jen miró por encima del hombro una vez más.
Si Dellasandro tenía idea de que le estábamos sometiendo a semejante escrutinio, no lo demostró. De hecho, no parecía prestar atención a nadie. Leía el periódico y tomaba el café. Volvía las páginas de una en una y a veces seguía la lectura de la letra guiándose con el dedo.
–No estaba segura de que fuera él, ¿sabes? Llegué aquí una mañana y allí estaba. ¡Nada menos que Johnny Dellasandro! –Jen dejó escapar un suspiro propio de alguien completamente enamorado–. Chica, en serio, la sensación fue tan orgásmica que podría haber salido de aquí navegando sobre mi propio flujo.
Yo, que en ese momento estaba bebiendo un sorbo de café, comencé a reír. Y segundo después, cuando el café se desvió hacia mis pulmones en vez de hacia mi estómago, comencé a toser. Tosiendo, jadeando y con los ojos llenos de lágrimas, me tapé la boca con las manos e intenté protegerme la nariz, pero era imposible no hacer ruido.
Jen también se echó reír.
–¡Levanta los brazos! ¡Pon los brazos en alto! Así dejarás de toser.
Mi madre siempre me había dicho lo mismo. Conseguí levantar el brazo y la tos cedió. Me había ganado varias miradas de curiosidad, pero, gracias a Dios, ninguna de Dellasandro.
–Cuando vayas a hacer un comentario de ese tipo, avísame antes.
Jen parpadeó con expresión de inocencia.
–¿De qué tipo? ¿Te refieres a lo de salir navegando en mi propio flujo?
Volví a echarme a reír, y en aquella ocasión sin atragantarme.
–¡Sí, a eso!
–Créeme, después de ver sus películas, entenderás lo que quiero decir.
–Muy bien, de acuerdo. Por patético que suene, no tengo planes para esta noche.
–Si no tener planes para la noche del sábado te convierte en alguien patético, entonces yo también lo soy. Podemos regodearnos juntas en nuestro fracaso, comer helado y babear mientras vemos películas artísticas de porno blando.
–¿Porno blando? –miré hacia Dellasandro, que casi había terminado ya el periódico.
–Espera y verás –me dijo Jen–. ¡Panorámicas completas, nena!
–Vaya. No me extraña que no quiera hablar con nadie. Si yo me hubiera hecho famosa por ir enseñando el trasero, seguramente tampoco querría que nadie se fijara en mí.
En aquella ocasión, fue Jen la que estalló en carcajadas. Las suyas hicieron que se volvieran más cabezas que las mías, aunque no la de Dellasandro. Jen arrastró el dedo por los restos del chocolate del plato y los lamió.
–No creo que sea eso. Quiero decir, tampoco es que le guste alardear de lo que hizo ni nada parecido, pero no creo que esté avergonzado. En cualquier caso, no debería estarlo. Ha hecho arte –se puso seria–. Lo digo de verdad. Sus amigos y él formaban un grupo que era conocido como El enclave. Se les atribuye el mérito de haber transformado la visión que el público general tiene del cine independiente. Hicieron películas que se proyectaron en cines convencionales y hasta en salas X.
–Vaya.
Yo no tenía la menor idea ni de arte ni de cine, pero parecía impresionante.
Y había algo especial en aquel hombre. A lo mejor era el abrigo negro, o la bufanda, o el hecho de que me encanten los hombres que saben vestirse de manera que parece no preocuparles en absoluto su aspecto y, aun así, consiguen estar increíblemente atractivos. A lo mejor era el olor a naranjas que había dejado al pasar. No era un olor que normalmente me gustara, de hecho, lo rechazaba porque normalmente precedía a mis fugas amnésicas. Hasta era posible que estuviera sufriendo los efectos de una fuga, aunque hubiera sido particularmente pequeña. A menudo, tras experimentarlas, el mundo «real» me parecía mucho más brillante durante algún tiempo. Era como si todo fuera más intenso. Y cuando las fugas iban acompañadas de alucinaciones, la intensidad era aún mayor. Hacía mucho tiempo que no había sufrido un episodio de ese tipo, ni siquiera había tenido la más mínima insinuación de que pudiera tener una alucinación durante la última fuga, pero la sensación era muy parecida.
–¿Emm?
Me di cuenta, sobresaltada, de que Jen había estado hablando conmigo. Y no tenía ninguna fuga a la que culpar de mi falta de atención.
–Lo siento.
–¿Entonces, vendrás esta noche? Prepararé unas margaritas. Y podemos comprar pizzas –se interrumpió. Parecía de pronto desolada–. Es patético, ¿verdad?
–¿Sabes lo que es patético? Arreglarse de arriba abajo para salir a un bar con la esperanza de encontrar a algún fracasado con camisa a rayas y olor a Polo.
–Tienes razón. Las camisas a rayas son tan del dos mil seis.
Nos echamos las dos a reír. Había salido con Jen por los bares de la zona en un par de ocasiones. Las camisas a rayas continuaban siendo muy populares por allí, especialmente entre jóvenes universitarios a los que les encantaba invitar a chupitos de Jell-O a jóvenes escasamente vestidas con la esperanza de que las chicas en cuestión les encontraran irresistibles.
Jen miró el reloj.
–¡Mierda! Tengo que darme prisa. He quedado con mi hermano para llevar a mi abuela al supermercado. Tiene ochenta y dos años y no ve suficientemente bien como para conducir. A mi madre la está volviendo loca.
Yo volví a reír.
–Buena suerte.
–La adoro, pero es una mujer difícil. Por eso tengo que decirle a mi hermano que nos acompañe. Te veré esta noche en mi casa. ¿Te parece bien alrededor de las siete? Es mejor no empezar demasiado tarde. ¡Tenemos muchas películas que ver!
En realidad, no podía imaginarme viendo más de una o dos películas, pero asentí de todas formas.
–Claro, ahí estaré. Yo llevaré algo para picar.
–Genial. ¡Hasta luego! –Jen se levantó y se acercó a mí para decirme–: ¡Vete a llenar ahora mismo la taza de café! ¡Rápido, antes de que se vaya!
Dellasandro acababa de doblar el periódico y de levantarse. Se estaba poniendo el abrigo. Yo no podía verle la cara.
–¿Por qué no esperas a que se vaya y sales justo detrás de él para que tenga que sujetarte la puerta? –le dije.
–Buen plan –contestó–. Es una pena que no pueda esperarle. Tengo prisa. Hazlo tú.
Las dos nos echamos a reír y Jen se dirigió hacia la puerta. La observé marcharse. Después, vi cómo Dellasandro regresaba con la taza vacía hasta el mostrador. Con el periódico bajo el brazo, se dirigió al cuarto de baño, situado en la parte trasera del Mocha. Aquel era un buen momento para volver a llenar la taza de café, puesto que había pagado por ello, pero, en realidad, no estaba de humor para tomar otro café. No tenía planes. El día se alargaba sin nada que me tentara fuera del Mocha y, para colmo, había olvidado llevar algo de lectura, o incluso el ordenador para navegar por la red. No tenía ningún motivo para quedarme y tenía una casa llena de cajas sin abrir y con una limpieza pendiente. Y, probablemente, también con un mensaje telefónico de mi madre que tendría que contestar.
Así que llevé la taza al mostrador y dejé que mi ávida mirada vagara por los pasteles del mostrador. Hornearía unos bizcochos de chocolate en mi casa. Estarían infinitamente mejores que los del Mocha, aunque los de la cafetería tuvieran una capa de azúcar glaseada con mantequilla que no tenía idea de cómo imitar. El estómago comenzó a sonarme a pesar de la magdalena que acababa de comer. No era una buena cosa.
–¿Quieres algo? –era Joy, una de las camareras más secas que había conocido nunca.
Desde luego, no hacía honor a su nombre.
–No, gracias.
Me coloqué el asa del bolso en el hombro pensando que sería mejor que me dirigiera a mi casa y me preparara un sándwich de ensalada de huevo o algo parecido antes de sufrir un ataque de hipoglucemia. Tener el estómago vacío no solo me ponía de mal humor, sino que podía provocar una de mis fugas. Después del episodio de aquella mañana, no quería hacer nada que pudiera causarme otra. La cafeína y el azúcar ayudaban a ahuyentarlas, pero el estómago vacío estaba contrarrestando lo empalagoso del café.
Dellasandro llegó a la puerta del Mocha segundos después que yo. Yo acababa de abrir la puerta de cristal haciendo tintinear la campanilla de bronce cuando sentí algo tras de mí. Me volví con una mano todavía en la puerta para evitar que se cerrara y allí estaba él: abrigo negro, bufanda a rayas y el pelo de color trigo.
Los ojos no eran azules.
Eran de un intenso verde castaño. Y su rostro era perfecto, incluso con las arrugas que rodeaban las comisuras de sus ojos y el destello plateado que clareaba sus sienes. La primera vez que le había visto le había echado menos de cuarenta años, pensaba que solo era unos cuantos años mayor que yo. Evidentemente, el hecho de que hubiera trabajado en los setenta implicaba que tenía que ser mayor. Pero incluso sabiéndolo, me costaba creérmelo. Tenía un rostro bellísimo.
El rostro de Johnny Dellasandro era una obra de arte.
Y yo solté la puerta justo ante aquella obra de arte.
–¡Dios mío! –exclamó él, y retrocedió.
Tenía un acento inconfundible de Nueva York.
La puerta se cerró entre nosotros. El sol se reflejaba sobre el cristal, ocultando a Dellasandro en el interior de la cafetería. Ya no podía ver su rostro, pero estaba bastante segura de que había conseguido enfadarle.
Puse la mano en el tirador de la puerta mientras él empujaba para abrir. La puerta se abrió de pronto, haciéndome trastabillar un par de pasos.
–¡Oh, lo siento!
No me miró, se limitó a pasar por delante de mí mientras soltaba una maldición que ni siquiera entendí. Me rozó con el borde del periódico al pasar sin prestarme la menor atención. El dobladillo del abrigo revoloteó ante un repentino golpe de viento y yo solté un grito ahogado y respiré hondo…
Notando de nuevo la fragancia de las naranjas.
–Mamá, de verdad, estoy bien –tenía que decírselo no para que se preocupara menos, sino porque si no se lo decía, se preocupaba mucho más–. Te lo prometo, todo va a salir bien.
–Me gustaría que no te hubieras ido a vivir tan lejos.
La voz de mi madre al otro lado del teléfono sonaba inquieta. Era lo normal. No tenía que comenzar a preocuparme hasta que mi madre se mostraba ansiosa.
–Estar a cuarenta minutos de distancia no es estar lejos. Ahora vivo más cerca del trabajo y tengo una casa magnífica.
–¡En la gran ciudad!
–¡Dios mío, mamá! –me eché a reír, aun a sabiendas de que no serviría para hacerla sentir mejor–. Harrisburg solo es una ciudad técnicamente.
–Y vives justo en el centro. Ya sabes que he oído en las noticias que hubo un tiroteo justo a unas cuantas calles de la tuya.
–¿Ah, sí? Y la semana pasada hubo un asesinato y un suicidio en Lebannon –contesté–. ¿Y a cuánto está de tu casa?
Mi madre suspiró.
–Emm, intenta tomártelo en serio.
–Mamá, estoy hablando en serio. Tengo treinta y un años. Ya era hora de que me fuera de casa.
Mi madre suspiró.
–Supongo que tienes razón. No puedes seguir siendo siempre mi niñita.
–Hace mucho tiempo que dejé de ser tu niñita.
–Me sentiría mucho mejor si no estuvieras sola. Todo era mucho mejor cuando Tony y tú…
–Mamá –la interrumpí con voz tensa–. Tony y yo rompimos por una larga lista de muy buenas razones, ¿de acuerdo? Por favor, deja de hablarme de él. Si ni siquiera te caía bien.
–Solo porque pensaba que no te cuidaba suficientemente bien.
En eso tenía razón, desde luego. Y no porque yo necesitara tantos cuidados como mi madre pensaba. Pero no quería hablar de mi exnovio con ella. Ni en aquel momento ni nunca.
–¿Cómo está papá? –le pregunté en cambio, para que así pudiera hablar sobre la otra persona de su vida por la que se preocupaba más de lo que debía.
–Bueno, ya conoces a tu padre. No paro de decirle que tiene que ir al médico a hacerse un chequeo, pero él no piensa ir. Ya tiene cincuenta y nueve años, ¿sabes?
–Le tratas como si fuera un anciano.
–No es ningún jovencito –dijo mi madre.
Me eché a reír y me coloqué el teléfono en el hombro mientras abría una de las muchas cajas que había guardado en uno de los dormitorios que tenía sin utilizar. Estaba desempaquetando libros. Quería convertir aquella habitación en una biblioteca y había montado y limpiado todas las estanterías. Ya solo tenía que llenarlas. Sabía que me alegraría cuando terminara aquella tarea, pero la había estado retrasando durante semanas.
–¿Qué estás haciendo?
–Sacando los libros de las cajas.
–¡Oh, ten mucho cuidado, Emm! Ya sabes que se levanta mucho polvo.
–No tengo asma, mamá –quité la capa de periódicos que había colocado sobre los libros.
No los había colocado en el orden que tendrían después en las estanterías, sino de manera que cupieran en las cajas. Aquella parecía estar llena de libros ilustrados de gran formato que había comprado en tiendas de segunda mano o que había recibido como regalos. Eran libros que siempre pretendía leer, aunque nunca encontrara el momento de hacerlo.
–No, pero sabes que tienes que tener cuidado.
–Vamos, mamá, ya basta –ya estaba comenzando a enfadarme.
Mi madre siempre había sido excesivamente protectora conmigo. Cuando tenía seis años, me caí de uno de los columpios del parque. Era una época anterior a aquella en la que en las escuelas utilizaban neumáticos reciclados para amortiguar el impacto de las caídas o cualquier material blando. Otros niños se rompían los brazos o las piernas. Yo me rompí la cabeza.
Estuve en coma durante casi una semana por culpa de un edema cerebral o una inflamación que los médicos no habían sido capaces de aliviar con los métodos tradicionales. Mis padres estaban a punto de aceptar que me sometieran a una operación cuando abrí los ojos y pedí un helado.
No sufrí nunca los problemas de coordinación o la imposibilidad de utilizar brazos o piernas que predijeron los médicos. Tampoco las pérdidas de memoria ni ningún otro daño material manifiesto. De hecho, tenía más problemas para olvidar que para recordar. No había sufrido ninguna lesión a largo plazo, por lo menos física. Y, por otra parte, había llegado a acostumbrarme a las fugas.
Mis padres pensaban que iban a perderme y nada de lo que yo pudiera decir sobre aquella época de oscuridad podría convencer a mi madre de que ni siquiera había estado cerca de la muerte. Había intentado hablar sobre ello en un par de ocasiones cuando era más joven para conseguir que se relajara aunque solo fuera un poco. Pero mi madre se negaba a escuchar. Supongo que no podía culparla. Yo no sabía lo que era querer a un hijo, y, mucho menos, soportar el miedo a perderlo.
–Lo siento –me dijo.
Afortunadamente, mi madre era consciente de cuándo perdía el control. Había hecho todo lo posible para asegurarse de que no creciera como una niña insegura y miedosa, aunque para ello hubiera tenido que morderse las uñas hasta la raíz y terminar con el pelo gris antes de los cuarenta años. Aunque lo odiaba, me había permitido hacer cuanto necesitaba para ganar mi independencia.
–Podrías venir alguna vez, ¿sabes? En realidad no estoy tan lejos. Podríamos comer juntas o hacer algo. Tú y yo solas, un día de chicas.
–Sí, claro que podríamos –se mostró un poco más animada por la invitación.
Sabía que, en realidad, no se lo estaba tomando en serio. A mi madre no le gustaba conducir sola. Si venía a verme, lo haría con mi padre. Y no era que yo no quisiera a mi padre o que no quisiera verle. En cierto modo, me resultaba más fácil tratar con él que con mi madre porque, por muy preocupado que estuviera, lo reservaba para sí. Pero si estaba él, no sería un día de chicas y mi padre tendía a ponerse de mal humor cuando quería estar en casa, sentado en su butaca y viendo los deportes en la televisión. Yo ni siquiera tenía televisión por cable todavía.
–Emm, le vi hace un par de días.
Me detuve con un enorme libro sobre catedrales en la mano. Si quería que el libro se mantuviera derecho, tendría que recolocar una de las baldas de la estantería. Era un libro de mesa, hecho para estar expuesto. Lo hojeé, considerando si debería venderlo.
–¿A quién?
–A Tony –contestó mi madre con impaciencia.
–¡Oh, por el amor de Dios, mamá!
–Tenía buen aspecto. Me preguntó por ti.
–Estoy segura –respondí con ironía.
–Tuve la sensación de que quería saber… si habías conocido a alguien.
Me detuve con otro libro entre las manos, en aquella ocasión, sobre cine americano. Otra compra de segunda mano. Los libros eran mi perdición. Incluso aquellos que trataban sobre temas que no me interesaban. Supongo que siempre tenía la idea de que podía cortar las ilustraciones, enmarcarlas y colgarlas. Una prueba más de que, en realidad, no tenía gran interés por el arte.
–¿Por qué iba a preguntarse una cosa así?
–No lo sé, Emm –se interrumpió–. ¿Has conocido a alguien?
Estuve a punto de contestar que no, pero entonces me asaltó el recuerdo de una bufanda a rayas y un abrigo negro. El suelo tembló bajo mis pies y me aferré al teléfono. De pronto, el peso del libro resultó excesivo para mi mano sudorosa. Se me cayó al suelo.
–¿Emm?
–Estoy bien, mamá, solo se me acaba de caer un libro.
Ni remolinos de colores ni olor a cítrico en mis fosas nasales. Se me revolvió un poco el estómago, pero eso pudo ser por los restos de comida italiana que había comido. Llevaban demasiado tiempo en la nevera.
–No estaría mal que conocieras a alguien. De hecho, creo que deberías.
–Sí, y yo me aseguraré de que todos los tipos que conozca sepan que mi madre cree que no debería continuar soltera. Es la mejor manera de triunfar en una cita.
–No me gusta tu sarcasmo, Emmaline.
Me eché a reír.
–Mamá, tengo que colgar, ¿de acuerdo? Quiero terminar de desempaquetar las cajas y hacer la colada antes de ira a casa de mi amiga Jen esta noche.
–¡Ah, así que tienes una amiga!
Adoraba a mi madre, de verdad. Pero a veces me entraban ganas de estrangularla.
–Sí, mamá. Tengo una verdadera amiga.
Mi madre se echó a reír en aquella ocasión. Parecía mucho más contenta que cuando había empezado la conversación. Por lo menos eso ya era algo.
–Muy bien, me alegro de que vayas a pasar la velada con una amiga en vez de quedarte sentada en casa. Yo solo… me preocupo por ti, cariño. Eso es todo.
–Lo sé. Y también sé que siempre lo harás.
Nos despedimos e intercambiamos los correspondientes «te quiero». Tenía amigos que nunca les decían a sus padres que les querían, que no habían vuelto a repetir aquellas palabras desde que habían dejado la escuela elemental. Era algo que me alegraba de no haber perdido al crecer y de que mi madre hubiera insistido en mantenerlo. Aunque supiera que era porque temía que si no lo decía, de alguna manera, significaría que había perdido la posibilidad de decírmelo una vez más, me gustaba.
El libro que se me había caído al suelo se había abierto por el centro, resquebrajando la encuadernación de una forma que me hizo suspirar con tristeza. Me incliné para recogerlo y me detuve. Había quedado abierto por un capítulo sobre el cine independiente de los años setenta, mostrando una fotografía en blanco y negro en la que un rostro maravilloso miraba fijamente a la cámara.
Johnny Dellasandro.
2
–¿Cuál quieres ver primero? ¿De qué humor estás?
Jen abrió la puerta del que resultó ser un armario lleno de DVD. Deslizó el dedo por las fundas de plástico haciéndolas sonar al chocar las unas contra las otras y se detuvo en una de ellas.
–¿Quieres algo más flojo o vamos directamente al grano?
Yo me había llevado el libro sobre cine americano para enseñárselo y lo tenía en la mesa del café, delante de mí, abierto en la página en la que aparecía el maravilloso rostro de Johnny.
–¿De qué película es esta fotografía?
Jen la miró.
–De El tren de los condenados.
Yo también la miré.
–¿Esa fotografía es de una película de terror?
–Sí, no es mi favorita, desde luego. No da mucho miedo –añadió–. Pero sale desnudo.
Arqueé entonces ambas cejas.
–¿De verdad?
–Sí, aunque no es un plano frontal –dijo con una sonrisa mientras se agachaba y sacaba una película de la estantería–. En cualquier caso, esas películas de los setenta son bastante gráficas. Hay abundancia de sangre y entrañas. ¿Eso te molesta?
Había pasado tanto tiempo en hospitales y urgencias que ya nada de eso me molestaba particularmente.
–No, qué va.
–En ese caso, El tren de los condenados.
Jen sacó el DVD de la caja y lo deslizó en la ranura del aparato reproductor. Después, encendió la televisión en el canal indicado y tomó el mando a distancia antes de sentarse a mi lado en el sofá.
–La calidad no es buena, lo siento. La encontré en la basura de una tienda de todo a un dólar.
–Eres una gran admiradora de Dellasandro, ¿verdad? –cambié de postura para evitar que se cayera el cuenco de palomitas y me incliné para volver a mirar la foto.
No le había contado a Jen que había estado a punto de darle con la puerta en las narices a Johnny, ni que había pasado casi una hora con la mirada fija en su fotografía, memorizando cada línea y cada curva de su rostro. En la fotografía llevaba el pelo hacia atrás, recogido en una coleta en la base del cuello y más largo que aquella mañana. Parecía más joven, por supuesto, puesto que había sido tomada más de treinta años atrás. Pero no mucho más.
–Ha envejecido bien –Jen miró por encima de mi hombro en cuanto se filtraron los primeros sonidos por los altavoces de la televisión–. Ha ganado algo de peso y tiene más arrugas alrededor de los ojos. Pero, básicamente, está igual. Y deberías verle en verano, cuando no va con ese abrigo tan largo.
Me recosté en el sofá y estiré los pies.
–¿Has hablado con él alguna vez?
–¡Dios mío, no! Me da mucho miedo.
Me eché a reír.
–¿Miedo de qué?
Jen utilizó el mando a distancia para subir el volumen. Hasta ese momento, lo único que había salido en la pantalla era el título goteando sangre y la imagen fugaz de un tren resoplando sobre una vía serpenteante a través de unas altas y abruptas montañas.
–De soltarle lo primero que se me pase por la cabeza.
–¿En serio? Qué tontería.
Jen se echó a reír, dejó el mando a distancia y agarró un puñado de palomitas.
–En serio. En una ocasión, conocí a Shan Easton, ¿sabes quién es? Es el cantante de Lipstick Guerrillas.
–Eh, no, no sé quién es.
–Estaban tocando en IndiePalooza hace un año en Hersey, y una amiga mía había conseguido pases para estar detrás del escenario. Tocaban unos diez o quince grupos. Hacía un calor infernal y habíamos estado bebiendo copas porque las vendían a un dólar cincuenta y el agua estaba a cuatro dólares la botella. Digamos que estaba un poco bebida.
–¿Y qué le dijiste?
–Creo que le dije que quería montarle como si fuera una montaña rusa. O algo parecido.
–¡Vaya!
–Sí, lo sé –suspiró dramáticamente y abrió una lata de un refresco de cola–. No fue mi mejor momento.
–Estoy segura de que podría haber sido peor.
–De acuerdo, pero, ¿qué podría haber peor que encontrarme con él en la cafetería o en el supermercado después de haberle dicho una cosa así? Por eso procuro mantener la boca cerrada cuando Johnny Dellasandro anda cerca.
El tren, que asumí era el de los condenados, dejó escapar un silbido agudo y la película dio paso a una escena rodada en el interior del tren en la que aparecía gente vestida a la moda de los setenta. Una mujer con un traje pantalón, el pelo abultado y unas gafas de sol enormes cubriendo su rostro hizo un gesto con una mano cargada de anillos al camarero que le estaba sirviendo una copa de vino.
El tren vibró y el camarero derramó el vino. El camarero era Johnny.
–¡Fíjate en lo que haces, maldito estúpido! –la mujer hablaba con un marcado acento ¿italiano, quizá? No estaba segura–. ¡Me has tirado el vino en mi blusa favorita!
–Lo siento, señora –Johnny tenía una voz oscura, rica y aterciopelada… y totalmente fuera de lugar con aquel acento tan de neoyorquino.
Me eché a reír y Jen me dirigió una mirada fugaz.
–La película mejora cuando se la lleva al coche cama y se acuesta con ella.
Las dos nos reímos entonces y seguimos comiendo palomitas, bebiendo refrescos de cola y divirtiéndonos con la película. Por lo que pude deducir, el tren se convirtió en un tren maldito en el instante en el que entró en un túnel que estaba conectado con las puertas del infierno. No explicaban por qué, o por lo menos, yo no lo entendí, pero como de vez en cuando hablaban en un italiano pésimamente traducido en los subtítulos en inglés, con la voz de Johnny extrañamente doblada por una voz más aguda y silbante, era bastante probable que me hubiera perdido algo importante.
De todas formas, tampoco importaba. Era una película muy entretenida, con montones de sangre, tal y como Jen había prometido. También salían muchos hombres extraordinarios. Johnny terminaba quitándose la camisa de camarero para terminar luchando contra demonios de gomaespuma y látex. Sin camisa y cubierto de sangre, con el pelo grasiento y echado hacia atrás, continuaba estando arrebatador.
–¡Que el infierno vuelva al infierno!
Era una frase clásica, dicha por Johnny con un marcado acento y acompañada por un disparo que hizo explotar a los demonios en infinitas y goteantes piezas. Y fue seguida, con total incongruencia, por una larga y explícita escena de amor entre él y la mujer del traje pantalón acompañada de música de película porno. La película terminaba con la mujer embarazada, llevando en sus entrañas al hijo de un demonio que la desgarraba por dentro e intentaba atacar a su padre.
–Entonces, ¿Johnny era el demonio?
Jen se echó a reír y buscó las sobras del cuenco de palomitas.
–¡Eso creo! O el hijo del demonio o algo parecido.
Comenzaron a salir los créditos de la película. Yo me terminé el refresco.
–No ha sido una película muy buena, la verdad.
–Sí, es mala, pero la escena de sexo es de lo más caliente, ¿verdad?
Sí, era una gran escena. Incluso con la música porno y esos estúpidos efectos especiales, e incluso con aquel cojín discretamente colocado que impedía ver el miembro de Johnny, pero dejaba una vista completa del vello púbico de la mujer. Johnny la había besado como si fuera una auténtica delicia.
–Muy buena actuación –dije despreocupadamente.
Jen soltó un sonido burlón y se levantó para sacar el DVD del aparato.
–No creo que sea una gran actuación. En realidad, creo que es mucho mejor pintor que lo que fue nunca como actor. Y su forma de besar… En realidad, se acuesta con alguien en casi todas las películas en las que sale. No creo que esté actuando. Es el auténtico Johnny.
–¿Cuándo rodó todas esas películas? –me levanté para estirarme.
La película había durado poco más de una hora, pero se me había hecho mucho más larga.
–No lo sé –Jen se encogió de hombros–. Hizo un puñado de películas en los años setenta y después paró durante una temporada. Desapareció de la faz de la tierra. Regresó convertido en pintor y, por lo que yo sé, solo actuó en una o dos películas más. Ha aparecido en muchas ocasiones en programas de televisión y también salió en un episodio de Lazos de familia, por increíble que te pueda parecer.
–¿Y también se acostaba con alguien?
–¡Pues sí! –Jen se echó a reír–. Pero no creo que lo enseñara todo. Para verlo todo tendrás que ver… esta.
Sacó un DVD con una carátula en rojo y negro y una sola palabra al frente. Basura, se titulaba la película. Jen comenzó a ponerla mientras hablaba.
–Muy bien. Voy a advertirte algo sobre esa película por adelantado. No quiero que me la estropees.
–Eso da más miedo que El tren de los condenados.
Jen negó con la cabeza.
–No. Tú mira y verás.
Así que miré.
Aquella segunda película tenía menos argumento que la primera. Por lo que pude deducir, trataba de un grupo de inadaptados que vivían en una urbanización como la que salía en Melrose Place. Era el tipo de urbanización que con tanta frecuencia salía en películas rodadas en California: unos cuantos edificios pintados en color teja o en color verde y alrededor de una piscina. En aquella película, la urbanización se llamaba La cueva. Estaba dirigida por una gerente que parecía una drag queen. Los residentes eran Sheila, una mujer adicta a la heroína, Henry, coleccionista de figuritas de porcelana que sufría un trastorno mental. Becky, una madre soltera y un puñado de personajes más que no parecían tener siquiera nombre que entraban y aparecían en escena con independencia de lo que estuviera pasando.
Y, por supuesto, también estaba Johnny. Que hacía el papel de Johnny, un gigolo. El tatuaje que llevaba en el brazo había sido rudamente tatuado, probablemente con instrumental casero. Era una sola palabra: «Johnny».
–¿Se llama Johnny en todas las películas? –pregunté.
Jen me silenció inmediatamente.
No era una buena película, al menos a juzgar por las actuaciones y el guion. De hecho, no podía estar segura de que tuviera guion. Parecían casi todas improvisaciones, lo que significaba que tampoco hacía falta actuar. Era como si se hubieran reunido un grupo de amigos un sábado por la noche con una cámara y un poco de hierba y se hubieran decidido a hacer una película.
–Creo que eso es, básicamente, lo que ocurrió –me aclaró Jen cuando expuse mi teoría–. Pero fíjate, no me digas que ese trasero no es épico.
Johnny aparecía desnudo durante la mayor parte de la película. Ocurría algún incidente: una sobredosis, un aborto. Aparecía un cadáver en la piscina y lo tiraban a la basura. No habría sido capaz de explicar el argumento ni aunque me hubieran amenazado con una tarántula viva.
Lo único que veía yo era a Johnny Dellasandro. Su trasero. Sus abdominales. Sus pectorales. Sus deliciosos pezones. Aquel hombre tenía la constitución de un Adonis: musculoso, esbelto, dorado. ¡Dios! Estaba desnudo y bronceado por el sol, y tenía suficiente pelo como para parecer viril, pero no tanto como para hacerla a una pensar que necesitaría una máquina cortacéspedes para acceder a su miembro.
Y, sí, al parecer se acostaba con alguien en todas y cada una de las películas.
Incliné la cabeza para poder verle desde un ángulo mejor.
–Creo que… ¡Caramba! ¿Tiene una erección? ¡Se está excitando! ¡Mira eso!
–Sí, ya lo sé –Jen gritó y se aferró a mí.
No me había afectado tanto una erección desde mi primera fiesta con chicos en octavo grado, cuando jugando a las prendas, me tocó encerrarme en el armario con Kent Zimmerman. Sentí un vacío en el estómago como el que sentía justo antes de descender por la primera cuesta de una montaña rusa. El calor me subía por el pecho y la garganta y me llegaba hasta las mejillas.
–Es… sencillamente, increíble.
–Chica, ¿no te parece alucinante? Y espera un momento y… ¡mira! ¡Sííí! –exclamó Jen, recostándose sobre los cojines–. ¡Un plano frontal!
Fue solo un instante, pero allí estaba, el miembro de Johnny en toda su gloria. Johnny paseaba y hablaba al mismo tiempo y yo no podía decidir si quería intentar escuchar lo que estaba diciendo o, sencillamente, aceptar mi completa y absoluta perversión y clavar la mirada en su miembro. Al final, ganó el pene.
–Eso sí que es un pene –lo dije con la voz cargada de admiración.
–Desde luego –Jen suspiró feliz–. Ese hombre es condenadamente bello.
Aparté la mirada del televisor para mirarla a ella.
–No me puedo creer que te guste tanto y no hayas hablado con él. Le digas lo que le digas. Creo que merece la pena intentarlo.
Jen sacudió la cabeza. Johnny no aparecía en la pantalla en aquel momento, así que no se estaba perdiendo nada importante. Señaló hacia la televisión.
–¿Y qué podría decirle? «¡Eh, Johnny, soy Jen y, por cierto, me gusta tanto tu cola que la he puesto en mi lista de regalos navideños!».
Me eché a reír.
–¿Y tú crees que le importaría?
Me dirigió una dura mirada.
–¿Está casado? –me decidí por una pregunta más práctica.
–No, no creo. Sinceramente, dejando de lado las películas, apenas sé nada sobre él –Jen esbozó una mueca.
Yo me eché a reír.
–Menuda acosadora estás hecha.
–No soy ninguna acosadora –me lanzó un cojín–. Solo soy una persona capaz de apreciar un cuerpo bonito. ¿Acaso tiene algo de malo? Y me gustan mucho sus obras. Compré uno de sus cuadros –añadió, como si estuviera compartiendo un secreto.
–¿De verdad?
Jen asintió.
–Sí. Su galería es realmente buena. Hay montones de obras pequeñas y nada es demasiado caro. Y en la parte de atrás, tiene diferentes colecciones. Hace un par de años, expuso sus obras. No siempre lo hace. Lo que quiero decir es que normalmente incluye sus obras entre otras muchas piezas, nunca las expone como si tuvieran una gran importancia, ¿sabes?
Yo nunca había estado en una galería de arte, así que no tenía la menor idea. Pero de todas formas, asentí.
–¿Puedo verlo?
–Claro. Yo… eh, lo tengo en el dormitorio.
Me eché a reír otra vez.
–¿Por qué? ¿Es algo verde?
No conocía a Jen desde hacía mucho tiempo, solo desde que me había mudado a Second Street. Pero todavía no la había visto avergonzarse por nada ni mostrarse tímida. Estaba siempre dispuesta a enfrentarse a cualquier cosa y esa era una de las razones por las que la adoraba. Así que, cuando vi que no me sostenía la mirada y reía avergonzada, estuve a punto de decirle que no tenía por qué enseñármela si no quería compartirla conmigo.
–No, no es nada verde –contestó.
–De acuerdo.
Me levanté y la seguí por el pasillo hasta su dormitorio.
El apartamento de Jen estaba decorado al estilo IKEA. Numerosos muebles, todos a juego, y optimizando el espacio. El dormitorio era igual. Estaba pintado en blanco y decorado en tonos verde azulado y verde lima. El apartamento estaba en un edificio antiguo, lo que significaba que las paredes no siempre eran rectas. Una de hecho, era una pared curva con enormes ventanales desde el suelo hasta el techo y vistas a la calle. En otra de las paredes había colgado sus cuadros. En la de enfrente tenía reproducciones enmarcadas de cuadros que hasta yo, una auténtica ignorante, reconocí, como El grito o La noche estrellada.
En el centro había una fotografía en blanco y negro de unos veinte por veinticinco centímetros y enmarcado con un estrecho marco rojo. El artista había pintado sobre la fotografía con gruesas pinceladas realzando el perfil de un edificio que reconocí como la Mansión John Harris, situada al final de Front Street. Había pasado mucho tiempo mirando lo que la gente había decidido que era una obra de arte y preguntándome por qué demonios se lo parecía, pero no tuve que invertir ni un segundo en pensar sobre ello cuando vi aquel cuadro.
–¡Es increíble!
–Lo sé, ¿verdad? –Jen se acercó a la pared y se colocó delante de ella–. Es genial, ¿verdad? Lo miras y no le encuentras nada especial. Y, sin embargo, tiene algo…
–Sí –definitivamente, tenía algo–. Y ni siquiera es sucio.
Jen se echó a reír.
–Me gusta tenerlo aquí y poder verlo a primera hora de la mañana. ¿Suena patético? Sí, ¡Dios mío! Es absolutamente patético.
–No, no lo es. ¿Es el único cuadro que tienes de él?
–Sí. Los cuadros originales siempre son caros, aunque Johnny los venda a unos precios bastante razonables.
Yo no sabía lo que se consideraba razonable y me parecía una indiscreción preguntarlo.
–Es muy bonito, Jen. Me parece un pintor muy bueno.
–Sí, así que, ya ves, esa es otra de las razones por las que no hablo con él.
La miré y sonreí.
–¿Por qué? ¿Porque te gusta tu obra y no solo su trasero?
Jen soltó una risita.
–Sí, bueno, algo así.
–No te comprendo. Te parece un hombre atractivo, eres una gran admiradora de su obra, ¿por qué no le dices algo?
–Porque supongo que preferiría que viera alguna de mis obras y le parecieran buenas sin tener que adularle. Me gustaría que me respetara como artista y eso es algo que no va a suceder nunca.
Me acerqué a la pared en la que estaban sus cuadros.
–¿Por qué no? Tú también eres buena.
–Y tú no sabes nada de arte, ¿recuerdas? –lo dijo sin ninguna malicia mientras me seguía para mirar sus propios cuadros–. Nunca colgarán mi obra en un museo. No creo que nadie escriba nunca una entrada en Wikipedia sobre mí.
–Eso nunca se sabe –respondí–. ¿Tú crees que cuando Johnny Dellasandro hacía todas esas películas sabía que algún día sería famoso por enseñar su trasero?
–Es un trasero épico.
–Vamos a ver otra película –propuse.
Para las dos de la mañana solo habíamos podido ver una película más porque habíamos detenido y vuelto a ver numerosas escenas en repetidas ocasiones.
–¿Por qué no ponemos esta? –pregunté después de haber visto por tercera vez a Johnny recorriendo con la boca el cuerpo de una mujer desnuda.
Jen me señaló con el mando a distancia.
–Chica, tienes que intentar ir poco a poco. No puedes meterte de golpe en toda esta historia, podrías terminar provocándote un infarto cerebral.
Me eché a reír, aunque el hecho de que en la infancia hubiera sufrido una lesión cerebral que podría haberme matado, al margen de lo que dijeron los médicos, le quitaba gracia a aquella broma.
–Ponla otra vez.
Jen volvió a poner el DVD. Johnny la llamaba a la mujer prostituta guarra, pero con su acento apenas se le entendía. Aquello debería haberme hecho reír.
–¡Es horrible! –dije, completamente arrebatada mientras el Johnny de la pantalla movía su boca una vez más por el cuerpo desnudo de la mujer, le besaba el muslo y ascendía otra vez para agarrarla del pelo y obligarla a darse la vuelta–. No debería gustarme esto, ¿verdad?
–Tú déjate llevar –dijo Jen con aire soñador.
En la película, volvía a insultar a la mujer. Le decía que era una guarra, una asquerosa. Que se merecía que la follara como lo que era. Y que le encantaba que lo hiciera.
–¡Dios! –musité, retorciéndome un poco–. Eso es…
–Excitante, ¿verdad? –Jen suspiró–. Incluso con las patillas que estaban tan de moda en los años setenta.
–Desde luego.
Llegamos al final de la película y yo continuaba sin tener ni idea de lo que iba el argumento. Lo único que sabía era que Johnny aparecía desnudo durante más de la mitad de la película y se acostaba con la mayoría de los actores que aparecían en ella, hombres y mujeres. ¡Ah! Y que me había dejado con la necesidad desesperada y urgente de pasar algún tiempo a solas.
–¿Otra? –Jen ya se estaba incorporando, pero yo me levanté.
–Necesito volver a casa, se está haciendo tarde. Y si nos acostamos demasiado tarde, mañana no podremos ir a la cafetería y podríamos perdérnoslo.
–¡Oh, Emm! –Jen parpadeó y me miró muy seria–. Te he contagiado, ¿verdad?
–Si esto es una enfermedad, yo no quiero curarme.
Jen vivía suficientemente cerca de mi casa como para que el hecho de volver andando no me supusiera ningún problema, por lo menos de día y con buen tiempo. Pero en medio de un invierno particularmente gélido en Pennsylvania y en un barrio que era ligeramente peligroso, había preferido recorrer en coche aquellas dos manzanas. Encontré ocupado el sitio en el que normalmente aparcaba, probablemente por la novia del tipo que vivía enfrente de la calle. Gruñendo y con los ojos cargados, conduje hasta la siguiente manzana para ocupar el hueco de otro de mis vecinos, esperando no encontrarme al día siguiente con una nota desagradable en el parabrisas.
Como había poco espacio para aparcar, la competición por encontrar un sitio podía llegar a ser brutal.
Y debió de ser por casualidad, pero el caso fue que, cuando salí del coche, me di cuenta de que había aparcado delante de la casa de Johnny Dellasandro. Había luz en el tercer piso. La mayor parte de las casas de la calle eran idénticas, de modo que, a menos que Johnny hubiera remodelado la suya, la luz que se veía era la del dormitorio. Yo pretendía que en mi casa, algún día llegara a ser la del dormitorio principal con un cuarto de baño anexo. Y Dellasandro tenía la casa suficientemente arreglada como para hacerme sospechar que, en su caso, ya lo era.
Johnny Dellasandro en su dormitorio. Me pregunté si dormiría desnudo. No estaba segura de si había llegado ya al nivel de Jen y sería capaz de cruzar la calle flotando en mi propio flujo, pero estaba a punto de llegar al orgasmo. Definitivamente, sent