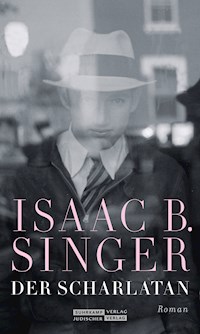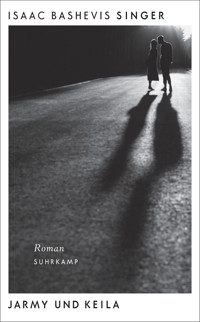Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un amigo de Kafka reúne veintiún relatos breves en torno al tema más característico de Singer: la vida tradicional de las comunidades judías de Centroeuropa y su paulatina disgregación por obra del cambio de las costumbres y del progreso. Pero el arte del escritor, que se mueve siempre de un modo muy sutil y matizado entre la ironía y la emoción, consigue universalizar unos problemas que en principio pueden parecer exclusivamente judíos; profundizando en unos personajes que están divididos entre el apego a unas tradiciones en las que se han formado y la obligada incorporación a la vida moderna, Singer describe un desgarramiento común a todos. Singer hace revivir la mentalidad y las costumbres judías, analizando y evocando las tradiciones de su pueblo en un periodo de disgregación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isaac Bashevis Singer
Un amigo de Kafka
y otros relatos
Traducción de
Andrés Catalán
UN AMIGO DE KAFKA
Años antes de que leyera ninguno de sus libros supe de Franz Kafka gracias a su amigo Jacques Kohn, un antiguo actor del teatro yidis.[1] Digo «antiguo» porque cuando lo conocí llevaba años sin pisar un escenario. Fue a principios de los años treinta, y el teatro yidis de Varsovia había empezado ya a perder espectadores. El mismo Jacques Kohn era un hombre enfermo y derrotado. Aunque seguía vistiendo como un dandi, la ropa que tenía estaba raída. Llevaba un monóculo en el ojo izquierdo, usaba un cuello alto pasado de moda (conocido como «matapadres»),[2] zapatos de charol y un bombín. Los cínicos del club de escritores yidis de Varsovia que ambos frecuentábamos lo apodaban «su Ilustrísima». Aunque cada vez iba más encorvado, se esforzaba tozudamente en mantener los hombros rectos. Lo poco que le quedaba de un pelo que había sido rubio se lo peinaba en forma de puente sobre el cráneo pelado. Siguiendo la tradición del teatro de otros tiempos, de vez en cuando se ponía a hablar en yidis germanizado: especialmente si hablaba de sus relaciones con Kafka. Últimamente le había dado por escribir artículos de prensa, pero los editores se mostraban unánimes a la hora de rechazar sus manuscritos. Vivía en una buhardilla en algún lado de la calle Leszno y estaba todo el tiempo enfermo. Entre los miembros del club circulaba un chiste sobre él: «Se pasa el día acostado en una camilla del hospital y por la noche emerge un Don Juan».
Siempre coincidíamos en el club al atardecer. La puerta se abría lentamente y Jacques Kohn hacía su entrada. Tenía el aire de una importante celebridad europea que se dignaba visitar el gueto. Echaba un vistazo alrededor y hacía una mueca, como para indicar que el olor a arenque, ajo y tabaco barato no era de su gusto. Paseaba desdeñosamente la mirada por las mesas tapizadas de periódicos arrugados, piezas de ajedrez rotas y ceniceros llenos de colillas, en torno a las cuales los miembros del club se sentaban a discutir sin cesar sobre literatura con voces chillonas. Y sacudía la cabeza como para decir: «¿Qué se puede esperar de semejantes schlemiels?».[3] En cuanto lo veía entrar me llevaba la mano al bolsillo y preparaba el esloti[4] que indefectiblemente siempre me pedía que le prestara.
Aquella tarde en particular Jacques parecía estar de mejor humor que de costumbre. Sonrió, mostrando su dentadura de porcelana que no le encajaba bien del todo y se le movía ligeramente al hablar, y se acercó pavoneándose hacia mí como si estuviera sobre un escenario. Me tendió su huesuda mano de dedos largos y dijo:
—¿Qué tal está esta noche nuestra joven promesa?
—¿Ya estamos?
—Lo digo en serio. En serio. Reconozco el talento cuando lo veo, aunque a mí me falte. Cuando actuamos en Praga en 1911 nadie había oído hablar jamás de Kafka. Se acercó a los camerinos, y nada más verlo, supe que estaba en presencia de un genio. Podía olerlo igual que un gato huele un ratón. Así es como dio comienzo nuestra gran amistad.
Había oído esta historia muchas veces y cada vez de una manera distinta, pero sabía que no me quedaba más remedio que escucharla de nuevo. Se sentó a mi mesa y Manya, la camarera, nos trajo dos vasos de té y galletas. Jacques Kohn levantó las cejas, que dibujaban un arco sobre unos ojos amarillentos, surcados por venitas sanguinolentas. Su expresión parecía decir: «Solo a los bárbaros se les ocurriría llamar té a esto». Le echó cinco azucarillos al vaso y lo removió, haciendo girar la cucharilla de estaño hacia fuera. Con el pulgar y el índice, cuya uña era inusualmente larga, partió un pedacito de galleta, se lo llevó a la boca y dijo «Nu ja»,[5] con lo que venía a decir: «con el pasado no te puedes llenar el estómago».
Era todo teatro. Procedía de una familia jasídica[6] de una pequeña ciudad polaca. Su nombre no era Jacques, sino Jankel. Sin embargo, sí que había vivido muchos años en Praga, Viena, Berlín, París. No siempre había sido actor en el teatro yidis, también había actuado en los escenarios de Francia y de Alemania. Fue amigo de muchas celebridades. Ayudó a Chagall a encontrar un estudio en Belleville. Fue un invitado frecuente en casa de Israel Zangwill. Había aparecido en una producción de Reinhardt, y había compartido fiambres con Piscator. Me había enseñado cartas que había recibido no solo de Kafka, sino de Jakob Wassermann, Stefan Zweig, Romain Rolland, Iliá Ehrenburg y Martin Buber. Todos lo tuteaban. A medida que fue creciendo nuestra amistad, incluso me dejó ver fotografías y cartas de actrices famosas con las que había tenido algunos romances.
Para mí, «prestarle» un esloti a Jacques Kohn significaba entrar en contacto con Europa Occidental. Hasta su forma de sujetar el bastón con puño de plata me resultaba exótica. Fumaba sus cigarrillos de forma diferente a como lo hacíamos en Varsovia. Sus modales eran distinguidos. Las raras veces que me reprochaba algo siempre se las arreglaba para no herir mis sentimientos con algún cumplido elegante. Por encima de todo, admiraba la maña que Jacques Kohn tenía con las mujeres. Yo era tímido con las muchachas —me sonrojaba, me avergonzaba en su presencia—, pero Jacques Kohn se comportaba con la seguridad de un conde. Tenía algo bonito que decirle a la mujer menos atractiva. Las adulaba a todas, pero siempre con un tono de afable ironía, rozando la actitud displicente de un hedonista que ya lo ha probado todo en la vida.
Un día me habló con franqueza.
—Joven amigo, soy poco menos que impotente. Es una consecuencia inevitable del desarrollo de un gusto excesivamente refinado: cuando uno tiene hambre no necesita mazapán ni caviar. He llegado al punto en que no considero realmente atractiva a ninguna mujer. No hay defecto que se me pueda ocultar. Eso es la impotencia. Vestidos y corsés me resultan transparentes. Ya no me dejo engañar por afeites y perfumes. He perdido los dientes, pero una mujer solo tiene que abrir la boca y en seguida reparo en sus empastes. Ese, por cierto, era el problema de Kafka en lo que respecta a la escritura; veía todos los defectos: los suyos y los de todos los demás. Casi toda la literatura es obra de plebeyos y chapuceros como Zola y D’Annunzio. En el teatro yo veía los mismos defectos que Kafka encontraba en la literatura, y por eso nos hicimos amigos. Pero, por extraño que parezca, en lo que atañe a juzgar una obra de teatro Kafka estaba completamente ciego. Ponía por las nubes nuestras baratas obras yidis. Se enamoró perdidamente de una comicastra, madame Tschissik. Cuando pienso que Kafka amaba a aquella criatura, soñaba con ella, me avergüenza del género humano y sus ilusiones. En fin, la inmortalidad no es que tenga muchos remilgos. Todo aquel que entra en contacto con un gran hombre comparte su camino hacia la inmortalidad, aunque a menudo lo haga con pasos torpes.
»¿No me preguntó usted una vez que de dónde sacaba yo fuerzas para continuar? ¿O me lo he imaginado? ¿De dónde saco fuerzas para soportar la pobreza, la enfermedad y, lo peor de todo, la desesperanza? Es una buena pregunta, mi joven amigo. Me hice la misma pregunta cuando leí por primera vez el Libro de Job. ¿Por qué seguía Job viviendo y sufriendo? ¿Para al final acabar teniendo más hijas, más burros, más camellos? No. La respuesta es que no es más que por el juego en sí. Todos jugamos al ajedrez con el Destino. Él hace un movimiento; nosotros hacemos un movimiento. Trata de darnos jaque mate en tres movimientos; nosotros tratamos de impedírselo. Sabemos que no podemos ganar, pero no podemos evitar oponer resistencia. Mi contrincante es un ángel terrible. Lucha contra Jacques Kohn con todos los recursos de los que dispone. Ahora es invierno, hace frío incluso con la estufa puesta, pero mi estufa lleva meses sin funcionar y el casero se niega a repararla. Por otro lado tampoco es que tenga dinero para comprar carbón. Hace tanto frío dentro de mi cuarto como fuera. Si no ha vivido en una buhardilla no se hace idea de la fuerza que tiene el viento. Las ventanas traquetean incluso en verano. A veces un gato se sube al tejado que hay junto a mi ventana y se pasa toda la noche gimiendo como una mujer de parto. Yo me quedó ahí helado bajo las mantas y él maúlla por una gata, aunque a lo mejor solo tiene hambre. Le daría un bocado de algo para tranquilizarlo, o lo espantaría, pero para no morirme de frío me envuelvo en todos los harapos que tengo, hasta con periódicos viejos: el más leve movimiento y todo el tinglado se vendría abajo.
»En todo caso, si uno se va a poner a jugar al ajedrez, mi querido amigo, es mejor jugar con un adversario digno que con un inútil del montón. Admiro a mi oponente. A veces me resulta encantadora su ingenuidad. Se pasa el día ahí sentado en una oficina en el tercer o el séptimo cielo, en ese departamento de la Providencia que gobierna nuestro pequeño planeta, con una única tarea: atrapar a Jacques Kohn. Sus órdenes son «Rompe el tonel, pero no dejes que el vino se derrame». Eso es exactamente lo que ha hecho. Que se las arregle para mantenerme con vida es un milagro. Me da vergüenza confesarle cuántas medicinas me tomo, cuántas pastillas me trago. Si no tuviera un amigo boticario no podría permitírmelo. Antes de irme a dormir, me las trago una tras otra: a secas. Porque si bebo, tengo que orinar. Tengo problemas de próstata, y sin beber ya tengo que levantarme varias veces durante la noche. A oscuras no rigen las categorías de Kant. El tiempo deja de ser tiempo y el espacio no es espacio. Sujetas algo en la mano y de repente ya no está. Encender la lámpara de gas no resulta tarea sencilla. Las cerillas siempre me desaparecen. El ático está abarrotado de demonios. De vez en cuando me dirijo a alguno de ellos: «Ey, Vinagre, hijo de Vino, ¿qué tal si dejas de una vez tus sucias triquiñuelas?».
»Hace algún tiempo, en plena noche, escuché un golpe en la puerta y la voz de una mujer. No sabía si reía o lloraba. «¿Quién será? —me dije—. ¿Lilit? ¿Naamá? ¿Mahlat, la hija de Ketev M’riri?».[7] En voz alta grité: «Señora, se ha equivocado». Pero continuó aporreando la puerta. Entonces escuché un gruñido y el ruido de alguien al caerse. No me atrevía a abrir la puerta. Me puse a buscar las cerillas, solo para descubrir que las tenía en la mano. Al final salí de la cama, encendí la lámpara de gas y me puse el batín y las pantuflas. Alcancé a verme de refilón en el espejo y el reflejo me asustó. Tenía la cara verde y sin afeitar. Por fin abrí la puerta y me encontré con una mujer descalza, cubierta solo con un abrigo de visón sobre la camisola. Estaba pálida y tenía alborotado el pelo largo y rubio. «Señora, ¿qué ocurre?», le pregunté.
»«Alguien acaba de intentar asesinarme. Se lo suplico, déjeme entrar. Solo quiero quedarme en su habitación hasta que amanezca».
»Quería preguntarle quién la había tratado de asesinar, pero vi que estaba medio congelada. Lo más probable es que también borracha. La dejé entrar y me di cuenta de que llevaba una pulsera de diamantes enormes en la muñeca. «Mi habitación no tiene calefacción», le advertí.
»«Es mejor que morir en la calle».
»Así que allí estábamos los dos. ¿Qué iba a hacer con ella? Solo tenía una cama. No bebo —el médico me lo tiene prohibido— pero un amigo me había regalado una botella de coñac, y tenía algunas galletas rancias. Le ofrecí un trago y una de las galletas. El licor pareció revivirla. «Señora, ¿vive en este edificio?», le pregunté.
»«No —dijo—. Vivo en el bulevar Ujazdowskie».
»Saltaba a la vista que era una aristócrata. Una cosa llevó a la otra, y descubrí que era una condesa y una viuda, y que su amante vivía en mi edificio: un salvaje que tenía de mascota a un cachorro de león. Él también era miembro de la nobleza, pero era un apestado. Había pasado un año en la Cytadela[8] por intento de asesinato. Él no podía ir a visitarla, porque ella vivía en la casa de su suegra, así que era ella quien venía a verle. Esa noche, en un ataque de celos, le había dado una paliza y le había puesto un revólver en la sien. En resumen, había logrado coger el abrigo y salir corriendo del apartamento. Había llamado a las puertas de los vecinos, pero ninguno quería dejarla entrar, así que había llegado hasta la buhardilla.
»«Señora —le dije—. Su amante probablemente siga buscándola. ¿Y si la encuentra? Yo ya no soy lo que uno llamaría un aguerrido caballero».
»«No se atreverá a montar un escándalo —respondió—. Está en libertad condicional. Yo ya no puedo más. Tenga piedad: por favor no me eche en medio de la noche».
»«¿Cómo piensa volver a casa mañana?», le pregunté.
»«No lo sé —dijo—. Me he cansado de la vida, pero no quiero que me mate».
»«En fin, yo en cualquier caso no voy a poder dormir —le dije—. Acuéstese en mi cama, que yo descansaré en esta silla».
»«No. No pienso aceptar tal cosa. No es usted joven y no tiene buen aspecto. Por favor, vuelva a la cama y yo me sentaré aquí».
»Discutimos tanto rato que al final decidimos meternos los dos en la cama. «No tiene nada que temer —le aseguré—. Estoy viejo y soy incapaz con las mujeres». Pareció no dudar de mi afirmación.
»¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí, de repente me encontré en la cama con una condesa cuyo amante podía tirar la puerta abajo en cualquier momento. Nos arropé con las dos mantas que tengo y no me molesté en construir el refugio habitual de trastos y harapos. Estaba tan nervioso que me olvidé del frío. Además, sentía su cercanía. Un extraño calor emanaba de su cuerpo, diferente a todo lo que había conocido… o quizás lo había olvidado. ¿Estaba mi oponente probando una nueva táctica? Llevaba unos años que ya no jugaba conmigo en serio. Ya sabe, existe algo así como el ajedrez despreocupado. Por lo que he oído Nimzowitsch a menudo les gastaba bromas a sus oponentes. En los viejos tiempos Morphy era conocido por ser un bromista del ajedrez.[9] «Buen movimiento —le dije a mi adversario—. Una obra maestra». En ese momento caí en la cuenta de quién era su amante. Me lo había cruzado en las escaleras: un hombre gigante, con cara de asesino. Qué final tan curioso para Jacques Kohn: morir a manos de un Otelo polaco.
»Me eché a reír y ella rio conmigo. La abracé y la apreté contra mi cuerpo. No se resistió. De repente sucedió un milagro. ¡Volvía a ser un hombre! Una vez, un jueves por la noche, estaba cerca de un matadero en una pequeña aldea y vi a un toro y una vaca copular antes de que los sacrificaran para el sabbat.[10] Por qué consintió ella nunca lo sabré. Quizás fuera una forma de vengarse de su amante. Me besaba y me decía palabras de cariño al oído. Entonces escuchamos un pasos pesados. Alguien golpeó la puerta con el puño. Mi chica se tiró rodando de la cama y se quedó echada en el suelo. Yo quise recitar una plegaria por los muertos, pero me sentía avergonzado ante Dios… y no tanto ante Dios como ante mi burlón oponente. ¿Por qué concederle ese placer adicional? Hasta un melodrama tiene sus límites.
»El bruto detrás de la puerta continuaba dando golpes y a mí me parecía increíble que la puerta no cediera. Le pegó una patada. La puerta crujió pero aguantó. Yo estaba aterrorizado, pero algo en mi interior no podía evitar reírse. Luego el ruido cesó. Otelo se había marchado.
»A la mañana siguiente llevé la pulsera de la condesa a una casa de empeños. Con el dinero que me dieron le compré a mi heroína un vestido, ropa interior y unos zapatos. El vestido no era de su talla, y tampoco los zapatos, pero todo lo que necesitaba hacer era coger un taxi; siempre y cuando, por supuesto, su amante no la detuviera en la escalera. Es curioso, pero el hombre desapareció esa noche y nunca se lo volvió a ver.
»Antes de marcharse me besó y me pidió que la llamara, pero no soy tan idiota. Como dice el Talmud:[11] «Los milagros no ocurren todos los días».
»Usted ya sabe. Kafka, por muy joven que fuera, estaba poseído por las mismas inhibiciones que a mí me atormentan en mi vejez. Le suponían una dificultad en todo cuanto hacía: en lo relativo al sexo y a la hora de escribir. Ansiaba el amor y al mismo tiempo lo rehuía. Escribía una frase e inmediatamente la tachaba. Otto Weininger también era así: un loco y un genio. Lo conocí en Viena; no dejaba de soltar aforismos y paradojas. Una de sus sentencias no la olvidaré nunca: «Dios no creó las chinches». Es preciso haber vivido en Viena para entender esas palabras. ¿Pero entonces quién creó las chinches?
»Ah, ¡ahí está Bamberg! Mire, parece un pato con esas piernas cortas que tiene, es un cadáver que se niega a descansar en su tumba. Sería buena idea fundar un club para cadáveres insomnes. ¿Por qué se pasa la noche de aquí para allá? ¿De qué le sirven los cabarets a alguien como él? Los médicos ya habían tirado la toalla cuando aún estábamos en Berlín. No es que eso le impidiera sentarse en el Romanisches Café hasta las cuatro de la mañana, venga a pegar la hebra con las prostitutas. Una vez Granat, el actor, anunció que iba a dar una fiesta —una verdadera orgía— en su casa, y entre otros invitó a Bamberg. Granat dio instrucciones a cada hombre de que trajera a una dama: o su esposa o una amiga. Pero Bamberg no tenía ni esposa ni amante, así que pagó a una puta para que lo acompañara. Tuvo que comprarle un vestido de noche para la ocasión. La concurrencia consistía exclusivamente en escritores, profesores, filósofos y los habituales parásitos intelectuales. Todos tuvieron la misma idea que Bamberg: contrataron prostitutas. Yo también fui. Acompañaba a una actriz de Praga, una vieja amiga. ¿Conoce a Granat? Un salvaje. Bebe coñac como si fuera soda, y es capaz de comerse él solo una tortilla de diez huevos. Tan pronto como llegaron los invitados se desvistió y empezó a bailar como loco con las putas, solo para impresionar a sus cultos huéspedes. Al principio los intelectuales se sentaron en las sillas y se quedaron mirando. Tras un rato, empezaron a hablar de sexo. Schopenhauer dijo esto…, Nietzsche dijo lo otro. Sin haber estado allí no es posible hacerse una idea de lo ridículos que pueden llegar a ser los genios. De repente, Bamberg se sintió mal. Se puso verde como un alga y empezó a sudar. «Jacques —dijo—, estoy acabado. No es mal lugar este para morir». Estaba teniendo un ataque de riñón o de vesícula. Lo saqué a rastras y lo llevé a un hospital. Por cierto, ¿me prestaría un esloti?
—Tenga dos.
—¿Cómo? ¿Es que ha robado el banco Polski?
—He vendido un relato.
—Enhorabuena. Cenemos juntos. Será mi invitado.
2
Mientras cenábamos, Bamberg se acercó a nuestra mesa. Era un hombre menudo, escuálido como un tuberculoso, encorvado y patizambo. Llevaba unos zapatos de charol y usaba botines. En el cráneo picudo le asomaban unos pocos pelos grises. Tenía un ojo más grande que el otro; rojo, hinchado, como aterrado de su propia visión. Se inclinó sobre nuestra mesa apoyándose con sus manitas huesudas y dijo con su voz de gallina:
—Jacques, ayer leí Elcastillo de tu amigo Kafka. Interesante, muy interesante, pero ¿a dónde quiere llegar? Es demasiado largo para ser un sueño. Las alegorías deberían ser breves.
Jacques tragó rápidamente la comida que estaba masticando.
—Siéntate —dijo—. Un maestro no tiene por qué seguir ninguna regla.
—Hay ciertas reglas que incluso un maestro tiene que seguir. Ninguna novela debería ser más larga que Guerra y paz. Hasta Guerra y paz es demasiado larga. Si la Biblia tuviera dieciocho volúmenes, habría sido olvidada hace mucho tiempo.
—El Talmud tiene treinta y seis volúmenes, y los judíos no lo han olvidado.
—Los judíos tienen demasiada memoria. Esa es nuestra desgracia. Hace dos mil años que nos expulsaron de Tierra Santa y seguimos intentando volver. Una locura, ¿no? Si nuestra literatura reflejara esa locura, sería magnífica. Pero nuestra literatura es sorprendentemente sensata. En fin, será mejor dejarlo.
Bamberg se incorporó, frunciendo el ceño por el esfuerzo. Con pequeños pasos se alejó de la mesa, arrastrando los pies. Se acercó al gramófono y puso un disco de música de baile. En el club de escritores era un hecho de sobra conocido que llevaba años sin escribir una sola palabra. En su vejez había decidido aprender a bailar, influido por la filosofía de su amigo el doctor Mitzkin, el autor de La entropía de la razón. En su libro el doctor Mitzkin trataba de demostrar que el intelecto humano está agotado y que la verdadera sabiduría solo puede alcanzarse a través de la pasión.
Jacques Kohn sacudió la cabeza.
—Hamlet de pacotilla. Kafka temía convertirse en un Bamberg: por eso se destruyó a sí mismo.
—¿Le llegó a llamar la condesa alguna vez? —le pregunté.
Jacques Kohn se sacó el monóculo del bolsillo y se lo puso.
—¿Qué más da si lo hizo o no lo hizo? En mi vida, todo acaba siendo cuestión de palabras. Palabras y más palabras. En realidad esa es la filosofía del doctor Mitzkin: el hombre acabará siendo una máquina de palabras. Comerá palabras, beberá palabras, se casará con palabras, se envenenará con palabras. Ahora que lo pienso, el doctor Mitzkin también estaba en la orgía de Granat. Vino a poner en práctica lo que predicaba, pero lo mismo podía haber escrito La entropía de la pasión. Y sí, la condesa me llama de vez en cuando. Ella también es una intelectual, pero sin intelecto. Lo cierto es que aunque las mujeres hacen todo lo posible por poner de relieve los encantos de sus cuerpos, saben tan poco sobre el significado del sexo como del intelecto.
»Por ejemplo la señora Tschissik. ¿Qué tenía, aparte de su cuerpo? Pero intente preguntarle qué es en realidad un cuerpo. Ahora es fea. Cuando era actriz en los días de Praga todavía tenía algo. Yo era su primer actor. Ella era una actriz de segunda. Llegamos a Praga para hacer algún dinero y descubrimos que nos estaba esperando un genio: un Homo sapiens capaz como nadie de torturarse a sí mismo. Kafka quería ser judío, pero no sabía cómo. Quería vivir, pero tampoco sabía. «Franz —le dije una vez—, eres joven. Haz lo que hacemos todos». Yo conocía un burdel en Praga y lo persuadí de que me acompañara. Todavía era virgen. Prefiero no hablar de la chica con la que estuvo prometido. Kafka estaba hundido hasta el cuello en el pantano burgués. Los judíos de su círculo tenían un único ideal: convertirse en goyim,[12] y no en goyim checos sino en goyim alemanes. Por ir al grano: logré convencerle de correr aquella aventura. Me lo llevé a un callejón oscuro en el antiguo gueto y allí estaba el burdel. Subimos las torcidas escaleras. Abrí la puerta y parecía un escenario: las putas, los chulos, los clientes, la madama. Nunca olvidaré ese momento. Kafka se echó a temblar y me tiró de la manga. Luego se dio la vuelta y bajó corriendo las escaleras tan deprisa que temí que se partiera una pierna. Una vez en la calle, se inclinó y vomitó como un colegial. De regreso pasamos por una vieja sinagoga y Kafka se puso a hablar del gólem.[13] Kafka creía en el gólem, y estaba incluso convencido de que habría otro en el futuro. Tiene que haber palabras mágicas capaces de convertir un pedazo de arcilla en un ser vivo. ¿No creó Dios el mundo, según la cábala,[14] pronunciando palabras sagradas? En el principio era el Logos.
»Y sí, no es más que una inmensa partida de ajedrez. Toda la vida le he tenido miedo a la muerte, pero ahora que estoy casi con un pie en la tumba he dejado de tenerlo. Está claro, mi adversario quiere jugar una partida lenta. Seguirá comiéndose mis piezas una a una. Primero me quitó mi atractivo de actor y me convirtió en una especie de escritor. Nada más hacerlo me endosó los típicos calambres de escritor. Su siguiente movimiento fue privarme de mi vigor. Sin embargo sé que está lejos del jaque mate, y eso me da fuerzas. Hace frío en mi cuarto: pues que haga frío. No tengo ni para cenar: y qué, total nadie se muere por eso. Me sabotea y yo lo saboteo a él. Hace un tiempo volvía a casa muy entrada la noche. Caía una helada terrible, y de repente me di cuenta de que había perdido la llave. Desperté al portero, pero no tenía una copia. Apestaba a vodka y su perro me mordió un pie. Hace años me habría desesperado, pero esta vez le dije a mi oponente: «Si quieres que coja una pulmonía, por mí estupendo». Dejé la casa y decidí marcharme a la estación de Viena. El viento casi me levantaba del suelo. A esas horas de la noche tendría que haber esperado al menos tres cuartos de hora a que llegara un tranvía. Al pasar por el gremio de actores vi una luz en una ventana. Decidí entrar. A lo mejor podía pasar allí la noche. En las escaleras golpeé algo con el zapato y oí un sonido metálico. Me agaché y recogí una llave. ¡Era la mía! Las probabilidades de encontrar una llave en las escaleras oscuras de aquel edificio eran de una entre un millón, pero parece que mi adversario tenía miedo de que rindiera el alma antes de tiempo. ¿Fatalismo? Llámelo fatalismo si quiere.
Jacques Kohn se levantó y tras disculparse se fue a hacer una llamada de teléfono. Me quedé allí sentado y vi a Bamberg bailar con sus piernas temblorosas con una mujer del mundillo literario. Tenía los ojos cerrados y apoyaba la cabeza sobre el pecho de la señora como si fuera una almohada. Parecía bailar y dormir al mismo tiempo. Jacques Kohn tardó un buen rato; mucho más de lo que normalmente se tarda en hacer una llamada de teléfono. Cuando regresó, el monóculo de su ojo centelleaba.
—Adivine quién está en la otra habitación —dijo—. ¡Madame Tschissik! El gran amor de Kafka.
—¿En serio?
—Le he hablado de usted. Venga, me gustaría presentársela.
—No.
—¿Por qué no? Merece la pena conocer a una mujer que fue amada por Kafka.
—No me interesa.
—Es usted tímido, eso es lo que pasa. Kafka también era tímido; tan tímido como un muchacho de la yeshivá.[15] Yo nunca fui tímido, y puede que sea la razón de por qué nunca llegué a nada. Mi querido amigo, necesito otros veinte groschen[16] para los porteros: diez para el de este edificio y diez para el del mío. Sin el dinero no puedo volver a casa.
Saqué algunas monedas del bolsillo y se las di.
—¿Tanto? Va a ser verdad que hoy ha robado un banco. ¡Cuarenta y seis groschen! ¡Así por las buenas! En fin, si Dios existe, él se lo pagará. Y si no existe, ¿quién está jugando todas estas partidas con Jacques Kohn?
INVITADOS EN UNA NOCHE DE INVIERNO
La estufa estaba caliente. La lámpara de queroseno del techo arrojaba una luz brillante por toda la habitación. Fuera llevaba nevando tres días. Una gruesa capa de nieve tapizaba el balcón. A la cabecera de la mesa estaba sentado mi padre, vestido con un batín de terciopelo negro bajo el que asomaba una prenda con flecos amarillentos. Llevaba puesta una yarmulke.[17] La frente ancha le brillaba como un espejo. Yo lo miraba con amor, y también con asombro. ¿Por qué era mi padre? ¿Qué habría pasado si otro hubiera sido mi padre? ¿Habría sido yo el mismo Isaac? Lo observé como si lo viera por primera vez. La razón de estas elucubraciones era algo que mi madre me había contado el día anterior: que el casamentero[18] había tratado de casarla con un joven de Lublin. ¿Habría sido también ella mi madre si se hubiera casado con aquel joven? Era todo un enigma.
Mi padre era rubio, con los peyes[19] oscuros, la barba roja como el tabaco. Tenía la nariz pequeña y los ojos azules. Se me ocurrió una idea extraña: que se parecía a la imagen del zar que estaba colgada en nuestro jéder.[20] Sabía perfectamente que semejante comparación era un sacrilegio. El zar era un hombre cruel y mi padre era piadoso, un rabino. Pero mi cabeza hervía de ideas descabelladas. Si la gente supiera lo que pensaba me meterían en la cárcel. Mis padres renegarían de mí. Me excomulgarían como al filósofo Spinoza, a quien mi padre mencionó en la comida de Purim.[21] Ese hereje había negado a Dios. Decía que el mundo no había sido creado sino que había existido desde siempre.
En la mesa había un libro abierto delante de mi padre, y colocó su cinto en él para indicar que solo se trataba de un breve alto en su estudio. A su derecha tenía un vaso de té, medio lleno. A su izquierda su pipa larga. Enfrente de él estaba sentada mi madre. La cara de mi padre era prácticamente redonda, mientras que la cara, la nariz y la barbilla de mi madre eran angulosas. Hasta la mirada de sus grandes ojos grises era afilada. Llevaba una peluca rubia,[22] pero yo sabía que debajo su cabello era de un rojo encendido, como el mío. Tenía las mejillas hundidas, los labios finos. Yo siempre temía que me estuviera leyendo el pensamiento.
A la derecha de mi padre estaba sentado Abraham, el matarife ritual,[23] un hombre corpulento, negro como un gitano, con una barba redonda como un cepillo. Se rumoreaba que se la recortaba. Abraham tenía una enorme panza, el cuello recto, la nariz ancha y los labios gruesos. Pronunciaba las erres muy fuerte y hablaba inusitadamente rápido. Se sentía agraviado por todo el mundo, pero sobre todo por su tercera mujer, Zevtel. Aunque se suponía que estaba hablando con mi padre no dejaba de echarle miraditas a mi madre. Sus ojos hundidos en unas bolsas azuladas ardían de ira. Yo había oído decir que todos los matarifes nacían bajo el signo de Marte y que si no hubieran estudiado para ser matarifes serían asesinos. Me imaginé a Abraham acechando en un bosque frondoso con un hacha en la mano, atacando a los mercaderes que iban de camino a Leipzig, Dánzig o Leszno. Les robaba las bolsas de oro y les cortaba la cabeza. Cuando le imploraban que les perdonara la vida, les respondía: «Un crrrriminal no conoce la misericorrrdia».
Pero aquí estaba Abraham, sentado y quejándose como un schlemiel de su mujer.
—Me paso el día de pie sacrificando ganado —dijo—. Por la noche quiero descansar, pero entonces empieza el bombardeo. Me tiene declarada la guerra. Su madre era igualita. Yo no sabía que era así hasta que visité Żelechów. Enterró a tres maridos…, ya sabe que está prohibido casarse con una mujer que haya enviudado tres veces,[24] pero ahora tiene un cuarto marido. Zevtel también tuvo dos maridos antes que yo. Soy el tercero. Los dos se divorciaron de ella. El primero era un joven amable, suave como la seda, un sobrino del rabino de Żychlin. ¿Qué podía tener ella contra aquel muchacho? Simplemente se enamoró del otro, según me contaron: de ese patán del cochero. Se comportó tan vergonzosamente que la ciudad entera estaba escandalizada.
—Dios nos libre…, puf —dijo mi padre.
Estiró la mano derecha para alcanzar el vaso de té. Con la otra mano se mesó la barba.
Aunque yo solo era un niño sabía que mi padre no entendía demasiado de esas cosas. Todo lo juzgaba según la ley. Una acción estaba permitida o estaba prohibida. Para él no había diferencia entre tocar un candelabro en sabbat y comportarse de forma disoluta. Mi padre se había educado con la Torá,[25] las oraciones y los comentarios de los prodigiosos rabinos. Su verdadera pasión era visitar las cortes rabínicas y hablar de milagros con los jasidim, pero cada vez que sugería un viaje mi madre le recordaba que también teníamos un alquiler que pagar, y la educación de los niños, y que también había que comer. Uno no se gana la vida yendo y viniendo de un rabino a otro.
Escuché que mi madre le preguntaba a Abraham:
—Si es así, ¿por qué se casó con ella?
Abraham se mordió el grueso labio inferior.
—La verdad nunca se manifiesta de inmediato. Con ella todo parecía ir como la seda. Cuando quiere puede ser tan dulce como la miel. Después de perder a mi Luba me sentía perdido. ¿Qué puede hacer un hombre si está solo? Tenía la tripa hecha polvo de comer en restaurantes. Me contaron que su padre era un erudito. Con Luba —que en paz descanse— no tuve hijos. Padecía una dolencia femenina y le extirparon el útero. Yo quería dejar un hijo que me rezara el kaddish.[26] El casamentero nos reunió a Zevtel y a mí, y ella me dijo cosas que me tranquilizaron. Según ella, el sobrino del rabino de Żychlin estaba medio loco y tenía la cabeza en las nubes. Si le llevaba comida a la casa de estudio[27] no la reconocía y se pensaba que era la sirvienta. No sabía distinguir una cosa de otra. Seguía siendo un colegial; hay hombres así. En todo caso, no estaba a la altura de Zevtel. Esto yo lo entendí más tarde. Perdone esto que voy a decir, pero era una mujer que necesitaba a un hombre de verdad. No quiero hablar mal de nadie, y además hay un santo pergamino aquí en el Arca, pero podría contarle cosas que le pondrían los pelos de punta. De su segundo marido me contó que era un comerciante de grano y un anciano respetable pero que ella nunca se llevó bien con sus hijastras. No tuve tiempo de indagar más. La gente se divorcia y ya está. Hasta los rabinos se divorcian a veces. Pero al poco de casarnos empezó a mostrar cómo era en realidad. Quería que fuera el matarife de la comunidad. No le agradaba que solo fuera un matarife cualquiera de Varsovia. Le dije: «¿Qué más te da si me gano la vida?». Los matarifes de la ciudad disfrutan de una sinecura; el puesto pasa de padres a hijos. Todos nacieron en Varsovia, y cualquiera que venga de las provincias es considerado un intruso. Están podridos de dinero y viven como reyes. El rabino de Gur, que los apoya, puede ser un hombre santo, pero también es poderoso. Si eres uno de sus seguidores se te abren todas las puertas. Si no, es una persecución. Se supone que se ocupa de los cielos, pero demasiado bien sabe lo que ocurre aquí abajo.
Mi padre dejó el vaso de té en la mesa.
—¿Qué estás diciendo, Reb[28] Abraham? El rabino de Gur es un santo. Ama a todos los judíos.
—Sí. Pero incluso Moisés sabía contar monedas. En cualquier caso, ella empezó a ir de un anciano a otro en busca de algún enchufe. Encargó una peluca que solo le cubría la mitad de la cabeza. No se cortaba el pelo, sino que se lo peinaba de modo que quedaba bajo la peluca. Una vez entré en la habitación y me la encontré frente al espejo haciéndose los rizos con una plancha. Le dije: «¿Qué significa esto?». Y respondió: «No te rompas la cabeza». En pocas palabras, se estaba preparando para ir a ver al anciano que quería engatusar para que me favoreciera. Me puse hecho una furia. Le dije: «Ni quiero ser un matarife de la comunidad ni quiero que te arregles para ellos». Por la forma en que se me echó encima se diría que yo era su peor enemigo.
Mi padre alcanzó su pipa.
—El Talmud dice: «Un hombre no vive en una cesta con una serpiente».
—¡Como si no lo supiera! Y no le he contado ni la milésima parte. En Żelechów descubrí la verdad: que el comerciante de grano del que se había enamorado no era un comerciante de grano sino un vulgar carretero que se dedicaba a transportar mercancías. De vez en cuando llevaba pasajeros. Una vez la llevó hasta Sochaczew. Era un malhablado, decía cosas que harían ruborizarse a un cosaco. Ella quedó prendada. Dejó a su marido, se negó a ser su esposa. Ya sabe lo que quiero decir.
Mi madre sacudió la cabeza. Mi padre dijo:
—De semejante mujer se puede uno divorciar sin tener que pagarle nada.
—Ya tenía suficiente dinero del primer marido. Pero entonces se puso celosa. Él siempre estaba en la carretera con un carro lleno de mujeres; un tipo burdo, un sinvergüenza. Nunca sin una botella de vodka en la faltriquera, decían, y capaz de comerse un cuenco de alforfón con pollo más grande que una bañera. La dejaba en la ciudad, sola y deprimida, y volvía a casa solo para el sabbat; a veces ni eso siquiera. Ahora era ella la que quería el divorcio y él exigió un pago: la amenazó con irse a América y abandonarla a no ser que le pagara. Lo que le sacó al primero tuvo que dárselo al segundo, y hasta tuvo que vender sus joyas.
—Menuda mala pieza —dijo mi madre—. ¿Por qué sigue con ella?
—Se niega a concederme el divorcio. No tengo más remedio que conseguir el permiso de cien rabinos.
Mi padre miró de reojo el libro.
—El rabino Zadock de Lublin, bendita sea su memoria, tenía una esposa igual. Se había atrevido a darle la mano a un funcionario ruso. Cuando el rabino Zadock se enteró quiso divorciarse inmediatamente, pero ella se negó. Y el rabino Zadock tuvo que ir a cien ciudades para conseguir cien firmas.
—¿Solo porque le dio la mano a un funcionario? —preguntó Abraham.
—Es un comportamiento licencioso. Una vez te alejas un paso de la ley judía, ya has pasado las cuarenta y nueve puertas de la Impureza[29] —contestó mi padre.
—¿A lo mejor el ruso extendió la mano y ella temió ofenderle si no se la daba? —preguntó mi madre.
—Uno debería temer solamente al Todopoderoso —dijo mi padre sentenciosamente.
2
Se hizo el silencio. Oía cómo la mecha absorbía el queroseno. Fuera caía una nieve seca y soplaba el viento. Mi padre alcanzó su bolsa de tabaco para llenarse la pipa, pero se la encontró vacía. Me miró entre inquisitivo y suplicante.
—Itchele, me he quedado sin tabaco.
Mi madre se puso tensa.
—No vas a hacer salir al niño con el frío que hace. Además, todo estará cerrado.
—Si no tengo tabaco por la mañana no puedo estudiar. Y tampoco puedo prepararme para la oración matutina.
—A lo mejor la tienda de Eli está abierta —dijo Abraham.
Supuse que Abraham quería librarse de mí porque se disponía a contar secretos inapropiados para los oídos de un niño. Pero de todos modos yo quería salir a la calle. Si al menos la escalera no estuviera tan oscura…
—Iré —dije.
—Dale veinte groschen —ordenó mi padre.
Mi madre frunció el ceño, pero se resignó. Mi padre era un fumador empedernido. Cada mañana fumaba su pipa, se bebía un montón de vasos de té aguado y escribía comentarios en unas libretas estrechas. Los sábados por la noche apenas podía esperar a que aparecieran tres estrellas en el cielo. Mi madre me puso un chaleco grueso y me ató una bufanda al cuello. Dejó la puerta de la cocina abierta mientras bajaba las escaleras porque sabía que me daba miedo. ¿Cómo no me iba a dar miedo si sabía que el mundo estaba lleno de demonios, diablos, trasgos? Me acordé de la hija pequeña del vecino, Jocabed, que había muerto el año anterior. Y de un fantasma que rondaba la casa en Biłgoraj y que rompía las ventanas y tiraba los platos. Y del niño al que raptó un espíritu malvado y se lo llevó al castillo de Asmodeo y le obligó a casarse con una del Ejército del Maligno. Menos mal que solo vivíamos en el segundo piso. Pero el portal también estaba a oscuras. A menudo había un hombre allí que tenía una cara que parecía que se la hubieran despellejado. Tenía un trozo de escayola negra en lugar de nariz. Nunca averigüé a quién esperaba durante horas, a oscuras y con aquel frío. Probablemente también tuviera alguna relación con los espíritus impuros.
Pero en cuanto salí del portal las cosas cobraron un cariz más alegre. Aunque no había ni luna ni estrellas, el cielo brillaba con una luz amarillenta, como si estuviera iluminado tras las nubes por lámparas celestiales creadas para esa noche en particular. Las farolas de gas tenían un sombrerete de nieve, los cristales estaban blancos de escarcha y la luz que los atravesaba tenía los colores del arcoíris. De cada farola había prendida una estela de niebla. La nieve cubría la miseria de Krochmalna, y ahora parecía una calle lujosa. Me imaginé que Varsovia se había trasladado de alguna manera extraña al interior de Rusia; quizá a Siberia, donde según mi hermano Joshua el invierno es una larga noche y los osos polares viajan sobre témpanos de hielo. La cuneta se había convertido en una pista de hielo para los niños. Algunas de las tiendas estaban cerradas y tenían los escaparates enmarcados de hielo y cubiertos de helados ramos de palma, como los que se usan en el Sucot.[30] En otras hacían pasar a los clientes por la puerta trasera. El ultramarinos estaba brillantemente iluminado. Largas salchichas colgaban del techo. Tras el mostrador estaba Chayele, cortando embutido, hígado, pecho de ternera, rosbif o un poco de todo: fiambres. También se podían comprar pretzels salados y salchichas de Frankfurt calientes con mostaza. En un mesita había una pareja sentada, cenando a pesar de las horas. Sabía que estaban prometidos. ¿A quién si no se le ocurre cenar en un ultramarinos? Él iba vestido un poco anticuadamente, un poco a la moda, con una gabardina corta, un gorrito, un cuello rígido y una pechera de papel. Bajo la gorra llevaba el pelo lacio y engominado. Lo conocía. Era Pesach, que se dedicaba a coser botas. Las mañanas del sabbat solía venir a la casa de oración, pero después de comer se iba con su prometida al cine o al teatro yidis, donde representaban Sulamita, Chasia la huérfana o La princesa de las csárdas. Sabía estas cosas porque me las habían contado los niños en el patio. Conocía bien a la chica, Feigele. Hacía un año todavía jugaba con las niñas en el patio a tirar nueces a una diana. También se le daba bien el diábolo. Pero de repente se había prometido y ya era adulta. Se recogió el pelo negro en un moño. Mi padre ofició su ceremonia de compromiso y me trajo a casa un trozo de la tarta. Esta noche llevaba un vestido verde ribeteado de piel. Sostenía la salchicha con elegancia, doblando el dedo meñique y dando pequeños mordiscos. Me quedé un rato mirándolos. Me daban muchas ganas de gritar «¡Pesach! ¡Feigele!», pero me contuve. Otros niños podían permitirse actuar con libertad, pero no el hijo de un rabino. Si no me comportaba, se ponían a chismorrear y se lo contaban a mis padres.
Era todavía más interesante asomarse a la cafetería de Chaim. Muchas parejas se sentaban allí, todas ya emancipadas, no jasidim. Frecuentaban el lugar ladrones y «huelguistas»: los jóvenes y muchachas que solo unos pocos años antes se dedicaban a lanzar bombas y exigirle una constitución al zar. Qué era una constitución yo aún no lo había averiguado, pero sabía que el Miércoles Sangriento[31] un montón de estos jóvenes cayeron bajo las balas. Aun así, muchos sobrevivieron, y algunos de los que encarcelaron luego habían sido liberados. Se sentaban en la cafetería de Chaim, comían panecillos con arenques, bebían café con achicoria, a veces tomaban un trozo de tarta de queso y leían los periódicos yidis. Trataban de enterarse de otras huelgas en Rusia o en el extranjero. Los huelguistas iban vestidos de forma diferente que los ladrones. Los primeros llevaban camisas sin cuello que se abrochaban con tachuelas de estaño. No llevaban las viseras de las gorras tan caladas hasta los ojos. Las chicas iban pobremente vestidas, con el pelo recogido con un prendedor. Los ladrones se sentaban en una gran mesa redonda, y las chicas llevaban vestidos de verano en pleno invierno: rojos, amarillos, algunos con flores. Sus caras me daban la impresión de estar manchadas de sopa borsch;[32] los ojos, pintados de negro, brillaban de forma extraña. Mi madre decía que estas criaturas pecaminosas habían perdido este mundo y el venidero.
De vez en cuando mi padre me mandaba a esta cafetería para convocar a su tribunal[33] a algún muchacho o muchacha. Mi padre no tenía shamash, así que yo le hacía las veces de uno. Cuando entraba todos los clientes se metían conmigo. Los obreros me señalaban y se burlaban de mis peyes pelirrojos. Una vez uno me preguntó: «Estás estudiando la Torá, ¿no? ¿Qué vas a ser?, ¿un tutor del Talmud, un casamentero, un mercachifle?». Añadió: «Dile a tu padre que su tiempo ha acabado». Los ladrones solían llamarme «schlemiel», «muchacho de la yeshivá», «empollón». Las chicas me defendían. «No molestes al niño». Una vez una me dio un beso. Yo escupí y salí corriendo. Todos en la cafetería se rieron.
La tienda de Eli seguía abierta. Compré un paquete de tabaco. Uno podía comprar allí cuadernos, lápices de colores, gomas de borrar, estilográficas y lápices, pero estos eran para los niños ricos, no para mí, que solo podía gastarme un céntimo al día y a veces ni siquiera eso.
No volví a casa inmediatamente. Cogí un puñado de nieve y lo lamí con la punta de la lengua. Aunque era invierno, me pareció oír bajo la nieve el chirrido de los grillos. O quizás fueran las campanillas en los cuellos de los caballos que arrastraban trineos por la plaza de la Puerta de Hierro, donde las farolas de gas parecían diminutas y donde podía ver un tranvía tan pequeño como un juguete. Nunca me atrevía a ir allí solo. Al acercarme a casa vi a mi hermana Hindele y a mi hermano Joshua. Me puse muy contento de no tener que subir las oscuras escaleras yo solo. Ver juntos a mi hermana y a mi hermano en la calle era algo extraordinario. Primero porque un joven jasid no debe caminar por la calle con una chica —aunque sea su hermana— y, segundo, porque no se llevaban nada bien. Parecían haberse encontrado por casualidad: él volvía de la casa de estudio de Krel en la calle Gnoya, y ella de casa de su amiga Leah. A Hindele también le daba miedo subir las oscuras escaleras. Corrí hacia ellos, gritando:
—¡Hindele! ¡Joshua!
—¿Por qué gritas como un loco? —me reprendió Joshua—. No estamos sordos.
—¿Qué haces a estas horas en la calle? —preguntó Hindele.
Iba vestida como una dama, con un sombrero abrochado con alfileres de estrás, una estola de piel adornada con la cabecita de un animal y un manguito. Ya estaba prometida y estaban preparando su ajuar. Joshua llevaba una gabardina larga y una pequeña yarmulke. También tenía peyes, pero se los recortaba. Joshua se había ilustrado;[34] mi padre decía que se había «estropeado». Se negaba a estudiar el Talmud, leía libros laicos, estaba en contra de usar un casamentero. Mi padre discutía con él prácticamente a diario. Joshua insistía en que los judíos en Polonia vivían como si fueran asiáticos. Se mofaba de sus peyes, de sus gabardinas que les llegaban a los zapatos. ¿Cuánto tiempo más pensaban seguir estudiando la ley sobre el huevo que se incuba en festivo? Europa, decía mi hermano, había despertado, pero los judíos de Polonia seguían en la Edad Media. Usaba palabras modernas que yo no entendía. Lo escuchaba discutir con mi padre, y yo siempre estaba de acuerdo con él. Yo quería cortarme los peyes, ponerme una chaqueta corta, estudiar polaco, ruso, alemán, y aprender cómo funciona un tren, cómo construir un teléfono, un telégrafo, un globo, un barco. Nunca me atrevía a meterme en sus peleas, pero sabía perfectamente que los hombres con gabardinas largas y las mujeres con pelucas y sombreros tenían prohibido el paso a los Jardines Sajones. Mi padre no dejaba de prometerme que cuando viniera el Mesías los que hubieran estudiado la Torá se salvarían y los infieles perecerían. ¿Pero cuándo iba a venir el Mesías? Lo mismo no venía nunca.
Mi hermana, Hindele, tampoco era ya practicante. Ella y Joshua eran adultos, pero yo seguía siendo un niño. Entre Joshua y yo había habido dos más, dos hijas, que habían muerto de escarlatina.
Hindele y Joshua me tomaron cada uno de una mano y me condujeron hasta la oscuridad del portal y las escaleras. Ahora ni el propio Satanás me habría dado miedo. Mi hermano le dijo a mi hermana:
—Qué oscuro está esto. En las casas de otras calles hay lámparas de gas en las escaleras. Aquí está oscuro física y espiritualmente.
—El casero quiere ahorrarse el dinero del queroseno —dijo mi hermana.
Entramos los tres en la cocina. Abraham el matarife se estaba despidiendo. Su panza bloqueó la puerta durante un momento.
3
Esa noche no hubo discusiones. Mi padre estaba escribiendo sus comentarios. Mi madre, Hindele, Joshua y yo nos quedamos en la cocina. La estufa estaba caliente y el té hirviendo. Mi madre preparaba la grasa de ganso para Janucá.[35] Joshua contaba historias de América. Había unos ladrones que se hacían llamar la Mano Negra. No robaban la ropa de los áticos, como los ladrones de la calle Krochmalna, sino que atacaban a los millonarios. Los chantajeaban para sacarles dinero. La policía les tenía miedo. Joshua le hablaba a mi madre, pero de vez en cuando me miraba a mí. Sabía que yo devoraba sus palabras. Mi hermana también lo escuchaba mientras pasaba las páginas de un periódico yidis. Estaba leyendo una novela por entregas. Mi hermano y mi madre también solían echarle un vistazo. Mi hermana dijo:
—¡Anda! La condesa Louisa se ha escapado.
—¿Cómo se escapó? —preguntó mi madre.
—Por la ventana.
—Pero si estaba en el quinto piso.
—El loco Max la ayudó a salir con una escalera.
—¡Anda que vaya cosas se inventan los escritores!
—Eso del periódico es una basura —explicó mi hermano—. En cambio Tolstói sí que era un gran escritor. Los editores están ofreciendo un cuarto de millón de rublos por sus manuscritos.
—Pues en París tasaron un cuadro en veinte millones de francos —dijo mi madre—. Y cuando lo robaron toda Francia se puso de luto, como si fuera el Tisha b’Av.[36] Cuando lo encontraron la gente se besaba por la calle. Lunáticos no faltan —añadió.
—La Mona Lisa —dijo mi hermano, asintiendo con la cabeza—. ¿Por qué los llama lunáticos? Es arte. Leonardo da Vinci tardó en pintarlo muchos años. Ningún artista antes o después ha logrado una sonrisa como esa.
—¿A quién le importa cómo sonríe una mujer? —preguntó mi madre—. Es todo idolatría. En los viejos tiempos los impíos adoraban ídolos. Ahora lo llaman Arte. Una puede tener una sonrisa preciosa y ser de todos modos una fresca.
—¿Qué quiere, madre? ¿Deberían los franceses peregrinar al rabino de Gur y recoger las migajas de su mesa? En Europa quieren belleza, no la Torá de un viejo que recita los Salmos y tiene una hernia.
—¡Qué maneras son esas de hablar! Es posible tener una hernia y ser más válido a ojos de Dios que un millar de shiksas[37] bien parecidas. Al Todopoderoso le gustan los corazones rotos, no las narices bien esculpidas.
—¿Cómo sabe usted, madre, lo que le gusta al Todopoderoso?
—¡Madre, en París las mujeres ahora llevan pantalones! —exclamó mi hermana.
—Llegará el día en que caminen con la cabeza en lugar de con los pies —dijo mi madre mientras tapaba la olla—. La gula, la embriaguez y el libertinaje acaban siendo aburridos, y tienen que inventarse algo nuevo.
Yo prestaba atención a cada palabra: la condesa Louisa, Mona Lisa, París, Arte, Tolstói, Leonardo da Vinci. No sabía que representaban, pero entendía que eran parte esencial del debate. Daba igual de lo que se hablara en casa: la conversación siempre acababa en el tema de la Torá y el mundo, los judíos y los otros pueblos.
Al cabo de un rato mi hermano sacó una gramática rusa y se puso a estudiar: imia sushchestvitelnoye, imia prilegatelnoye, glagol (nombre, adjetivo, verbo). Se parecía a mi madre, pero era alto y varonil. Yo sabía que los casamenteros le habían propuesto una novia con una dote de mil rublos y seis años de alojamiento en la casa del padre. Pero se negó. Dijo que uno solo debería casarse por amor.
Hindele sacó algunas muestras de su bolso: seda, terciopelo, satén. Estaba prometida con un joven de Amberes. La había elegido el padre de este, el predicador Reb Gedalya; pese a que sus hijos estaban en el extranjero les había conseguido una novia a todos. Hindele tenía unos ojos grandes y brillantes y la cara sonrosada. El pelo castaño. Las mujeres del patio solían decir que estaba radiante: Dios la guarde del mal de ojo. Pero en la familia sabíamos la verdad: estaba enferma de los nervios. Tan pronto reía como se echaba a llorar. Un día cubría a madre de besos, al siguiente la acusaba de ser su enemiga y de tratar de enviarla al exilio. Un día se mostraba en exceso devota, al siguiente blasfema. Se desmayaba a menudo. Incluso había tratado de tirarse una vez por la ventana.
Conmigo y con mi hermano pequeño, Moshe (que estaba dormido en su cuarto), siempre se portaba bien. Nos traía caramelos. Nos contaba historias sobre un salvaje que tenía un solo ojo en la frente, sobre una isla de locos, sobre un joven que encontró una hebra de cabello dorada y se fue a Madagascar a buscar a su dueña.
Mientras Hindele revisaba sus muestras, aproveché la pausa para decir:
—Hindele, cuéntame un cuento.
Nada más decirlo se oyeron unos pasos insólitamente pesados en las escaleras, una profunda respiración y un suspiro. Luego alguien llamó a la puerta.
—¿Quién será? —dijo mi madre.
—Madre, no abra —le advirtió mi hermana.
Siempre tenía miedo. Creía que Varsovia estaba llena de asesinos y de hombres que viajaban en carruajes, seducían a las muchachas y se las llevaban a Buenos Aires para venderlas como esclavas. Sospechaba incluso que su futuro suegro, Reb Gedalya, era uno de ellos y que se dejaba crecer la barba y los peyes blancos solo para engañar a la gente.
Mi madre abrió la puerta y vimos a una anciana vestida con una ropa de la época del rey Sobieski:[38] un sombrero de copete alto adornado con muchos lacitos de colores, una capa de terciopelo con cuentas y una falda inusitadamente larga y ancha, plisada y con vuelo, y además con cola. Llevaba unos pendientes largos. El rostro arrugado parecía un mosaico. En una mano apretaba una maleta con cierres de cobre y bolsillos, en la otra un atado hecho con un pañuelo de flores. Es la abuela Tamerl, pensé.
La anciana miró alrededor con ojos risueños.
—¿Es esta la casa de Pinchos Mendel? —preguntó.
Yo nunca había oído a nadie llamar a mi padre por su nombre de pila. Mi madre la miró estupefacta.
—Esta es. Pase.
—¡Pobre de mí! ¿Hace falta vivir tan alto? —preguntó la anciana con una voz a la vez suave y poderosa.
La nieve se desprendía de sus zapatos, de los que solo asomaban las puntas.
—Ay, esta Varsovia más que una ciudad parece un país entero —se quejó—. La gente corre como si —no lo quiera Dios— hubiera un incendio. El tren llegó antes incluso de la hora de la oración vespertina, pero por muchas veces que pregunté la dirección no lograba encontrar vuestra calle. Tú serás Bathsheba —le dijo a mi madre—. Y estos tus hijos —añadió, y en seguida hizo como que escupía para alejar el mal de ojo—. Han salido todos a su abuela Tamerl. ¿Dónde está Pinchos Medel?
—Por favor siéntese. Deje aquí su maleta. Entre en calor —dijo mi madre señalando una silla.
—No tengo frío, pero me gustaría lavarme las manos para la oración vespertina.
Más que a la de una mujer su manera de hablar recordaba a la de un hombre y un erudito. Mi hermano levantó los ojos de su gramática rusa y la miró, medio sorprendido medio burlón. Mi hermana estaba boquiabierta. La anciana posó la maleta y exclamó:
—¡Niños, os he traído galletas! Las he hecho yo.
Abrió el atado y estaba lleno de galletas. Olían a canela, almendras, clavo y otras especias cuyo nombre ignoraba pero que mi nariz reconocía. De repente era Purim en pleno invierno en nuestra cocina. La silla que mi madre le ofreció era demasiado estrecha para la voluminosa falda de nuestra invitada. Mi madre la ayudó a quitarse la capa, pero debajo había otra capa. Iba toda envuelta en seda, terciopelo, lazos, cuentas. Aunque no era un día festivo, llevaba alrededor del cuello una gruesa cadena de oro y un collar de perlas.
—¡La gran matriarca Sara![39] —murmuró mi hermano.
Mi padre entró en la cocina.
—¡Pinchos Mendel, eres tú! —exclamó la anciana.
Mi padre no la miró, puesto que no se debía mirar directamente a las mujeres, pero se detuvo en seco.
—¿Quién es usted? —preguntó.
—¿Que quién soy yo? Tu tía, Itte Fruma.
A mi padre se le iluminó la cara.
—¡Itte Fruma!
Si se hubiera tratado de un hombre habría sabido qué decir: «La paz sea contigo» o «Bendita sea tu llegada». ¿Pero cómo saludar a una mujer? Tras una pausa, dijo con su acostumbrada sencillez:
—¿Por qué ha venido a Varsovia?
—Es una larga historia. Me quedé sin casa.
—¿Es que —no lo quiera Dios— se quemó?
—No. Alguien se la regaló a su hija como dote.
—¿Cómo dice?
—En nuestra ciudad vive un hombre llamado Shachno Beiles. Ha sido mi vecino durante años. El pobre tiene unas hijas muy feas: la más joven pasa de los treinta y sigue sin casarse. ¿De dónde iba a sacar una dote alguien tan pobre? Por ir al grano: que le prometió a un joven mi casa. No me enteré hasta después de la boda. El novio se me acercó y me mostró en el contrato de matrimonio que mi casa era su casa. No quise avergonzar a Shachno Beiles. Es una especie de erudito; y al fin y al cabo lo hizo porque estaba en apuros. Si le contaba a su yerno que le había engañado a lo mejor le daba por abandonar a su esposa. Yo ya estoy vieja, pensé, y ellos están empezando a vivir. ¿Cuánto tiempo más voy a poder disfrutar de la casa? No tengo a nadie más a quien dejársela que a ti, Pinchos Medel. Pero puesto que vives en Varsovia, ¿para qué ibas a querer una casa en Tomaszów? Además, no eres un hombre de mundo. Para sacarle algún dinero a una casa hay que ser astuto. Hace falta arreglar el tejado y necesita otras reparaciones. El gasto de ir y venir sería más de lo que ganarías. En fin: que les dejé la casa. Tenemos que dejarlo todo, en cualquier caso. No nos llevamos al cielo más que las buenas obras. Así que hice un atado con mis cosas y me vine.
Mi madre la miraba con una mezcla de lástima y desdén. Vi que Hindele se ahogaba tratando de aguantarse la risa. La expresión de la cara de mi hermano era de burla. Movía los labios, y yo sabía lo que decía: «Asia, asiáticos». El único que no parecía sorprendido era mi padre.
—Bueno, lo entiendo. ¿Y dónde va a vivir? —preguntó.
—Con vosotros —respondió la tía Itte Fruma.
4
Mi madre le habló sin rodeos a mi padre: si su tía Itte Fruma iba a quedarse en casa, mi madre nos llevaría a mí y a mi hermano Moshe a casa de su padre en Biłgoraj. Mi hermano Joshua dejó muy claro que se mudaría al día siguiente. Mi hermana Hindele lloró, rio y anunció que rompería el contrato de compromiso y se marcharía a América. Toda esta conversación tuvo lugar mientras la tía Itte Fruma estaba ausente. Tenía otro familiar en Varsovia y había ido a hacerle una visita. Por la noche mi padre le dejó su cama a su tía. Él se preparó un catre en un banco de su estudio.