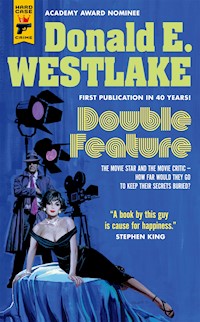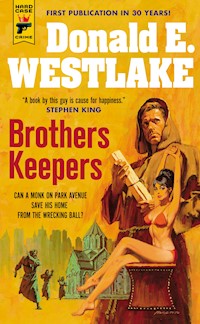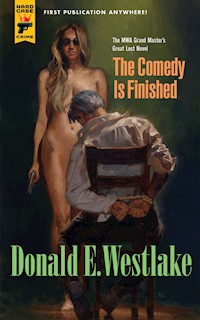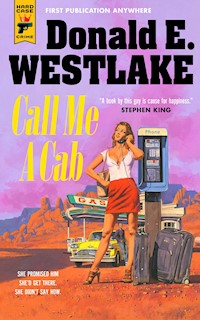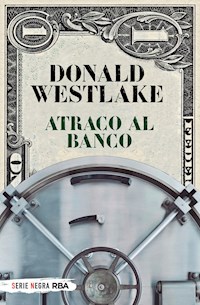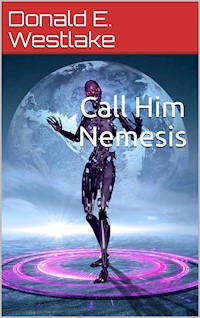9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
JOHN DORTMUNDER ES EL LADRÓN MÁS ORIGINAL Y SORPRENDENTE DE LA NOVELA NEGRA. John Dortmunder es un auténtico genio organizando grandes golpes. Acaba de salir de la cárcel y ya tiene una tentadora propuesta sobre la mesa: robar un célebre diamante africano que se exhibe en Nueva York. Cuenta con un plan brillante y tiene a los mejores profesionales a su disposición. Tan solo teme la constante mala suerte que parece perseguirlo. A pesar de ello, esta vez no va a darse por vencido para conseguir su objetivo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Ähnliche
Título original: The Hot Rock
© Donald E. Westlake, 1970.
© de la traducción: Bruno Suárez, 2012.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2017. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO160
ISBN: 9788490569702
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Dedicatoria
Cita
FASE UNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
FASE DOS
1
2
3
4
5
6
7
FASE TRES
1
2
3
4
5
FASE CUATRO
1
2
3
4
5
6
7
FASE CINCO
1
2
3
4
5
6
7
FASE SEIS
1
2
3
4
5
6
Notas
A MILT AMGOTT,
QUE ME AYUDÓ A MANTENERME APARTADO
DE UNA VIDA CRIMINAL,
AL HACERLA SUPERFLUA
El criminal es un hombre fuerte en circunstancias desfavorables, un hombre fuerte enfermo.
F. W. NIETZSCHE
FASE UNO
1
Dortmunder se sonó la nariz.
—Capitán, usted no sabe cuánto aprecio la atención personal que me ha demostrado —dijo.
Ya no sabía qué hacer con el pañuelo de papel, así que lo convirtió en una bolita y lo conservó en el puño.
El capitán Oates le dirigió una breve sonrisa, se puso en pie detrás de su escritorio, dio media vuelta hasta donde estaba Dortmunder y le palmeó el brazo.
—Poder ayudar a alguien es una gran satisfacción, la mayor. —El tipo era un funcionario moderno, educado en la universidad, atlético, enérgico, reformista, idealista, sociable. Dortmunder lo odiaba—. Le acompaño hasta la puerta, Dortmunder —añadió el capitán.
—No, por favor, capitán —contestó Dortmunder. Sentía el pañuelo, frío y pegajoso, adherido a la palma.
—Para mí será un placer —dijo el capitán—. Verle cruzar esa puerta y saber que nunca más cometerá un delito, que nunca más estará de nuevo entre estas paredes, y saber que una parte de su rehabilitación se debe a mí. No puede imaginar el placer que esto me proporciona.
Dortmunder no sentía placer alguno. Había vendido su celda por trescientos dólares (barato, dado que contaba con agua caliente y un túnel directo hasta la enfermería) y se suponía que le entregarían el dinero en cuanto estuviera fuera. No podía cobrarlo antes porque podían quitárselo en el control final. Pero ¿cómo podrían entregárselo con el capitán pegado a sus talones?
Gastó desesperadamente su último cartucho.
—Capitán —dijo—, ha sido en esta oficina donde siempre le he visto, donde he escuchado su...
—Vamos, vamos, Dortmunder —interrumpió el capitán—, podemos hablar de camino a la puerta.
Así fue como se dirigieron hacia la salida, juntos. En el último tramo del amplio patio, Dortmunder vio a Creasey, el encargado de entregarle los trescientos dólares, dirigiéndose hacia ellos, pero se paró de repente. Creasey hizo un discreto gesto que quería decir: «No se ha podido hacer nada».
Dortmunder hizo otro gesto, que quería decir: «Que se vayan todos al diablo, ya sé que no se puede hacer nada».
Cuando llegaron a la puerta, el capitán se detuvo y le tendió la mano.
—Buena suerte, Dortmunder. ¿Puedo decirle que espero no tener que verle más?
Era un chiste, porque se rio.
Dortmunder cambió el pañuelo a su mano izquierda. Estaba empapado y rezumaba en su palma. Le dio la mano al capitán.
—Yo también espero no tener que verle más, capitán.
No era un chiste, pero de todos modos se rio. De repente, la expresión del capitán se hizo un tanto vidriosa:
—Sí —afirmó—, sí.
Dortmunder se volvió y el capitán se miró la palma de la mano.
Una vez abierta la puerta principal, Dortmunder salió. La puerta se cerró. Por fin estaba libre, su cuenta con la sociedad estaba saldada. También había perdido trescientos dólares. ¡Maldita sea! Contaba con ese dinero. Todo lo que tenía eran diez pavos y un billete de tren.
Furioso, tiró el pañuelo de papel en la acera.
Basura.
2
Kelp vio salir a Dortmunder a la luz del sol y quedarse parado un minuto, mirando a su alrededor. Kelp conocía esa sensación, ese primer minuto de libertad, al aire libre, al sol libre. Esperó, para no interrumpir el placer de Dortmunder, pero cuando por fin este comenzó a caminar por la acera, Kelp puso en marcha el motor y condujo el gran coche negro lentamente calle abajo, en su dirección.
Era un coche impresionante, un Cadillac con cortinas, pequeñas persianas en el cristal trasero, aire acondicionado; un mecanismo que permitía mantener la velocidad deseada sin tener que pisar el acelerador; otro que por la noche bajaba las luces largas cuando se cruzaba con otro coche; toda clase de inventos para ahorrar trabajo. Kelp se había hecho con él la noche anterior en Nueva York. Había preferido llegar conduciendo, en vez de tomar el tren, por lo que salió en busca de un coche la noche antes, y encontró este en la calle Sesenta y siete. Llevaba una placa de identificación de médico. Él, automáticamente, elegía esos coches, porque los médicos suelen dejar las llaves puestas. Una vez más, la clase médica no le había defraudado.
Ahora ya no llevaba la credencial, por supuesto. No en vano el Estado se había pasado cuatro años enseñándole cómo hacer placas de identificación para coches.
Se deslizó, pues, tras Dortmunder, con el largo y negro Cadillac ronroneando, las llantas crujiendo sobre el sucio asfalto. Kelp pensaba cuán agradable sería para Dortmunder ver una cara amiga en cuanto pisara la calle. Estaba a punto de hacer sonar el claxon cuando, de repente, Dortmunder se volvió y vio el silencioso coche negro con cortinas en las ventanillas laterales que lo seguía; una expresión de pánico se le asomó a la cara y se puso a correr como un loco por la acera, a lo largo del muro gris de la cárcel.
En el panel de mandos había cuatro botones que accionaban las cuatro ventanillas del Cadillac. El único problema era que Kelp nunca recordaba qué botón correspondía a cada ventanilla. Apretó uno de ellos y el cristal de la ventanilla trasera de la derecha se deslizó hacia abajo.
—¡Dortmunder! —gritó, apretando el acelerador.
El Cadillac pegó un salto hacia delante. No se veía por los alrededores nada más que el coche negro y al hombre corriendo. Se vislumbraba el muro alto y gris de la cárcel y, al otro lado de la calle, las sórdidas casitas permanecían cerradas y mudas, con sus ventanas cegadas por visillos y cortinas.
Kelp iba haciendo eses por la calzada, totalmente distraído por su confusión respecto a los botones de las ventanillas. El cristal de la ventanilla trasera izquierda bajó y Kelp volvió a gritar el nombre de Dortmunder, pero Dortmunder aún no podía oírlo. Sus dedos encontraron otro botón, apretó, y el cristal de la ventanilla trasera derecha subió de nuevo.
El Cadillac alcanzó el bordillo dando tumbos, los neumáticos se cruzaron de través en el espacio poblado de hierbajos entre el bordillo y la acera, y entonces el coche de Kelp se dirigió directamente hacia Dortmunder, quien se volvió y, apoyándose de espaldas contra la pared, levantó los brazos y se puso a gritar como una plañidera en un entierro.
En el último momento, Kelp pisó el freno. Era un freno potente y lo apretó a fondo, y el Cadillac se detuvo en seco, lanzando a Kelp contra el volante.
Dortmunder tendió una mano temblorosa y la apoyó en el tembloroso capó.
Kelp intentó salir del coche, pero con el nerviosismo apretó otro botón, justamente el que bloqueaba de forma automática las cuatro puertas.
—¡Malditos médicos! —bramó Kelp, apretando todos los botones que veía, y por fin saltó del coche como un submarinista que huyera de un pulpo.
Dortmunder seguía inmóvil contra la pared, levemente inclinado hacia delante, apoyándose con una mano en el capó. Estaba gris, y su palidez no era exclusivamente carcelaria.
Kelp se le acercó.
—¿De qué huyes, Dortmunder? —preguntó—. Soy yo, tu viejo compañero, Kelp.
Levantó la mano. Dortmunder le dio un puñetazo en el ojo.
3
—Todo lo que tenías que hacer era tocar la bocina —dijo Dortmunder. Estaba furioso porque le escocía el nudillo despellejado contra el pómulo de Kelp. Se llevó el nudillo a la boca.
—Iba a hacerlo, pero me armé un lío —contestó Kelp—. Pero ya no hay ningún problema.
Iban camino de Nueva York por la autopista, con el Cadillac a ciento veinte kilómetros por hora. Kelp sostenía el volante con una mano y de vez en cuando echaba un vistazo afuera para ver si seguían en el carril; por lo demás, el coche se conducía solo.
Dortmunder se sentía exhausto. Trescientos dólares tirados a la basura, un susto de muerte, casi atropellado por un maldito loco en un Cadillac y con el nudillo despellejado, todo en el mismo día.
—¿Por qué diablos has ido a buscarme? —preguntó—. Me dieron un billete para el tren. No hacía falta que nadie me recogiera con su coche.
—Estoy seguro de que necesitas trabajo —respondió Kelp—. A menos que ya tengas algo planeado.
—No tengo nada planeado —aseveró Dortmunder. Ahora que lo pensaba, también esto le ponía de mal humor.
—Bueno, tengo algo muy especial para ti —dijo Kelp, con una sonrisa de oreja a oreja.
Dortmunder decidió parar de quejarse.
—Muy bien. Te escucho. ¿Cuál es la historia?
—¿Has oído hablar alguna vez de un sitio llamado Talabwo? —preguntó Kelp.
Dortmunder frunció el ceño.
—¿No es una de esas islas del sur del Pacífico?
—No, es un país. En África.
—Nunca he oído hablar de él. He oído hablar del Congo.
—Es cerca de ahí, creo.
—Esos países son todos muy calientes, ¿no? Quiero decir, con temperaturas muy altas.
—Sí, creo que sí —contestó Kelp—. No lo sé, nunca he estado en ninguno de ellos.
—No creo que tenga ganas de ir ahí —dijo Dortmunder—. También hay muchas enfermedades y matan a mucha gente blanca.
—Solamente a las monjas. Pero el trabajo no es allí, es aquí mismo, en nuestra querida y vieja Norteamérica.
—Ah. —Dortmunder se chupó el nudillo, y luego preguntó—: ¿Entonces para qué hablas de ese lugar?
—¿Talabwo?
—Sí, Talabwo. ¿Por qué hablas de él?
—Ya llegaremos a eso —dijo Kelp—. ¿Has oído hablar de Akinzi?
—¿Es ese médico que escribió un libro sobre sexo? —preguntó Dortmunder—. En la cárcel quise pedirlo en la biblioteca, pero tenían una lista de espera de doce años. Me anoté en ella por si lo devolvían mientras estaba en libertad condicional, pero nunca conseguí el libro. El que lo escribió se murió, ¿no?
—No estoy hablando de eso —dijo Kelp. Delante de él iba un camión, así que tuvo que ocuparse del volante por un minuto. Tomó el otro carril, dejó atrás el camión y retomó su carril. Luego miró a Dortmunder y continuó—: Estoy hablando de un país. Otro país que se llama Akinzi. —Y deletreó la palabra.
Dortmunder meneó la cabeza.
—¿También está en África?
—Ah, de ese sí que has oído hablar.
—No, pero lo he adivinado.
—Ah. —Kelp echó un vistazo a la autopista—. Sí, es otro país de África. Había allí una colonia británica, y cuando se independizó se armó el gran lío, porque había dos poderosas tribus y ambas querían gobernar, así que hubo una guerra civil y por fin decidieron dividirlo en dos países, Talabwo y Akinzi.
—Sabes un montón de cosas sobre ese asunto —dijo Dortmunder.
—Me lo han contado.
—Pues hasta ahora no le veo la gracia.
—Ahora te cuento. Parece ser que una de esas tribus tiene un diamante, una joya a la cual acostumbraban a rezarle como a un dios, y se ha convertido en su símbolo. Como una mascota. Como la tumba del soldado desconocido, algo parecido.
—¿Un diamante?
—Se supone que vale medio millón de dólares —contestó Kelp.
—¡La puta!
—Por supuesto, es imposible traficar con una cosa así, es demasiado conocido. Y costaría mucho.
Dortmunder asintió con la cabeza.
—Es lo que me imaginaba, cuando creía que ibas a proponerme que robáramos el diamante.
—Eso es lo que voy a proponerte —dijo Kelp—. Ese es el asunto: robar el diamante.
Dortmunder sintió que se estaba poniendo otra vez de mal humor. Sacó el paquete de Camel del bolsillo de la camisa.
—Si no lo podemos vender, ¿para qué coño lo vamos a robar?
—Porque tenemos un comprador —respondió Kelp—. Paga treinta mil dólares por cabeza para conseguir el diamante.
Dortmunder se puso un cigarrillo en la boca y el paquete en el bolsillo.
—¿Cuántos hombres? —preguntó.
—Creo que cinco.
—Son ciento cincuenta de los grandes por una piedra de medio millón de dólares. Una verdadera ganga.
—Ganamos treinta de los grandes cada uno —apuntó Kelp.
Dortmunder apretó el encendedor del salpicadero.
—¿Y quién es el tipo? ¿Algún coleccionista?
—No, es el embajador de Talabwo en la ONU.
Dortmunder miró a Kelp.
—¿Quién...? —preguntó.
El encendedor, ya caliente, saltó del salpicadero y cayó al suelo. Kelp lo repitió.
Dortmunder cogió el encendedor y encendió su cigarrillo.
—Explícate —le ordenó.
—Claro —dijo Kelp—. Cuando la colonia británica se dividió en dos países, Akinzi se quedó con la ciudad donde se guardaba el diamante. Pero Talabwo es el país cuya tribu siempre tuvo el diamante. La ONU mandó gente para hacer de mediadores en la situación, y Akinzi pagó una suma por el diamante, pero el dinero no es el problema. Talabwo quiere el diamante.
Dortmunder sacudió el encendedor y lo tiró por la ventanilla.
—¿Por qué no se declaran la guerra? —preguntó.
—Las fuerzas de los dos países están muy equilibradas. Son un par de pesos pesados; se arruinarían mutuamente y ninguno de los dos ganaría.
Dortmunder dio una calada al cigarrillo y echó el humo por la nariz.
—Si robamos el diamante y se lo damos a Talabwo —dijo—, ¿por qué Akinzi no puede presentarse ante la ONU y decirles: «Hagan que nos devuelvan nuestro diamante»? —Estornudó.
—Talabwo no va a divulgar que lo tiene —contestó Kelp—. No quiere exhibirlo ni nada por el estilo; lo único que quieren es tenerlo. Es un símbolo para ellos. Como aquellos escoceses que robaron la piedra de Scone hace unos años.
—¿Quiénes hicieron qué?
—Fue algo que sucedió en Inglaterra —respondió Kelp—. No importa; en cuanto al asunto del diamante, ¿te interesa?
—Depende —dijo Dortmunder—. ¿Dónde está guardado el diamante?
—En este momento lo exhiben en el Coliseo de Nueva York. Hay una Exposición Panafricana con toda clase de cosas de África, y el diamante forma parte de la exposición de Akinzi.
—Entonces se supone que tenemos que sacarlo del Coliseo.
—No necesariamente —replicó Kelp—. La exposición estará de gira un par de semanas. Pasará por una gran cantidad de sitios diferentes, y viajará en tren y en camión. Tendremos muchas oportunidades de echarle la mano encima.
Dortmunder asintió con un gesto.
—Muy bien —comentó—. Conseguimos el diamante y se lo damos a ese tipo...
—Iko —dijo Kelp, pronunciando Iko y acentuando mucho la primera sílaba.
Dortmunder arrugó el entrecejo.
—¿Eso no es una cámara japonesa?
—No, es el embajador de Talabwo en la ONU. Y si te interesa el trabajo, es a él a quien debemos ver.
—¿Sabe que voy a ir?
—Claro —contestó Kelp—. Le dije que lo que necesitábamos era un cerebro, y le dije que Dortmunder era el mejor cerebro para un negocio así, y que si teníamos suerte te localizaríamos para que prepararas el asunto para nosotros. No le conté que acaban de soltarte.
—Bien —dijo Dortmunder.
4
El mayor Patrick Iko, rechoncho, negro y bigotudo, estudiaba el expediente que le habían pasado sobre John Archibald Dortmunder y sacudía la cabeza con ademán divertido. Podía entender por qué Kelp no le había dicho que Dortmunder acababa de cumplir condena, al fallarle uno de sus famosos planes, pero lo que Kelp no entendía era que el mayor quisiera echar un vistazo a los antecedentes de cada uno de los hombres a tener en cuenta. Naturalmente, tenía que ser muy cuidadoso en la elección de los hombres a quienes quería confiar el Diamante Balabomo. No podía correr el riesgo de elegir tipos sin escrúpulos, que una vez rescatado el diamante de Akinzi quisieran quedárselo para ellos.
La enorme puerta de caoba se abrió y el secretario del mayor, un joven negro, delgado y discreto, cuyas gafas reflejaban la luz, entró y anunció:
—Señor, dos caballeros quieren verle. El señor Kelp y otro hombre.
—Hágalos pasar.
—Sí, señor. —Y el secretario salió.
El mayor cerró el expediente y lo puso en un cajón del escritorio. Se puso de pie y sonrió con suave cordialidad a los dos hombres blancos que caminaban hacia él cruzando la espaciosa alfombra oriental.
—Señor Kelp —dijo—, ¡qué alegría verle de nuevo!
—Lo mismo digo, mayor Iko —contestó Kelp—. Le presento a John Dortmunder, el amigo de quien le hablé.
—Señor Dortmunder —el mayor se inclinó levemente—, ¿quieren sentarse?
Todos se sentaron, y el mayor se puso a estudiar a Dortmunder. Siempre le fascinaba ver a una persona de carne y hueso después de haberla conocido solo a través de un expediente: palabras mecanografiadas sobre hojas de papel manila en una carpeta, fotocopias de documentos, recortes de diarios, fotos. Aquí estaba el hombre a quien el expediente intentaba describir. ¿Con cuánta aproximación?
En cuestión de hechos, el mayor Iko sabía lo suficiente sobre John Archibald Dortmunder. Sabía que tenía treinta y siete años, que había nacido en una pequeña ciudad del centro de Illinois, que había crecido en un orfanato, que había servido en el ejército de Estados Unidos en Corea durante la acción policial, pero que desde entonces se había pasado al otro bando en el juego de policías y ladrones, que había estado preso dos veces, que había cumplido su segunda condena y que había salido en libertad condicional esa misma mañana. Sabía que Dortmunder había sido arrestado muchas otras veces durante investigaciones de robos, pero que ninguno de esos arrestos se mantuvo. Sabía que Dortmunder nunca había sido detenido por ningún otro delito y que no existía ni el menor indicio de que hubiera participado en asesinatos, incendios premeditados, violaciones o secuestros. Y sabía que Dortmunder se había casado en San Diego en 1952 con una camarera de un club nocturno llamada Honeybun Bazoom, a quien le ganó un inapelable divorcio en 1954.
¿Qué le revelaba ahora ese hombre? Sentado bajo la luz directa del día que entraba a raudales por las ventanas que daban al parque, a lo que más se parecía era a un convaleciente. Un poco gris, un poco cansado, la cara un poco arrugada, con su delgado cuerpo que le daba un aspecto frágil. El traje era, evidentemente, nuevo, y era obvio que de la peor calidad. Los zapatos eran visiblemente viejos, pero estaba claro que habrían costado lo suyo cuando fueron nuevos. La ropa indicaba un hombre acostumbrado a vivir bien, pero que en los últimos tiempos había tenido una mala racha. Los ojos de Dortmunder, cuando se encontraban con los del mayor, eran mates, vigilantes y, a la vez, inexpresivos. Un hombre que sabía mantener la boca cerrada, pensó el mayor, y un hombre que tomaría sus decisiones sin apresurarse y luego las mantendría.
Pero ¿mantendría su palabra? El mayor pensó que valía la pena correr el riesgo.
—Bienvenido otra vez al mundo, señor Dortmunder. Me imagino que la libertad le resulta agradable de nuevo.
Dortmunder y Kelp se miraron.
El mayor sonrió y añadió:
—El señor Kelp no me lo contó.
—Ya lo sé —dijo Dortmunder—. Usted ha estado investigando sobre mí.
—Por supuesto —confirmó el mayor—. ¿No lo hubiera hecho usted en mi lugar?
—Quizá también yo debería hacer investigaciones sobre usted —contestó Dortmunder.
—Tal vez sí —dijo el mayor—. En la ONU se alegrarán mucho de hablarle de mí. O, si no, llame a su Departamento de Estado; estoy seguro de que tendrán una ficha mía por ahí.
Dortmunder se encogió de hombros.
—No importa. ¿Qué averiguó sobre mí?
—Que probablemente pueda confiar en usted. El señor Kelp me dijo que sabe hacer buenos planes.
—Lo intento.
—¿Qué pasó la última vez?
—Algo salió mal —respondió Dortmunder.
Kelp acudió en defensa de su amigo.
—Mayor, no fue su culpa, fue solo la mala suerte. Él no podía suponer que...
—He leído el informe —le contestó el mayor—. Gracias... —Y le dijo a Dortmunder—: Era un buen plan y tuvo mala suerte, pero me alegra comprobar que no pierde usted el tiempo justificándose.
—No quiero volver sobre eso —dijo Dortmunder—. Mejor hablemos de su diamante.
—Mejor. ¿Puede conseguirlo?
—No lo sé. ¿Qué ayuda puede darnos?
El mayor arrugó el entrecejo.
—¿Ayuda? ¿Qué clase de ayuda?
—Quizá necesitemos armas. Tal vez uno o dos coches, tal vez un camión, depende de cómo planeemos el trabajo. Podemos necesitar alguna otra cosa.
—Sí, sí —afirmó el mayor—. Puedo suministrarles cualquier material que necesiten, claro.
—Bien. —Dortmunder asintió con la cabeza y sacó un arrugado paquete de Camel de su bolsillo. Encendió un cigarrillo y se inclinó hacia delante para dejar la cerilla en el cenicero del escritorio del mayor—. Respecto al dinero —dijo—, Kelp me comentó que son treinta de los grandes por cabeza.
—Treinta mil dólares, sí.
—¿No importa cuántos hombres sean?
—Bueno, tiene que haber un límite. No quiero que aliste a un ejército.
—¿Cuál es su límite?
—El señor Kelp habló de cinco hombres.
—Muy bien. Eso significa ciento cincuenta de los grandes. ¿Y qué pasa si lo hacemos con menos hombres?
—Seguirían siendo treinta mil dólares por cabeza.
—¿Por qué? —preguntó Dortmunder.
—No quisiera animarle a intentar el robo con pocos hombres. Así es que son treinta mil por cabeza, sin que importe cuántos estén implicados.
—Hasta cinco.
—Si me dice que seis son absolutamente necesarios, pagaré por seis.
Dortmunder asintió.
—Más los gastos.
—¿Cómo? —dijo.
—Este va a ser un trabajo de dedicación exclusiva durante casi un mes, tal vez seis semanas —expuso Dortmunder—. Necesitamos pasta para vivir.
—Quiere decir que necesita un adelanto sobre los treinta mil.
—No, quiero decir que necesito dinero para los gastos, además de los treinta mil.
El mayor negó con la cabeza.
—No, no —aseveró—. Lo siento, ese no era el trato. Treinta mil dólares por cabeza y nada más.
Dortmunder se puso de pie y aplastó el cigarrillo en el cenicero del mayor. Siguió encendido. Dortmunder dijo:
—Hasta la vista. Vamos, Kelp. —Y se dirigió hacia la puerta.
El mayor no podía creerlo. Los llamó.
—¿Se van?
Dortmunder se volvió desde la puerta y lo miró.
—Sí.
—Pero ¿por qué?
—Usted es demasiado mezquino. Me pondría nervioso trabajar para usted. Si le pidiera un arma, no me daría más que una bala.
Dortmunder agarró el pomo de la puerta.
—Esperen —dijo el mayor.
Dortmunder esperó, con la mano en el pomo.
El mayor lo pensó rápidamente, calculando el presupuesto.
—Le doy cien dólares por semana y hombre para los gastos —ofreció.
—Doscientos —dijo Dortmunder—. Nadie puede vivir en Nueva York con cien dólares por semana.
—Ciento cincuenta —replicó el mayor.
Dortmunder vaciló, y el mayor podía ver que estaba tratando de decidir si, de todas maneras, se mantenía en los doscientos.
Kelp, que se mantuvo sentado todo ese tiempo, comentó:
—Es un precio justo, Dortmunder. ¡Qué cuernos!, es solo por unas semanas.
Dortmunder se encogió de hombros y retiró la mano del pomo.
—Muy bien —dijo, y volvió a sentarse—. ¿Qué puede decirme acerca de cómo está protegido ese diamante y dónde lo guardan?
Una fluctuante y delgada cinta de humo se desprendió del Camel que seguía ardiendo, como si un diminuto cheroqui estuviera alimentando una hoguera en el cenicero. La columna de humo se alzaba entre el mayor y Dortmunder, haciendo que aquel bizqueara cuando trataba de enfocar la cara de Dortmunder. Pero era demasiado orgulloso para aplastar el cigarrillo o mover la cabeza, así que bizqueaba con el ojo medio cerrado, mientras contestaba a las preguntas de Dortmunder.
—Todo lo que sé es que los akinzi lo tienen muy bien custodiado. He intentado saber detalles, cuántos guardias, por ejemplo, pero han mantenido el secreto.
—Pero ahora está en el Coliseo.
—Sí, forma parte de la exposición de Akinzi.
—Muy bien. Vamos a echarle un vistazo. ¿Cuándo recibiremos nuestro dinero?
El mayor miró sin comprender:
—¿Su dinero?
—Los ciento cincuenta semanales.
—Ah. —Todo estaba sucediendo demasiado rápido—. Voy a llamar a nuestra oficina de finanzas, abajo. Pueden pasar por allí cuando salgan.
—Bien. —Dortmunder se puso en pie y un segundo después lo hizo Kelp. Dortmunder dijo—: Me pondré en contacto con usted, si necesito algo.
Al mayor no le cabía ninguna duda de ello.
5
—Para mí, eso no vale medio millón de dólares —dijo Dortmunder.
—Son exactamente treinta mil —aseguró Kelp—. Para cada uno.
El diamante, polifacético, intensamente brillante y apenas más pequeño que una pelota de golf, descansaba en un pequeño trípode blanco forrado de satén rojo sobre una mesa cubierta de cristal por los cuatro lados y el techo. El cubo de cristal medía aproximadamente un metro setenta de lado por dos de alto, y a una distancia de un metro cuarenta, más o menos, estaba rodeado por una cinta de terciopelo rojo anudada a unos puntales, formando un amplio cuadrado, para mantener a una distancia prudencial a los curiosos. En cada esquina del cuadrado más grande, justo dentro de la cinta, estaba apostado un guarda negro de uniforme azul oscuro y con su arma en la cadera. En uno de los pedestales del templete (similar a un templete de música) un pequeño letrero indicaba en letras mayúsculas: DIAMANTE BALABOMO, y reseñaba la historia de la piedra con fechas, nombres y lugares.
Dortmunder observaba a los guardas. Parecían aburridos, pero no dormidos. Estudió el cristal, cuyo color verdoso denotaba una buena cantidad de metal en su composición. Antibalas, antirrobo. Los ángulos del cubo de cristal estaban rematados con acero cromado, al igual que la parte por donde el cristal se apoyaba en el suelo.
Se encontraban en el segundo piso del Coliseo; el techo estaba a unos nueve metros sobre sus cabezas y una gran claraboya rodeaba tres de sus lados. La Exposición de Arte y Cultura Panafricana se extendía de un extremo al otro de las cuatro plantas dedicadas a la muestra, y sus principales obras se exhibían en el segundo piso. La altura del techo hacía rebotar el ruido que la gente producía al pasar ante las obras expuestas.
Al no ser Akinzi una nación africana ni muy grande ni muy importante, el Diamante Balabomo no ocupaba el centro de la sala, pero como se consideraba una joya excepcional, tampoco estaba arrinconado contra la pared ni se exhibía en la cuarta planta. Ocupaba un lugar bastante visible, a gran distancia de cualquier salida.
—Ya he visto lo suficiente —dijo Dortmunder.
—También yo —convino Kelp.
Salieron del Coliseo y cruzaron por Columbus Circle hasta Central Park, y tomaron un camino que se dirigía al lago.
—No va a ser fácil sacar esa piedra de ahí —dijo Dortmunder.
—No, no va a serlo —respondió Kelp.
—Pienso que tal vez debamos esperar a que empiece la exposición itinerante.
—Para eso todavía falta tiempo, y a Iko no le gustaría tenernos sentados por ahí sin hacer nada, a ciento cincuenta semanales por cabeza.
—Olvídate de Iko. Si hacemos el trabajo, yo soy el único responsable. Me arreglaré con Iko; no te preocupes.
—De acuerdo, Dortmunder, como tú digas.
Caminaron hasta el lago y una vez allí se sentaron en un banco. Era el mes de junio, y Kelp miraba a las chicas que pasaban. Dortmunder, sentado, contemplaba el lago.
No sabía qué pensar de ese proyecto, ni siquiera sabía si le gustaba o no. Le agradaba la idea del dinero seguro y lo fácil que parecía transportar el pequeño objeto que tenían que robar, y estaba seguro de que podría evitar que Iko le causara problemas; pero, en cualquier caso, tendría que ser cauto. Ya había fracasado dos veces; no estaría bien fracasar otra vez. No quería pasarse el resto de sus días comiendo la bazofia que daban en la cárcel.
¿Qué era lo que no le gustaba, entonces? Bueno, por un lado, andaban detrás de un objeto valorado en medio millón de dólares, y era razonable pensar que un objeto valorado en tal cantidad estuviera fuertemente custodiado. No sería fácil arrebatarles esa piedra a los akinzi. Los cuatro guardas y el cristal antibalas, probablemente, solo eran el aspecto más elemental de las defensas.
Por otro lado, aunque se las arreglaran para largarse con la piedra, había que contar con que la policía iría tras ellos. La policía suele dedicar más tiempo y energía a perseguir a la gente que roba un diamante de medio millón de dólares que a correr tras quien roba un televisor portátil. También intervendrían los detectives de las compañías de seguros, y, a veces, eran peor que los policías.
Y, por último, ¿cómo podía saber si se podía fiar de Iko? Ese pájaro era demasiado melifluo.
—¿Qué piensas de Iko? —preguntó.
Kelp, sorprendido, dejó de mirar a una chica que llevaba medias verdes.
—Es un buen tipo, creo. ¿Por qué?
—¿Te parece que nos pagará?
Kelp se rio.
—Seguro que pagará —dijo—. Quiere el diamante, tiene que pagar.
—¿Y qué pasa, si no lo hace? No encontraríamos otro comprador en ningún lado.
—La compañía de seguros —aseguró Kelp de inmediato—. Pagarían ciento cincuenta de los grandes por una piedra de medio millón de dólares en cualquier momento.
Dortmunder asintió con la cabeza.
—Quizá —dijo—, ese sería el mejor sistema.
Kelp no le entendió.
—¿Cuál...?
—Dejamos que Iko financie el golpe. Pero cuando consigamos el diamante, en vez de entregárselo a él, se lo vendemos a la compañía de seguros.
—No me gusta eso —respondió Kelp.
—¿Por qué no?
—Porque él sabe quiénes somos, y si el diamante es un símbolo importante para el pueblo de ese país, podrían enfadarse mucho con nosotros si nos lo quedáramos, y no me atrae demasiado la posibilidad de que todo un país africano ande tras de mí, por muchos dólares que haya en juego.
—Está bien —dijo Dortmunder—. Ya veremos qué hacemos.
—Un país entero tras de mí —comentó Kelp y se estremeció—. No me gustaría nada.
—Muy bien.
—Cerbatanas y flechas envenenadas —continuó Kelp, y se estremeció de nuevo.
—Creo que ahora emplean métodos más modernos —replicó Dortmunder.
Kelp lo miró.
—¿Dices eso para que me sienta mejor? Armas inglesas y aviones.
—Tranquilízate —dijo Dortmunder. Y para cambiar de tema agregó—: ¿A quién te parece que podemos llevar con nosotros?
—¿El resto del equipo? —Kelp se encogió de hombros—. No sé. ¿Qué clase de tipos necesitamos?
—Es difícil saberlo. —Dortmunder miró, ceñudo, hacia el lago, ignorando a una chica con medias rayadas que pasaba—. Nada de especialistas, excepto tal vez un cerrajero. Pero no un experto en cajas fuertes ni nadie por el estilo.
—¿Necesitaremos ser cinco o seis?
—Cinco —respondió Dortmunder, y sacó a relucir una de sus normas de siempre: si no puedes hacer un trabajo con cinco hombres, no lo puedes hacer de ningún modo.
—Muy bien —dijo Kelp—. Así que necesitamos un conductor y un cerrajero, y sería útil alguien que vigilara.
—Exacto —afirmó Dortmunder—. El cerrajero podría ser aquel tipo bajito de Des Moines. ¿Sabes quién te digo?
—¿Algo parecido a Wise..., Wiseman..., Welsh?
—¡Whistler! —dijo Dortmunder.
—¡Eso es! —aseguró Kelp, y sacudió la cabeza—. Está entre rejas. Lo cazaron por soltar un león.
Dortmunder volvió la cabeza y miró a Kelp.
—¿Que hizo qué?
—Yo no tengo la culpa —contestó—. Eso es lo que oí. Llevó a sus chicos al zoológico. Estaba aburrido y empezó a jugar con las cerraduras, completamente distraído, como nos podría pasar a ti o a mí, y, de repente, el león estaba suelto.
—Qué bonito —dijo Dortmunder.
—Yo no tengo la culpa —reiteró Kelp. Luego agregó—: ¿Qué te parece Chefwick? ¿Lo conoces?
—El ferroviario loco. Está más loco que una cabra.
—Pero es un gran cerrajero —afirmó Kelp—. Y está disponible.
—Está bien. Llámale.
—Lo haré —dijo Kelp, mirando pasar a dos chicas vestidas en tonos verdes y dorados—. Ahora necesitamos un conductor.
—¿Qué te parece Lartz? ¿Te acuerdas de él?
—Olvídalo. Está en el hospital.
—¿Desde cuándo?
—Desde hace un par de semanas. Chocó contra un avión.
Dortmunder le dirigió una lenta y sostenida mirada.
—¿Qué dices?
—Yo no tengo la culpa —volvió a decir Kelp—. Según me contaron, estaba en la boda de un primo suyo en la Isla y volvía a la ciudad, pero tomó el Van Wyck Express en dirección equivocada; cuando se dio cuenta estaba en el aeropuerto Kennedy. Iría un poco borracho, supongo, y...
—Ya... —dijo Dortmunder.
—Sí. Confundió las señales, y después de dar vueltas y vueltas, terminó en la pista diecisiete y chocó con el avión de la Eastern Lines que acababa de llegar de Miami.
—La pista diecisiete —murmuró Dortmunder.
—Eso me dijeron.
Dortmunder sacó su paquete de Camel y, pensativo, se llevó uno a la boca. Le ofreció a Kelp, pero Kelp negó con la cabeza.
—Dejé de fumar. Al final, la publicidad contra el cáncer me convenció.
Dortmunder se quedó con la cajetilla en el aire.
—Publicidad contra el cáncer.
—Sí. En la televisión.
—Hace cuatro años que no veo la televisión.
—Lo que te has perdido.
—Parece que sí —contestó Dortmunder—. Publicidad contra el cáncer...
—Así es. Te pone los pelos de punta. Ya lo sabrás cuando veas uno de esos anuncios.
—Sí —dijo Dortmunder. Guardó el paquete y encendió el cigarrillo—. Volviendo a lo del conductor... ¿Has oído si le ha sucedido algo extraño a Stan Murch últimamente?
—¿Stan? No. ¿Qué le ha pasado?
Dortmunder volvió a mirarlo.
—Solo te lo preguntaba...
Kelp se encogió de hombros, perplejo.
—La última vez que oí algo de él estaba perfectamente.
—Entonces ¿por qué no le llamamos?
—Si estás seguro de que está bien...
Dortmunder suspiró.
—Le llamaré y se lo preguntaré —dijo.
—Bueno, y ahora ¿qué me dices de nuestro vigilante?
—No se me ocurre nadie.
Kelp lo miró sorprendido.
—¿Por qué? Tienes buen tino.
Dortmunder suspiró.
—¿Qué pasa con Ernie Danforth? —preguntó.
Kelp meneó la cabeza.
—Abandonó el rollo.
—¿Abandonó?
—Sí, se hizo cura. Eso me contaron. Estaba viendo esa película de Pat O’Brien, en la última...
—Está bien. —Dortmunder se puso de pie. Tiró el cigarrillo al lago—. Y ahora te pregunto por Alan Greenwood —dijo con voz firme—, y solo quiero que me digas sí o no.
Kelp se quedó perplejo de nuevo, parpadeando ante Dortmunder.
—¿Sí o no qué? —preguntó.
—¡Si lo podemos utilizar!
Una anciana que miraba a Dortmunder con mala cara desde que había tirado el cigarrillo al lago, palideció de pronto y se alejó rápidamente.
—Claro que lo podemos utilizar. ¿Por qué no? Greenwood es un buen tipo.
—¡Le voy a llamar! —gritó Dortmunder.
—Ahora sí que te escucho —dijo Kelp—. Ahora sí que te escucho.
Dortmunder miró a su alrededor.
—Vamos a tomar un trago —dijo.
—Bueno —respondió Kelp, levantándose de un salto—. Lo que tú digas. Vale, vale.
6
Conducía por una recta.