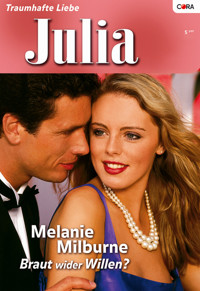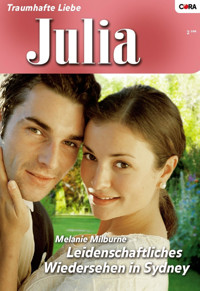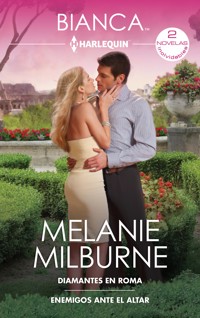2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Bianca 2967 Fue un encuentro apasionado… y un bebé los unió para siempre. Un error en la reserva de un hotel veneciano obligó a la diseñadora Sabrina Midhurst a compartir habitación con su peor enemigo: el rico y atractivo empresario Max Firbank. Fue algo desesperante… hasta que una inesperada noche de pasión avivó en ella un deseo que ni siquiera creía posible. Los dos habían luchado siempre contra la atracción que sentían y, cuando Sabrina le confesó que se había quedado embarazada, se quedó sorprendida con la exigencia de Max: que se convirtiera en su esposa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2019 Melanie Milburne
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Un encuentro apasionado, n.º 2967 - noviembre 2022
Título original: The Venetian One-Night Baby
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1141-208-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Sabrina esperaba no encontrarse otra vez con Max Firbank. Pero iba a ser difícil, teniendo en cuenta que era el ahijado preferido de sus padres y que lo invitaban a casi todas las reuniones de los Midhurst. Cumpleaños, navidades, aniversarios, tanto daba, permanecía en una esquina del salón, cabizbajo,mientras los demás se divertían, como si fuera la reencarnación del señor Darcy, el taciturno personaje de Jane Austen.
Sabrina siempre se aseguraba de divertirse más de la cuenta, sin más deseo que molestar a Max. Bailaba con todas las personas que se lo pedían y hablaba con todos los invitados, como si fuera el espíritu de la fiesta. Salvo que Max no estuviera presente, porque su ausencia hacía que todo le pareciera aburrido, aunque se negaba a reconocerlo.
Por suerte, aquel fin de semana estaba en Venecia, presentando dos de sus diseños en la que iba a ser su primera exhibición de vestidos de novia, así que se sentía a salvo. Por lo menos, hasta que el recepcionista no pudo encontrar su reserva.
–Reservé la habitación hace semanas –dijo, inclinándose sobre el mostrador.
–¿A qué nombre ha dicho? –preguntó el joven.
–Sabrina Jane Midhurst. Aunque no la reservé yo, sino mi ayudante.
–¿Tiene algún tipo de documentación al respecto? ¿Un mensaje de confirmación, quizá?
Sabrina no recordaba si Harriet, su nueva ayudante, le había reenviado el mensaje. Se acordaba de haber imprimido el programa de la exhibición, pero ¿qué había hecho con los detalles de la reserva?
Presa del pánico, y con gotas de sudor entre sus senos, abrió el bolso y empezó a buscar. Estaba hecha un manojo de nervios, y no quería presentarse así en su primera exposición importante. Para eso tenía una ayudante, para que se encargara de las reservas y los vuelos y se asegurara de que no olvidara ninguna cita.
Sacó el lápiz de labios, la agenda, el pasaporte y el móvil y los dejó en el mostrador. Después, añadió tres bolígrafos, un paquete de pañuelos, varios caramelos de menta y sus tarjetas de presentación. Lo único que dejó dentro fueron los tampones, pero no había más papeles que una lista de la compra y un recibo de su zapatería preferida.
En sus prisas por volver a guardarlo todo, el pintalabios rodó por el mostrador, cayó al suelo y siguió rodando por el suelo del vestíbulo, hasta que un pie embutido en un zapato de piel italiana lo detuvo.
Sabrina alzó la vista por la larga extensión de unos pantalones de vestir y, al cabo de unos instantes, la clavó en unos familiares ojos de color azul grisáceo: los de Max Firbank.
–Sabrina…
Ella se puso tensa.
–No esperaba verte aquí. No sabía que te gustaran las exhibiciones de vestidos de novia.
Él miró sus labios un momento, y ella se estremeció. Luego, se inclinó, alcanzó el lápiz de labios y se lo dio.
–He quedado con un cliente, por asuntos de negocios –replicó–. Siempre me alojo en este hotel cuando vengo a Venecia.
Sabrina se guardó el pintalabios, intentando hacer caso omiso del sensual cosquilleo que Max le había provocado. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Cómo era posible que apareciera en el mismo hotel de Venecia y el mismo fin de semana? ¿Era una simple coincidencia?
Entrecerró los ojos y preguntó:
–¿Mis padres te han dicho que iba a estar aquí?
Él arqueó una ceja.
–No. ¿Los tuyos te han dicho que yo iba a estar en Venecia?
Sabrina alzó la barbilla.
–No sé si lo sabes, pero dejo de escuchar cuando tus padres hablan de ti. Me tapo mentalmente los oídos y canto canciones con la imaginación hasta que cambian de conversación y dejan de alabar tus múltiples virtudes.
Max arqueó la comisura de los labios, en algo parecido a una sonrisa.
–Vaya, intentaré recordarlo cuando tus padres hagan lo mismo conmigo.
Sabrina se apartó un mechón de la cara. Por alguna razón, su pelo siempre estaba revuelto cuando se encontraba con él. Y una vez más, se acordó del único beso que se habían dado, una explosión de pasión y placer que dejaba en ridículo todos los besos que había dado y recibido a lo largo de su vida.
¿Lo recordaría él? ¿Recordaría el sabor y la textura de su boca? ¿Fantasearía con ella de noche, imaginando que se besaban de nuevo?
–¿Signorina? –dijo el recepcionista, sacándola de sus pensamientos–. No hay ninguna reserva a su nombre. ¿Seguro que no se ha equivocado de hotel?
Sabrina estuvo a punto de soltar un suspiro de frustración, pero se contuvo.
–No, le pedí a mi ayudante que reservara habitación en este. Vengo a una exposición de moda que se celebra aquí.
–¿Qué ocurre? –intervino Max.
Sabrina se giró hacia él.
–Que tengo una ayudante nueva y, por lo visto, se ha equivocado de hotel o ha habido algún problema con mi reserva.
–La puedo poner en lista de espera, pero tenemos muchos clientes en esta época del año –declaró el recepcionista–. No puedo prometerle nada.
Sabrina se llevó un dedo a la boca y se mordisqueó la uña, aunque acababa de hacerse la manicura. En ese momento, era lo único que podía calmar sus nervios.
¿Qué podía hacer? ¿Qué pasaría si no encontraba habitación en ningún hotel? Tenía que asistir a esa convención. Iban a exhibir dos de sus vestidos. Era la oportunidad que había estado esperando, porque le podía abrir el mercado internacional.
–La señorita Midhurst se alojará conmigo –dijo Max–. Por favor, encárguese de que el botones lleve su equipaje a mi suite.
Sabrina se quedó helada.
–¿Cómo?
Max le dio una llave de la habitación, con una expresión tan inescrutable como la de un espía.
–He estado en la suite esta mañana, y he visto que hay dos camas –explicó–. Pero solo necesito una.
Sabrina se estremeció al oír lo de las camas. Llevaba tres semanas haciendo esfuerzos por dejar de pensar en él, lo cual era bastante extraño, porque estaba acostumbrada a no pensar en él en absoluto. Max era el ahijado de sus padres y ella, la ahijada de los suyos. Y desde el principio, desde el mismo día de su nacimiento, las dos familias estaban empeñadas en que se enamoraran, se casaran y tuvieran hijos.
Sin embargo, Sabrina nunca se había llevado bien con Max. Le parecía distante, arrogante y taciturno. Y él también la encontraba irritante.
Pero entonces, ¿por qué la había besado?
Incómoda, clavó la vista en el reloj del vestíbulo. Tenía que ducharse, cambiarse de ropa, arreglarse el pelo y maquillarse. Tenía que tranquilizarse. Estaba allí por un motivo importante, y no podía dar mala impresión.
–Está bien –dijo, agarrando la llave–, acepto tu invitación. Pero solo de momento, mientras busco habitación en otro sitio.
–¿A qué hora empieza tu convención?
–Dan un cóctel a las seis y media.
–Entonces, te llevaré a la habitación y te dejaré allí. Yo tengo que ver a mi cliente.
Max la acompañó a un ascensor y entró con ella. Los espejos de las paredes reflejaban su alto y atlético cuerpo y sus atractivos rasgos: el pelo corto, de color castaño; las generosas y oscuras pestañas; el afilado perfil, que parecía esculpido en mármol; la aristocrática forma de su nariz y sus labios; el pequeño hoyuelo de una de sus mejillas y su rectangular mandíbula, todo un canto a la arrogancia.
–¿Tu cliente es una mujer? –preguntó ella.
–Sí –respondió él con brusquedad.
Sabrina siempre había sentido curiosidad por su vida amorosa. Lydia, la mujer con la que había estado a punto de casarse seis años antes, lo abandonó cuando solo quedaban unos días para la boda. Max nunca hablaba de eso, pero Sabrina había oído que su relación se había roto porque ella quería tener hijos y él, no.
Desde entonces, había tenido varios amantes y ahora, a sus treinta y cuatro años de edad, estaba en la flor de la vida, más atractivo y viril que nunca. Sabrina lo sabía mejor que nadie, porque había tenido ocasión de gozar de su energía cuando la besó y la sometió a una tormenta de sensaciones de las que aún no se había recuperado.
El ascensor se detuvo poco después. Ella salió y notó el intenso aroma de su loción de afeitar: limón, lima y algo más que no pudo reconocer, algo tan misterioso e inescrutable como su personalidad.
Max la llevó por el corredor y abrió la puerta de una suite que daba al Gran Canal. Sabrina entró, hizo caso omiso de las dos enormes camas y se dirigió directamente al balcón para disfrutar de la maravillosa vista.
–Guau –dijo, encantada–. Venecia siempre me deja sin aliento. La luz, los colores, la historia…
Sabrina se giró hacia él y añadió:
–Te agradecería que no dijeras esto a nadie.
Él la miró con humor.
–¿Esto?
–Sí, ya sabes, lo de compartir habitación.
–Descuida.
–Lo digo en serio, Max –insistió–. Se produciría una situación de lo más embarazosa si nuestros padres creen que…
–Eso no va a pasar.
Justo entonces, llamaron a la puerta. Era el botones, que llevaba el equipaje de Sabrina. Max abrió, le dio una propina y volvió a cerrar.
–Ni lo pienses –continuó él, mirándola de nuevo–. Ni se te ocurra.
Sabrina arqueó las cejas.
–¿Es que crees que me gustas? Oh, vamos.
–Si hubiera querido, te habría hecho mía hace tres semanas –replicó él–. Y lo sabes de sobra.
–Qué tontería. Solo fue un beso, cosas que pasan. Y, como no estabas bien afeitado, me arañaste la piel.
Max miró sus labios como si recordara hasta el último segundo de aquel beso. Luego, respiró hondo, se pasó una mano por el pelo y frunció el ceño.
–Lo siento. No quería hacerte daño.
Sabrina se cruzó de brazos. No estaba preparada para perdonar a Max. No estaba preparada para perdonarse a sí misma por haberse dejado llevar. No estaba dispuesta a admitir que le había gustado muchísimo. No estaba dispuesta a admitir que ella le había animado a besarla, aferrándose a su camisa. Y, por supuesto, tampoco estaba dispuesta a admitir que ardía en deseos de que la besara otra vez.
–Eres la última persona del mundo con la que me acostaría –replicó.
Sabrina se maldijo para sus adentros. El simple hecho de mencionar el asunto la excitaba, porque no podía dejar de pensar en lo que habría sentido si se hubiera acostado con él. Su vida sexual era inexistente. Soñaba con encontrar un compañero perfecto, que la ayudara a superar sus problemas con la intimidad física, pero aún no lo había encontrado.
¿Cómo lo iba a encontrar? Nunca salía más de dos o tres veces seguidas con la misma persona, y nunca se atrevía a llegar más lejos. De hecho, solo había tenido una relación sexual en toda su vida: a los dieciocho años, y ya había pasado una década desde entonces.
–Me alegro, porque eso no va a pasar –dijo Max.
–Te recuerdo que fuiste tú quien me besaste aquella noche. Puede que me dejara llevar, pero solo fue porque me pillaste con la guardia baja.
Él la miró de una forma extraña, con algo que parecía una combinación de enfado y deseo.
–Estuviste toda la noche buscando pelea. Primero, en la fiesta y luego, en el coche, cuando te llevé a casa.
–¿Y qué? Siempre nos peleamos. Eso no significa que quiera que me beses.
La mirada de Max se volvió más intensa.
–¿Y ahora? ¿También quieres que nos peleemos?
Sabrina dio un paso atrás y se llevó una mano al cuello, nerviosa. Su corazón latía tan deprisa que notó los latidos bajo sus dedos.
–Tengo que prepararme para el cóctel –acertó a decir, casi sin habla.
Él rió.
–No te preocupes, Sabrina. Tu virtud está a salvo.
Max se alejó de ella y se dirigió a la salida, donde se giró.
–No me esperes levantada. Volveré tarde.
Sabrina le dedicó una mirada tan altiva como la de una solterona de la época de la Regencia.
–¿Qué pasa? ¿Es que te vas a acostar con tu clienta?
Max no respondió. Se fue sin decir nada, y ella se quedó a solas con el doloroso eco de sus palabras.
Max cerró la puerta de la suite y suspiró. ¿Por qué se había tenido que comportar como un caballero? ¿Qué le importaba a él que Sabrina fuera tan desorganizada como para no poder reservar una maldita habitación de hotel? Definitivamente, no era asunto suyo. Pero se había sentido obligado a hacer lo correcto. Aunque nada de lo que sentía por Sabrina fuera correcto. Sobre todo, desde que se habían besado.
Max había perdido la cuenta de los besos que había dado y recibido. No era un mujeriego, pero disfrutaba del sexo y de la satisfacción física que proporcionaba. Y, a pesar de su larga experiencia, no dejaba de pensar en ese beso.
Siempre había rehuido a Sabrina. No quería alimentar la fantasía de sus respectivos padres, empeñados en que terminaran juntos. Salía con las mujeres que le gustaban, y se aseguraba de que quisieran lo mismo que él: algo tan sencillo como el sexo sin compromiso. Y Sabrina era de las que creían en los cuentos de hadas. Buscaba un hombre perfecto para meterlo en una casita perfecta y tener niños perfectos con él.
Max no tenía nada contra el matrimonio, pero ya no se quería casar. Estaba escarmentado desde que su prometida rompió su compromiso matrimonial y le dijo que se había enamorado de otro, de alguien dispuesto a darle lo que él no le quería dar: hijos. Pero Lydia nunca había dicho que los quisiera tener. De hecho, le había dicho lo contrario. Y Max se quedó atónito cuando rompió su relación.
Sin embargo, había sido una lección de lo más valiosa, una que no tenía intención de olvidar. No estaba hecho para relaciones largas. No parecía tener lo necesario para comprometerse y asumir las responsabilidades que eso conllevaba.
Max sabía que el matrimonio funcionaba en algunos casos. Sus padres y los de Sabrina tenían relaciones sólidas que habían sobrevivido a todo, como bien sabía él. Nunca podría olvidar la muerte de su hermano Daniel, fallecido a los cuatro años de edad. Sus padres habían hecho lo posible por ahorrarle los peores aspectos de la tragedia, pero no había un solo día que no se acordara de su hermano.
Salió del hotel y siguió el curso del Gran Canal, ajeno a la las hordas de turistas. No podía pensar en Daniel sin sentirse culpable. ¿Por qué no se había dado cuenta de que estaba enfermo? ¿Por qué no le había prestado más atención? Solo tenía siete años cuando murió, pero se sentía responsable de todas formas. Y cada vez que veía a un niño pequeño, pensaba en él y se le partía el corazón.
Momentos después, se cruzó con una acaramelada pareja que acababa de comprar dos máscaras venecianas en una de las tiendas y, al verlos reír, Sabrina volvió a sus pensamientos.
¿Por qué no le había buscado una habitación en otro hotel? Era un arquitecto mundialmente famoso. Tenía dinero de sobra; a diferencia de ella, que estaba levantando un negocio y se negaba a recibir apoyo de sus padres porque no la habían ayudado en su carrera. Eran médicos, y siempre habían querido que estudiara Medicina, como sus dos hermanos mayores.
¿Querría tenerla en su habitación? ¿Le había ofrecido alojamiento porque, inconscientemente, quería besarla otra vez?
No podía negar que Sabrina le gustaba mucho, demasiado. Le incomodaba y le excitaba a la vez. Cada vez que se peleaban, la sangre le hervía en las venas. Sus ojos azules brillaban, y los sarcásticos comentarios que salían de su dulce y sensual boca hacían que se sintiera más vivo que en toda su vida.
Vivo y lleno de energía.
Pero no. No, no, no y no.
No podía pensar en Sabrina en esos términos. Tenía que mantener las distancias. Debía mantenerlas, porque no era de su tipo: no creía en las relaciones esporádicas, sino en los príncipes azules. Y, por otra parte, sus padres no podían estar más equivocados con la idea de que estaban hechos el uno para el otro. Ella era espontánea, creativa y desorganizada y él, lógico, responsable y ordenado hasta la exageración.
¿Cómo podían pensar que eran la pareja perfecta? Se sacaban de quicio. No podían estar juntos sin discutir.
¿Cómo iba a sobrevivir a todo un fin de semana con ella?
Capítulo 2
Sabrina llegó tarde al cóctel, que se celebraba en un salón privado del hotel. Solo estaban invitados los diseñadores, las modelos, los agentes de las modelos y un pequeño grupo de periodistas.
Cuando entró, era un manojo de nervios. Todos tenían un aspecto refinado y lleno de glamour. Ella llevaba un vestido de terciopelo azul de confección propia y, además de haberse recogido el pelo en un moño, había prestado más atención que de costumbre a su maquillaje. De hecho, ese era el motivo de que llegara tarde.
Un camarero se acercó con una bandeja de bebidas. Sabrina alcanzó una copa de champán y bebió un trago largo, para tranquilizarse. No se le daban bien los acontecimientos sociales; por lo menos, cuando no estaba Max para alardear delante de él. Siempre tenía miedo de decir algo inapropiado o hacer el ridículo.
Cada vez que iba a un acto concurrido, se acordaba de lo que pasó en su instituto al día siguiente de que perdiera la virginidad. Su novio se lo contó a todos sus amigos, y ella tuvo que soportar un sinfín de burlas y comentarios hirientes. El sentimiento de vergüenza fue abrumador, absolutamente insoportable.
Pero ya no tenía dieciocho años. Era una mujer de veintiocho, que tenía su propio negocio. Sabría salir adelante.
–Eres Sabrina Midhurst, ¿verdad? –dijo una periodista, sonriendo–. Te he reconocido por la foto del programa.
–Sí, soy yo –replicó, devolviéndole la sonrisa.
–Una amiga mía te encargó un vestido de novia. Era una preciosidad.
–Me alegra que te gustara.
La periodista sacó una tarjeta con su nombre y datos de contacto y se la dio.
–Soy Naomi Nettleton. Trabajo por mi cuenta, pero he escrito bastantes artículos para las grandes revista de moda, y me gustaría escribir sobre ti. Tu trabajo ha despertado mucho interés. ¿Me concederías una entrevista? Solo serían unos minutos, cuando termine el acto.
Sabrina no pudo creer lo que estaba oyendo. ¿Una entrevista para una revista de moda? Era justo lo que necesitaba, la publicidad necesaria para expandir su pequeña boutique de Londres, Her Love is in the Care. Un sueño que compartía con su mejor amiga, Holly Frost.
Holly era una florista especializada en bodas, y se les había ocurrido la idea de abrir dos sucursales de sus tiendas en Bloomsbury, para potenciarse la una a la otra. De momento, sus establecimientos estaban a varias manzanas de distancia, pero Sabrina estaba convencida de que su idea podía tener éxito.
Además, quería demostrar a sus padres que el camino que había elegido no era un capricho, sino un buen negocio. Venía de una familia de médicos. Sus abuelos, sus padres y sus dos hermanos ejercían la medicina, pero ella había roto la tradición. Prefería las cintas métricas a los estetoscopios.
Sabrina diseñaba vestidos de novia desde su infancia. De niña, aprovechaba cualquier resto de tela para vestir a sus muñecas u ositos de peluche y, cuando llegó a la adolescencia, se dedicó a coleccionar patrones y fotografías de revistas de moda. Pero su familia no la apoyaba, y había tenido que ejercer una presión considerable para poder dedicarse a lo que quería.
–Por supuesto –contestó al final.