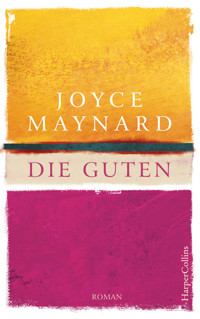5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Novela
- Sprache: Spanisch
Cuando Helen conoció a Swift y Ava Havilland en una galería de arte, su vida se hallaba en su punto más bajo. Detenida por conducir bajo los efectos del alcohol, había perdido la custodia de su hijo de ocho años y solo lo veía cada dos sábados. Atrapada en un trabajo frustrante, Helen asistía todas las noches a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y solo muy de tarde en tarde salía con algún hombre. Todo eso cambió cuando conoció a Ava y Swift Havilland, una pareja de filántropos ricos y carismáticos, locamente enamorados y grandes defensores de los animales. Los Havilland se convirtieron rápidamente en el centro de la existencia de Helen, que no solo comenzó a trabajar para ellos sino que se sumó a su círculo de amistades: vestía la ropa que desechaba Entonces conoció a Elliot, un contable de vida apacible y rutinaria al que los Havilland tacharon de aburrido. Pese a que empezaba a enamorarse de él, la desaprobación de sus amigos hizo dudar a Helen de sus sentimientos. Tenía muy presente lo que los Havilland habían hecho por ella y su hijo. Ollie había caído bajo el embrujo de Swift: el niño solitario idolatraba a aquel hombre colosal que lo trataba como a un hijo. Y Swift le había prometido a Helen los servicios de su abogado para ayudarla a recuperar la custodia del niño. Entonces sobrevino la tragedia...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Joyce Maynard
© 2016, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Título español: Un gran favor
Título original: Under the Influence
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales hechos o situaciones son pura coincidencia.
Traductor: Carlos Ramos Malave
Diseño de cubierta: Mumtaz Mustafa
Imagen de cubierta: Cath Waters / Trevillion
ISBN: 978-84-16502-48-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Agradecimientos
1
Era finales de noviembre y hacía una semana que no paraba de llover. Mi hijo y yo habíamos dejado nuestro antiguo apartamento antes de que empezara el colegio, pero hasta ahora no me había puesto a sacar nuestras pertenencias del trastero que tenía alquilado. Faltaban solo dos días para que acabara el mes, y decidí no esperar a que escampara. Que se te empapen unas cuantas cajas no es lo peor que te puede ocurrir. Como muy bien sabía yo.
Era una buena noticia que al fin hubiéramos dejado aquel pueblo. Poco antes había saldado mi deuda con el abogado que me había representado en el juicio por la custodia, hacía más de doce años, y ahora Oliver y yo vivíamos en un piso más grande y más próximo a mi nuevo empleo en Oakland: una casa en la que mi hijo tendría por fin un poco de espacio, y yo un pequeño despacho en el que trabajar. Después de un periodo tan largo y duro, el futuro parecía prometedor.
El dinero escaseaba, como de costumbre, y, como Ollie estaba pasando el fin de semana en casa de su padre, hice un último viaje a una casa de beneficencia con un montón de cosas que ya no nos hacían falta. Estaba casi todo empapado, igual que yo. Me había parado en un stop y estaba esperando mi turno para cruzar. Lo único que quería en ese momento era salir de aquel pueblo sabiendo que nunca más tendría que volver.
Hacía casi diez años que no veía a Ava Havilland. Y de repente, aquel día, allí estaba.
Hay un fenómeno en el que he reparado otras veces: el hecho de que, en medio de un vasto paisaje repleto de información visual aparentemente insignificante, tus ojos se vean atraídos por una cosilla de nada entre miles de otros objetos y situaciones. Esa cosa parece llamarte y, de pronto, entre todo lo que tus ojos ven sin prestarle atención, te fijas en un lugar concreto en el que algo parece incongruente, o anuncia un peligro, o te recuerda, quizás, a un tiempo o un lugar diferentes. Y entonces ya no puedes apartar la mirada.
Es lo que no te esperas: ese fragmento de paisaje que difiere del resto y que quizá, para otros ojos, no tenga ninguna relevancia.
Recuerdo un día en que llevé a Oliver a un partido de béisbol: uno de mis innumerables intentos de edificar una vida normal y feliz con mi hijo dentro de los confines antinaturales de una visita de seis horas que, además, se daba tan raras veces. Sentado en medio de las filas de gradas, en una sección totalmente distinta del estadio, entre miles de aficionados, distinguí a un hombre que asistía, como yo, a la reunión de Alcohólicos Anónimos de los martes por la noche. Sostenía una cerveza y se reía de un modo que me hizo sospechar que no era la primera. Me embargó un sentimiento de tristeza (de terror, en realidad), porque justo la semana anterior habíamos celebrado sus tres años de sobriedad. Y si él podía recaer de esa manera, ¿qué me esperaba a mí?
Aquella vez desvié la mirada. Me volví hacia mi hijo y le hice un comentario sobre el lanzador: el tipo de observación que alguien que supiera más que yo de béisbol haría en un momento como aquel, un momento en el que una madre quería compartir la experiencia de ver un partido con su hijo y olvidarse de todo lo demás. Hablo de una madre cuyo hijo nunca hubiera tenido que verla escondiendo botellas de vino debajo de las cajas de cereales, al fondo del cubo de reciclaje, ni sentada en el asiento trasero de un coche patrulla, esposada. La clase de madre que podía ver a su hijo todas las noches y no solo durante seis horas, dos sábados al mes. Durante años, solo quise ser ese tipo de madre.
Pero de eso hacía mucho tiempo. En aquel entonces ni siquiera conocía aún a los Havilland. No conocía a Elliot (que después habría dado cualquier cosa por llevarnos a mi hijo y a mí a un partido de béisbol y formar parte de nuestra pequeña y apurada familia). Eran tiempos en los que aún no habían pasado un montón de cosas.
Y ahora allí estaba, al volante de mi viejo Honda Civic, parada en un cruce de aquel desangelado barrio de San Mateo en el que los aviones vuelan tan bajo al despegar del aeropuerto o aproximarse para tomar tierra, que a veces tienes la sensación de que van a pasar rozando el techo de tu coche.
Un automóvil negro paró al lado del mío. No era un coche de policía pero parecía un vehículo oficial, aunque no fuera una limusina. No fue, sin embargo, la cara del hombre sentado delante lo que llamó mi atención. Fue la pasajera del asiento de atrás. Miraba por la ventanilla a través de la lluvia, y nuestros ojos se encontraron un instante.
En los pocos segundos que transcurrieron antes de que el coche negro arrancara, reconocí a aquella mujer y, de esa manera tan extraña en la que funciona la mente cuando el instinto aún no ha aprendido de la experiencia, mi primer impulso fue gritar como si acabara de ver a una amiga a la que le había perdido la pista hacía mucho tiempo. Durante un segundo, me invadió una enorme oleada de pura y simple alegría. Era Ava.
Entonces me acordé de que ya no éramos amigas. Aun así, después de tanto tiempo, se me hizo raro verla y no llamarla. No levantar siquiera la mano para saludarla.
Dejé pasar aquel instante. Puse cara de póquer. Si me reconoció (y algo en sus ojos mientras miraba por el cristal, durante esos escasos segundos, sugería que, en efecto, me había visto; a fin de cuentas, ella también me estaba mirando), mostró tan poca inclinación como yo a darse por enterada.
Había cambiado mucho desde nuestro último encuentro. No solo porque era mayor. (Tenía sesenta y dos años, calculé. Pronto sería su cumpleaños). Siempre había sido delgada, pero la cara que miraba por la ventanilla era la de un esqueleto: piel tirante sobre hueso y nada más. Podría haber sido un cadáver aún sin enterrar. O un fantasma. Y en muchos sentidos eso era para mí ahora.
En los viejos tiempos, cuando solíamos hablar todos los días (más de una vez al día, por regla general), Ava siempre tenía un millón de cosas que contarme. Pero si me encantaban sus llamadas era también, en parte, por lo dispuesta que estaba siempre a prestarme atención. Por la intensidad con que me escuchaba.
Siempre tenía algún proyecto entre manos, y siempre se trataba de algo emocionante. Poseía, mucho más que nadie que yo haya conocido, un aire de determinación y de firmeza. Podía una estar segura de que, cuando Ava entraba en una habitación, iba a pasar algo. Algo maravilloso.
La Ava a la que vi sentada en la parte de atrás de aquel coche negro de aspecto oficial parecía una persona a la que nunca volvería a pasarle nada bueno. Una persona cuya vida estaba acabada, aunque su cuerpo todavía no se hubiera enterado.
Su pelo parecía haberse vuelto gris, aunque lo llevaba tapado casi por completo con un extraño gorro rojo que, a la Ava a la que yo conocía, le habría horrorizado: uno de esos gorros que pueden comprarse en un mercadillo de manualidades de personas mayores, tejido por una anciana con hilo de poliéster porque era más barato que la lana.
—Poliéster —me dijo una vez Ava—. ¿A que solo por el nombre se nota que es una porquería?
Pero era Ava, no había duda. No había nadie como ella. Solo que la Ava de aquel día ya no se sentaba al volante de una furgoneta Mercedes Sprinter plateada, ni presidía la enorme casona de Folger Lane, con su piscina de fondo negro y su exótica rosaleda de la que cuidaba un jardinero. No tenía una criada guatemalteca que fuera a recoger su ropa a la tintorería y la mantuviera perfectamente ordenada por colores en su inmenso vestidor, con todos sus fulares y sus preciosos zapatos guardados en sus cajas originales, y las joyas que le elegía Swift expuestas en bandejas de terciopelo. La mujer del asiento trasero del coche negro ya no regalaba chales y calcetines de cachemira a los afortunados que se contaban entre sus amigos, ni repartía pastel de carne a indigentes que habían luchado en Vietnam y golosinas a los perros callejeros. Costaba imaginar a Ava sin sus perros, y sin embargo allí estaba.
Pero lo más inimaginable de todo era verla sin Swift.
Había habido una época en la que no pasaba un solo día sin que yo oyera su voz. Casi todo lo que hacía estaba directamente inspirado por lo que me decía Ava. A veces ni siquiera hacía falta que me dijera nada, porque ya sabía lo que pensaría y, fuera lo que fuese, era lo mismo que pensaba yo. Después, cuando me expulsó de su vida, vino una época larga y oscura, y la cruda realidad de aquella traición pasó a ser el hecho definidor de mi vida, superado únicamente por la pérdida de la custodia de mi hijo. Cuando perdí la amistad de Ava, me sentí incapaz de recordar quién era sin ella. El influjo de su presencia era muy fuerte, pero el de su ausencia era aún mayor.
Así pues, al verla a través de la ventanilla de aquel coche parado, fue una sorpresa darme cuenta de que hacía ya varias semanas que no pensaba en ella. Sentí, con todo, una punzada de desesperanza triste y amarga. Y no porque quisiera volver a aquellos tiempos en la casa de Folger Lane, sino porque habría deseado no haber puesto jamás un pie en ella.
2
La casa. Empezaré por ahí. En la casa de los Havilland viven ahora otras personas: han quitado la rampa de acceso para discapacitados y cortado las camelias de Ava para que aparque un todoterreno híbrido gris metalizado del que hace poco vi salir a un par de niños rubios con una mujer que parecía ser su niñera. Y a pesar de la pena que siento las raras veces que paso por la casa, no puedo disociarla de esa otra sensación que me acometía cada vez que paraba mi coche en el camino de entrada: la sensación de que por fin había recalado en un lugar en el que me sentía como en casa. Allí podía respirar de nuevo y, cuando respiraba, el aire estaba cargado de olor a jazmines.
Yo no vivía en aquella casa. Pero mi corazón sí. Resulta irónico decir esto después de todo lo que pasó, pero en casa de los Havilland me sentía segura. Era un sentimiento que rara vez había conocido durante los treinta y ocho años anteriores a mi primera visita a Folger Lane y eso (esa parte de mi historia) explica por qué aquel lugar tenía tanta importancia para mí.
Cuando Ava y Swift vivían aún en aquella casa, los primeros en salir de la furgoneta eran siempre los perros: tres perros de raza indeterminada recogidos de la calle. («Eran perros callejeros», le decía a cualquiera que no lo supiera ya). La furgoneta estaba equipada con un elevador eléctrico que bajaba al suelo su sofisticada silla de ruedas. Con frecuencia, cuando paraba el coche, la veía venir hacia mí con el brazo extendido para saludarme mientras manejaba la silla con la otra mano.
—Te he comprado unos calentadores fabulosos —me decía.
O podía ser una taza, o un precioso diario encuadernado en piel, o miel de abejas que solo frecuentaban campos de lavanda. Siempre tenía algún regalito para mí: un jersey elegido por ella, de un color que yo nunca había llevado y que sin embargo resultaba ser perfecto para mi tono de piel; un libro que creía que me encantaría; o un jarrón con un ramo de guisantes de olor. Yo ni siquiera me había dado cuenta de que tenía desgastada la suela de las zapatillas, pero Ava sí se daba cuenta y, como conocía mi número y la marca que me gustaba (o una mejor todavía), me compraba unas zapatillas nuevas. ¿Qué otra persona le compraba a una amiga un par de zapatos? ¿Y unos calcetines a rayas que fueran a juego? Ava sabía que me encantarían, y siempre acertaba.
Sammy y Lillian (los dos chuchos más pequeños) me lamían los tobillos, y Rocco (el más problemático de los tres, el que siempre se quedaba al margen, excepto cuando decidía morderte) se ponía a correr en círculos como cuando estaba nervioso, que era casi siempre, meneando la cola como loco. Y Ava, en cuanto tenía la mano libre, tomaba la mía y entrábamos juntas en la casa mientras ella le gritaba a Swift, como si no lo supiera ya:
—¡Mira quién ha venido!
Siempre me daba de comer cuando iba a Folger Lane, y yo siempre devoraba lo que me ofrecía. En algún momento, en el transcurso de los años, sin darme cuenta siquiera, había perdido el gusto por la comida. El gusto por la vida, o casi. Eso fue lo que me devolvieron los Havilland. Lo sentía cada vez que subía por el liso camino de pizarra que llevaba a su puerta abierta, cuando una oleada de aromas deliciosos me daba la bienvenida. Sopa calentándose al fuego. Pollo asado en el horno. Gardenias flotando en cuencos en cada habitación. Y el humo de los puros habanos que fumaba Swift saliendo del interior de la casa.
Y luego las risas. La estruendosa carcajada de Swift, como el grito de un macaco en la selva anunciando que estaba listo para aparearse.
—Me apuesto algo a que es Helen —gritaba.
El solo hecho de oír a un hombre como Swift pronunciar mi nombre hacía que me sintiera importante. Por primera vez en mi vida, posiblemente.
3
Swift no iba a ninguna oficina. Desde hacía años. Había dirigido una serie de empresas emergentes en Silicon Valley (la última, dedicada a facilitar reservas de última hora en restaurantes a directivos en viaje de negocios) y ganado tanto dinero que había podido retirarse. Cuando los conocí, Ava y él estaban creando una organización sin ánimo de lucro llamada BARK, dedicada a buscar hogar a perros abandonados y a recaudar fondos para su esterilización. Swift dirigía su fundación desde la caseta de la piscina, desde donde también supervisaba sus inversiones. De pie ante un escritorio elevado, hablaba continuamente por teléfono con aquel vozarrón suyo, casi siempre con posibles donantes para la causa. Sin embargo cuando llegaba Ava lo dejaba todo, se apresuraba a entrar en casa, y ya no paraba de toquetearla.
—¿Sabes por qué Swift se identifica tanto con los animales? —me dijo ella una vez, muy al principio—. Porque él también es un animal. Ese hombre vive para el sexo. Es así de sencillo. No me quita las manos de encima.
Al hacer aquel comentario, su voz tenía un dejo de buen humor, más que de irritación. Solía adoptar ese tono cuando hablaba de Swift: como si su marido fuera una pulga que le había caído encima y de la que podía librarse fácilmente. Aun así, nunca dudé de que lo quería con locura.
En realidad, aunque Ava siguiera siendo el centro de su universo, Swift tenía otras muchas obsesiones: su motocicleta Vincent Black Lightning de 1949 (comprada tras una larga búsqueda, porque le encantaba la canción de Richard Thompson y él también quería tener una), la escuela para niños de la calle que patrocinaba en Nicaragua, sus clases privadas de chi kung y esgrima, sus estudios de medicina tradicional china y tamtam africano, y sus sesiones con el sinfín de jóvenes profesores de yoga y expertos en reiki y energía espiritual que desfilaban por la casa a lo largo del día. Podía parecer que era Ava quien necesitaba más cuidados físicos, pero con frecuencia, cuando llamaba a la puerta alguna persona provista de una colchoneta, una mesa de masaje o algún otro utensilio inidentificable (normalmente una mujer, y casi siempre guapa), era a Swift a quien iba a atender.
La casa de Folger Lane era el lugar donde sucedía todo. Swift y Ava tenían otra casa a orillas del lago Tahoe que visitaban de tanto en tanto, pero aparte de eso y de algún viaje ocasional de Swift para promocionar su fundación, no viajaban. No les gustaba estar lejos el uno del otro, decía Swift. Ni de los perros, añadía Ava.
Él (no ella) tenía un hijo al que quería mucho, Cooper, pero estaba estudiando en una escuela de negocios de la Costa Este y cuando venía de visita solía alojarse en casa de su madre. Aun así, cualquiera que visitara la casa de Folger Lane se daba cuenta por el número de fotografías que adornaban las paredes de la biblioteca (fotos de Cooper con sus amigos haciendo heliesquí en la Columbia Británica, o montando a caballo por una playa de Hawái con su novia, Virginia, o sosteniendo una enorme jarra de cerveza junto a su padre en un partido de los Fortyniners) de que Swift adoraba a su hijo.
Los hijos de Ava, decía ella, eran sus perros. Y quizá, pensaba yo, la extraordinaria generosidad que demostraba mi amiga hacia las personas y los animales con los que se encariñaba se debiera precisamente al hecho de no tener hijos. Se daba por descontado que los perros ocupaban un lugar prioritario en sus afectos, pero Ava tenía además una intuición asombrosa para percibir cuándo una persona se encontraba en graves apuros.
Y no solo yo, aunque llegara a ocupar una posición única como amiga de Ava, sino también cualquier desconocido. Podíamos estar en cualquier parte, comiendo en un pequeño restaurante, por ejemplo (invitaba ella, claro), y Ava veía a un hombre en el aparcamiento, rebuscando en la basura. Un minuto después, hablaba con la camarera, le daba un billete de veinte dólares y le pedía que le llevara a aquel hombre una hamburguesa, unas patatas fritas y un refresco. Si había un indigente parado en la cuneta con un cartel, y esa persona tenía un perro, Ava siempre paraba para darle un buen puñado de las golosinas biológicas para perro que guardaba en un enorme recipiente en la parte de atrás de la furgoneta.
Se hizo amiga de un tal Bud que trabajaba en la floristería en la que parábamos a comprar rosas y gardenias a montones, porque a Ava le gustaba tenerlas en un cuenco junto a su cama. Después dejamos de ver a Bud una temporada y, al enterarse de que le habían diagnosticado un cáncer, se presentó esa misma tarde en el hospital con libros y flores y un iPod cargado con la banda sonora de Guys and Dolls y Oklahoma, porque sabía que le encantaban los musicales.
Y no fue esa la única visita que le hizo. Ava nunca se desentendía de los demás. Yo solía decir que era la amiga más leal que podía tener una persona porque, si te adoptaba como uno de sus proyectos, su amistad era para toda la vida.
—Nunca te librarás de mí —me dijo una vez.
Como si yo quisiera librarme de ella.
4
Conocí a los Havilland en torno al día de Acción de Gracias, en una galería de arte de San Francisco. Ese día se inauguraba una exposición de cuadros pintados por adultos con trastornos emocionales y yo, que por entonces compaginaba varios empleos para ganar algún dinero extra, trabajaba para la empresa encargada del catering. Había cumplido treinta y ocho años dos meses antes, llevaba cinco años divorciada y, si en aquel momento alguien me hubiera preguntado qué tenía de bueno mi vida, me habría costado mucho esfuerzo dar con una respuesta.
La inauguración fue algo extraña. Tenía como fin recaudar dinero para una fundación dedicada a la salud mental y la concurrencia estaba formada en su mayoría por los pintores aquejados de trastornos emocionales y por sus familias, que también parecían un tanto trastornadas. Había un hombre con mono naranja que no levantaba la vista del suelo y una mujer muy bajita, con coletas y un montón de horquillas en el flequillo, que hablaba continuamente consigo misma y de vez en cuando silbaba. Como es lógico, Ava y Swift destacaban entre la multitud. Pero ellos siempre destacaban.
Yo aún no conocía sus nombres, pero mi amiga Alice, que se ocupaba de atender la barra, sabía quiénes eran. Me fijé primero en Swift, no porque fuera guapo de una manera convencional, ni mucho menos. Algunas personas podrían haberlo descrito incluso como el hombre más feo que habían visto nunca, y sin embargo había algo de fascinador en su fealdad: algo salvaje y primitivo. Tenía un cuerpo compacto y musculoso, una alborotada mata de pelo castaño oscuro que apuntaba en varias direcciones, la tez oscura y las manos grandes. Vestía pantalones vaqueros de una marca con muy buen corte, no de Gap ni de Levi’s, y apoyaba la mano sobre el cuello de Ava de un modo que sugería una intimidad mayor que si le hubiera tocado el pecho.
Se inclinaba hacia ella para decirle algo al oído. Como estaba sentada, tuvo que doblarse por la cintura, pero antes de hablar escondió la cara entre su pelo y se detuvo allí un instante como si aspirara su perfume. Aunque hubiera estado solo, yo enseguida me habría dado cuenta de que era el tipo de hombre que jamás se fijaría en mí ni me prestaría atención. Luego se echó a reír y oí aquella risotada suya, parecida a la de una hiena. Se oía desde el otro lado de la sala.
Al principio no reparé en la silla de ruedas. Pensé que estaba simplemente sentada. Pero entonces se abrió un hueco entre la gente y vi sus piernas inmóviles bajo los pantalones de seda gris y sus exquisitos zapatos, que jamás tocaban el suelo. Tampoco a ella se la podía considerar guapa a la manera corriente. Tenía, sin embargo, una de esas caras que llaman la atención, de ojos y boca grandes, y cuando hablaba movía los brazos como una bailarina. Los tenía largos y finos, con los músculos tan definidos que parecían gruesas sogas. Llevaba enormes anillos de plata en los dedos de ambas manos, y una pulsera ancha, también de plata, ceñía su muñeca como una esposa. Me fijé en que, de haber podido levantarse, habría sido muy alta: más alta que su marido, seguramente. Pero incluso sentada resultaba evidente que era una mujer poderosa. Aquella silla suya era más bien como un trono.
Mientras llevaba de acá para allá mi bandeja de canapés, me entretuve un momento pensando en cómo sería observar a aquel gentío desde la altura de Ava, cuya cara quedaba más o menos al nivel del pecho de la mayoría de las personas que la rodeaban. Si ello le molestaba, no lo dejaba entrever. Permanecía muy erguida en su silla, con el porte de una reina.
Calculé que tenía cincuenta o cincuenta y pocos años, unos quince más que yo. Su marido, aunque estaba en buena forma y tenía la piel tersa y el pelo abundante, parecía rondar los sesenta, y así era, en efecto. Recuerdo que pensé que me gustaría parecerme a aquella mujer cuando fuera mayor, a pesar de saber que eso era imposible.
De día trabajaba como fotógrafa retratista, una manera elegante de decir que me pasaba horas y horas de pie detrás de una cámara (en escuelas, centros comerciales y salones de fiestas) intentando persuadir a niños recalcitrantes y oficinistas aburridos para que sonrieran. La jornada era larga y el sueldo bajo, de ahí que hiciera horas extra trabajando de camarera. Aun así, sabía valorar una cara por sus facciones, y no me engañaba respecto a los defectos de la mía. Tenía los ojos pequeños y una nariz ni larga ni corta y a la que le faltaba carácter. Mi cuerpo nunca había sido nada del otro mundo, aunque tuviera un peso normal. Y en cuanto a lo demás (mis manos, mis pies y mi pelo), debo decir que no hay nada de reseñable en mi apariencia. Quizá por eso incluso las personas que me han visto varias veces con frecuencia olvidan que me conocen. De ahí que fuera tan sorprendente que, entre todas las personas con las que podría haber hablado en la galería esa noche, Ava me eligiera a mí.
Yo iba deambulando por la sala con una bandeja de rollos de primavera y pinchos de pollo tailandés cuando levantó la mirada del lienzo que estaba observando.
—Si tuviera usted que comprar uno de estos cuadros sabiendo que iba a verlo en la pared de su casa días tras día, el resto de su vida —me dijo—, ¿cuál elegiría?
Me quedé allí parada, sujetando mi bandeja mientras un hombre de cara inexpresiva (autista, probablemente) tomaba su cuarto o quinto pincho. Lo mojó en la salsa de cacahuete, le dio un mordisco grande y desmañado y volvió a mojarlo. Aquello habría repugnado a algunas personas, pero Ava no era de esas. Mojó su rollito de primavera en el cuenco de salsa después que él y se lo comió de un solo bocado.
—Es una decisión difícil —contesté paseando la mirada por la galería.
Había un retrato de Lee Harvey Oswald hecho sobre un trozo de madera, con una larga retahíla de palabras escritas en la parte de abajo formando un galimatías absurdo, mezcla de lista de la compra y manual escolar de química. Había una escultura de un cerdo recubierta de un brillante esmalte rosa, y media docena de cochinillos, también rosas, dispuestos a su alrededor como si estuvieran mamando. Había una serie de autorretratos de una mujer grandullona, con gafas y pelo naranja, de factura tosca pero tan eficaces en su evocación de la modelo que la reconocí en cuanto entró en la sala. Pero la pieza que más me gustaba, le dije a Ava, era un cuadro de un niño empujando un carrito que a su vez contenía a otro niño que sostenía un carrito parecido pero más pequeño, con un perro dentro.
—Tiene buen ojo —me dijo—. Ese es el que voy a comprar.
Bajé la mirada, demasiado tímida para mirarla a los ojos. Pero a pesar de todo me había fijado en ella lo suficiente para saber que tenía un aspecto extraordinario, con su cuello de cisne y su piel lisa y trigueña. Me sentí como una niña a la que su maestra acabara de hacer un cumplido. Una niña que rara vez recibía alabanzas.
—No soy objetiva, claro —añadió—. Me gustan los perros. —Me tendió la mano—. Ava —dijo mirándome directamente a los ojos como hacían pocas personas.
Le dije mi nombre y, aunque ya rara vez lo mencionaba, le dije también que era fotógrafa. O que lo había sido. Los retratos eran mi especialidad. Lo que de verdad me gustaba, le dije, era contar historias a través de mis fotografías. Me encantaba contar historias, y punto.
—Cuando era joven, pensaba que algún día sería como Imogen Cunningham —le dije—. Pero se ve que tengo más talento para esto —añadí con una risa remolona, señalando con la cabeza la bandeja de canapés vacía.
—No seas tan negativa —respondió Ava con voz amable pero firme—. No sabes lo que puede ocurrir dentro de un año, cómo pueden cambiar las cosas.
Yo sabía cómo podían cambiar las cosas. Claro que lo sabía. No para bien, en mi caso. En otro tiempo yo había vivido en una casa con un hombre al que creía querer y que me quería (o eso pensaba yo), y un niño de cuatro años para el que mi presencia cotidiana era tan necesaria que una vez intentó hacerme prometer que nunca me moriría. («Eso no pasará hasta dentro de muchísimo tiempo», le dije. «Y cuando me muera tú tendrás una pareja fantástica que te querrá tanto como yo, y puede que hasta tengas hijos. Y un perro». Ollie siempre quiso tener perro, pero Dwight no se lo permitió).
Dwight se enfadaba cuando Ollie se presentaba en nuestro dormitorio y pretendía meterse en la cama con nosotros, pero a mí nunca me importó. Ahora dormía sola y soñaba que sentía el aliento cálido de mi hijo en el cuello y su manita húmeda apoyada sobre mí mientras su padre rezongaba al otro lado de la cama: «Supongo que esta noche no va a haber sexo, ¿no?».
Dwight tenía mal genio, un mal genio que, en el transcurso de nuestra relación, dirigió cada vez más contra mí. Pero hubo un tiempo en que mi marido, al verme en una fiesta atestada de gente o en un pícnic en el colegio de nuestro hijo, habría sonreído como sonrió el marido de Ava esa noche al verla desde el otro lado de la sala. Sonreía y luego se acercaba y apoyaba su mano en mi espalda o me rodeaba con el brazo para susurrarme al oído que era hora de irse a casa, a la cama.
Esos tiempos habían pasado. Ahora nadie se fijaba en la mujer que sostenía la bandeja. O nadie se había fijado en ella desde hacía mucho tiempo, hasta que llegó Ava.
Ella estudiaba mi cara con tanta fijeza que sentí que me ardía la piel. Quería alejarme para ir a servir a otros invitados pero, cuando estás hablando con una persona en silla de ruedas, parece injusto hacerlo: tu interlocutor no puede marcharse con la misma facilidad que tú.
—¿Cuál es tu fotografía favorita de las que has hecho? —me preguntó. No necesariamente la mejor, sino la que me gustaba más.
—La serie que le hice a mi hijo durmiendo, cuando tenía tres años —contesté—. Me acercaba a su cama cuando estaba dormido y le hacía una foto, una cada noche durante un año. Estaba distinto en todas.
—¿Ya no se las haces? —dijo ella.
Yo no solía comportarme así (siempre me he callado mis problemas), pero algo en la forma de ser de Ava, esa sensación de que de verdad quería escucharte y de que le importaba lo que le contabas, me causó un efecto extraño.
No lloré, pero debí de poner cara de estar a punto de hacerlo.
—Ya no vive conmigo —le dije ocultando un poco la cara—. Ahora mismo no puedo hablar de eso.
—Lo siento —murmuró—. Y además te estoy impidiendo hacer tu trabajo.
Me indicó con un gesto que me inclinara y que acercara mi cara a la suya. Alargó la mano y me enjugó los ojos con una servilleta.
—Ya está —dijo, satisfecha—. Otra vez preciosa.
Me incorporé, sorprendida de que aquella mujer encantadora me hubiera llamado «preciosa».
Quiso que le contara más cosas sobre mis fotos. Le dije que hacía más de un año que no sacaba la cámara. Las fotos que hacía en el trabajo no contaban.
Quiso saber si tenía pareja y, cuando le dije que no, contestó que eso teníamos que arreglarlo. Dijo «tenemos», como si ya fuéramos un equipo de dos jugadoras. Ava y yo.
Lo otro (lo que concernía a Ollie) no era un tema en el que yo tuviera intención de adentrarme.
—No es que quiera decir que un hombre lo resuelva todo —comentó ella—. Pero los otros problemas que tiene una no parecen tan agobiantes cuando te vas a la cama por la noche en brazos de alguien que te adora.
Por su forma de hablar saltaba a la vista que eso era lo que ella tenía con su marido.
—Y luego está el sexo —añadió.
Yo veía, un poco apartado, a aquel hombre que, según me había dicho Alice, se llamaba Swift. Estaba conversando con una mujer de aspecto extraño (una de las artistas, sin duda), con el cuello envuelto en algo que parecía ser papel de aluminio. Por su forma de asentir con la cabeza, resultaba evidente que se estaba esforzando por entender lo que le decía su interlocutora. Justo en ese momento sorprendió la mirada de Ava y le sonrió. Tenía unos dientes blancos y perfectos.
—Nunca bajes el listón —me dijo ella—. Busca siempre lo auténtico. Si no estás completamente loca por él, olvídalo. Y si un día se acaba, das media vuelta y te marchas. Suponiendo que puedas caminar, claro —añadió con una risa exenta de amargura.
Su comentario daba a entender que yo me merecía algo asombroso y fantástico. Un carrera asombrosa y fantástica, un compañero asombroso y fantástico. Una vida maravillosa. Yo no alcanzaba a imaginar por qué habría de ser así.
—Tienes que venir a casa —me dijo—. Debes contármelo todo.
5
Al día siguiente, en el trayecto a Folger Lane (en Portola Valley, solo a dos salidas por la autovía de mi pequeño apartamento en Redwood City), pensaba en las instrucciones que me había dado Ava. «Debes contármelo todo». Siempre se me había dado bien relatar historias, con la condición de que no fueran mías. Al menos, mi historia real. Esa la mantenía en secreto, y la posibilidad de que aquella mujer que me había extendido una invitación tan estrafalaria pudiera intentar sonsacarme hizo que me replanteara si debía presentarme. Al enfilar Folger Lane con mi viejo Honda, pensé un momento en dar media vuelta y olvidarme de aquel asunto.
Nunca había estado en una casa como la de los Havilland. No es que fuera opulenta como esas casas que se ven en las revistas, o incluso en la misma calle en la que vivían ellos. Tenía un aire de alegre laxitud: los suaves sofás de piel blanca cubiertos con cojines bordados guatemaltecos, la colección de cristalería italiana, los grabados eróticos japoneses, los jarrones rebosantes de peonias y rosas, la pared llena de tocados africanos y la incongruente araña de luces que esparcía arcoíris por todas partes, los cuencos de piedras y conchas, un bongó, una colección de coches de carreras en miniatura, dados… Juguetes de perro por todas partes. Y luego los propios perros.
Había un sinfín de señales de vida en aquella casa. De vida y de calor. Y todo ello parecía emanar directamente de Ava, con tanta claridad como si la casa fuera un cuerpo y ella su corazón.
En el vestíbulo, sobre un aparador, había un objeto extraordinario: dos pequeñas figurillas labradas en hueso, de no más de cinco centímetros de alto pero perfectas en todos los sentidos, sobre una base ricamente tallada en forma de preciosa y minúscula cama. Eran un hombre y una mujer, desnudos y entrelazados en un abrazo. Toqué la pieza con el dedo índice siguiendo la suave curva de la espalda de la mujer. No me di cuenta, pero sin duda dejé escapar un largo suspiro al hacerlo. Ava lo notó, claro. Ava se fijaba en todo.
—Otra vez ese buen ojo tuyo, Helen —comentó—. Son chinas, del siglo XII. En la antigua China, estas figurillas se ofrecían como regalo a los miembros de la realeza con ocasión de una boda, como talismán para atraer la buena suerte.
Lillian y Sammy estaban sentados a los pies de su silla mientras hablábamos. Lillian le lamía los tobillos. Sammy tenía la cabeza apoyada en su regazo. Ava se la acariciaba. Había ordenado a Estela, su asistenta guatemalteca, que metiera a Rocco en el coche media hora.
—Se sobreexcita —me explicó.
Aquello le servía de tiempo muerto.
—Yo llamo a esas dos figuras los alegres fornicadores porque parecen tan felices juntos… —añadió—. Así que deberías tocar esa pieza cada vez que vengas.
«Cada vez», dijo. Es decir, que habría otras.
Aquel primer día, Estela («mi ayudante», la llamó Ava) sirvió la comida en el solario: una bandeja con queso cremoso, higos y pan francés tibio, y seguidamente una ensalada de pera y endivia y una crema de pimientos rojos asados.
—No podría pasar sin Estela —me dijo Ava cuando la asistenta se retiró a la cocina—. Es un miembro más de la familia. Mi corazón.
Sentada en su silla frente a mí, mirando hacia el jardín (el sonido del agua corriendo sobre las piedras, y los pájaros, y los perros alborozados, y a lo lejos Swift al teléfono, manteniendo una conversación salpicada de risas espontáneas), Ava no preguntó por qué, si me consideraba fotógrafa, trabajaba pasando bandejas de rollitos de primavera en la inauguración de una exposición de pintura. Ni qué había sido del niño cuya cara dormida había fotografiado cada noche durante un año entero y cuya sola mención me había hecho llorar el día anterior. Cuando me ofreció una copa de chardonnay y le dije que no bebía, no hizo ningún comentario.
Yo había temido las preguntas que podía hacerme sobre mi vida, pero Ava no me interrogó sobre el pasado. Quería que le contara lo que me estaba pasando ahora. Quería saber qué teníamos que hacer para que fuera una persona feliz y satisfecha, porque evidentemente no lo era. Y dado que ella parecía tan maravillosamente feliz y realizada, decidí de inmediato seguir sus instrucciones. En todo.
—Tenemos que buscarte una vida —me dijo, como si me sugiriera que me comprara una blusa o algún utensilio de cocina de Williams-Sonoma.
Eso fue lo que me encantó: que parecía más interesada en mi vida en ese momento particular que en mi pasado y en las circunstancias que me habían puesto en mi situación actual. Y, de hecho, le pasaba lo mismo consigo misma. En algún momento, en el transcurso de nuestra relación, me enteré de que hacía mucho tiempo había vivido en Ohio, pero en todo el tiempo que nos frecuentamos jamás la oí hablar de sus padres. Si tenía hermanas o hermanos, habían dejado de ser relevantes. Tal vez, si no hubiera estado tan empeñada en mantener en secreto mi historia, habría prestado más atención a aquella faceta de mi nueva amiga. Pero lo cierto es que aquella era una de las muchas cosas que me encantaban de Ava: el hecho de no tener que darle explicaciones sobre el pasado. El poder inventarme una nueva historia.
Los Havilland coleccionaban toda clase de cosas. Arte, claro. Tenían un sam francis y un diebenkorn, un caballo de Rothenberg y un eric fischl (nombres desconocidos para mí hasta entonces y que después me enseñó Ava), además de un dibujo de Matisse que Swift le había regalado un año por su aniversario y tres grabados eróticos de Picasso, hechos en sus últimos años de vida. («¿Te lo puedes creer?», me dijo Ava. «El hombre tenía noventa años cuando hizo este. Swift dice que así quiere ser él cuando tenga noventa. Un viejo cabrón salido»).
Pero no eran solo cosas caras las que poblaban las paredes de los Havilland. Ava sentía debilidad por el arte marginal (por el arte marginal y por los marginados), especialmente por la obra de personas como el hombre del aparcamiento del restaurante o como los indigentes con perros, o como yo, claro, que mostraba signos de haber pasado muchos apuros. En lugar destacado, justo debajo del diebenkorn, colgaba un cuadro de uno de los pintores autistas de la galería en la que nos habíamos conocido: una pecera con una mujer dentro, intentando salir.
Ava quiso mostrarme una colección de fotografías que habían comprado recientemente: una serie de retratos en blanco y negro de prostitutas parisinas, de la década de 1920. Había algo en la cara de una de las mujeres, me dijo, que le recordaba a mí.
—Es tan guapa —comentó mientras observaba la fotografía—. Pero ella no lo sabe. Está atrapada.
Miré la fotografía más atentamente, intentando encontrar el parecido.
—Algunas personas solo necesitan que una persona fuerte les dé un poco de ánimo y de consejo —añadió Ava—. Es demasiado duro hacerlo todo una sola.
No tuve que decir nada. Mi cara debió de decirlo todo.
—Para eso estoy yo —concluyó.
6
Ava tenía treinta y ocho años –la misma edad que yo en ese momento, lo cual era un presagio, aseguraba ella– cuando conoció a Swift. No estaba casada, y no estaba segura de que fuera a casarse alguna vez.
—En aquella época no estaba así —explicó, tocando el reposabrazos de su silla de ruedas—. El día antes de conocer a Swift, corrí una maratón.
Podría haberle preguntado qué le pasó, pero sabía que me lo contaría cuando estuviera lista para hacerlo.
—Tenía una vida fantástica —prosiguió—. Viajaba por todo el mundo. Tuve algunos amantes estupendos. Pero cuando conocí a Swift supe que aquello era algo completamente distinto. Tenía a su alrededor una especie de campo de fuerza. No es que lo sintiera cuando entraba en la habitación. Es que antes de oírlo llegar con el coche, ya sabía que venía.
Él ya había estado casado con la madre de su hijo y, cuando conoció a Ava, acababa de desprenderse de aquella penosa relación.
—Si te dijera el dinero que se llevó ella —dijo Ava—, no te lo creerías. Digamos que solo la casa estaba valorada en doce millones de dólares. Y luego estaba la pensión compensatoria y la manutención del niño.
Pero lo principal era que Swift había quedado libre. Y que ellos dos se habían encontrado. ¿Qué precio podía ponérsele a eso?
—Dos semanas después de conocernos, Swift vendió su empresa y dejó su oficina en Redwood City —me contó—. Durante los seis meses siguientes, apenas salimos de la cama. Fue tan intenso que pensé que iba a morirme.
Traté de imaginar cómo sería aquello, quedarse en la cama seis meses, o solo un día entero. ¿Qué se hacía en todo ese tiempo? ¿Qué había de la compra, y de la ropa sucia, y del pago de las facturas? Teniendo en cuenta todo aquello, me sentí vulgar e ignorante. Aburrida. Siempre me había dicho a mí misma que había estado enamorada de Dwight y, si hubiera querido, habría podido evocar el recuerdo de momentos en los que lo único que parecía importarme era estar con él. Pero la mujer en la que me había convertido durante los años transcurridos desde entonces creía que jamás volvería a conocer la pasión, y a veces se preguntaba si en realidad la había conocido alguna vez.
—Justo antes de cumplir los cuarenta, afrontamos el primer gran desafío para nuestro amor —me dijo Ava mientras se servía una segunda copa de Sonoma Cutrer y yo echaba mano de mi agua con gas—. La cuestión de los bebés.
Ella quería tener un hijo, o eso creía. Swift, por su parte, estaba seguro de no querer más.
—No tanto porque ya tuviera uno —me explicó—. Era solo que no quería compartirme. No quería que nada se interpusiera entre nosotros. Nada que pudiera diluirlo. Y al final comprendí que tenía razón.
Entonces sucedió el accidente. Un accidente de coche, deduje, aunque ni siquiera estoy segura de cómo llegué a esa conclusión. Oí las palabras «lesión medular», pronunciadas en un tono que bastó para que entendiera lo necesario. La posibilidad de volver a utilizar sus piernas parecía haber quedado descartada, igual que cualquier idea de tener hijos.
De eso hacía mucho tiempo, me dijo. Doce años. Se ajustó la pulsera de plata a su elegante y fina muñeca, como indicando que el tema estaba zanjado.
—Tenemos una vida fabulosa —prosiguió—. Y no por esta casa, ni por la del lago Tahoe, ni por el barco, ni por nada de eso. —Hizo un ademán con su brazo largo y esbelto, abarcando los jardines, la casa de invitados, la piscina—. Nada de eso importa, en realidad.
»Es curioso cómo funcionan las cosas —añadió—. Nunca habría imaginado lo que pueden experimentar juntas dos personas. El grado de intimidad.
Ahora vivía volcada en Swift, en quererlo y dejarse querer por él. Y luego estaban los perros.
¿Había un perro en mi vida?, me preguntó. (Ava nunca empleaba la expresión «tener perro». La relación con un perro tenía que ser mutua, sin que interviniera la propiedad. La mayoría de los seres humanos jamás experimentaban, ni siquiera con un amante, con un padre o un hijo, la clase de devoción y aceptación incondicionales que un perro dedicaba al humano con el que convivía. Aunque lo que ella había encontrado en Swift se le acercaba mucho).
Querer a un perro, entregarle tu corazón a un perro en vez de a un niño, solo tenía un problema, claro.
Que los perros se morían.
Incluso parecía costarle decirlo en voz alta.
«Prométeme que no te vas a morir», me había suplicado mi hijo una vez. Pero eso no podía prometérselo. Me gustaba inventar cuentos, pero no era una embustera.
Aquel día, en el patio de Ava, con su silla de ruedas virada hacia el sol como a ella le gustaba, no pareció importarle ser ella quien hablara.
—Sammy, por ejemplo —dijo.
Era el más viejo de los tres: tenía once años. Gracias al cuidado que Ava ponía en su dieta (y a la salud emocional que producía el sentirse tan querido, un factor que jamás había que pasar por alto), viviría muchos años más. Ava vaciló un momento. Bueno, por lo menos un par de años más.
Pero la mayoría de la gente no tenía que convivir con la certeza de que sobreviviría a sus hijos. Mientras que en el caso de un perro… Ava no acabó la frase.
—No es la primera vez que hemos pasado por eso, claro —dijo.
Fue entonces cuando me llevó al comedor para enseñarme el retrato, encargado por Swift, de los dos perros (un bóxer y un mestizo) que habían precedido a los actuales. El cuadro ocupaba casi toda una pared de la habitación, frente a la larga mesa de nogal.
—Alice y Atticus —dijo—. Dos de los mejores perros de la historia.
Me quedé allí, observando el cuadro, y asentí con la cabeza.
—Vuelve pronto a verme, ¿quieres? —me dijo—. Me gustaría ver tus fotografías. Y quizá puedas hacer algún retrato de los perros. Podrías cenar conmigo y con Swift.
Me encantó que se interesara por mis fotografías. Pero, sobre todo, lo que me entusiasmó fue saber que quería volver a verme. No me detuve a pensar por qué una persona tan extraordinaria como ella quería ser mi amiga. Decía que veía algo en mí: algo que veía también en la cara de aquella prostituta parisina que me había indicado. Tal vez fuera simplemente que necesitaba que me rescataran, y Ava tenía por costumbre adoptar a animales abandonados.
7
Cuando era muy pequeña y los niños de mi clase me preguntaban dónde estaba mi padre, me inventaba una historia. Era un espía, les decía. El presidente lo había mandado en misión a Sudamérica. Luego pasó a formar parte de un pequeño grupo de científicos elegidos para pasar los siguientes cinco años en una cápsula climatizada en el desierto, haciendo experimentos por el bien de la humanidad.
En otra ocasión (otro curso, otro colegio), dije que mi padre se había ahogado en un trágico accidente mientras rescataba a prisioneros de guerra americanos abandonados en una isla del Pacífico, después de la Guerra de Vietnam. Los había embarcado en una balsa de la que tiraba él solo, sosteniendo una soga entre los dientes y nadando por aguas infestadas de tiburones frente a las costas de Borneo.
Más adelante, en la universidad, era simplemente huérfana: me había quedado sin familia después de un accidente de avión al que solo sobreviví yo.
Si inventaba historias sobre mi familia era por una razón muy sencilla: aun cuando incluían una gran tragedia, eran preferibles (más grandiosas, más interesantes, más llenas de sentimientos profundos y poderosos, de amor espectacular y de sacrificios heroicos, de grandes expectativas futuras) que los detalles que rodeaban mis orígenes. Prefería la idea de una catástrofe o de una gran aflicción a la verdad desnuda, que no solo era muy aburrida, sino también tristísima: el sencillo hecho de que mis padres no se habían interesado nunca por mí. Quedó claro desde el principio que yo me interponía en sus planes. En caso de que tuvieran alguno.
Gus y Kay (me dirigía a ellos por su nombre de pila, porque así lo quería mi madre) eran muy jóvenes –diecisiete años– cuando se conocieron y ya se habían divorciado al cumplir ella los veintiuno, cuando yo tenía tres. No guardo prácticamente ningún recuerdo de aquella época, tan solo una vaga imagen de una caravana con un ventilador que estaba todo el día puesto y que sin embargo no conseguía refrescar el ambiente. Recuerdo también que Kay me dejaba en la guardería tantas horas seguidas que la directora guardaba una caja con ropa de repuesto para mí en un cuartito. (Del mismo modo que, años después, yo llevaba siempre un cepillo de dientes en el bolsillo con la esperanza de que alguna amiga del colegio me invitara a pasar la noche en su casa. Cualquier sitio era mejor que mi casa).
Recuerdo un montón de sándwiches de mortadela y de barritas de cereales. Una cadena de radio que ponía éxitos de los años setenta, y la televisión siempre encendida. Boletos de lotería viejos amontonados sobre la encimera, ni uno solo premiado. El olor a marihuana y a vino vertido. Y montones de libros de la biblioteca bajo las mantas de mi cama: eso fue lo que me salvó.
Conocía tan poco a Gus que no habría podido distinguirlo entre una fila de sospechosos si me hubieran llevado a la comisaría (donde él había estado varias veces) para que lo reconociera. Nos hizo dos visitas cuando yo era joven: una vez cuando tenía trece años y él acababa de salir en libertad condicional (por un asunto relacionado con cheques falsos) y otra vez doce años más tarde, cuando me llamó de repente para decirme que quería conocerme mejor. Yo me lo creí, y me llevé una enorme desilusión cuando no se presentó tres días después, como había prometido. Cometí el error de hacerme ilusiones y volví a llevarme un chasco otras dos veces, hasta que quedó claro que no iba a ir a verme. (Había otros hombres, en cambio, que sí iban por casa. Pero venían a ver a Kay, no a verme a mí. Y nunca se quedaban mucho tiempo).
Si de algo estaba segura de pequeña era de que no quería ser como las dos personas responsables de mi nacimiento. Quería ir a la universidad. Quería tener un buen trabajo, hacer algo que me apasionara. Pero, sobre todo, quería vivir en una casa de verdad, con una familia. Cuando tuviera un hijo (y sabía que lo tendría), sería una madre muy distinta de la mía. Le prestaría atención.
En cuanto tuve edad para montar en bici, me iba a sola a la biblioteca. Tenían unos cubículos en los que podías ponerte a ver una película con auriculares, así que, cuando no estaba leyendo, estaba viendo cine. Y en cuanto tuvimos un aparato de vídeo, empecé a sacar películas de la biblioteca. Cuando Kay estaba por ahí, bebiendo o con algún hombre (lo cual sucedía a menudo), yo veía aquellas cintas una y otra vez, primero en nuestra casa móvil y más tarde, cuando mejoró nuestra situación, en el apartamento que alquilamos junto a la carretera de San Leandro. Ahora me parece evidente que esa pasión mía por el cine tenía que ver con el consuelo que hallaba al zambullirme en un mundo cuyos escenarios y personajes estaban tan alejados de mi realidad cotidiana: cuanto más alejados, mejor. Unos días era Candice Bergen, y otros Cher. Me gustaban especialmente las historias sobre chicas solitarias, mujeres insignificantes y marginales en las que se fijaba algún hombre guapo, amable y maravilloso (y rico, claro está) que las alejaba de su lúgubre existencia. A veces, si había estado viendo películas antiguas hasta altas horas de la noche, era Shirley MacLaine o Audrey Hepburn. Nunca yo misma.
Después de ver Sabrina, me inventé que Audrey Hepburn era mi abuela. Dudo que mis compañeros de clase supieran quién era, pero sus madres sí lo sabían. Una vez le conté a la madre de uno, que se había ofrecido voluntaria para cuidar de la clase, que pasaba los veranos en su casa de Suiza y que de pequeña había ido con ella a África, en uno de sus viajes para UNICEF. (Un truco que aprendí muy pronto sobre la habilidad de mentir: si rellenas tu historia con todos los detalles que puedas, tu interlocutor creerá que es cierta. La gente podía no saber si Audrey Hepburn tenía una nieta o no pero, si sabían que colaboraba con UNICEF, no les resultaba tan difícil tragarse el resto de la historia).
Teniendo en cuenta el tiempo que pasaba con Audrey, mi abuela imaginaria, no era de extrañar que hablara con un acento que recordaba vagamente al suyo en Sabrina (medio francés, medio británico) y que solo llevara manoletinas. Una vez me encontré con una compañera de clase y con su madre en la piscina municipal. (Aquello me hizo reflexionar, como siempre, sobre cómo sería tener una madre que te acompañaba a la piscina, te ponía loción solar en la espalda y te llevaba la merienda).
La madre expresó su sorpresa porque no estuviera en Suiza.
—Me voy la semana que viene —le dije, y desde entonces procuré no ir a la piscina.
Años después, cuando estaba en la universidad (gracias a una beca muy completa) y se hizo público que Audrey Hepburn había muerto de cáncer, aquella misma mujer me envió una nota de pésame. Le escribí dándole las gracias y le dije que mi abuela me había dejado un collar de perlas que le había regalado uno de los muchos hombres que habían sentido adoración por ella: Gregory Peck. Lo guardaría para siempre como un tesoro, añadí.
Habría sido más difícil mantener la ilusión de que mis historias eran ciertas si hubiera tenido buenos amigos, pero no los tenía, quizá precisamente porque necesitaba preservar mis secretos. En el campus la gente era bastante simpática, pero no llegué a intimar con nadie y, de todos modos, ¿cómo iba a hacerlo? Tenía que esforzarme mucho por mantener mi nota media: era fundamental si quería conservar mi beca. Estaba estudiando arte y, aunque me interesaba sobre todo la fotografía, también me había matriculado en un taller de guiones. Era lógico, teniendo en cuenta que llevaba toda la vida inventando historias.
El taller lo impartía un realizador y guionista que había hecho una película en los años setenta y que ahora daba seminarios de escritura cinematográfica en salones de actos de hoteles. Cuando acabó el taller me invitó a tomar un café, impresionado, dijo, por mi conocimiento de la historia del cine. El café acabó en cena, y la cena en un largo paseo en coche hasta el mar, donde me contó que estaba harto de las productoras cinematográficas, de cómo maltrataban su trabajo y de los idiotas a los que tenía que aguantar un artista si quería hacer una película. Su último proyecto era una mierda, me dijo. Su matrimonio era una mierda. Hollywood era una mierda. Era tan estimulante conocer a una chica como yo, que todavía poseía esa pasión que él había tenido antaño por el cine… Por los «filmes», como los llamaba yo.
Jake empezó a llamarme desde Los Ángeles y a escribirme cartas. Yo estaba tan asombrada porque se hubiera interesado por mí que ni siquiera me pregunté si me gustaba aquel hombre. Asombrada y halagada, claro. Una día me dijo: «Reúnete conmigo en Palm Springs» y, cuando me mandó el billete de avión, acudí. No se me había ocurrido que pudiera decidir por mí misma. Siempre esperaba a ver lo que la gente que me rodeaba quería de mí y, cuando alguien me ofrecía una sugerencia, la aceptaba.
Dijo que iba a dejar a su mujer. Que la había dejado. Que podíamos hacer cine juntos. Que él sería mi mentor. Que iría en coche a recogerme al campus. Podía ponerle una baca al coche para trasladar mis pertenencias, que eran muy escasas. Estaría allí al día siguiente por la mañana.
—Ahora yo soy tu familia —afirmó—. La única familia que vas a necesitar.
Una semana después yo había renunciado a mi beca y dejado el colegio mayor para irme a vivir con él. Seis meses más tarde, Jake volvió con su mujer. Así acabaron mis estudios. Habría sido lógico pensar que, dado que estaba tan acostumbrada a inventar historias, me daría cuenta enseguida cuando alguien mentía. Pero confíe en aquel hombre por completo, y durante un tiempo, después de que me dejara, iba por ahí en estado de shock, convencida de que no me merecía el amor de una persona tan brillante. El fracaso y la culpa recaían enteramente sobre mis hombros.
Cuando todavía estábamos juntos, Jake me había comprado una cámara Nikon y me había enseñado algunas nociones de iluminación, encuadre, lentes y velocidad de obturación. Después, para ganar algún dinero, acepté un trabajo haciendo fotos para un catálogo de equipamiento de camping. Era un trabajo de mala muerte pero temporal –pensaba yo–, y lo principal era no tener que volver nunca al apartamento de Kay.