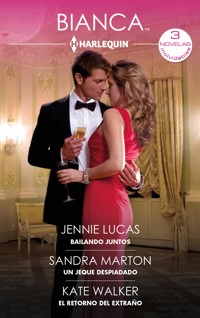2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
La pasión le había nublado la mente. Él me había dejado muy claro lo único que podía darme, y yo, perdida en un arrebato de pasión ciega, lo había aceptado sin pensar en nada más. Edward St. Cyr solo quería mi cuerpo, pero yo le entregué también mi corazón. ¿Había cometido el mayor error de mi vida? Tal vez cuando supiera que estaba embarazada superaría su bloqueo emocional y me amara también él…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Jennie Lucas
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
Un hombre atormentado, n.º 2388 - mayo 2015
Título original: Nine Months to Redeem Him
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6289-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Esto es todo lo que puedo darte. Ni matrimonio ni hijos. Solo… esto». Y entonces me besó hasta robarme el aliento y hacerme temblar en sus brazos. «¿Estás de acuerdo?».
«Sí», susurré mientras rozaba sus labios con los míos. Ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. No pensaba en la promesa que estaba haciendo ni en lo que podría costarme. Estaba perdida en el momento, en aquel placer que me envolvía como un remolino multicolor.
Nueve meses después, todo estaba a punto de cambiar.
Mientras subía la escalera de su mansión londinense, el corazón me golpeaba furiosamente el pecho. Un hijo… Me agarré a la barandilla de roble mientras mis temblorosos pasos resonaban en el pasillo. ¿Sería un niño con los ojos de Edward? ¿Una preciosa niña con su sonrisa? No pude evitar sonreír al pensar en el bebé que muy pronto tendría en mis brazos.
Pero entonces recordé mi promesa y apreté los puños. ¿Pensaría Edward que me había quedado embarazada a propósito y que lo había engañado para tener un hijo en contra de su voluntad?
No, no podía pensar eso. No podía… ¿O quizá sí? El pasillo del piso superior era frío y oscuro, como el corazón de Edward. Bajo su encanto y atractivo ocultaba un alma de hielo. Y yo siempre lo había sabido, por mucho que hubiera intentado ignorarlo.
Le había entregado mi cuerpo, lo que él quería, y mi corazón, lo que no quería. ¿Había cometido el mayor error de mi vida?
Tal vez Edward pudiera cambiar. Respiré profundamente. Si al enterarse de que iba a ser padre se creyera capaz de cambiar, de que pudiera querernos a mí y a nuestro hijo…
Llegué al dormitorio y abrí lentamente la puerta.
–Has tardado mucho –la voz de Edward se oyó grave y profunda desde las sombras–. Ven a la cama, Diana.
«Ven a la cama».
Apreté los puños a los costados y me adentré en la oscuridad.
Capítulo 1
Cuatro meses antes
Me estaba asfixiando. Después de pasarme horas en el asiento trasero del coche, con la calefacción al máximo mientras el chófer excedía los límites de velocidad a la menor ocasión, el aire estaba tan caldeado que apenas se podía respirar. Bajé la ventanilla para llenarme los pulmones de aire fresco y olor a lluvia.
–Va a pillar una pulmonía –dijo el conductor en tono severo. Eran las primeras palabras que pronunciaba desde que la había recogido en el aeropuerto de Heathrow.
–Necesitaba aire fresco –respondí a modo de disculpa.
Él soltó un bufido y murmuró algo entre dientes, y yo me giré hacia la ventanilla con una sonrisa. Las escarpadas colinas proyectaban una negra sombra sobre la solitaria carretera, rodeada por un páramo desolado y envuelto en una niebla espesa y húmeda. Cornwall era precioso, como un paisaje onírico. Me encontraba en el fin del mundo, que era justo lo que había querido.
A la luz del crepúsculo, la negra silueta de un peñasco se recortaba como un castillo fantasmal contra el sol que teñía el mar de rojo. Casi podía oír el entrechocar de las espadas y el fragor de lejanas batallas entre celtas y sajones.
–Penryth Hall, señorita –la áspera voz del conductor apenas se oía por encima del viento y la lluvia–. Ahí delante.
¿Penryth Hall? Volví a mirar el lejano peñasco y comprobé que era en efecto un castillo, iluminado por algunas luces dispersas que se reflejaban en el mar escarlata.
A medida que nos acercábamos distinguí las murallas y almenas. Parecía deshabitado, o quizá poblado por vampiros y fantasmas. Por aquel sitio había dejado el sol y las rosas de California.
Parpadeé varias veces y me recosté en el asiento, intentando contener el temblor de mis manos. La lluvia camuflaba el olor de las hojas podridas, el pescado en descomposición y la sal del océano.
–Por amor de Dios, señorita, si ha ya tenido suficiente lluvia, voy a cerrar la ventanilla.
El chófer pulsó un botón y mi ventanilla se cerró, privándome del aire fresco. Con un nudo en la garganta, bajé la mirada al libro que seguía abierto en mi regazo. No se podía leer con tan poca luz, de modo que lo cerré y lo guardé en mi bolso. Ya lo había leído dos veces en el vuelo desde Los Ángeles.
Enfermería privada: cómo cuidar a un paciente en su casa sin perder la profesionalidad ni ceder a sus insinuaciones.
No se había publicado mucho sobre la atención terapéutica a un magnate viviendo en su residencia. Lo mejor que había podido encontrar era un libro ajado y descolorido publicado en 1959, o mejor dicho, una reedición de 1910. Pero seguro que podría servirme de algo.
Por vigésima vez pensé en cómo sería mi nuevo jefe. ¿Anciano y enclenque? ¿Y por qué quería precisamente mis servicios, si estaba a diez mil kilómetros de distancia? En la oficina de empleo de Los Ángeles me habían dado muy pocos detalles.
–Un magnate británico –me había dicho el entrevistador–. Herido en un accidente de coche hace dos meses. Apenas puede caminar. La quiere a usted.
–¿Por qué a mí? ¿Acaso me conoce? –me tembló la voz–. ¿O a mi hermanastra?
–La petición procede de una agencia londinense. Al parecer, no confía en los terapeutas de Inglaterra.
Solté una carcajada incrédula.
–¿En ninguno?
–Es toda la información que estoy autorizado a facilitarle, además de la cuestión salarial. El sueldo es muy elevado, pero tendrá que firmar un contrato de confidencialidad y vivir en su residencia de manera indefinida.
Tres semanas antes ni se me hubiera pasado por la cabeza aceptar un empleo como ese. Pero muchas cosas habían cambiado desde entonces. Todo en lo que siempre había confiado se caía a pedazos.
El Range Rover aceleró para cubrir el último tramo. Pasamos bajo una verja de hierro con forma de serpientes marinas y parras colgantes y el vehículo se detuvo en un patio. Altos muros de piedra gris cercaban el espacio bajo la pertinaz lluvia.
Me quedé sentada y aferrando el bolso en el regazo.
–«Mantén en todo momento una actitud deferente y servicial, aunque te traten como un felpudo» –me susurré a mí misma, citando a Warreldy-Gribbley, la autora del libro.
Podía hacerlo, desde luego que sí. ¿Qué dificultad había en guardar silencio y mantener una actitud respetuosa y sumisa?
La puerta del coche se abrió y apareció una mujer anciana con un gran paraguas.
–¿Señorita Maywood? Ha tardado mucho.
–Eh…
–Soy la señora MacWhirter, el ama de llaves –se presentó mientras dos hombres se ocupaban de mi equipaje–. Sígame, por favor.
–Gracias –bajé del coche y alcé la mirada al castillo recubierto de musgo. A primeros de noviembre y visto de cerca, Penryth Hall parecía un lugar encantado.
Me estremecí al sentir las gotas de lluvia deslizándose por mi pelo y la chaqueta. El ama de llaves movió el paraguas con el ceño fruncido.
–¿Señorita Maywood?
–Lo siento –eché a andar y le dediqué una tímida sonrisa–. Llámeme Diana, por favor.
–El amo lleva esperándola mucho tiempo –dijo ella sin devolverme la sonrisa.
–El amo… –repetí en tono burlón, pero al ver la adusta expresión de la anciana tosí para disimular–. Lo siento mucho. Mi vuelo se retrasó.
Ella sacudió la cabeza, como para dar a entender lo que pensaba de los horarios de las compañías aéreas.
–El señor St. Cyr quiere que vaya a su estudio inmediatamente.
–¿El señor St. Cyr? ¿Ese es el nombre del anciano caballero?
El ama de llaves abrió los ojos como platos al oír la palabra «anciano».
–Su nombre es Edward St. Cyr, sí –me miró como si fuera una idiota por no saber el nombre de la persona para la que iba a trabajar, y realmente así me sentía en aquellos momentos–. Por aquí.
La seguí, terriblemente cansada e irritada. «El amo», pensé con fastidio. ¿Qué era aquello, Cumbres borrascosas?
Entre las antiguas armaduras y tapices vi un ordenador portátil en una mesa. Había dejado a propósito mi teléfono y mi tableta en Beverly Hills, pero, al parecer, no podría escapar del todo. Una gota de sudor me resbaló por la frente. No cedería a la tentación de ver lo que estaban haciendo. No lo haría…
–Es aquí, señorita –la señora MacWhirter me hizo pasar a un estudio con muebles de madera oscura y una chimenea encendida. Me preparé para encontrarme con un caballero anciano, enfermizo y seguramente cascarrabias. Pero allí no había nadie. Fruncí el ceño y me giré hacia el ama de llaves.
–¿Dónde…?
La anciana se había marchado, dejándome sola en aquel estudio en penumbra. Estaba a punto de marcharme yo también cuando oí una voz que salía de la oscuridad.
–Acérquese.
Di un respingo y miré a mi alrededor. Un enorme perro pastor estaba sentado sobre una alfombra turca frente al fuego. Jadeaba ruidosamente e inclinó la cabeza hacia mí.
–¿Necesita una invitación por escrito, señorita Maywood? –preguntó la voz en tono mordaz. Casi hubiera preferido que fuese el perro el que hablara. Volví a mirar al derredor con un escalofrío–. He dicho que se acerque. Quiero verla.
Fue entonces cuando me di cuenta de que la voz grave y profunda no procedía de la tumba, sino del sillón de respaldo alto que había frente a la chimenea. Avancé hacia allí, le dediqué una débil sonrisa al perro, que batió ligeramente la cola, y me giré para encarar a mi nuevo jefe.
Y me quedé de piedra. Edward St. Cyr no era ni viejo ni enclenque. El hombre que estaba sentado en el sillón era arrebatadoramente atractivo y varonil. Su cuerpo estaba parcialmente inmovilizado, pero irradiaba una fuerza poderosa y temible, como un tigre enjaulado…
–Eres muy amable –dijo él con ironía.
–¿Es usted Edward St. Cyr? –susurré, incapaz de apartar la mirada–. ¿Mi nuevo jefe?
–Es obvio –respondió él fríamente.
Su rostro era de facciones duras y angulosas, con una recia mandíbula y una nariz aguileña ligeramente torcida, como si se la hubieran roto alguna vez. Sus hombros eran anchos y apenas cabían en el sillón. El brazo derecho le colgaba de un cabestrillo y la pierna izquierda descansaba en un taburete, rígida y extendida. Tenía aspecto de luchador, de portero de discoteca, incluso de ladrón.
Hasta que se lo miraba a los ojos, del color del océano bajo la luna, insondables y atormentados, reflejo de la angustia que encerraba su alma.
Su expresión se nubló en una mueca fría y sardónica, haciéndome dudar del atisbo de emoción que había visto arder en sus ojos azules. Y entonces me quedé boquiabierta.
–Esperé un momento –murmuré–. Yo lo conozco, ¿verdad?
–Nos vimos una vez, en la fiesta de su hermana, en junio –sus labios se curvaron–. Me complace que se acuerde.
–Madison es mi hermanastra –aclaré automáticamente mientras me acercaba al sillón–. Y usted fue muy grosero.
–Pero ¿me equivoqué?
Me ardieron las mejillas. Yo había estado trabajando como la nueva ayudante de Madison, por lo que estaba obligada a asistir a su glamurosa fiesta. Había un ejército de camareros y un DJ, y entre los invitados se contaban actores, directores y productores multimillonarios.
En circunstancias normales, no habría querido acudir. Pero en aquella ocasión deseaba llevar a mi nuevo novio. Estaba muy orgullosa de presentárselo a Madison. Hasta que los vi hablando en el salón y oí una voz con acento británico detrás de mí.
–Va a dejarte por ella.
Me giré y vi a un hombre atractivo con unos fríos ojos azules.
–¿Cómo dice?
–Os he visto llegar juntos a la fiesta. Solo intento ahorrarte la decepción –hizo un brindis burlón con su Martini–. Sabes que no puedes competir con ella.
Fue como si me clavaran un puñal en el corazón.
«Sabes que no puedes competir con ella». Mi hermanastra, un año menor que yo, atraía a los hombres como la miel a las abejas con su exuberante melena rubia y su despampanante belleza. Pero yo conocía la otra cara de la moneda y sabía que ni siquiera la mujer más hermosa del mundo tenía la felicidad garantizada.
Como tampoco la tenía la hermanastra fea.
–No sabe lo que está diciendo –le espeté al hombre, antes de girarme y marcharme.
Pero de algún modo sí que lo sabía, y más tarde las dudas me acosaron. ¿Cómo era posible que un desconocido en una fiesta hubiera visto la verdad inmediatamente y a mí me hubiera costado meses?
Cuando Madison le ofreció un papel a Jason en su próxima película, mi novio estuvo encantado. Los veía a diario en el rodaje en París, hasta que Madison me pidió que volviera a Los Ángeles para enseñar su casa de Hollywood a una revista y hablar de lo que era ser «la chica de al lado» teniendo a Madison Lowe como hermanastra, a un famoso productor como padrastro y a la estrella en ciernes Jason Black como novio. «Necesitamos la publicidad», decía.
Pero la periodista apenas me escuchaba mientras la paseaba por la lujosa mansión de Madison y le hablaba de mi hermanastra y de Jason. En un momento dado, se llevó la mano al auricular que llevaba en la oreja y soltó una fuerte carcajada antes de mirarme con un brillo malicioso en los ojos.
–Fascinante. Pero ¿le gustaría ver lo que esos dos han estado haciendo hoy en París?– y me mostró un vídeo de mi hermanastra y mi novio desnudos y borrachos bajo la torre Eiffel.
El vídeo causó furor en todo el mundo, junto a la imagen de mi cara de estúpida al verlo.
Durante tres semanas me encerré en la casa de mi padrastro, protegiéndome del acoso de los paparazzi y los periodistas que me gritaban preguntas como: «¿Era todo un montaje publicitario, Diana?». «¿Cómo se puede ser tan ciega y estúpida?».
Me fui a Cornwall para escapar de aquel infierno.
Pero Edward St. Cyr lo había sabido desde el principio. Había intentado avisarme, pero yo no le había hecho caso.
Lo miré y sentí un escalofrío por todo el cuerpo.
–¿Por eso me ha contratado? ¿Para regodearse?
–No.
–¿Sintió compasión por mí, tal vez?
–No se trata de ti –replicó él–. Se trata de mí. Necesito una buena fisioterapeuta. La mejor.
Sacudí la cabeza, confundida.
–Tiene que haber centenares, miles, de buenos profesionales en el Reino Unido.
–He despedido a cuatro. La primera era una inútil y se marchó cuando intenté hacerle un poco de crítica constructiva.
–¿Constructiva?
–La segunda era igual de inútil y la despedí al segundo día, cuando la sorprendí al teléfono intentando venderle mi historia a la prensa.
–¿Qué le interesa su historia a la prensa? ¿No fue un accidente de coche?
Él apretó los labios.
–La prensa no conoce los detalles y así quiero que siga siendo.
–Tiene suerte –dije yo, pensando en mi suplicio mediático.
–Tal vez –se miró el brazo y la pierna–. Puedo caminar, pero solo con un bastón. Por eso te he hecho venir.
–¿Qué pasó con las otras dos?
–¿Las otras dos qué?
–Ha dicho que contrató a cuatro fisioterapeutas.
–Ah, sí. La tercera era peor que un sargento de marina. Solo de mirarla se me quitaban las ganas de vivir.
Me miré discretamente la chaqueta de algodón mojada, los zuecos de enfermera y los pantalones caquis, holgados y arrugados tras el vuelo nocturno, y me pregunté si también yo le estaría quitando las ganas de vivir.
–¿Y la cuarta?
–Pues… –esbozó una media sonrisa–, una noche tomamos más vino de la cuenta y acabamos en la cama.
–¿La despidió por acostarse con usted? Debería darle vergüenza.
–No tenía elección –dijo él, irritado–. De la noche a la mañana pasó de ser una respetable fisioterapeuta a estar obsesionada conmigo y el matrimonio. Llenaba los informes médicos de flores y corazones con nuestras iniciales –bufó–. Por favor…
–Qué mala suerte –ironicé yo–. O no. Quizá seas tú el que tiene un problema.
–No tengo ningún problema ahora que estás aquí.
Me crucé de brazos.
–Sigo sin entenderlo. ¿Por qué yo? Solo nos hemos visto una vez, y por aquel entonces yo había abandonado la fisioterapia.
–Lo sé, para ser la ayudante de Madison Lowe. Una extraña elección, si me permites decirlo. Pasar de ser una fisioterapeuta de primera categoría a ir a buscarle los cafés a tu hermanastra.
–¿Quién ha dicho que fuera de primera categoría?
–Grandes deportistas y consumados mujeriegos. Supongo que alguno de ellos te animó a que dejaras tu carrera para ser la ayudante de una estrella mimada.
–Todos mis pacientes fueron escrupulosamente profesionales –protesté yo–. Si elegí dejar la fisioterapia fue por… otros motivos –desvié la mirada.
–Vamos, a mí puedes contármelo. ¿Cuál de ellos se propasó contigo?
–Ninguno.
–Sabía que dirías eso –arqueó una ceja–. Es la otra razón por la que te quiero a ti, Diana. Tu discreción.
Que me llamara por mi nombre de pila y que dijera que me quería a mí me hizo sentir una extraña oleada de calor.
–Si alguno de ellos hubiera abusado de mí, te aseguro que no lo habría mantenido en secreto.
Él hizo un gesto de incredulidad con la mano.
–También fuiste traicionada por tu novio y tu hermanastra. Podrías haber vendido la exclusiva para vengarte y haber ganado un montón de dinero, y, sin embargo, no dijiste ni una palabra. Eso se llama lealtad.
–Se llama estupidez –murmuré.
–No –me miró fijamente, como si fuera una especie de heroína–. Estabas en la cima de tu carrera y de repente decidiste abandonar. Fue por algo que hizo un paciente tuyo, ¿verdad? Me pregunto cuál de…
–¡Por el amor de Dios! –exploté–. Ninguno de ellos hizo nada. Todos son inocentes. ¡Dejé la fisioterapia para convertirme en actriz!
Las palabras resonaron en el estudio a oscuras y deseé que me tragara la tierra. Hasta el crepitar de las llamas parecía reírse de mí.
Pero Edward St. Cyr no se reía.
–¿Qué edad tienes, señorita Maywood?
–Veintiocho años –respondí, sintiendo que me ardían las mejillas.
–Demasiado mayor para iniciar una carrera de actriz.
–He soñado con actuar desde que tenía doce años.
–¿Y por qué no empezaste antes? ¿Por qué esperar tanto tiempo?
–Iba a hacerlo, pero no fue posible.
Él se echó a reír.
–¿No se dedica toda tu familia al cine?
–Me gustaba la fisioterapia –me defendí–. Ayudar a las personas a recuperarse.
–¿Y por qué no te hiciste médico?
–Nadie se muere con la fisioterapia –se me quebró la voz ligeramente–. Tomé la opción que me pareció más sensata y con ella me gané la vida, pero después de tantos años…
–¿Seguías teniendo una espina clavada?
Asentí.
–Dejé mi trabajo para intentar ser actriz, pero no fue tan emocionante como creía. Durante varias semanas fui a pruebas y castings, hasta que al final me cansé y me convertí en la ayudante de Madison.
–¿Era el sueño de tu vida y solo lo intentaste durante unas cuantas semanas?
–Era un sueño ridículo –murmuré, esperando que él dijera algo como «no hay sueños ridículos» o cualquier otro comentario alentador. Hasta Madison lo había hecho.
–Seguramente fue lo mejor –dijo él.
–¿Cómo?
–O no lo deseabas lo suficiente o fuiste demasiado cobarde para intentarlo. En cualquier caso, estabas destinada a fracasar, así que mejor aceptarlo y abandonar cuanto antes. Ahora puedes volver a ser útil… ayudándome.
Lo miré, boquiabierta e indignada.
–Podría haber tenido éxito. ¿Cómo puedes decir que…?
–¿Esperaste toda tu vida para intentarlo y luego te rendiste a los diez minutos? Vamos… Te estás engañando a ti misma. Ese no era tu sueño.
–Puede que sí.
–Entonces, ¿qué haces aquí? –arqueó una ceja–. ¿Quieres intentarlo otra vez? En Londres no te faltarán oportunidades. Te compraré el billete de tren. Qué demonios, te mandaré de vuelta a Hollywood en mi avión privado. Demuéstrame que estoy equivocado, Diana –ladeó la cabeza y me miró con expresión desafiante–. Vuelve a intentarlo.
La sangre me hervía en las venas. Odiaba a aquel hombre por provocarme, y mi primer impulso fue darme media vuelta y abandonar el castillo con la cabeza muy alta. Pero entonces pensé en las pruebas y en los fríos ojos de los directores al rechazarme: demasiado mayor, demasiado joven, demasiado delgada, demasiado gorda, demasiado bonita, demasiado fea. Demasiado inútil. Yo no era Madison Lowe.
Se me cayó el alma a los pies.
–Lo suponía –dijo Edward–. No tienes trabajo y necesitas uno. Perfecto. Me gustaría contratarte.
–¿Por qué a mí? –apenas podía hablar por el nudo de la garganta–. Sigo sin entenderlo.
–¿De verdad no lo entiendes? –preguntó él, sorprendido–. Eres la mejor en lo que haces, Diana. Competente, digna de confianza, hermosa…
–¿Hermosa? –repetí, pensando que me tomaba el pelo.
–Muy hermosa –me sostuvo la mirada a la luz de las llamas–. A pesar de esa ropa tan horrible.
–¡Eh! –protesté débilmente.
–Pero tienes otras cualidades mucho más necesarias que la belleza. Habilidad, paciencia, discreción, inteligencia, lealtad y entrega.
–Parece que le estuvieras hablando a… –señalé al perro, que levantó la cabeza y me miró interrogativamente.
–¿A Caesar? Sí, eso es exactamente lo que quiero. Me alegra que lo entiendas –al oír su nombre, el perro nos miró a los dos y agitó la cola. Lo rasqué detrás de las orejas y me giré de nuevo hacia su amo.
Era el amo del perro, no el mío.
–Lo siento –sacudí la cabeza con vehemencia–. No voy a trabajar para un hombre que pretende tratar a una fisioterapeuta como si fuera su perro.
–Caesar es un buen perro –repuso él–. Pero vamos a ser sinceros, ¿de acuerdo? Los dos sabemos que no vas a volver a California. Quieres alejarte de todo y de todos. Aquí nadie te molestará.
–Solo tú.
–Solo yo. Pero es muy fácil llevarse bien conmigo…
Solté un bufido de incredulidad.
–… y dentro de unos meses, cuando pueda volver a correr, quizá hayas descubierto lo que quieres hacer realmente con tu vida. Podrás marcharte de aquí con el dinero necesario para hacer lo que quieras. Volver a la universidad, montar tu propia consulta, incluso probar de nuevo en el cine –meneó la cabeza–. Lo que sea. A mí me da igual.
–Quieres que me quede.
–Sí.
–Empiezo a pensar que haría mejor en alejarme de todo el mundo.
Sus ojos brillaron en la penumbra.
–Lo entiendo. Mejor de lo que crees.
Intenté sonreír.
–Dudo que un hombre como tú pase mucho tiempo solo.
–Hay muchas clases de soledad –apartó brevemente la mirada y apretó la mandíbula–. Quédate. Podemos estar solos los dos juntos y ayudarnos el uno al otro.
La oferta era tentadora, y realmente no tenía alternativa. Pero…
Me lamí los labios y me acerqué a él.
–Háblame más de tu lesión.
Su atractivo rostro se endureció.
–¿No te lo explicó la agencia? Fue un accidente de coche en España.
–Me dijeron que te habías roto el tobillo izquierdo, el brazo derecho y dos costillas –le recorrió lentamente el cuerpo con la mirada–. Que te dislocaste el hombro y que volviste a dislocártelo al estar otra vez en casa. ¿Fue por la fisioterapia?
–Estaba aburrido y fui a nadar al mar.
–¿Estás loco? Te podrías haber ahogado.
–He dicho que estaba aburrido. Y seguramente un poco borracho.
–Definitivamente, estás loco. No me extraña que tuvieras un accidente de coche. A ver si lo adivino. Estabas participando en una carrera ilegal, como en las películas.
El aire del estudio se enfrió.
–Has acertado –dijo él con voz gélida–. Me salí de la carretera y di cuatro vueltas de campana, exactamente como en una película. Para completar la espectacular escena, al malo se lo llevan en camilla y todos lo celebran con gritos y vítores.
Su simpatía se había esfumado de repente, sin que yo comprendiera el motivo.