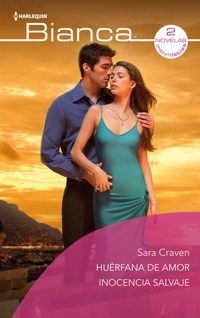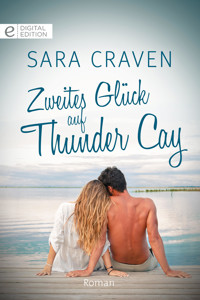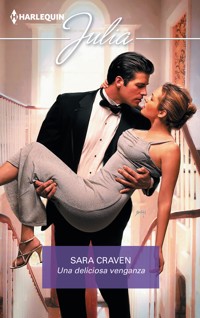
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Rome D'Angelo podría haber seducido a cualquier mujer, pero su abuelo ya le había elegido una esposa. Lo único que se le ocurrió para luchar contra los planes de su familia fue enamorar a su prometida... para después abandonarla. Cory Grant estaba acostumbrada a que los hombres la quisieran solo por su dinero, pero Rome parecía estar verdaderamente interesado... ¿Estaría siendo sincero? Después de poco tiempo, Rome descubrió que la inocencia de Cory le resultaba increíblemente sexy. Quizás pudiera cambiar sus planes y casarse con ella en lugar de abandonarla...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Sara Craven
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Una deliciosa venganza, n.º 1292- febrero 2022
Título original: Rome’s Revenge
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1105-567-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
EL baile de caridad ya estaba en pleno apogeo cuando llegó.
Rome d’Angelo avanzó con paso decidido por el espléndido vestíbulo de mármol del hotel Park Lane y cruzó el arco que daba al salón de baile. Se detuvo y frunció un poco el ceño a causa del ruido de la música, casi apagada por el de las risas y la charla. En su mente estaba viendo la ladera de una colina sembrada de viñedos y un halcón suspendido en el aire contra un cielo sin nubes, todo ello inmerso en un silencio casi palpable.
Haber ido allí aquella noche había sido un error, y lo sabía, pero, ¿qué otra opción tenía?, se preguntó con amargura. Estaba apostando por su futuro, algo que creía haber dejado atrás para siempre. Pero no había contado con su abuelo.
Aceptó una copa de champán que le ofreció un camarero y se acercó al borde de la balconada que daba a la pista de baile. Si era consciente de las miradas de curiosidad que lo seguían, las ignoró. A aquellas alturas ya estaba acostumbrado a llamar la atención, no toda bienvenida. Era consciente desde su adolescencia del efecto que podía causar su musculoso y proporcionado cuerpo de metro ochenta y cinco de estatura.
Entonces le avergonzaba que las mujeres lo miraran abiertamente para alimentar sus fantasías íntimas. En la actualidad solo le divertía, y la mayor parte del tiempo lo aburría.
Pero aquella noche su atención estaba centrada en los cientos de personas que bailaban al son de la música bajo su atenta mirada.
Vio a la chica casi de inmediato. Estaba al borde de la pista, con un vestido tubo plateado que no sentaba bien a su cuerpo más bien delgado y que hacía que su piel pareciera ajada. Como un fantasma que brillara, pensó con ojo crítico. Sin embargo, lo más probable era que estuviera a dieta y apenas se permitiera algo más que unas hojas de lechuga en la comida.
¿Por qué diablos no podía ser al menos una mujer que pareciera una mujer?, se preguntó con desagrado. ¿Y cómo era posible que, con todo su dinero, nadie le hubiera enseñado nunca a vestirse bien?
En cuanto al resto, su pelo castaño claro caía en una melena lisa hasta sus hombros y, aparte de un reloj en la muñeca, no parecía llevar joyas. Al parecer, no le gustaba alardear del dinero de la familia.
Estaba muy quieta, y silenciosa y casi desafiantemente sola, como si estuviera rodeada por un círculo de tiza que a nadie le estuviera permitido cruzar. Sin embargo, no podía creer que hubiera acudido allí sola.
La Doncella de Hielo, sin duda, pensó, y frunció los labios con irónico desprecio. Desde luego, no era su tipo.
Ya conocía a aquella clase de chicas que, arropadas por el dinero de su familia, podían permitirse permanecer distantes y tratar al resto del mundo con desdén.
Y había conocido muy bien a una de ellas.
Volvió a fruncir el ceño.
Hacía mucho que no pensaba en Graziella. Pertenecía por completo al pasado, pero de pronto había surgido en su mente.
Porque, como la chica que estaba mirando, era alguien que lo había tenido fácil desde que nació, que no necesitaba ser bella o seductora, que lo era, ni siquiera cortés, que nunca lo había sido, porque su lugar en la vida estaba predestinado y no tenía que esforzarse.
Y ese era el motivo por el que Cory Grant podía permitirse estar allí con su caro y poco favorecedor vestido, retando al mundo.
Pero los retos eran cosas peligrosas… pensó Rome, torciendo el gesto.
Porque la actitud retadora implícita en la rígida figura de aquella mujer le estaba haciendo preguntarse qué haría falta para derretir aquella helada calma.
Entonces, un ligero movimiento llamó su atención y se fijó en que estaba enlazando y desenlazando nerviosamente las manos bajo los pliegues del vestido. De manera que, después de todo, había un resquicio en la armadura de la dama. Interesante.
Justo en ese momento, como si hubiera sentido que la estaban observando, ella alzó la vista y sus miradas se encontraron.
Rome la sostuvo a propósito mientras contaba hasta tres, luego sonrió y alzó su copa en un silencioso brindis hacia ella.
Incluso a través de la distancia que los separaba pudo ver que se ruborizaba antes de volverse y encaminarse hacia las puertas que llevaban al bar.
«Si aún jugara», pensó Rome, «apostaría cualquier cosa a que se vuelve antes de llegar al bar».
Al principio pareció que habría perdido su dinero, pero, ya a punto de cruzar las puertas, Cory Grant pareció dudar, volvió la cabeza y le echó una rápida mirada por encima del hombro.
Un instante después había desaparecido entre la multitud.
Rome sonrió para sí, terminó su copa de champán y la dejó en la balaustrada. Sacó su móvil del bolsillo de su esmoquin y marcó un número.
Cuando su llamada fue respondida, habló con fría brusquedad.
—La he visto. Lo haré.
A continuación colgó y volvió a salir por donde había entrado a la fría oscuridad de la noche.
Cory no quería ir al baile. Y menos aún con Philip, al que sin duda habría convencido su abuelo para que la invitara.
«Preferiría que no hiciera esa clase de cosas», pensó, pero no pudo evitar sonreír con ternura. Sabía que Arnold Grant solo quería lo mejor para ella. El problema era que nunca estaban de acuerdo en qué era «lo mejor para ella».
Desde el punto de vista de Arnold consistía en un marido saludable, rico y adecuado que pudiera ofrecerle una espléndida casa y, con el tiempo, hijos.
Para Cory consistía en una profesión que no tuviera nada que ver con las industrias Grant y en contar con una independencia total.
Ganaba un magnífico sueldo como secretaria personal de Arnold, lo que significaba que organizaba su agenda, se aseguraba de que su vida doméstica resultara lo más cómoda posible y actuaba como su anfitriona y acompañante en los acontecimientos sociales que así lo requerían.
Pero en realidad se sentía un completo fraude, pues sabía muy bien que podría ocuparse de todas aquellas actividades en su tiempo libre mientras invertía sus energías en un trabajo en el que realmente se ganara el sueldo.
Pero Arnold insistía en que no podía pasar sin ella, y no dudaba en hacerse el frágil anciano si sentía un amago de rebelión.
Conseguir abandonar la mansión familiar en Chelsea y alquilar un piso para ella sola había sido una batalla que le había costado casi un año ganar.
—¿Cómo puedes pensar en irte? —había protestado su abuelo, apesadumbrado—. Eres todo lo que tengo. Creí que te quedarías aquí conmigo durante los pocos años que me quedan.
—Abuelo, eres un monstruo —dijo Cory a la vez que lo abrazaba—. Vas a vivir para siempre, y lo sabes.
Pero aunque ya no vivía bajo su mismo techo, su abuelo seguía pensando que tenía carta blanca con ella.
Y su presencia en la fiesta era una clara demostración de ello. Su abuelo había contribuido con generosidad a la causa y ella estaba allí para representarlo, acompañada por un hombre al que probablemente habría chantajeado para que fuera con ella.
No era un pensamiento demasiado alentador.
Y, de momento, todo estaba yendo tan mal como había esperado. Ella y su acompañante apenas habían intercambiado media docena de palabras, y Cory había visto la expresión de este cuando ella había salido del guardarropa.
«¿Piensas que este vestido es feo?», habría querido preguntarle. «Deberías haber visto los que he rechazado. Y solo lo he traído porque estaba desesperada y ya no tenía tiempo, aunque reconozco que si hubiera elegido uno que también me hubiera tapado la cara habría sido mejor».
Pero, por supuesto, no había dicho nada parecido mientras Philip la acompañaba al salón de baile. Y cuando este le había invitado a bailar, lo había recompensado con un poderoso pisotón. Después, Philip le había ofrecido una bebida y había desaparecido a toda prisa en el bar. Aquello había sucedido hacía quince minutos, de manera que ya era hora de que fuera a buscarlo.
Suspiró. Siempre se sentía como un pez fuera del agua en aquellos acontecimientos. Por un lado medía casi un metro ochenta, lo que la hacía sobresalir entre todas las demás mujeres. Además, no bailaba bien. No tenía sentido del ritmo ni la capacidad necesaria para coordinar sus movimientos. Si no encontraba los pies de otro era capaz de tropezarse con los suyos.
Y no lograba pasar más de dos minutos manteniendo una animada conversación social antes de que el cerebro se le entumeciera y la cara empezara a dolerle a causa del esfuerzo por sonreír.
Preferiría mil veces estar en su casa, sentada en el sofá con un buen libro y un vaso de vino.
Pero lo que debía hacer era ir en busca de su acompañante antes de que la gente empezara a pensar que se había convertido en estatua. Tal vez podía alegar que le dolía la cabeza para poder irse a casa y liberar a Philip…
De pronto sintió que alguien la observaba. Lo más probable era que se estuviera fijando en el vestido, pensó mientras alzaba la mirada con expresión indiferente. Y, al hacerlo, su corazón dio un repentino vuelco.
Porque aquel no era el tipo de hombre que se molestaría en mirarla en circunstancias normales.
Y cuando sus ojos se encontraron, algo en su interior comenzó a enviar frenéticos mensajes de advertencia, mensajes que decían «peligro».
Iba vestido de forma impecable con un esmoquin, pero le habría sentado mejor un pañuelo en torno a su frente para sujetar sus oscuros rizos y un parche negro en el ojo.
Pero aquello era solo una tontería, se reprendió. Lo más probable era que se tratara de un abogado o un financiero totalmente respetable. Desde luego, ningún pirata habría podido permitirse pagar lo que costaba la entrada de aquella noche.
Y ya era hora de que dejara de mirar como una idiota y se retirara con dignidad.
Pero antes de que pudiera moverse, él sonrió y alzó su copa hacia ella en un silencioso brindis.
Cory sintió que se ruborizaba de los pies a la cabeza. Supuso que si se volviera vería a la verdadera destinataria de toda aquella atención, alguna rubia despampanante que sabía cómo vestirse y, con total probabilidad, también cómo desvestirse.
«Solo estoy en medio», se dijo.
Pero no había nadie tras ella. La sonrisa del hombre iba dirigida a ella, y parecía estar esperando su reacción.
Cory sintió que una repentina gota de sudor de deslizaba entre sus pechos como hielo sobre piel ardiente. Al mismo tiempo, su respiración se volvió más agitada.
Porque quería acudir a él. Quería cruzar la pista de baile y subir las escaleras hasta donde estaba.
Pero lo que de verdad quería era que él se acercara a ella, y la inesperada fuerza de aquella necesidad la hizo salir de su trance.
«Esto es una locura», pensó. «Tengo que salir de aquí».
Giró sobre sí misma y se dirigió al bar en busca de Philip.
Arriesgó una rápida mirada por encima del hombro y comprobó con una mezcla de alarma y excitación que el hombre seguía allí, mirándola y sonriendo.
«Dios santo», pensó, temblorosa. «Es posible que Philip no resulte muy excitante, que ni siquiera sea atento, pero al menos no parece un pirata en su noche libre».
Miró a su alrededor y lo localizó en una mesa con un grupo de sus amigos, riendo sin parar.
Fue pura paranoia pensar que ella podía ser el objeto de sus risas. De hecho, toda la evidencia sugería que se había olvidado por completo de ella.
Pidió un vino blanco en la barra y estaba a punto de darle un sorbo cuando alguien la tocó en el hombro.
—¿Cory? —era Shelley Bennet, una antigua compañera de colegio que se dedicaba de lleno a las obras de caridad—. Te he estado buscando por todas partes. Empezaba a pensar que te habías rajado y no habías venido.
Cory suspiró.
—No ha habido tanta suerte. El abuelo ha sido inflexible.
—Supongo que no habrás venido sola, ¿no?
—Mi pareja está allí, tomándose un merecido descanso —dijo Cory en tono irónico—. Puede que le haya roto el tobillo —dudó antes de añadir—: ¿Te has fijado en un hombre que estaba hace un momento en el salón de baile?
—Me he fijado en docenas de ellos —contestó Shelley de inmediato—. Tienden a estar bailando con mujeres con vestidos de largo. Extraño comportamiento en un baile, ¿no te parece?
—Este parecía estar solo. Y no parecía que bailar fuera su prioridad principal.
Los ojos de Shelley brillaron.
—Estás empezando a interesarme. ¿Dónde lo has visto?
—Estaba en lo alto de las escaleras —Cory frunció el ceño—. Normalmente uno sabe quién va a asistir a esta clase de acontecimientos, pero ese hombre era un completo desconocido. Nunca lo había visto.
—Pues parece haberte impresionado bastante —Shelly sonrió con afecto—. Para variar pareces incluso un poco humana, y no tallada en piedra, cariño.
—No seas tonta —replicó Cory con dignidad.
Los ojos de Shelley brillaron traviesamente.
—¿Cuánto me das por echar un vistazo a la lista de invitados y conseguir un nombre… y un número de teléfono?
—No es eso —protestó Cory—. Pero resulta toda una novedad ver un nuevo rostro en estos acontecimientos.
—Eso no puedo discutirlo —Shelley la miró con expresión perspicaz—. ¿Era un rostro bonito?
—Yo no utilizaría ese adjetivo —Cory movió la cabeza—. Su rostro no tenía nada de bonito… pero sí era interesante.
—En ese caso, creo que echaré un vistazo a la lista de invitados —Shelley enlazó un brazo con el de su amiga—. Vamos, tesoro. Señálamelo.
Pero el alto desconocido se había esfumado. Y de no ser por la copa de champán abandonada en la barandilla, Cory habría podido pensar que todo había sido un simple producto de su imaginación.
—Supongo que lo habrá atrapado alguna depredadora —dijo Shelley con un suspiro—. A menos que haya echado un buen vistazo al potencial entretenimiento de esta tarde y haya decidido que lo mejor que podía hacer era irse a casa.
«El vistazo me lo ha echado a mí», pensó Cory con un sentimiento parecido a la tristeza. «Y probablemente ha pensado que no merecía la pena».
—Pues no me parece mala idea —dijo en voz alta, en tono falsamente animado.
Hizo una seña a un camarero que pasaba junto a ellas y escribió una breve nota de excusa en su cuaderno de notas para Philip.
—¿Me haría el favor de entregar esto al señor Hamilton? Está en la mesa de la esquina izquierda de la barra.
Shelley la miró con cara de pocos amigos.
—¿También me vas a dejar plantada a mí… amiga?
—Eso me temo. Ya he hecho acto de presencia, de manera que el abuelo se habrá apaciguado.
—Al menos hasta la próxima vez —añadió Shelley con ironía—. ¿Y qué me dices de tu acompañante?
—Él también ha cumplido con su deber —Cory sonrió.
Shelley la miró pensativamente.
—No seguirás enganchada con ese memo de Rob, ¿no? Espero que no dejes que eso te impida relacionarte con quien te apetezca.
—Ya no pienso nunca en él —dijo Cory, y tuvo que reprimir el impulso de cruzar los dedos—. Y aunque creyera en «mister perfecto», te aseguro que Philip no da la talla.
Los ojos de Shelley volvieron a brillar.
—En ese caso, ¿por qué no optar por un rato de diversión con «mister imperfecto»?
Por un instante, Cory recordó una copa alzada, una sonrisa ladeada… y su corazón latió más deprisa.
—Eso no es lo mío. La vida de soltera es más segura.
Shelley suspiró.
—Y más aburrida, sin duda. Bueno, vete a casa si quieres. Te llamaré mañana para quedar a comer e ir al cine. La nueva película de Nicholas Cage tiene muy buena pinta.
—No tengo ninguna objeción contra el viejo Nicholas —dijo Cory y, tras besar a su amiga, se fue.
Una de las desventajas de vivir sola era que no podía hablar con nadie de lo que había hecho por la tarde, pensó Cory con ironía mientras entraba en su casa y colgaba el abrigo en el perchero. Siempre podía llamar a su madre, que disfrutaba de una alegre viudez en Miami, pero probablemente la encontraría absorta en su partida de bridge diaria. Y lo único que querría oír su abuelo era que lo había pasado bien, de manera que tendría que inventar algo antes de verlo.
«Tal vez me compre un gato», pensó. La afirmación definitiva de la soltería. Cosa que a los veintitrés años resultaba ridícula.
Se quitó el vestido plateado y lo colocó sobre la silla. Lo mandaría a la tintorería y lo donaría para algún acto de caridad. Sería más útil eso que ponérselo. Estaba a punto de ponerse su bata de terciopelo verde cuando hizo una pausa…
Rara vez se miraba en el espejo, excepto cuando se lavaba el rostro o se cepillaba el pelo, pero en aquella ocasión se sometió a un prolongado y crítico escrutinio.
La ropa interior de seda y encaje que llevaba ocultaba muy poco a la vista, de manera que podía encontrar poco consuelo en ella.
Sus pechos eran altos y firmes, pero demasiado pequeños, pensó con desdén. El resto de su cuerpo era plano como una tabla. Al menos, sus piernas eran largas, pero había unos profundos huecos en la base de su cuello y sus omóplatos habrían servido para cortar un pan en rebanadas.
No era de extrañar que su rubia y explosiva madre, cuya magnífica figura era sin duda femenina, hubiera tendido a verla como si hubiera dado a luz a una jirafa.
«Soy como papá y el abuelo», reconoció con un suspiro. Si hubiera sido un chico se habría alegrado de ello.
Se puso la bata y agradeció su cálido abrazo. Luego se aplicó una crema limpiadora para quitarse el escaso maquillaje que llevaba puesto; un poco de sombra en los párpados, un toque de rosa en los labios, y un poco de rímel para realzar las pestañas que enmarcaban sus ojos color avellana. No necesitaba realzar sus pómulos.
Del cuello para arriba no estaba mal, pensó. Era una lástima que no pudiera flotar por ahí como una cabeza sin cuerpo.
Pero no entendía por qué le había dado por observarse con tanta minuciosidad. A menos que fuera por la referencia de Shelley a Rob y a todos los recuerdos infelices que aún tenía el poder de evocar su nombre.
Cosa que era una auténtica estupidez, se dijo de inmediato. «Debería dejarlo atrás para siempre. Seguir adelante». ¿No era eso lo que se decía siempre?
Pero no era fácil dejar atrás determinadas cosas.
Cruzó el cuarto de estar hasta la pequeña cocina y puso a calentar un cazo con leche en el fuego. Lo que necesitaba en aquellos momentos era un chocolate caliente, no un paseo por la avenida de los recuerdos.
Cuando tuvo la bebida lista, encendió el gas en la falsa chimenea del salón y se sentó en el sofá.
Mientras contemplaba las llamas pensó que alguna vez tendría una chimenea lo suficientemente grande como para asar un buey en ella.
De hecho, si quisiera podría tener una la semana siguiente. Una palabra a su abuelo y de inmediato se vería visitando mansiones con enormes chimeneas.
Pero no quería que las cosas fueran así.
Siendo muy pequeña ya había averiguado que, como heredera del imperio Grant, tenía el mundo a su disposición, que su abuelo estaba dispuesto a satisfacer sus más mínimos caprichos. Y ese era el motivo por el que había aprendido a cuidarse de lo que decía y a pedir lo menos posible.
Y aquel apartamento, con su único dormitorio y su diminuto baño, era bastante adecuado para sus necesidades actuales, pensó mientras miraba a su alrededor con satisfacción.
En la empresa inmobiliaria que lo había alquilado no habían puesto objeciones a que quitara la moqueta e hiciera restaurar su suelo de madera. También había pintado las paredes de un cálido tono crema y había comprado un sofá grande y cómodo con un sillón a juego.
Había dividido el espacio en una zona de comedor, con una mesa redonda y un par de sillas de respaldo alto, y en otra de trabajo, con un pequeño escritorio de esquina en el que tenía su ordenador portátil, su teléfono y su fax.
No es que trabajara mucho en casa. Desde el principio había decidido que su apartamento sería su santuario, y que dejaría las Industrias Grant a sus espaldas cada vez que cerrara la puerta de entrada.
Aunque nunca podía verse libre de ellas durante mucho tiempo, pensó con un suspiro.
Pero utilizaba su ordenador casi siempre para seguir por Internet los movimientos de las acciones en la bolsa, un interés que adquirió durante la época que estuvo con Rob, y el único que había sobrevivido a su traumática ruptura. Era una afición a la que podía dedicarse a solas.
Sus padres nunca tuvieron intención de que fuera hija única. Nació dos años después de que se casaran, y se esperaba que otros bebés la siguieran con el tiempo.
Pero no había prisa. A Ian y Sonia Grant les gustaba vivir deprisa y con intensidad, y su afición a las fiestas había sido legendaria. En su época de soltera, Sonia jugaba al tenis de forma profesional, y la pasión de Ian, aparte de su mujer y su hija, era correr rallys.
Sonia estaba jugando un torneo de exhibición al que había sido invitada en California cuando una rueda reventó y el coche de Ian se estrelló contra un muro. Murió al instante.
Sonia trató de ahogar su pena reembarcándose en el circuito de tenis y, durante unos años, Cory viajó con su madre en un régimen de constante cambio de niñeras y habitaciones de hotel.
Por fin, Arnold Grant decidió intervenir e insistió en que la pequeña fuera a vivir a Inglaterra para que llevara una vida más ordenada, y la infancia de Cory se vio divida entre las casas que sus abuelos poseían en Chelsea y en Suffolk, que se convirtió en su favorita.
Sonia acabó casándose con Morton Traske, un industrial norteaméricano, y tras la muerte de este se quedó a vivir definitivamente en Florida.
Cory podría haberse ido a vivir con ella, pero el estilo de vida de su madre nunca le había atraído, y sospechaba que Sonia, que estaba empeñada en mantener los años a raya, se avergonzaba en secreto de andar por ahí con su hija.
Su relación era afectuosa, pero Cory veía a Sonia más como una díscola hermana mayor que como una madre. Fue su abuela la que hizo de madre para ella.
Beth Grant fue una mujer de serena belleza, segura del amor de su marido y su familia. La pérdida de su hijo ensombreció su mirada y añadió un montón de arrugas a su rostro, pero se entregó de todo corazón a cuidar a su nieta, y Cory la adoraba.
Sin embargo, Cory necesitó bastante tiempo para darse cuenta de que otra sombra planeaba sobre la felicidad de su abuela, o para comprender su naturaleza.
La contienda, pensó con cansancio. La maldita contienda, aún viva después de tantos años.
Fue la única vez que vio discutir a sus abuelos y que vio lágrimas de rabia en los ojos de Beth Grant.
—¡Esto no puede seguir así! —la oyó exclamar—. Es monstruoso… absurdo. Sois como niños peleando por ver quién gana, solo que esto es mucho más peligroso que un juego. ¡Dejadlo ya, por Dios santo!
La respuesta de Arnold Grant no se hizo esperar.
—Él empezó, Bethy, y lo sabes. Dile a él que lo deje, dile que no trate de destruirme, que no trate de hundir mi negocio. Nunca le ha servido de nada y nunca le servirá, porque no pienso permitirlo. Me haga lo que me haga, le devolveré el golpe, y será él quien acabe pidiendo una tregua al final, no yo.
—¿Al final? —repitió su esposa con amargura—. ¿Qué clase de tregua puede haber si estáis tratando de liquidaros mutuamente?
De pronto vio a Cory en el umbral de la puerta del despacho de su marido y le hizo un gesto para que se alejara.
—¿Quién es Matt Sansom? —preguntó Cory aquella noche cuando su abuela fue a arroparla.