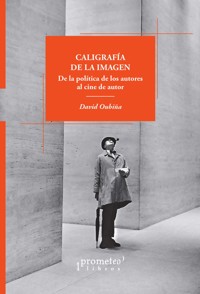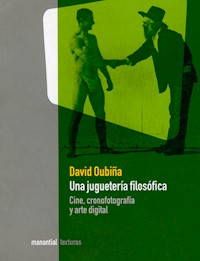
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Manantial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Durante el siglo XIX, los philosophical toys promovieron y acompañaron el desarrollo de los estudios sobre el movimiento, oscilando entre una mera curiosidad por los efectos ópticos y una argumentación fisiológica sobre el funcionamiento de la vista. Todos los artefactos que poblaron el siglo con nombres tan estrafalarios como kinesígrafo o zootropo o praxinoscopio o fenakistiscopio o electrotaquiscopio o taumatropo quedaron agrupados bajo ese título genérico: juguetes filosóficos. Inquietante definición en la que todavía se mantenían unidas la dimensión del juego y la del pensamiento. Prolongados en un determinado sentido, los juguetes filosóficos conducen al espectáculo del cine. Desmontados en el sentido contrario, hacen posible las investigaciones de Eadweard Muybridge o de Étienne-Jules Marey. Allí, en los experimentos cronofotográficos, el movimiento aparece segmentado en forma analítica como una sucesión de poses estáticas. Es esta paradoja la que ha sido rescatada por diversos artistas contemporáneos: de Saer a Sebald, de Godard a Duchamp, de Bill Viola a Cindy Sherman. Resulta interesante constatar que buena parte del arte moderno, tan marcado por el signo del cine, no se interesa por la ilusión del movimiento sino por su manipulación y su deconstrucción. Cuando es capturada en su reverso, la imagen cinematográfica revela su carácter no reconciliado y, por lo tanto, su afán didáctico que enseña a ver todo de nuevo. Como dice Godard: "Es la historia de Marey, que había filmado la descomposición de los movimientos de los caballos, y cuando le hablaron de la invención de Lumière, dijo: 'Es completamente imbécil. ¿Por qué filmar a la velocidad normal eso que vemos con nuestros ojos? No veo cuál podría ser el interés de una máquina ambulante'. Entonces, la máquina efectivamente falla entre Lumière y Marey. Hay que volver a empezar desde ahí".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Oubiña
Una juguetería filosófica
Cine, cronofotografía y arte digital
Buenos Aires
Índice de contenidos
Introducción
El reino de las sombras
La materia fantasma
1. Los modernos Prometeos
La velocidad, las máquinas, el futuro
Ilusiones ópticas y desmontaje científico
2. Muybridge y Marey
La acción o el pensamiento
Cómo galopa un caballo
El arte del movimiento: tradición y modernidad
Imágenes en movimiento, imágenes del movimiento
3. Mapas cronofotográficos
Describir la percepción
Una forma que piensa
La detención y el movimiento
El gesto del video
Coda
Bibliografía
Líneas de tiempo
Sobre este libro
Durante el siglo XIX, los philosophical toys promovieron y acompañaron el desarrollo de los estudios sobre el movimiento, oscilando entre una mera curiosidad por los efectos ópticos y una argumentación fisiológica sobre el funcionamiento de la vista. Todos los artefactos que poblaron el siglo con nombres tan estrafalarios como kinesígrafo o zootropo o praxinoscopio o fenakistiscopio o electrotaquiscopio o taumatropo quedaron agrupados bajo ese título genérico: juguetes filosóficos. Inquietante definición en la que todavía se mantenían unidas la dimensión del juego y la del pensamiento. Prolongados en un determinado sentido, los juguetes filosóficos conducen al espectáculo del cine. Desmontados en el sentido contrario, hacen posible las investigaciones de Eadweard Muybridge o de Étienne-Jules Marey. Allí, en los experimentos cronofotográficos, el movimiento aparece segmentado en forma analítica como una sucesión de poses estáticas.
Es esta paradoja la que ha sido rescatada por diversos artistas contemporáneos: de Saer a Sebald, de Godard a Duchamp, de Bill Viola a Cindy Sherman. Resulta interesante constatar que buena parte del arte moderno, tan marcado por el signo del cine, no se interesa por la ilusión del movimiento sino por su manipulación y su deconstrucción. Cuando es capturada en su reverso, la imagen cinematográfica revela su carácter no reconciliado y, por lo tanto, su afán didáctico que enseña a ver todo de nuevo.
Como dice Godard: "Es la historia de Marey, que había filmado la descomposición de los movimientos de los caballos, y cuando le hablaron de la invención de Lumière, dijo: 'Es completamente imbécil. ¿Por qué filmar a la velocidad normal eso que vemos con nuestros ojos? No veo cuál podría ser el interés de una máquina ambulante'. Entonces, la máquina efectivamente falla entre Lumière y Marey. Hay que volver a empezar desde ahí".
David Oubiña
David Oubiña nació en Buenos Aires en 1964. Estudió realización cinematográfica y se licenció en Letras en la UBA. Es docente en la Universidad del Cine, en la Universidad de Buenos Aires y en New York University. Ha escrito El cine de Leonardo Favio (en colaboración con Gonzalo Aguilar, Editorial del Nuevo Extremo, 1993) y Manuel Antín (Centro Editor de América Latina/Instituto Nacional de Cinematografía, 1994), ha compilado El guión cinematográfico (en colaboración con Gonzalo Aguilar, Editorial Paidós/Universidad del Cine, 1997) y ha contribuido con sus trabajos a diversos volúmenes colectivos. Publica regularmente en publicaciones especializadas del país y del exterior, y ha sido becario del Fondo Nacional de las Artes, la Fundación Antorchas, la Comisión Fulbright y el British Council.
David Oubiña
Una juguetería filosófica. Cine, cronofotografía y arte digital.
1a edición impresa - Buenos Aires : Manantial, 2009
1a edición digital - Buenos Aires : Manantial, 2014
ISBN edición impresa: 978-987-500-126-8
ISBN edición digital: 978-987-500-188-6
1. Cinematografía.
CDD 778.5
Diseño de tapa: Eduardo Ruiz
Fotografía de tapa: Eadweard Muybridge saludando al atleta L. Brandt (perteneciente a la secuencia fotográfica “Gimnastas del Olympic Club de San Francisco”, 1879)
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Derechos reservados
Prohibida la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.
© 2009, Ediciones Manantial SRL
Avda. de Mayo 1365, 6º piso
(1085) Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-11) 4383-7350 / 4383-6059
www.emanantial.com.ar
Para Paula y Tomás,
Introducción
El reino de las sombras
La escena es conocida y ha sido mencionada muchas veces, como si pudiera condensar todo el asombro que experimentaron los primeros espectadores del cinematógrafo. En 1896, el escritor Máximo Gorki asiste a una función de “las fotografías animadas” de los hermanos Lumière y deja su testimonio:
La noche pasada estuve en el Reino de las sombras. Si supiesen lo extraño que es sentirse en él. Un mundo sin sonido, sin color. Todas las cosas –la tierra, los árboles, la gente, el agua y el aire– están imbuidas allí de un cielo gris, grises ojos en medio de rostros grises y, en los árboles, hojas de un gris ceniza. No es la vida sino su sombra, no es el movimiento sino su espectro silencioso [...]. Y en medio de todo, un silencio extraño, sin que se escuche el rumor de las ruedas, el sonido de los pasos o de las voces. Nada. Ni una sola nota de esa confusa sinfonía que acompaña siempre los movimientos de las personas. Calladamente, el follaje gris ceniza de los árboles se balancea con el viento y las grises siluetas de las personas, se diría que condenadas al eterno silencio y cruelmente castigadas al ser privadas de todos los colores de la vida, se deslizan en silencio sobre un suelo gris [...]. Esta vida, gris y muda, acaba por trastornarte y deprimirte. Parece que transmite una advertencia, cargada de vago pero siniestro sentido, ante la cual tu corazón se estremece. Te olvidas de dónde estás. Extrañas imaginaciones invaden la mente y la conciencia empieza a debilitarse y a obnubilarse...[1]
Hay algo fantasmagórico en la descripción de Gorki: el mundo que se proyecta sobre la pantalla parece habitado por zombies. Como si, por el hecho de registrarlo, la cámara lo dejara exangüe o como si las imágenes pudieran capturar las formas pero a costa de absorber toda su vitalidad. El aprovechamiento de la dimensión espectral con fines de espectáculo no era, por supuesto, algo nuevo. Entre fines del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, la fantasmagoría se había difundido ampliamente como un género dramático –a mitad de camino entre la representación teatral y el show de ilusionismo– que ponía en escena relatos góticos apoyados en trucos y efectos especiales. Paul Philidor (nombre artístico de Paul de Philipsthal) y Étienne-Gaspar Robert (que se presentaba bajo el seudónimo de Étienne Robertson) se habían hecho famosos asustando a los públicos de Europa con su repertorio de imágenes terroríficas de monstruos, fantasmas, demonios y esqueletos varios [figura 1]. Siguiendo el modelo de espectáculo ideado por Philidor, Robertson había patentado, en 1799, el fantascopio: una linterna mágica modificada que podía desplazarse y proyectar figuras inmateriales agitándose sobre vidrios, humo o superfícies traslúcidas para que interactuasen con intérpretes reales sobre el escenario. La fantasmagoría oscilaba entre la magia y la ciencia, entre el asombro sobrenatural y el racionalismo práctico. Esa doble naturaleza le confería su atractivo: una forma controlada del miedo ante lo desconocido y el más allá. Los propios ilusionistas afirmaban que sus actos servían para desacreditar las supersticiones pero, a la vez, no dejaban de aprovechar el efecto espeluznante provocado por el espectáculo. ¿El show permitía desmontar las creencias vulgares sobre aparecidos o les daba una forma más concreta? En realidad, esa ambivalencia es fundamental. “La fantasmagoría –dice Adorno– surge cuando, bajo las restricciones de sus propias limitaciones, los más novedosos productos de la modernidad se acercan a lo arcaico. Cada paso hacia adelante es, al mismo tiempo, un paso hacia el pasado remoto. A medida que la sociedad burguesa avanza, descubre que necesita su propio camuflaje de la ilusión simplemente para poder subsistir”.[2]
El éxito de las fantasmagorías radicaba en la notable perfección del ilusionismo. No era tanto el engaño sino el asombro ante eso que no puede ser real pero que ha sido ad mirablemente fraguado. Aunque, a primera vista, el caso del cine podría pensarse como una continuación de los espectáculos de fantasmagoría, para Gorki es un fenómeno diferente. Sobre todo porque aquí no se trata de imágenes irreales que parecen verdaderas gracias a una tramoya escénica; lo que el proyector de cine muestra existió en la realidad antes de serle arrebatado. Al escritor lo perturba el usufructo escandaloso que la máquina hace de las personas y las cosas para condenarlas a un mundo de pesadilla. Curiosamente, lo que le llama la atención no es la precisa reproducción de los movimientos sino el carácter espectral de las figuras. La notable capacidad analógica del invento de los Lumière no hace más que resaltar la distancia entre ese mundo y el nuestro: es su reconocible familiaridad lo que lo vuelve extraño. “No es la vida sino su sombra”, dice Gorki, porque faltan los colores y los sonidos. No resulta extraño, por lo tanto, que esas imágenes temblorosas se muestren tan hipnóticas como inquietantes. Son siniestras, en el sentido freudiano del término. Y eso es lo que las vuelve atemorizadoras, admonitorias, amenazantes. Igual que las fotografías de espíritus, tan comunes en esa época. Muchos años después, Roland Barthes hará referencia al spectrum de las fotos para referirse a esa “especie de pequeño simulacro, de eidôlon emitido por el objeto” cuando es capturado sobre una placa sensible. Barthes escribe spectrum “porque esta palabra mantiene a través de su raíz una relación con ‘espectáculo’ y le añade ese algo terrible que hay en toda fotografía: el retorno de lo muerto”.[3]
Es cierto que el análisis de Barthes se concentra sobre las imágenes fotográficas, pero en este punto conviene recordar que el cine (y sobre todo el cine que ve Gorki) es, después de todo, una sucesión de fotografías animadas. Gorki, en efecto, no se encandila ni se deja engañar por el ingenioso dispositivo sino que se obsesiona con algo inefable que, por detrás de esos movimientos perfectos, viene a perturbar las delicias de la ilusión y del asombro. Estas imágenes del cine, que –como un espejismo o una alucinación– brillan por un momento frente a los ojos y luego se desvanecen rápidamente en la oscuridad de la sala, son el resultado de un largo proceso de experimentación fotográfica sobre la descomposición y el análisis del movimiento a lo largo del siglo XIX. Al cabo de esos experimentos de artistas y científicos no sólo surgirá la magia del film sino que, en su reverso, se habrá desplegado también el rostro falso o malévolo del prestidigitador. Y así como fácilmente pueden exhibir un fiel retrato del mundo, las fotografías instantáneas también revelan la vida oculta de lo real. Como un cuerpo desmembrado, el movimiento ha quedado sometido a una serie de torsiones y disecciones. Las acciones más naturales, más simples y más espontáneas han perdido toda inocencia. Para siempre. Ya no se trata de una planicie gentil sino de una mera fachada detrás de la cual se agitan designios misteriosos. Los gestos dejan de ser una continuidad lisa y plena para convertirse en una cavidad compuesta por infinitas rugosidades. El cine ha tenido que olvidar esas evidencias; pero, en algún lugar, las imágenes conservan la memoria de eso que podrían haber sido. Y bastaría con observarlas detenidamente, sustrayéndose a la velocidad que impone la sucesión, para empezar a descubrir por qué Gorki se estremece ante las escenas filmadas como si se hubiera topado con un ejército de almas en pena.
En Austerlitz, la novela de W. G. Sebald, se hace referencia a una película filmada por los nazis en 1944 como parte de la “Campaña de embellecimiento” prevista para recibir a la comisión de la Cruz Roja que debía inspeccionar las condiciones del campo de Theresienstadt. El programa de saneamiento convirtió ese centro de exterminio en una ciudad modelo que parecía salida de un cuento de hadas. Se camuflaron las barracas miserables, se escondió a los enfermos, se enviaron al Este siete mil quinientas personas de las menos presentables, se limpiaron las aceras, se maquilló a los prisioneros para que parecieran saludables y se les dio ropa adecuada. Allí en donde había reinado el horror, ahora había un vergel habitado por personas amables y felices que trabajaban alegremente, paseaban por calles arboladas, se sentaban en un café bajo la sombra fresca de las sombrillas y disfrutaban de conciertos o representaciones teatrales. Todo eso se mostraba en la película de catorce minutos que filmaron los alemanes y que, años después, Austerlitz consigue ver en el Imperial War Museum. Tiene la esperanza de encontrar a su madre entre las mujeres que transitan por esos planos fugaces, así que contempla el film una y otra vez aunque sin ninguna fortuna.
La imposibilidad de ver mejor las imágenes que, en cierto modo, se desvanecían ya al aparecer, dijo Austerlitz, me condujo finalmente a la idea de encargar una copia a cámara lenta del fragmento de Theresienstadt, que se extendiera a una hora entera, y realmente, en ese documento, cuatro veces más largo, que desde entonces he visto una y otra vez, se veían cosas y personas que hasta entonces se me habían ocultado. Ahora parecía como si los hombres y mujeres trabajaran en sueños en los talleres, tanto tiempo hacía falta para que, al coser, levantaran en alto la aguja con el hilo, tan pesadamente dejaban caer sus párpados, tan lentamente se movían sus labios y levantaban los ojos hacia la cámara. Al andar parecían flotar, como si sus pies no tocaran ya el suelo. Las formas de los cuerpos se habían vuelto borrosas y, especialmente en las escenas rodadas afuera, a la clara luz del día, se habían difuminado en los bordes, como los contornos de la mano humana en las fotos fluidales y electrografías hechas en París por Luis Draget a comienzos de siglo. Los numerosos pasajes dañados de la cinta, que antes apenas había notado, se fundían ahora en una imagen, la disolvían y hacían surgir dibujos de un blanco claro, salpicado de manchas negras, que me recordaron las tomas aéreas del extremo norte o, mejor, lo que se ve en una gota de agua con el microscopio. Lo más inquietante, sin embargo, dijo Austerlitz, fue la transformación de los ruidos en la versión a cámara lenta. En una secuencia breve al principio mismo, en la que se ve la elaboración del hierro al rojo en una herrería y el herrado de un buey de tiro, la alegre polka de algún compositor de operetas austríaco que puede oírse en la banda de sonido de la copia berlinesa se ha convertido en una marcha fúnebre que se arrastra con lentitud francamente grotesca, y también las otras piezas musicales añadidas a la película, entre las que sólo pude identificar el cancán de La Vie Parisienne y el scherzo de El sueño de una noche de verano de Mendelssohn, se mueven en una especie de mundo subterráneo, por decirlo así, a profundidades aterradoras, dijo Austerlitz, a las que jamás ha descendido ninguna voz humana.[4]
De manera sorprendente y milagrosa, la cámara lenta revela aquello que los nazis pretendieron ocultar. Como un lapsus del film, de pronto queda al descubierto de la forma más impúdica eso que estaba en las imágenes y que no alcanzaba a verse a la velocidad normal. Todo un mundo espeluznante asciende a la superficie. Es cierto que no se ven las torturas, las cámaras de gas, los cuerpos arrasados, el exterminio; pero repentinamente, está todo claro: el mensaje secreto escrito con tinta invisible se vuelve transparente y, entonces, esas imágenes que querían ser plácidas ya no pueden contener el horror que las desborda. El cambio de velocidad basta para denunciar la impostura (como si fuese uno de esos mensajes satánicos que deberían escucharse en ciertos discos pasados al revés). El ejemplo de Austerlitz es, sin duda, brutal. Pero interesa aquí porque muestra, de una manera exacerbada, que toda imagen del movimiento registra no sólo la fluidez, la armonía y la continuidad sino también ese otro mundo subterráneo y perturbador que sostiene a lo visible.
Habría que hacer la prueba de pasar en cámara lenta La salida de los obreros de la fábrica (La Sortie d’usine, Louis y Auguste Lumière, 1895): tal vez, al observar los movimientos bajo otra luz, descubriríamos que esos hombres y mujeres en apariencia felices son prisioneros a quienes se les ha concedido unas pocas horas de libertad. Al fin y al cabo, el mecanismo de aniquilación en masa no es del todo ajeno al modelo fabril de producción en serie. Aunque los Lumière no tuvieran que ocultar crímenes tan terribles como los del film de Theresienstadt, no dejan de ser culpables de haber pasado por el despedazamiento del tiempo y la mutilación de los movimientos para luego ensamblarlos como el doctor Frankenstein en un cuerpo que se nos parece pero que, a la vez, resulta terrible. Algo de eso intuye Gorki. No es necesario descender hasta los campos de exterminio para advertir que hay algo diabólico en toda imagen animada. Si resulta sorprendente, eso se debe, también, a que es aterradora. ¿Por qué, si no, los hombres primitivos temen que se les quite el alma cuando son fotografiados? ¿Y cómo no intimidarse ante ese artefacto que puede capturar la vida en movimiento (la vida en movimiento, es decir: ese dibujo etéreo y fugaz que se borra con el mismo trazo que lo inscribe en el aire) para volver a proyectarla sobre la tela una y otra vez, como si fuera una mariposa pinchada con alfileres que, sin embargo, todavía aletea desesperadamente?
En gran medida, la novedad de la fotografía y del cine consiste en su capacidad para percibir y fijar lo involuntario, la contingencia, lo inesperado. En una pintura todo está puesto en escena, todo es –digamos– posado. Nadie es sorprendido sino que siempre se puede elegir el gesto más oportuno, el mejor perfil. En la foto, en cambio, hay un elemento de azar que emerge aun en la puesta en escena más controlada. Eso es lo que, en un comienzo, intimida a las personas frente a la cámara: recelan de ese escrutinio porque temen ser sorprendidas en algo que quisieran ocultar o disimular (en cualquier caso: como si la foto pudiera revelar un aspecto de sí mismas que ellas no gobiernan e incluso ignoran). Ese aparato infernal puede leer la mente para dejar al descubierto los pensamientos y deseos más íntimos. Por esa razón, Benjamin sostiene que toda fotografía alberga un inconsciente óptico:
La naturaleza que habla a la cámara es distinta de la que habla a los ojos; distinta sobre todo porque un espacio elaborado inconscientemente aparece en lugar de un espacio que el hombre ha elaborado con conciencia. Es corriente, por ejemplo, que alguien se dé cuenta, aunque sólo sea a grandes rasgos, de la manera de andar de las gentes, pero seguro que no sabe nada de su actitud en esa fracción de segundo en que se alarga el paso. La fotografía en cambio la hace patente con sus medios auxiliares, con el retardador, con los aumentos. Sólo gracias a ella percibimos ese inconsciente óptico, igual que sólo gracias al psicoanálisis percibimos el inconsciente pulsional.[5]
La materia fantasma
La promesa del cine fue siempre la posibilidad de capturar el tiempo. Es decir: apresar lo efímero, el instante que huye. Pero a la vez, y ésta es su gran paradoja, sólo puede hacerlo fijándolo, es decir inmovilizándolo. Bazin afirma que en el origen de la pintura y de la escultura está el complejo de la momia (ya que “la muerte no es más que la victoria del tiempo” y, por lo tanto, “fijar artificialmente las apariencias carnales de un ser supone sacarlo de la corriente del tiempo y arrimarlo a la orilla de la vida”). Si eso es así, entonces, la tecnología fotográfica permitiría embalsamar el instante y el cine sería “algo así como la momificación del cambio”, puesto que permite realizar en el tiempo las ambiciones de la fotografía: da una imagen de las cosas que es también la de su duración.[6] Del instante a la duración, entonces. Mientras la fotografía muestra lo que ha sido y ya no es (Barthes dice el “haber-estado-ahí”), el cine representa la experiencia de un presente permanentemente actualizado cada vez que se proyecta el film (ya que, como sostiene Metz, reproducir el movimiento implica re-producirlo, es decir, volver a producirlo, hacer que vuelva a tener lugar).[7]
El observador de una fotografía es transportado hacia el momento en que ese instante se imprimió sobre el material sensible; el espectador de cine, en cambio, experimenta una y otra vez la escena que tiene lugar ante sus ojos. Ciertamente hay algo de “espectral” (en el sentido barthesiano) en la secuencia filmada, así como la rememoración fotográfica implica volver a vivir un momento que parecía pretérito. Nadie se engaña, por supuesto, hasta el punto de confundir la representación con la cosa real. Pero de todos modos, esa vivencia que permite superponer dos temporalidades tiene, en el cine, algo de literal: hay, al menos, una dimensión de lo representado que no precisa recurrir al sentido figurado sino que vuelve a tener lugar ante nuestros ojos. Tal vez no la escena, pero sí su duración. La escena (en su carácter conceptual, digamos, si esta desagregación fuera posible en la imagen cinematográfica) pertenece al orden de lo espectral pero su duración y su movimiento son siempre actuales. El espanto de Gorki ante la pantalla está motivado por esa doble propiedad: el carácter feérico de la imagen y la inmediatez de su movimiento. Lo que le produce escalofríos no es el simulacro fotográfico sino el hecho pasmoso de que ese universo artificial cobre vida.
Entonces, la impresión de realidad que promueve el cine viene dada, en gran medida, por su capacidad para reproducir (es decir: para volver a producir, para hacer que se produzca nuevamente, en tiempo presente y ante nuestros ojos) el movimiento. Cuando una imagen es proyectada a la misma velocidad con que fue registrada, se desarrolla en tiempo real. Según explica Mary Ann Doanne:
Ese tiempo real está definido por una plenitud aparente. Ninguna ausencia o pérdida de tiempo es visible para el ojo o accesible para el espectador. Pero esa continuidad temporal está, de hecho, obsesionada por la ausencia, por el extravío de tiempo representado en la división entre fotogramas. Durante la proyección de un film, el espectador permanece en una inadvertida oscuridad durante casi el cuarenta por ciento del tiempo de proyección. Por lo tanto, mucho del movimiento o del tiempo supuestamente registrado por la cámara simplemente no está ahí sino extraviado en los intersticios entre fotogramas. Estos intersticios, cruciales para la representación del movimiento, deben permanecer inadvertidos. El cine nos presenta un simulacro de tiempo.[8] Debido a esta capacidad para producir un movimiento continuo a partir de imágenes discontinuas, la constitución del tiempo fílmico parecía plantear e incluso resolver la antigua disputa filosófica a propósito de las aporías de Zenón de Elea.
Zenón pretende demostrar, por reducción al absurdo, la imposibilidad del cambio: dado que el movimiento es infinitamente divisible, en consecuencia, todo desplazamiento se convierte en su propia negación. La flecha que el arquero dispara nunca dará en el blanco porque, en cada instante en que se la tome, se halla en reposo y, si eso es así, entonces nunca avanza: puesto que en cada punto de su recorrido está inmóvil, permanecerá inmóvil durante todo el tiempo en que parecería estar moviéndose. En otra de las paradojas se establece que el hombre que intenta caminar desde una punta a la otra de un estadio nunca llegará a destino porque, para cubrir la distancia necesaria, primero debe recorrer la mitad de esa distancia y, antes que eso, la mitad de la mitad, y antes, incluso, la mitad de la mitad de la mitad, y así hasta el infinito. De la misma manera, aunque Aquiles corre diez veces más rápido que la tortuga, como le da diez metros de ventaja, nunca podrá alcanzarla. Porque cuando él haga diez metros, ella habrá avanzado un metro; cuando él haga ese metro, ella habrá avanzado un decímetro; cuando él haga ese decímetro, ella habrá avanzado un centímetro. Aquiles podrá correr eternamente y acercarse cada vez más a la tortuga, pero siempre permanecerá separado de ella. Así, cualquier noción de continuidad resulta irreal ya que está hecha de una acumulación de discontinuidades.
LA PERPETUA CARRERA DE AQUILES Y LA TORTUGA
La paradoja de Zenón de Elea, según indicó James, es atentatoria no solamente a la realidad del espacio, sino a la más invulnerable y fina del tiempo. Agrego que la existencia en un cuerpo físico, la permanencia inmóvil, la fluencia de una tarde en la vida, se alarman de aventura por ella. Esa descomposición es, mediante la sola palabra infinito, palabra (y después concepto) de zozobra que hemos engendrado con temeridad y que, una vez consentida en un pensamiento, estalla y lo mata. (Hay otros escarmientos antiguos contra el comercio de tan alevosa palabra: hay la leyenda china del cetro de los reyes de Liang, que era disminuido en una mitad por cada nuevo rey; el cetro, mutilado por dinastías, persiste aún.) Mi opinión, después de las calificadísimas que he presentado, corre el doble riesgo de parecer impertinente y trivial. La formularé, sin embargo: Zenón es incontestable, salvo que confesemos la idealidad del espacio y del tiempo. Aceptemos el idealismo, aceptemos el crecimiento concreto de lo percibido, y eludiremos la pululación de abismos de la paradoja.
¿Tocar a nuestro concepto del universo, por ese pedacito de tiniebla griega?, interrogará mi lector.
Jorge Luis BorgesDiscusión, 1932
No debería sorprender –dice Doane– que una obsesión con los límites de las paradojas de Zenón haya sido resucitada en la modernidad, o en la estela del surgimiento del cine. Porque, en la modernidad, el tiempo parece cambiar sus contornos, volverse más insistentemente presente como problema, quedar sujeto a la aceleración y la manipulación. Los sistemas de representación (el arte, la literatura) se ocupan de lo efímero, de lo contingente, del momento. La confianza en cualquier universalidad o eternidad estática resulta disminuida. Y, en este contexto, el cine parece ofrecer una respuesta directa a Zenón al insistir en que el movimiento puede ciertamente nacer de la inmovilidad. El cine funciona obliterando el fotograma, aniquilando lo estático. Parecería extraer una continuidad mágica de lo que se sabe que es discontinuo.[9]