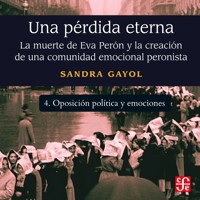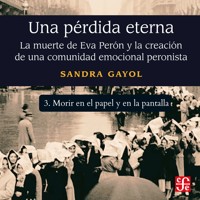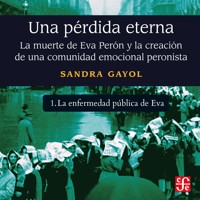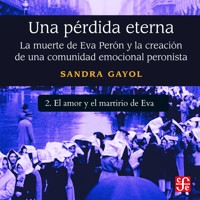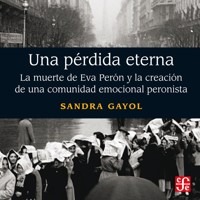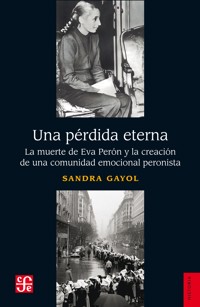
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica Argentina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El 26 de julio de 1952, tras dos años de enfermedad y una larga agonía, muere Eva Duarte de Perón. Más de dos millones de personas asistieron a los innumerables funerales y ceremonias que se realizaron durante quince días en todo el territorio de Argentina y aún muchas más pudieron escuchar todos los detalles de las exequias a través de la radio. El dolor, la tristeza, el desconsuelo y la gratitud embargaron a las multitudes que lloraron su muerte. ¿Cómo vivieron los hombres y las mujeres peronistas esta experiencia de pérdida que los unía en una identidad política y los distinguía de otras fuerzas? A partir de diversos testimonios, boletines médicos, mitines de campaña, oficios religiosos, disposiciones y decretos oficiales, discursos de Eva y Juan Domingo Perón, artículos periodísticos, programas radiales, fotografías, cortometrajes oficiales y cartas al presidente, Una pérdida eterna analiza la manera en que la dimensión emocional se integró en las discusiones ideológicas, en los debates políticos y en las disputas culturales del país en los años cincuenta. Así, examina de qué modo la muerte de Eva fue esencial para consolidar una "comunidad emocional" peronista, al mismo tiempo que mostró en todo su espesor el componente emocional del antiperonismo y la profundización de su radicalización política. Para Sandra Gayol, "este universo pasional que acompañó el advenimiento del peronismo al poder y se profundizó con el avance de la enfermedad, la agonía y la muerte de Eva no fue un mero añadido de los acontecimientos políticos de la Argentina de mediados del siglo xx ni un mero detalle de lo sucedido y de lo vivido por los contemporáneos, sino un elemento indisociable de una experiencia individual y colectiva, social y política a la vez y en muchos aspectos todavía indeleble".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SANDRA GAYOL
UNA PÉRDIDA ETERNA
La muerte de Eva Perón y la creación de una comunidad emocional peronista
El 26 de julio de 1952, tras dos años de enfermedad y una larga agonía, muere Eva Duarte de Perón. Más de dos millones de personas asistieron a los innumerables funerales y ceremonias que se realizaron durante quince días en todo el territorio de Argentina y aún muchas más pudieron escuchar todos los detalles de las exequias a través de la radio. El dolor, la tristeza, el desconsuelo y la gratitud embargaron a las multitudes que lloraron su muerte.
¿Cómo vivieron los hombres y las mujeres peronistas esta experiencia de pérdida que los unía en una identidad política y los distinguía de otras fuerzas? A partir de diversos testimonios, boletines médicos, mitines de campaña, oficios religiosos, disposiciones y decretos oficiales, discursos de Eva y Juan Domingo Perón, artículos periodísticos, programas radiales, fotografías, cortometrajes oficiales y cartas al presidente, Una pérdida eterna analiza la manera en que la dimensión emocional se integró en las discusiones ideológicas, en los debates políticos y en las disputas culturales del país en los años cincuenta. Así, examina de qué modo la muerte de Eva fue esencial para consolidar una “comunidad emocional” peronista, al mismo tiempo que mostró en todo su espesor el componente emocional del antiperonismo y la profundización de su radicalización política.
Para Sandra Gayol, “este universo pasional que acompañó el advenimiento del peronismo al poder y se profundizó con el avance de la enfermedad, la agonía y la muerte de Eva no fue un mero añadido de los acontecimientos políticos de la Argentina de mediados del siglo XX ni un mero detalle de lo sucedido y de lo vivido por los contemporáneos, sino un elemento indisociable de una experiencia individual y colectiva, social y política a la vez y en muchos aspectos todavía indeleble”.
SANDRA GAYOL (Bolívar, Buenos Aires, 1964)
Es doctora en historia por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, magíster en historia por la Université Sorbonne Nouvelle, y profesora y licenciada en historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, es profesora titular del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y del programa de posgrado en ciencias sociales de la UNGS-Instituto de Desarrollo Económico y Social, e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Es autora de numerosos ensayos publicados en revistas nacionales e internacionales y de los libros Sociabilidad en Buenos Aires. Hombres, honor y cafés. 1862-1910 (2000); Honor y duelo en la Argentina moderna (2008), y Muertes que importan. Una mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la Argentina reciente (con Gabriel Kessler, 2018).
Índice
CubiertaPortadaSobre este libroSobre la autoraEpígrafeAgradecimientosIntroducciónI. La enfermedad pública de EvaII. El amor y el martirio de Eva, el dolor y la felicidad del pueblo peronistaIII. Y Eva se murióIV. Morir en el papel y en la pantallaV. Escribir la muerte de Eva a su esposo presidenteVI. Oposición política y emocionesEpílogoReferencias bibliográficasÍndice de nombresCréditosQue ni el aire la nombre.
ANÓNIMO
AGRADECIMIENTOS
ESTE LIBRO comenzó hace muchos años y fue abandonado varias veces. En este zigzagueo las deudas que fui contrayendo son muchas. La Universidad Nacional de General Sarmiento, el CONICET y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica financiaron la investigación. Como profesora invitada en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) y como miembro del Madrid Institute for Advanced Study (MIAS) pude consultar archivos y bibliografía reciente. El impulso final para terminar el manuscrito debe muchísimo a la fina lectura de Silvina Merenson y Sara Perrig. Gracias al interés y el afecto de Elizabeth Jelin, Jacques Revel y Javier Moscoso afiné conceptos y argumentos. Noemí Girbal de Blacha se interesó tempranamente en este proyecto. Agradezco su paciencia y su comprensión. Amigos y colegas leyeron partes del libro, discutieron mis ideas y compartieron generosamente las suyas: mi gratitud para Mónica Bartolucci, María Bjerg, Clara Kriger, Laura Ehrlich y Gabriela Caretta. Fue en las reuniones de la Red Interuniversitaria Política de Masas y Cultura de Masas que propuse, hace mucho tiempo, la importancia política de las lágrimas en la Argentina peronista. Mi reconocimiento a la cuidada lectura de Fátima Alvez, Florencia Calzón Flores, Juliana Cedro, Erica Cubilla, Maximiliano Fiqueprón, Mercedes García Ferrari, Carolina González Velasco, Cinthya Lazarte, Silvana Palermo, Laura Prado Acosta, Mariela Rubinzal y Jeremías Silva. Carolina Barry, Florencia Gutiérrez, Lucía Santos Lepera y Andrea Matallana no dudaron en compartirme bibliografía y fuentes; también lo hicieron, y en medio de la pandemia, Darío Pulfer y Matías Emiliano Casas.
Para realizar el trabajo de archivo conté en estos largos años con la invalorable asistencia de Pablo Adrover, Victoria Álvarez, Pastora Echague, Rocío González Amaya, Fabricio Laíno Sanchis, Verónica Pavón y Alejandro Salinas. Menciones especiales merecen los profesionales que me ayudaron a buscar documentos en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico de la Cancillería Argentina y en la Biblioteca y Hemeroteca del Museo Evita. Saúl, Amanda, Valentina, Otto, Gladys, Teresa, Haydée y Carmen compartieron conmigo sus recuerdos de un acontecimiento que fue una experiencia significante en sus vidas. A la memoria de Valentina, Gladys y Haydée.
Mariana Rey y el equipo de Fondo de Cultura Económica leyeron con entusiasmo el manuscrito y con su cuidada lectura mejoraron el texto. Cuando les dije a Juan, Pastora y Gregorio que finalmente había terminado de escribir se miraron cómplices y Pastora replicó: “¿Y de qué vas a hablar en la cena ahora?”. Gracias infinitas a mis tres amores por su paciente sabiduría. Y a Platón.
INTRODUCCIÓN
UNA BREVE y reciente conversación evoca la muerte de Eva Perón indisociable de la experiencia biográfica e imbricada en la política argentina de mediados del siglo XX:
Saúl: O sea 8:25, esa es la hora que después pusieron los capos peronistas, la hora de la inmortalidad de María Eva Duarte. 27 años.
Sandra: 33.
Saúl: ¿Eh?
Sandra: 33 años.
Saúl: Perdón, 33 años. La edad de Cristo… Era muy joven, muy inteligente y los antiperonistas, porque antes eran radicales y peronistas, y algún comunista; o sea, los adversarios decían cualquier cosa.
Sandra: ¿Te acordás de lo que decían?
Saúl: Y que era una puta, que era esto, que era lo otro.
Amanda: Claro, porque era artista, ¿no?
Sandra: Sí, ¿y qué más te acordás? Porque me interesa.
Saúl: Y, bueno, cuando pasó aquello…
Amanda: Claro, porque la familia de ellos era peronista.
Saúl: Claro, claro… Yo soy del año 36… y cuando pasó aquello yo era chico, pero me acuerdo del velorio. Imponente.
Sandra: ¿Y la tuya?
Amanda: No, la mía no. Pero yo me acuerdo también porque cuando murió tenías que llevar luto al colegio.
Sandra: ¿Llevaste luto?
Amanda: No. No me olvido más. Tu abuelo Tomás nos dijo a tu tía y a mí: “Ustedes van a ir al colegio y cuando les pregunten por qué no tienen luto van a decir porque no se les murió ningún pariente, porque en esta casa solo se lleva luto por los familiares”.
Sandra: ¿Y?
Amanda: ¿Cómo?
Sandra: Me refiero a si pudieron entrar con la tía Marta al colegio, si la maestra les dijo algo, si les pusieron una mala nota…
Amanda: (piensa) No… no sé… Creo que no, no me acuerdo…1
Otto recuerda con picardía que “los que no la querían decían ‘medias Perón, Evita las corridas’”. En esa época, me explica, “a las medias de nailon les levantaban los puntos para recuperarlas”.2 En Bolívar o en Tandil, escenario de estos intercambios, así como en toda la Argentina, la muerte de Eva alentó diálogos entre una comunidad muy heterogénea de hombres y de mujeres que evaluaron la importancia de la muerte para sus vidas y para el país, siguieron sus vicisitudes por la radio y la prensa, participaron en las ceremonias de despedida y expresaron públicamente su pena, o se negaron a llorar.
Las implicancias políticas que planteaba la desaparición de la mujer más poderosa y popular del momento fueron advertidas por la historiografía. En virtud del “liderazgo carismático” de Evita, las estructuras organizativas ligadas a su persona —el Partido Peronista Femenino y la Fundación Eva Perón— no sobrevivieron a su muerte;3 también se ha afirmado que su desaparición fue seguida de la estrepitosa caída en desgracia de los principales dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) e incluso de la misma organización sindical.4 La muerte como parteaguas también es subrayada por las biografías que le han sido dedicadas, así como en obras más generales sobre el peronismo. La avalancha de homenajes oficiales previos a su fallecimiento se señala a su vez como un ejemplo de la intención del Estado peronista de crear una “religión política”.5 Y trabajos recientes analizan cómo las expresiones colectivas de duelo permitieron mostrar en ese momento la colaboración y el vínculo estrecho entre el peronismo y la Iglesia católica.6 Sin embargo, y a pesar del impacto que se le atribuye, la muerte de Eva Perón como un evento en sí mismo ha recibido muy poca atención. Es el objetivo de este libro, que tiene su origen en mi preocupación por la muerte y sus resonancias políticas al que luego se sumó mi interés por el entrelazamiento entre emociones, afectos, ideas e identidades políticas. La larga enfermedad de Eva y su dilatado funeral siempre acompañados de movilizaciones, plegarias, disposiciones y expectativas oficiales, y prácticas sociales autónomas ofrecen una oportunidad quizás excepcional para bucear en las relaciones entre comunidades políticas y comunidades emocionales.
Se estima que dos millones de personas acompañaron, el 10 de agosto de 1952, el traslado del cuerpo muerto de Eva desde el Congreso de la Nación hacia la sede de la CGT en la capital, pero fueron muchísimos más los hombres, mujeres y niños que participaron de la ceremonia de inhumación gracias a su transmisión por la cadena nacional de radiodifusión.7 Las exequias pueden verse como un “evento monstruo”, en el sentido en que lo entiende Pierre Nora, esos que marcan un antes y un después por su integración plena, tanto en la memoria política de la Argentina contemporánea como en la sociedad del espectáculo.8 El rito de paso y el funeral de Estado fueron el corazón de este evento político y cultural mayúsculo, pero cobran pleno sentido en una temporalidad más larga que permita incorporar la enfermedad y la agonía como parte del proceso de constitución del “estado de Eva” (como solían titular los periódicos) en un tema público y en un gran condensador de normas y expresiones emocionales distintivas y necesarias para pertenecer al peronismo. Así, en este libro veremos cómo durante casi tres largos años (1950-1952) el estado de salud de Eva, su muerte y su magno funeral afectaron a toda la sociedad y a sus instituciones y, como recuerdan Amanda, Saúl y Otto, devinieron una experiencia ineludible y hoy memorable.
El primer argumento de este libro es que la muerte de Evita fue un acontecimiento arrollador para el peronismo, al tiempo que esencial para sellar su conformación como una “comunidad emocional” específica y distinta de las otras organizaciones políticas en la Argentina de entonces. Seguramente la mayoría de los argentinos escucharon o leyeron alguna vez en sus vidas la frase que Juan Domingo Perón gustaba tanto repetir: “Nosotros construimos un movimiento al que adhieren los hombres de cualquier parte que piensan y sienten como nosotros”. En esta frase el presidente de Argentina articulaba el lazo político con los afectos y sugería un modo peronista de sentir y de afectarse. Ciertas disposiciones emocionales se venían anunciando en discursos oficiales, imágenes, programas radiales y publicaciones, y también Eva desde el inicio de su carrera política había hecho de la “política de las emociones”9 un utensilio central para su vinculación con las masas; pero, como veremos, su larga enfermedad y su fallecimiento impulsaron y facilitaron la articulación y “consolidación” de esta “comunidad emocional” de hombres y mujeres vinculados entre sí por emociones que definieron como propias, asociaron con determinados modos de expresión y de acción y usaron para establecer una línea de demarcación entre sus actitudes y condiciones emocionales y las de quienes no eran peronistas.
Los investigadores reconocieron hace tiempo que el impacto del peronismo en la política y la sociedad argentinas no se reducía a los efectos socioeconómicos y que era necesario prestar atención a sus innovaciones discursivas y a la apropiación de la cultura popular y de la cultura de masas por su discurso político.10 En su libro Resistencia e integración, Daniel James apeló a la noción de “impacto herético” del peronismo para referirse tanto a la subversión de valores y jerarquías que generó como al lenguaje político —especialmente de Juan Perón— plagado de referencias a expresiones de la cultura popular como el lunfardo y el tango. La herejía, también sugirió, canalizaba e implicaba el orgullo y la autoestima de la clase trabajadora y su capacidad para cuestionar la autoridad de la elite, de los políticos, de los patrones. De la mano de James, “orgullo” y “dignidad” ingresaron al léxico de los trabajos académicos y junto con la lealtad y el amor han sido indicados más recientemente como “las emociones hegemónicas del régimen emocional peronista hasta su caída”. El “carácter sentimental y erótico” en la conformación del peronismo expresado en la mezcla entre clase, género, política y sexualidad es también importante para comprender mejor las formas identificatorias con Perón y los procesos de subjetivación política.11
El libro que el lector tiene en sus manos comparte el interés por las emociones políticas y por ello estudia en detalle la semántica del amor político propuesta por el peronismo. Me interesa incursionar en los sentidos del amor delineados desde el discurso oficial y explorar sus impactos en los hombres y mujeres peronistas, pero también entre quienes no lo eran. La relevancia política de las emociones tuvo en Eva una figura clave y se expresó también en palabras como felicidad, dolor y sacrificio que se erigieron, junto con el amor, como artífices del canon afectivo básico del peronismo. Es decir, en el sentido que articularon de manera sistemática el discurso político, se entrelazaron con las políticas sociales promovidas y adoptadas por el gobierno, modelaron las retóricas de los cuadros políticos en eventos y movilizaciones específicas y, como muestran por ejemplo las cartas de pésame enviadas al presidente por la muerte de Eva, se asociaron y engrosaron experiencias individuales significantes.
Los contenidos semánticos de “felicidad”, “amor”, “dolor” y “sacrificio”, si bien no fueron estables, aparecían como horizonte de expectativas, como presente vivido, como una forma de conciencia sobre el pasado personal y colectivo o como disposición para vincularse e involucrarse con distintas situaciones, personas, objetos. Este proceso de construcción de sentidos tanto como la interdependencia entre estas emociones fue el resultado, como se muestra en el libro, de un ida y vuelta entre discursos y disposiciones gubernamentales, apropiaciones y aportaciones populares. Es decir, la fuente de estas modulaciones discursivas, disposiciones afectivas y expresiones del sentir se inscribe en el amplio horizonte de las teorías científicas en boga en ese momento sobre el amor, las emociones y las multitudes; la cultura de masas de la época y su apropiación como un modo de conectarse con un público de clase trabajadora por parte de Juan y Eva Perón, especialmente.12
Esto no quiere decir que las pautas actitudinales y las expectativas en sus formas de expresión hayan sido iguales para las mujeres y para los hombres. Tampoco sugiero que este léxico emocional y sus contenidos se hayan mantenido constantes e inalterados en el transcurso del tiempo13 y, como también comprobará el lector, estas “emociones peronistas”, este canon afectivo básico, se vinculó en situaciones puntuales y en momentos específicos con sentimientos concomitantes como la alegría, el fervor, el orgullo y la abnegación, diseñando así la posibilidad de una constelación emocional peronista mayor.
Quizás la mayor originalidad del peronismo —en relación con la Unión Cívica Radical y con el Partido Socialista, pero también con otros movimientos políticos o modelos de organización social de la época como el varguismo, el individualismo estadounidense o el colectivismo soviético— fue su capacidad para construir y legitimar una narrativa pública sobre el dolor popular.14 Juan Perón dijo en los albores de su aparición política que venía a “saldar la deuda con las masas sufridas y virtuosas” y colocó así al sufrimiento como un poderoso discurso legitimador y diferenciador que, veremos, empalmaba con la promesa de la felicidad. No se trataba del dolor físico solamente, y de su tratamiento que garantizarían los hospitales de la “Nueva Argentina” peronista, sino además de los dolores, las heridas y sufrimientos populares del pasado que empezaban a ser reconocidos y nombrados por el discurso político peronista. El dolor es poliédrico y se expresa en condiciones sociales específicas,15 pero para que esas expresiones surjan dependen de la identificación previa de quien era capaz de identificar ese dolor.16 Traspasado a la política, y es el segundo argumento del libro, fue el peronismo como organización política quien propuso en Argentina que no había dolor que no merezca atención política. Como etiqueta, como sustantivo, como experiencia subjetiva y como disposición afectiva que garantiza la empatía, el dolor fue central para la construcción y reivindicación de un peronismo sensible, como lo definieron varios funcionarios en el curso de la prolongada enfermedad de Eva.
Daniel James, en el libro mencionado más arriba, sostuvo que durante el peronismo la “ciudadanía ya no debía ser definida en función de derechos individuales y relaciones dentro de la sociedad política, sino definida en función de la esfera económica y social de la sociedad civil”.17 Este proceso vino de la mano de nuevos lenguajes, disposiciones y normas emocionales que engarzaban la “democratización del bienestar”18 con personas reales que tenían nuevas experiencias afectivas.
La tendencia a subrayar la extraordinaria emocionalidad de la política y la manipulación emocional de los populismos de derecha en el siglo XXI19 no debe ocluir el hecho de que, y como sabemos los historiadores, la política moderna siempre abrazó la confrontación y se entrelazó con las emociones.20 No debe sorprender entonces que también las emociones hayan impregnado los lenguajes y alentado el accionar político de los opositores. El tercer argumento de este libro es que la intensidad de las emociones en la política de entonces y la fuerza emocional ligada con la desaparición de Eva Perón no se limitó al “pueblo peronista”, pues empapó las narrativas opositoras que reforzaron su ya vivaz y creciente radicalización política contra el peronismo.21 El “espectáculo macabro”, como estas plumas definieron el rito de paso, ponía en evidencia el impacto emocional corrosivo e intolerable que, en estas narrativas, acarreaba la experiencia peronista en Argentina, pero también muestra cómo eran afectados personalmente por el evento que narraban. Sentimientos menos gratificantes de humillación, ira y agobio se exponen en estos opositores que, precisamente por ser opositores políticos o disidentes ideológicos, se sentían excluidos de la comunidad de seres felices peronistas. Pero también estas narrativas brindan pistas elocuentes sobre el componente emocional del antiperonismo. Muestran cómo el léxico emocional empleado para referirse al peronismo nutría sus representaciones sobre su carácter aberrante y abyecto y, a su turno, legitimará el rechazo y el silencio en los años venideros.22 Este universo pasional que acompañó el advenimiento del peronismo al poder y se profundizó con el avance de la enfermedad, la agonía y la muerte de Eva no fue un mero añadido de los acontecimientos políticos de la Argentina de mediados del siglo XX ni un mero detalle de lo sucedido y de lo vivido por los contemporáneos, sino un elemento indisociable de una experiencia individual y colectiva, social y política a la vez y en muchos aspectos todavía indeleble.
Las emociones son entendidas como prácticas resultantes de la interacción del sujeto con el mundo, más que como propiedades intrínsecas del yo o estados interiores.23 Involucran el sentir y el sentir es estar implicado en algo que, como apunta Sara Ahmed, trae consigo una intencionalidad, una dirección o una orientación hacia el objeto.24 Entonces, en el transcurso de este libro las emociones nunca son pensadas como simples impulsos irracionales, sino como disposiciones que implican necesariamente valoraciones cognitivas, formas de percepción o de pensamiento cargadas de valor y dirigidas a un objeto u objetos.25 ¿Cuáles fueron las expresiones lingüísticas, corporales, gestuales y visuales prevalentes por la muerte de Eva? ¿Cómo las condicionó la polarización y el conflicto político? ¿Mediante qué lenguajes expresaron emociones las mujeres y los hombres? Para abordar estas preguntas la noción de “comunidad emocional” de Barbara Rosenwein y el concepto de “régimen emocional” de William Reddy son relevantes.
La “comunidad emocional” alude al grupo de individuos vinculados entre sí por un sistema de sentimientos compartidos a través del cual definen las emociones propias y las ajenas, los lazos afectivos que los unen, lo que consideran como significativo o peligroso para ellos, las evaluaciones que hacen de las emociones de los otros y los modos de expresión de las emociones que esperan, propician, toleran, deploran, etc.26 La noción “comunidad emocional” es importante para comprender los procesos de homogeneización en la construcción de la emocionalidad política colectiva pero, y como ha sido señalado en varios trabajos, no logra precisar si el reparto de emociones es fruto de un proceso identitario protagonizado por sus miembros, o de agentes externos que, contemporánea o posteriormente, han imaginado una naturaleza emocional para esta comunidad y se la han asignado en forma indiscriminada.27 Porque comparto este señalamiento, estuve atenta a los actores, mecanismos y situaciones que asocian emociones puntuales con grupos específicos. Y dado que se trata de un estudio sobre el siglo XX enfatizo, cosa que Rosenwein no pudo hacer en sus investigaciones de historia medieval, en el papel de la voz humana, y femenina, y su amplificación por las tecnologías propias del siglo XX. Me interesa entender qué significó para las mujeres y hombres pertenecer a esa “comunidad emocional” peronista y qué posibilidades tuvieron de desvincularse de ella; y dado que el peronismo fue un movimiento político y también el partido de un gobierno que —hay consenso historiográfico— a partir de los años cincuenta desplegó y profundizó prácticas autoritarias y censuró a los opositores políticos, también presté atención a qué expresaron y cómo escribieron buscando decir qué sintieron los opositores políticos sobre sus experiencias durante el mencionado gobierno. En estos dos últimos aspectos el concepto de “régimen emocional” de Reddy es muy útil. El autor define el régimen emocional como el “conjunto de emociones normativas y de rituales oficiales, de prácticas y emotives que buscan regular la vida afectiva de los individuos”28 y por ello permite dar cuenta de las normas del sentir que se pretenden imponer y se esperan desde el poder, desde el Gobierno peronista. Es importante, como propone Reddy, analizar si los regímenes emocionales dan “libertad emocional” a los individuos permitiéndoles transitar entre varios estilos emocionales o posibilitándoles buscar alternativas dentro del dominante, construyendo de esta forma una subjetividad más autónoma, más libre de imposiciones afectivas o si, por el contrario, al no permitir opciones afectivas provoca sufrimiento emocional.
De la mano de este bagaje conceptual mínimo en cada uno de los capítulos incorporo otras referencias conceptuales útiles para abordar los temas y las preguntas desarrolladas en cada uno de ellos. Guiada por estas nociones y conceptos, busco acercarme a los lenguajes que invocan palabras, expresiones, gestos de la cara, signos corporales y tonos e inflexiones de la voz, atmósferas, como vías de acceso a las expresiones emocionales y, también veremos, como grilla de lectura que los contemporáneos emplearon para determinar y juzgar la experiencia emocional de los otros en una situación y contexto social y político específicos. A través del goteo constante de estos lenguajes que asoman en un conglomerado muy diverso de periódicos vinculados con distintas filiaciones políticas, de revistas comerciales, de discursos públicos de Eva y Juan Perón, de algunos programas radiales, de imágenes y cortometrajes oficiales, de cartas de hombres y mujeres comunes y de disposiciones y decretos oficiales, exploro las relaciones entre peronismo, emociones y cultura en la Argentina de mediados del siglo XX. Sin pretender agotar estas relaciones y sin aspirar a trazar un panorama abarcador y completo, el libro incursiona en los lenguajes emocionales del antiperonismo.
Cada uno de los seis capítulos que componen el libro se articula a partir de una pregunta específica, un argumento y una conclusión. Si bien los capítulos pueden leerse de manera secuencial también se pueden leer en cualquier orden. En el primer capítulo analizo cómo y por qué razones la enfermedad y la agonía —entendida como signos de la muerte en un cuerpo todavía vivo—29 se ofrece a la lectura pública. Para seguir este derrotero me apoyo en los boletines médicos emitidos desde la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, en la organización de una miríada de mítines proselitistas desplegados en el marco de la campaña electoral por las elecciones nacionales de noviembre de 1951 y en una extraordinaria profusión de oficios religiosos católicos. La participación en este abanico de acciones en el curso de un año, alentadas desde el Gobierno y acompañadas por un número significativo de mujeres y de hombres peronistas, alimentaba expectativas y prácticas emocionales, ciertas disposiciones afectivas y pautas actitudinales (compromiso, empatía, fervor, entusiasmo, silencio) que fueron señaladas por un conglomerado de actores peronistas como indicativos de la sensibilidad, distintiva y original, que el peronismo había traído a la política moderna argentina.
Eva Perón con sus prácticas y la figura de su martirio también contribuyó de manera decisiva como muestro en el segundo capítulo. Mediante el proceso original de construcción personal y social del martirio de Eva, que acontece e interactúa en muchas ocasiones con el saber y el conocimiento público de su enfermedad, se observa por un lado el rol crucial de su cuerpo y su voz en su “política de las emociones” y por otro lado la interacción, el ida y vuelta permanente entre su martirio personal, el dolor popular que había que mitigar, el amor hacia el pueblo peronista y su felicidad como causa final del Estado. El rito fúnebre fue un evento nacional mayúsculo como muestro en el tercer capítulo. Sabemos desde hace mucho que la polisemia es constitutiva de los rituales y que estos son centrales para conformar una comunidad imaginada, y emocional, en la que personas muy diversas entre sí se reconocen como participantes y compartiendo emociones semejantes. El rito fúnebre por la muerte de Eva no fue la excepción, por supuesto, pero me impuso el desafío de cómo narrar la pluralidad de significados y qué elegir de esa pluralidad por momentos extravagante que se desprendía del archivo. Opté por seleccionar dramatizaciones, es decir, eventos, decisiones administrativas, situaciones, objetos, que condensan algún aspecto o relación donde ciertas figuras se individualizan y adquieren así un nuevo significado insospechado anteriormente.30 Me interesó mostrar en especial la dimensión sonora, visual y olfativa del funeral. Si bien es evidente que fue pensado con antelación y como todo ritual fúnebre tuvo muchos componentes prescriptivos, es también visible la espontaneidad de quienes participaron y, por momentos, el desorden y hasta el caos en la capital de Argentina.31 Desde esta perspectiva, y como también se insinuaba en los zigzagueos oficiales para comunicar públicamente el estado de salud de Eva, el Estado peronista muestra su eficacia en organizar el funeral, pero no necesariamente su eficiencia. En el devenir de esos quince días de una intensidad dramática quizás excepcional miles de individuos se sintieron conmovidos por lo mismo, la muerte de Eva, pero esto no quiere decir que hayan sentido lo mismo al mismo tiempo y que lo hayan expresado de la misma manera. Los actos rituales no se realizan mecánicamente, aunque estén prescritos, sino que son modelados por una expresividad afectiva que cada uno viste de manera personal,32 y están determinados por la partición genérica de las expresiones emocionales esperadas para las mujeres y los hombres.
Como se notará, la intensidad y el ritmo de las expresiones emocionales, la heterogeneidad comportamental y expresiva —en ocasiones complementaria de acuerdo con el rol de cada uno de los participantes—, el espacio donde suceden y siempre diferenciadas por el género se disipan casi por completo cuando nos adentramos en las crónicas del diario Democracia o en el análisis de los dos mediometrajes sobre el funeral encargado por el Estado argentino. En el cuarto capítulo analizo, precisamente, la narrativa escrita y visual del funeral, que parece querer conjurar mediante la representación las disputas por la herencia emocional y política que planteaba la desaparición. Escribir sobre el llanto, mostrar rostros con lágrimas, compungidos y serios fue la manera elegida y sobrerrepresentada de testimoniar el dolor por la muerte, una expresión de gratitud y reciprocidad por el sacrificio personal de Eva, así como una declaración pública de fidelidad política con el peronismo.
En el quinto capítulo cambio el foco y me concentro en analizar cómo se articulan narrativas sobre el dolor por la muerte de Eva. Me apoyo en cartas, telegramas, poemas y canciones que la gente común escribió y envió al presidente. En estos escritos de la aflicción confluyen metáforas ambientales habituales para expresar situaciones dolorosas, objetos materiales que pueden trocar en objetos emocionales, actitudes ante la muerte de más vieja data y trozos de la biografía de quien escribe anudada con el impacto de la llegada del peronismo al poder. En la escritura se revela también cómo las normas del sentir fueron una vara que dictaminaba quién era peronista y quién no podía serlo.
En el último capítulo incursiono en las descripciones del funeral que realizó la oposición política en especial a partir de artículos periodísticos publicados en el exterior, de ediciones partidarias de los partidos políticos opositores y de libros editados en su mayoría fuera de Argentina y prácticamente ignorados por la historiografía. Muestro de la mano del análisis de la práctica social del luto, de la figura ritual de la llorona y de la emoción social y política del resentimiento que las emociones no eran solo un “asunto peronista”, sino que estuvieron en el corazón del debate y la discusión política de mediados del siglo XX. Mediante un tono emocional liderado por la burla, el desdén y el desprecio hacia los “obsecuentes peronistas” y denunciando los llantos provocados por el accionar del “aparato totalitario”, estos relatos no ocultaron la ira, el odio y el avasallamiento sentido al ser en ocasiones impulsados a la participación ritual o por verse atrapados en una atmósfera fúnebre que convertía a la muerte en una experiencia inevitable. Estos textos no ocultaron el sufrimiento emocional de quienes no compartían las reglas y los valores peronistas que buscaban gobernar la experiencia y la interpretación de los sentimientos, pero tampoco ocultaron la ligazón entre oposición ideológica y emocional al peronismo. Por ello fanatismo, resentimiento y sumisión conviven con humillación, miedo, agobio, odio e ira. El sufrimiento emocional no era por Eva, se percibe, sino producto de la crueldad del régimen que obligaba a llorarla y homenajearla a quienes no lo sentían. Los relatos políticos sobre las reacciones sociales durante el funeral analizados en el último capítulo del libro hablan de las diferencias ideológicas y de la polarización de la sociedad argentina, pero también son indicadores de discusiones y controversias más amplias sobre los estilos y las expresiones emocionales que habilitó y generó el peronismo.
En los diferentes capítulos de este libro el lector encontrará, entonces, la dimensión emocional integrada en los debates políticos, en las discusiones ideológicas y en las disputas culturales de la época. Integrar la dimensión emocional al análisis del pasado facilita la comprensión de la carga afectiva necesaria para entrar en contacto y para que arraiguen las ideas políticas al tiempo que permite entender mejor la relevancia de los afectos en la construcción del lazo social y político. Como sostiene Ahmed, no es necesario suponer que lo que tienen en común sean los sentimientos en sí, que todos sientan igual y de la misma manera, pues el lazo social, y político, agrego, resulta vinculante en la medida en que dichos sentimientos se depositan en los mismos objetos. Estos objetos, siguiendo a Ahmed, hacen referencia no solo a cosas físicas o materiales, sino a valores, prácticas, estilos, aspiraciones.33 Los peronistas convergen y se hermanan a partir de la capacidad de reaccionar y de involucrarse con el dolor del prójimo, del amor de y hacia sus líderes, de la felicidad como promesa y como experiencia vivida y de la disposición al sacrificio por el peronismo, de ser necesario. Este “canon afectivo” interactúa con tonos y disposiciones afectivas narrados por los opositores políticos que son muy importantes para entender cabalmente la eficacia discursiva del antiperonismo y sus prácticas de acción política que encontraron, precisamente, en su discurso emocional una herramienta significativa de legitimación.
1 Conversación con Amanda y Saúl en su casa de Bolívar, provincia de Buenos Aires, 22 de julio de 2022.
2 Conversación con Otto en su casa de Tandil, provincia de Buenos Aires, 8 de diciembre de 2019.
3 Carolina Barry, Evita capitana. El Partido Peronista Femenino 1949-1955, Caseros, EDUNTREF, 2009.
4 Loris Zanatta, Eva Perón. Una biografía política, Buenos Aires, Sudamericana, 2011.
5 Marysa Navarro, Evita, edición corregida y aumentada, Buenos Aires, Planeta, 1994; Alicia Dujovne Ortiz, Eva Perón. La biografía, Buenos Aires, Aguilar, 1995; Félix Luna, Perón y su tiempo, t. II:La comunidad organizada (1950-1952), Buenos Aires, Sudamericana, 1985; Hugo Gambini, Historia del peronismo. La obsecuencia (1952-1955), Buenos Aires, Planeta, 2001, y Mariano Plotkin, Mañana es San Perón. Propaganda, rituales políticos y educación en el régimen peronista (1946-1955), Caseros, EDUNTREF, 2007.
6 Lucía Santos Lepera, “Los límites de la confrontación: la Iglesia católica y el gobierno peronista (Tucumán, 1952-1955)”, en Revista de Historia Americana y Argentina, vol. 50, núm. 2, 2015, pp. 171-216, y Javier Martínez, “El duelo por la muerte de Evita en la futura jurisdicción de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos”, en Historia Regional, año XXX, núm. 36, enero-junio 2017, pp. 29-44.
7 Según el Censo Nacional de 1947 la población del país era de 15.893.827 habitantes y la de la ciudad de Buenos Aires de 2.982.580 habitantes.
8 Pierre Nora, “L’événement monstre”, en Communications, núm. 18, 1972, pp. 162-172.
9 Me refiero a las expresiones lingüísticas y extralingüísticas que invocan las emociones como recurso político para convencer, persuadir, “ganar” a la población para una determinada orientación o agrupación política. Ute Frevert, “La politique des sentiments aux XIXe siècle”, en Revue d’histoire du XIXe siècle, núm. 46, 2013, pp. 51-72.
10 Emilio de Ípola, Ideología y discurso populista, Buenos Aires, Folios, 1983; Daniel James, Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976, Buenos Aires, Sudamericana, 1990, y Matthew Karush, Cultura de clase. Radio y cine en la creación de una Argentina dividida (1920-1946), Buenos Aires, Ariel, 2013.
11 Omar Acha, Crónica sentimental de la Argentina peronista. Sexo, inconsciente e ideología, 1945-1955, Buenos Aires, Prometeo, 2014.
12 Esta combinación epistemológica ha sido adelantada, por ejemplo, por Rosa María Medina Doménech, Ciencia y sabiduría del amor. Una historia cultural del franquismo (1940-1960), Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2013; Daniel James, op. cit., y Matthew Karush, op. cit.
13 Sobre la pérdida, recuperación, contingencia de las emociones y las distintas formas de experimentarlas: Ute Frevert, Emotions in History. Lost and Found, Budapest, Central European University Press, 2011, y Ute Frevert et al., Emotional Lexicons. Continuity and Change in the Vocabulary of Feeling 1700-2000, Oxford, Oxford University Press, 2014 (especialmente el cap. 1).
14 Sobre este punto, y a partir de la felicidad como programa de gobierno, pero que, a diferencia del peronismo, no dialoga con el dolor: Peter Stearns, Happiness in World History, Nueva York y Londres, Routledge, 2021; Darrin McMahon, Happiness. A History, Nueva York, Atlantic Monthly Press, 2006, y Sheila Fitzpatrick, “Happiness and Toska. An Essay in the History of Emotions in Pre-war Soviet Russia”, en Australian Journal of Politics and History, vol. 50, núm. 3, 2004, pp. 357-371.
15 Javier Moscoso, Una historia cultural del dolor, Madrid, Taurus, 2011. El autor también refiere con “poliédrico” al hecho de que es vivenciado subjetivamente de modo diferente. Su estudio se interesa en el análisis de sus representaciones históricas y su conceptualización clínica, y en las condiciones sociales específicas en que se expresa.
16 David Morris, La cultura del dolor, Santiago de Chile, Andrés Bello, 1993.
17 Daniel James, op. cit., p. 30.
18 Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza, “La democratización del bienestar”, en Juan Carlos Torre (ed.), Nueva Historia Argentina, t. 8: Los años peronistas (1943-1955), Buenos Aires, Sudamericana, 2002, pp. 257-312.
19 Eva Illouz, Les émotions contre la démocratie, París, Premier Parallèle, 2022.
20 Ute Frevert, Kerstin María Pahl et al., Feeling Political. Emotions and Institutions since 1789, Cham, Palgrave Macmillan, 2022.
21 La fuerza emocional se refiere al tipo de emociones —que no son siempre secuenciales y ninguna anula a las demás— que una persona experimenta en relación con situaciones y hechos específicos dentro de un campo de relaciones sociales puntuales. Véase Renato Rosaldo, Cultura y verdad. Nueva propuesta de análisis social, México, Grijalbo, 1991, p. 15.
22 Para el papel de cómo el Libro negro de la segunda tiranía ayudó a instalar, a partir de 1958, el rechazo y el silencio, véase Patricia Berrotarán y Alejandro Kaufman, “La construcción de la tiranía: el Libro negro”, en María Teresa Bonet y Carlos Ciappina (comps.), Representaciones, discurso y comunicación. El peronismo, 1945-1973, La Plata, EDULP, 2012, pp. 23-42.
23 Hay una abundante literatura sobre las distinciones terminológicas entre afectos, emociones, sentimientos, pasiones. Hay autores que prefieren usar emoción cuando analizan la efervescencia de una manifestación, la insurrección de una barricada, los funerales de Estado, y usan sentimientos o afectos para el “apego”, vínculo de proximidad (attachment) con los partidos políticos, con una comunidad nacional o religiosa. Remarcan, además, la temporalidad más corta de la primera. También algunos proponen introducir a las pasiones, entendidas como motivaciones para la acción política y como signos de identificación colectiva.
En las fuentes que sostienen este libro estas palabras aparecen entremezcladas y generalmente como equivalentes. En muchos casos uso estas palabras como sinónimos. Del mismo modo que dolor y sufrimiento.
Puede consultarse Alain Corbin y Hervé Mazurel, Histoire des sensibilités, París, PUF, 2023, y Gloria Origgi (dir.), Passions Sociales, París, PUF, 2019.
24 Sara Ahmed, La promesa de la felicidad, Buenos Aires, Caja Negra, 2019, pp. 121 y 122.
25 Martha C. Nussbaum, Emociones políticas. ¿Por qué el amor es importante para la justicia?, Barcelona, Paidós, 2014, p. 33. Louis Quéré afirma que las emociones “están en la base de nuestra capacidad de actuar, de reaccionar, de pensar y de razonar”, en La fabrique des émotions, París, PUF, 2021, p. 13.
26 Barbara H. Rosenwein, “Worrying about Emotions in History”, en The American Historical Review, vol. 107, núm. 3, 2002, pp. 821-845, aquí p. 830.
27 Es imposible reponer aquí las observaciones y revisiones que hizo Rosenwein al concepto de “comunidad emocional”. Se encuentran referencias en la bibliografía que aparece al final que pueden orientar al lector para incursionar en ellas.
28 William Reddy, The Navigation of Feeling. A Framework for the History of Emotions, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 100-102. El autor reformuló su primera propuesta de régimen emocional con el concepto de “estilo emocional” que fue cuestionada por aparecer asociada con el Estado-nación moderno. El concepto de “régimen emocional” apareció en William Reddy, “Against Constructionism. The Historical Ethnography of Emotions”, en Current Anthropology, vol. 38, núm. 3, 1997, pp. 327-351. La primera crítica provino, precisamente, de Barbara Rosenwein, “Review of William M. Reddy, The Navigation of Feeling. A Framework for the History of Emotions”, en American Historical Review, vol. 107, núm. 4, pp. 1181 y 1182. Para un panorama muy abarcador de las nociones, conceptos, discusiones y alternativas metodológicas y epistemológicas de la historia de las emociones, véase María Bjerg, “Una genealogía de la historia de las emociones”, en Quinto Sol, vol. 23, núm. 1, 2019, pp. 2-20.
29 Louis-Vincent Thomas, La muerte. Una lectura cultural, Barcelona, Paidós, 1991, p. 24.
30 Roberto DaMatta, Carnavales, malandros y héroes. Hacia una sociología del dilema brasileño, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 48 y 49.
31 Es claro que el avance inexorable de la enfermedad propició que el funeral fuera pensado con denuedo y es muy probable que hayan sido la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación y el Ministerio del Interior los responsables primordiales de la organización. Cómo se articularon entre sí y a partir de qué actores, y cómo y cuándo se sumaron las distintas estructuras organizativas del peronismo, es mucho más difícil de precisar. También lo es saber cuánto costó y cómo se financió.
32 Traducción propia del original “Les actes rituels, bien que prescrits, ne sont pas accomplis de façon mécanique. Ils sont informés par une expressivité affective que chacun investi de façon personnelle”. Marika Moisseeff y Michael Houseman, “L’orchestration ritual du partage des émotions et ses ressorts interactionnels”, en Laurence Kaufmann y Louis Quéré (dirs.), Les émotions collectives. En quête d’un “objet” impossible, París, EHESS, 2020, p. 12.
33 Sara Ahmed, op. cit., p. 73.
I. LA ENFERMEDAD PÚBLICA DE EVA
Antes de seguir adelante quiero que se graben bien en sus mentes que yo estaba mirando a Eva Perón enferma […] muy enferma.
¿Qué me dijeron mis ojos?
En una amplia cama, lujosamente adornada, una mancha blanca y oro sobre sábanas blancas. Reclinada sobre varios almohadones que le servían de respaldar, ambos brazos a lo largo del cuerpo que resaltaban sobre el níveo lecho, Eva Perón volvió la cabeza hacia nosotros. Pero algo más me dijeron mis ojos, como se lo hubieran dicho a los ojos de cualquier otra persona. Esa bella y joven mujer, reclinada lánguidamente en esos almohadones, demostraba algo único e indefinible, que sobrecogía el ánimo del espectador. Una dulce e infinita tristeza, los ojos apagados y contorneados por ojeras hábilmente disimuladas por el maquillaje, los pómulos un poco salientes y su general laxitud, decían que algo vulneraba profundamente ese ser.
JORGE ALBERTELLI, Los cien días de Eva Perón1
ANTES de su primer encuentro, el 21 de septiembre de 1951, el oncólogo Jorge Albertelli había conocido el resultado de la biopsia: un cáncer de cuello uterino en estado avanzado. Durante los siguientes “cien días” la primera dama de Argentina sería su paciente estrella.2 La imagen de Eva yacente como maja vencida le provocó “un impacto emocional”, en apariencia indeleble, que el médico conserva casi cuarenta años después cuando decide “verter al papel la evocación de las memorias de una etapa alucinante de mi vida”.3 En su crónica la vida de Eva es la suya propia y se muestra cumpliendo un rol que sobrepasó ampliamente el de un médico habitual, ya que Albertelli está implicado por completo. Sus recuerdos, además de brindar pistas de trastiendas palaciegas, ofrecen indicios útiles para quienes se abocan a estudiar la relación médico-paciente y buscan saber cómo la enfermedad se deja leer a través de testimonios del entorno médico. Pero, como es sabido, la salud y la enfermedad no pueden reducirse a estados orgánicos y psicológicos, y son un asunto de sociedad. Cuando la enfermedad aqueja a una figura con un poder como el que tuvo Eva Perón se refuerza aún más su carácter social, público y político. Me interesa explorar este aspecto en este capítulo y ver cómo contribuye a la configuración de una comunidad política y emocional.
Los primeros síntomas habrían aparecido entre 1947 y 1950. Fue en enero de 1947 cuando Eva sintió un fuerte dolor en la ingle derecha mientras estaba dando un discurso en la sede del Sindicato de Conductores de Taxis, en la ciudad de Buenos Aires. Tres días después fue operada en el Instituto del Diagnóstico de la capital de la república, centro médico en donde se realizó la biopsia que “impactó emocionalmente” a Albertelli. La información oficial vino después de los rumores y versiones que de inmediato se echaron a rodar. Se atribuyó el desmayo público de Eva a la excesiva temperatura estival y se explicó que la razón de la operación fue por una inflamación del apéndice. El boletín médico, sin firma, se limitó a decir: “El estado de la enferma es normal”.4 Esta temprana datación compartida por varios autores se adelanta en tres años a la oficial,5 y a la de Marysa Navarro, que sitúa el origen de la enfermedad en 1950.6 Como sostienen Paola Cortés Rocca y Martín Kohan, la “necesidad de datar el diagnóstico, de establecer quién y cuándo lo conocieron, no es un mero detalle documental, sino que constituye un elemento clave para atribuir sentido a las acciones de Evita y a las del círculo que la rodea, incluso Perón”.7 Leyendo la prensa de esos cuatro años, 1947-1950, oficialista, independiente u opositora, y hasta mediados de 1951, no hay indicios públicos para pensar que Eva estuviera enferma. Su salud no fue un tema de interés periodístico, no hay crónicas ni versiones para los lectores, señales que estimularan su preocupación e interés por la salud de Eva.
A principios de febrero de 1950 y en apariencia repuesta de una intervención quirúrgica en el mes de enero, visitó la provincia de Santa Fe con Juan Domingo Perón. El yate presidencial los trasladó para que pudieran participar de los actos por la batalla de San Lorenzo que abrían las ceremonias del año sanmartiniano. Para Semana Santa, en abril de ese año, volvió a viajar con su marido a la ciudad de Bariloche. La pareja descansó en el sur antes de que Evita se lanzara sola a una tournée por más de veinte días en actos de campaña por la reelección de Perón. En barco, en tren o en auto visitó las ciudades de Rosario, San Juan, Córdoba, Salta, San Salvador de Jujuy y San Fernando del Valle de Catamarca. Era recibida con honores de jefa de Estado, escoltada por los representantes de los gobiernos locales que, por ejemplo, como el de La Rioja, decretaron feriado para que la gente pudiera viajar a verla y aclamarla en Catamarca. A fines de 1950 fue con Perón en avión a la ciudad de Mendoza a clausurar el año del Libertador General San Martín.8 La presencia de Eva era indisociable de obras materiales prometidas o inauguradas por ella en nombre del Gobierno o de la Fundación Eva Perón y de intercambios afectivos con una parte significativa de la población. Estos encuentros cara a cara con los habitantes en las localidades más dispares del territorio nacional eran cubiertos por la prensa oficial mediante palabras e imágenes de Eva rodeada de gente, sonriente e impecablemente vestida y se conjugaban con alocuciones radiales, reuniones y conferencias con las “delegadas censistas” del Partido Peronista Femenino (PPF) —creado por su iniciativa en julio de 1949— o con los representantes gremiales. Ningún signo exterior de su cuerpo y de su voz facilitaba una lectura pública de su enfermedad. Fue a mediados de 1951, sostiene acertadamente Navarro a partir de los testimonios que recogió, y también coincide Joseph Page, cuando la enfermedad de Eva devino inocultable para quienes no integraban el círculo íntimo y para quienes no eran habitués de la residencia presidencial. A fines de septiembre de ese año la evolución orgánica de la enfermedad, las diversas formas de movilización ciudadana que esta alentaba y la noticiabilidad periodística que propiciaba se potenciaron mutuamente.9 Y fue esta triple convergencia, entrelazada con una coyuntura política convulsionada y crítica, la que generó la hegemonía de ciertas emociones esperadas, exigidas y en muchos casos posiblemente sentidas por hombres y mujeres.
Me interesa analizar estas relaciones, las figuras y articulaciones que se establecieron entre la enfermedad, la política, las emociones y la sociedad entre 1951 y julio de 1952. Lo hago a partir de los boletines médicos y de crónicas periodísticas que narraron las movilizaciones sociales e interpretaron, desde posturas políticas disímiles, el ingreso de “la salud de la primera dama” en la ajetreada dinámica política de aquellos años.
La enfermedad y la agonía —entendida esta como signos de la muerte en un cuerpo todavía vivo—10 se desplegaron, veremos, ante los ojos de la nación a través de boletines médicos, mediante el retiro temporario y cada vez más frecuente de Eva de la actividad pública, en sintonía con la organización de una miríada de mítines proselitistas y una profusión extraordinaria de oficios religiosos. Su evolución se anunciaba además en la visibilidad de la alteración del cuerpo de Eva y de su voz que contorneaban la inminencia de una muerte pública que debía funcionar como un espectáculo de edificación para los vivos. Este magma de acciones, expresiones e iniciativas no se recostó siempre en una política articulada de comunicación oficial de la dolencia a la población y sugiere el dilema comunicacional que plantea la enfermedad de las y los líderes políticos: la difusa línea entre especulación política, debilidad y riesgo para el Gobierno y para el futuro del peronismo, y la posible empatía y aumento de la popularidad que puede generar. El interés por el estado de salud expresado públicamente por hombres y mujeres mediante actitudes y ciertas disposiciones emocionales fue señalado por un conglomerado de dirigentes peronistas como un indicador decisivo de la sensibilidad distintiva y original que el peronismo había traído a la política moderna argentina.
LOS BOLETINES MÉDICOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIONES
Jorge Albertelli cuenta que el 21 de septiembre de 1951 le informó personalmente y en detalle a un presidente atento y sensible sobre la gravedad de la enfermedad de su esposa.11 Fue en ese momento, continúa, cuando su labor profesional se encuadró en la categoría de “secreto de Estado”. El silencio exigido desde el Gobierno, según relata, si bien estaba acorde con el secreto profesional inherente a su profesión, se debía especialmente, entendía Albertelli, al “miedo cerval de que la noticia de la enfermedad de la señora trascendiera”.12 Es evidente que el “miedo cerval” no fue unánime o en todo caso no impidió que la información traspasara muy rápido las paredes de la residencia presidencial nutriendo el cotorreo social y la confusión. Cuanto más se intentaba ocultar o manipular la información crecían las especulaciones y los rumores, y los boletines médicos parecían querer ordenar esta situación y aquietar la zozobra ciudadana. Empezaron a producirse de forma recurrente, aunque no siempre sistemática, a inicios de octubre de 1951 y hasta el 26 de julio de 1952. En este lapso temporal se emitieron un total de 26.13
Es imposible conocer las trastiendas en la elaboración de estos textos breves. Quién los redactó, quiénes y cómo se decidía qué palabras usar y cuándo informar. Su contenido se atribuye al “equipo médico” pero nunca fueron firmados.14 Los daba a conocer la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, los leía el locutor oficial en la radio del Estado y se repartían para que fueran publicados en los diarios. Los boletines respetaban las reglas del género en su brevedad y lenguaje técnico, y fueron tan escuetos que en ocasiones los periódicos agregaban información valorativa sobre los comportamientos sociales en el espacio público disparados por las hospitalizaciones de Eva.
“Corresponde señalar”, publicó El Líder, “que el pueblo en todo el país identificado espiritualmente con la primera dama argentina ruega ansiosamente por su pronto restablecimiento”.15 Esta certeza del diario afín a la dirigencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) acompañó el boletín médico del 2 de octubre de 1951: “El estado de salud de la señora Eva Perón no ha experimentado variaciones”.
Con todo, esta información oficial llegó con casi seis días de retraso en relación con el inicio del tratamiento con radium implementado por su equipo médico el 28 de septiembre. Aplicado en una sala especialmente acondicionada en la residencia presidencial y cuidadosamente planificado siguiendo los protocolos médicos internacionales, el boletín oficial, si aceptamos la versión de El Líder, fue emitido por la radio y reproducido por los diarios “para calmar la ansiedad de la población”.16
El intento de golpe de Estado del 28 de septiembre desplazó del primer plano la salud de Eva y centró la información y las prácticas políticas en el levantamiento militar y en su sofocamiento exitoso por las tropas leales al Gobierno. Fue recién en la noche del 3 de octubre cuando el Gobierno acudió a la radio para subrayar que “experimentó una leve mejoría el estado de salud de la señora de Perón”.17
A los pocos días Eva reapareció en público. Estuvo también el 17 de octubre en la gran fiesta peronista y el 22 del mismo mes cuando se la vio paseando en auto junto a Perón. Dos días después, sin embargo, un nuevo boletín médico informaba “que el tratamiento de doña Eva Perón será prolongado durante diez días más al término de la cual [sic] se determinará la conducta a seguir”. La “conducta a seguir” se insinuó apenas en la noche del 3 de noviembre de 1951:
Los médicos que asisten desde hace más de un mes a la señora Eva Perón han resuelto someterla a un tratamiento quirúrgico. Por tal motivo la señora Eva Perón es internada en estos momentos en el Sanatorio Presidente Perón de Avellaneda, que dirige el profesor Dr. Ricardo Finochietto. Dentro de las próximas 24 horas será decidido el momento preciso en que se realizará el tratamiento quirúrgico indicado. El estado general de la enferma es actualmente bueno y permite esperar que sobrellevará satisfactoriamente el riesgo quirúrgico.18
Excepcionalmente extenso, este boletín aparece como una respuesta a la movilización popular. Como explicación de una foto que muestra un conglomerado de hombres y mujeres en la puerta del sanatorio, El Líder notó:
Apenas circuló la noticia de que la señora de Perón, con motivo de su enfermedad, se internó en el Policlínico “Presidente Perón”, una gran cantidad de público se agolpó frente a tal establecimiento a la espera de noticias acerca del estado de su salud, tal como lo evidencia la presente nota gráfica.19
Luego de su cirugía del 6 de noviembre de 1951, desde la subsecretaría se emitieron tres boletines: uno a primera hora de la tarde el día de la intervención y dos el día siguiente. La Nación en su edición del día 8 permite leerlos como una serie que cuenta en forma progresiva el “importante riesgo quirúrgico, el postoperatorio inmediato y el estado general satisfactorio, a pesar de la postración lógica de las primeras 24 horas del período postoperatorio”.20
El optimismo apenas sugerido en estos mensajes se entrelazó con otra noticia también relevante: la convaleciente hablaría por radio ese mismo día a las 20:30 horas de la noche. Como es bien conocido en este mensaje, que se grabó antes de su internación en el hospital, con voz pausada y evidente fatiga Eva insta a votar por Perón en las inminentes elecciones del 11 de ese mismo mes. No votar por Perón es “traicionar al país”, dijo. Su presencia en el éter que el diario La Nación ya había adelantado permitió, en la interpretación de El Líder, la preeminencia del “júbilo” especialmente entre “la población humilde que seguía los avatares de su enfermedad los días previos con ansiedad e inquietud”.21 El mensaje radial se prolongó en la también memorable imagen, en realidad fueron tres, de Eva yacente en la cama emitiendo su voto. La “leve mejoría” y la “evolución favorable” propalada desde los boletines oficiales estaban en buena sintonía con este despliegue visual y con la promesa justicialista de continuar en el poder para profundizar así la felicidad del pueblo.
José Espejo se encargó personalmente de potenciar esta idea. No sin ironía La Nación publicó su declaración de este modo:
La señora Eva Perón ha tenido la deferencia de llamarme [a Espejo] desde su lecho de enferma, pidiéndome que en mi condición de secretario general de la Confederación General del Trabajo haga llegar su abrazo cariñoso a todos los trabajadores del país, a todos sus descamisados, a las mujeres argentinas y, de modo muy especial, a todos aquellos que se interesan por su restablecimiento. Me ha expresado textualmente: “Pronto estaré en la lucha con ustedes”. Me complazco en señalar estas expresiones porque significan que nuestra insigne compañera mantiene en alto su espíritu y ha retomado ya el camino seguro de la salud, tan precioso para su pueblo.22
“El camino seguro de la salud”, en la interpretación de José Espejo, fue abonado el 14 de noviembre de 1951 cuando Eva fue dada de alta del hospital. Nuevamente en La Nación:
Instalada en una ambulancia de la Fundación Eva Perón, la esposa del primer mandatario se alejó del establecimiento. Iba con ella en el vehículo el presidente de la República. El público, muy numeroso que se hallaba en las inmediaciones, aclamó el nombre de la enferma, intentando acercarse a la ambulancia, sobre la que fueron arrojadas flores. Detrás de aquel vehículo se organizó una caravana de automóviles, en el primero de los cuales viajaron los funcionarios citados (ministro de Educación y de Asuntos Técnicos, el presidente de la Cámara de Diputados, el subsecretario de informaciones, el gobernador electo de la Provincia de Buenos Aires, el secretario privado del jefe de Estado y el secretario general de la CGT). En otros coches lo hicieron los miembros del secretariado de la CGT. A lo largo de todo el trayecto se repitieron las manifestaciones de adhesión popular, que se prolongaron ante la residencia presidencial, donde la ambulancia penetró en los jardines. Ya instalada en sus habitaciones, la señora de Perón recibió el saludo de los dirigentes de la Confederación General del Trabajo.23
El público numeroso y las consiguientes manifestaciones de adhesión popular conviven en la crónica de La Nación con el involucramiento personal y con la presencia física de la primera línea del Gobierno. Si como proceso orgánico la enfermedad se aloja en el cuerpo de Eva, como acontecimiento político involucra y compromete a todo el peronismo.
A partir de noviembre de 1951 Eva casi no salió de su casa, suspendió sus giras por el interior del país y también abandonó sus célebres estancias de trabajo en la Fundación que llevaba su nombre. Una parte del poder se trasladó a la residencia que devino el lugar de visita obligada para el conglomerado de dirigentes peronistas y para embajadores y visitantes ilustres que llegaban al país. La exaltación de Eva mediante una avalancha de condecoraciones, distinciones y homenajes no se detendría y parecía marchar al unísono de su irreversible deterioro físico. Si en la víspera de su fallecimiento destacaron su designación como “Jefa Espiritual de la Nación” y el “Collar de la Orden del Libertador General San Martín”,24 me interesa detenerme en una imagen del 24 de abril de 1952. Fue este día en que Eva recibió la Orden del Cruzeiro do Sul en el grado de Gran Cruz auspiciada por el Gobierno de Brasil, durante la segunda presidencia de Getulio Vargas.
La distinción fue esperada por una Eva vestida de entrecasa, con un pantalón y una blusa que le quedaban demasiado holgados, con dos trenzas que le caían sobre sus hombros y se distanciaban de su conocido rodete, sin ningún maquillaje, sentada con las manos entre sus piernas y mirando a ninguna parte. Desentendida del acto que la tenía como protagonista, esta foto no fue publicada por los diarios en ese momento, pero gozó de amplia circulación.25 Es imposible saber quién, cómo y por qué filtró la imagen, pero es evidente que contribuía a mostrar la presencia de la enfermedad que se anunciaba en esta colegiala distraída y de mirada perdida, imagen que empalmaba perfectamente bien con las impresionantes alteraciones de su voz. Si en la iconografía de la agonía, como Cortés Rocca y Kohan califican a la imagen de Eva en el balcón el 17 de octubre de 1951 y la del 4 de junio de 1952 cuando asiste a la asunción del segundo mandato de Perón, “se evidencian simultáneamente los signos de la agonía y los signos del disimulo”,26 en la foto menos esplendorosa de una Eva con trencitas y zapatos acordonados hay poco margen para el disimulo. Ese cuerpo natural de Eva no solo contrastaba con el de sus años previos que la propaganda visual peronista había contribuido a edificar, sino también con los cuerpos gozosos y saludables que en los años cuarenta hegemonizaban las publicaciones de la prensa masiva.27