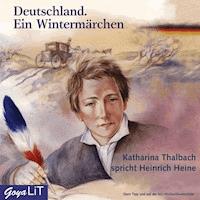Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad del Valle
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: ARTES Y HUMANIDADES
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Una selva de palabras: Literaturas indígenas contemporáneas de Brasil, Guatemala y Colombia trata de las voces indígenas que han irrumpido en el campo de la literatura, en consonancia con los avances y logros del movimiento indígena de las últimas cinco décadas. Con el fin de impulsar sus luchas, los indígenas crearon una "intelligentsia" letrada ─líderes que aprendieron las lenguas coloniales y la lectura y la escritura─, empezando a escribir y a dejar oír su voz en escenarios locales, regionales, nacionales e internacionales. En este trasegar, obtuvieron importantes derechos relacionados con sus territorios, lenguas y culturas. Guatemala constituye una excepción, ya que el movimiento indígena cogió fuerza allí después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, al igual que sucedió con la literatura escrita por miembros de los diferentes pueblos mayas. En Una selva de palabras se analiza la obra ensayística, narrativa y poética, según sea el caso, de autores y autoras que gozan ya de reconocimiento a nivel nacional y, en varios casos, internacional, como, por ejemplo: Daniel Munduruku, del pueblo munduruku en Brasil; en Guatemala, Luis de Lion (de identidad en debate), los maya k'iche' Humberto Ak'abal y Rosa Chávez; en Colombia, las wayuu de La Guajira: Vicenta Maria Siosi Pino y Estercilia Simanca Pushaina. En sus obras nos hablan de sus problemáticas sociales e históricas, sus tradiciones culturales y cosmovisiones. Ponen asimismo en duda verdades establecidas sobre las identidades étnicas y nacionales ─como la de una Latinoamérica homogéneamente mestiza─ develan la colonialidad del poder tan arraigada en la región y ponen de presente la situación de las mujeres indígenas y la opresión que viven dentro y fuera de sus comunidades, así como su mundo subjetivo y su riqueza cultural. Este libro acerca al lector a una parte de la historia latinoamericana que ha sido negada por la historia oficial y al enorme capital de la diversidad cultural del continente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ortiz Rodríguez, María de las Mercedes.
Una selva de palabras: literaturas indígenas contemporáneas de Brasil, Guatemala y Colombia / María de las Mercedes Ortiz Rodríguez. -- Cali : Universidad del Valle, 2019.
162 páginas ; 24 cm. -- (Colección artes y humanidades)
Incluye índice de contenido.
1. Literatura indígena colombiana - Historia y crítica 2. Literatura indígena brasileña - Historia y crítica 3. Literatura indígena guatemalteca - Historia y crítica. 4. Culturas indígenas. I. Tít. II. Serie.
Co860.9 cd 22 ed.
A1629325
CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango
Universidad del Valle
Programa Editorial
Título:Una selva de palabras: Literaturas indígenas contemporáneas de Brasil, Guatemala y Colombia
Autora:María de las Mercedes Ortiz Rodríguez
ISBN:978-958-765-956-6
ISBN-PDF:978-958-765-957-3
ISBN-epub:978-958-5164-89-5
Colección:Artes y Humanidades-Estudios Literarios
Primera edición
Rector de la Universidad del Valle: Edgar Varela Barrios
Vicerrector de Investigaciones: Jaime R. Cantera Kintz
Director del Programa Editorial: Omar J. Díaz Saldaña
© Universidad del Valle
© María de las Mercedes Ortiz Rodríguez
Carátula y diagramación: Sara Isabel Solarte Espinosa
Imagen de carátula: Bastones de mando de la comunidad Misak
Corrección de estilo: Luis Jaime Ariza Tello
Este libro, salvo las excepciones previstas por la Ley, no puede ser reproducido por ningún medio sin previa autorización escrita por la Universidad del Valle.
El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad del Valle, ni genera responsabilidad frente a terceros. Los autores son responsables del respeto a los derechos de autor del material contenido en la publicación (textos, fotografías, ilustraciones, tablas, etc.), razón por la cual la Universidad no puede asumir ninguna responsabilidad en caso de omisiones o errores.
Cali, Colombia, mayo de 2019
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
Para los pueblos indígenas de las Américas por sus luchas, su capacidad de organización y su riqueza cultural.
A Humberto Ak' abal y María Stella González in memoriam, en su reintegración al cosmos.
CONTENIDO
Reconocimientos
Presentación
Introducción: raza, racismo, política y producción cultural indígenas
Luchas e intelligentsia indígenas
Producción cultural indígena
CAPÍTULO 1
Interpelando a la nación brasilera: la obra del escritor indígena Daniel Munduruku
Luchas indígenas y escritura
Los escritores indígenas
La escritura y el nuevo poder indígena
Un intelectual orgánico: el escritor Daniel Munduruku
Conversación sobre el origen de la cultura brasileña
Historias que yo oí y gusto de contar
Crónicas de São Paulo: la megalópolis y las historias sepultadas
CAPÍTULO 2
Literatura y resistencia cultural maya en las tierras arrasadas de Guatemala
“Balas y frijoles”: movimientos indígenas y conflicto armado en Guatemala
Reformas liberales, tierras y mano de obra indígena
La esperanza de una vida mejor: los gobiernos de Arévalo y Árbenz
Los inicios del conflicto armado
Los Acuerdos de paz y la cuestión indígena
Luis de Lión: escritor, poeta, pedagogo y militante
El rostro del viento: la poesía de Humberto Ak´abal
Los contornos de una identidad: naturaleza y cultura
Postconflicto y nuevas voces mayas
CAPÍTULO 3
Tradiciones problemáticas y modernidades avasalladoras: Género y derechos de las mujeres en la narrativa wayuu femenina contemporánea
El periplo de dos intelectuales orgánicas
Resistencia y negociación en la frontera guajira
Perlas, contrabando y armas
El ganado y la estratificación de la sociedad wayuu
Matrimonio por compra, mestizaje y sobrevivencia en La Guajira
Evangelización y pacificación en la frontera guajira
Una asimilación forzada: de indio a colombiano marginal
El estado colombiano y el problema de la autonomía wayuu
Un carbón letal
Un linaje emblemático
Rituales de paso y negociación cultural
“Esa horrible costumbre de alejarme de ti”: asimilación forzada y vergüenza étnica
Conclusiones
Bibliografía
Notas al pie
RECONOCIMIENTOS
Este libro fue posible gracias a al apoyo de distintas instituciones, colegas y amigos. La Universidad del Valle me dio entre los años 2011 a 2014 descarga académica para llevar a cabo parte de la investigación sobre literaturas indígenas contemporáneas, tema de este libro. Recibí especial apoyo de mis colegas Fabio Gómez y Álvaro Bautista quienes me acogieron a mi llegada a la Universidad del Valle en su grupo de investigación Mitakuye Oyasin, centrado en las culturas y las literaturas amerindias, tanto las orales como las escritas. Óscar Osorio, director de la Escuela de Estudios Literarios entre el 2015 y el 2018, me ayudó de manera permanente y posibilitó la presentación de charlas y la publicación de artículos relacionados con mi investigación.
Agradezco a Gabriela Castellanos la inclusión de mi artículo sobre escritoras wayuu contemporáneas en el libro Rebelión contra el olvido: mujeres escriben sobre escritos de mujeres (2015), publicado por el Programa Editorial de la Universidad del Valle, del cual fue la compiladora. De igual modo a Francisco León Ramírez Potes, anterior director del Programa Editorial de la Universidad del Valle, por su apertura e interés hacia las literaturas indígenas.
Debo a Bates College en Maine, Estados Unidos, la beca que me permitió llevar a cabo investigaciones en Brasil sobre representaciones literarias y culturales de la selva amazónica y las literaturas indígenas de este país. Gracias a mi colega y amigo, Baltasar Fra-Molinero, profesor titular de esta misma institución, por nuestro permanente intercambio intelectual sobre América Latina, y por su estímulo para dictar cursos de literatura indígena y aplicar a la mencionada beca.
Gracias a mi querida amiga, la lingüista María Stella González, entré en contacto con el profesor José Ribamar Bessa Freire de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) quien me invitó al Sexto Congreso de Escritores Indígenas de Brasil (2009), lo cual resultó crucial para mi investigación, Me llevó, además, a visitar un asentamiento guaraní en Niterói; y compartió generosamente conmigo sus conocimientos y perspectivas sobre el movimiento indígena en Brasil.
Con María Stella, recientemente fallecida, pionera del estudio de las lenguas indígenas en Colombia, en particular del muisca, ya extinto y del pisamira, lengua de la familia tucano oriental del Vaupés, compartimos una amistad y un intercambio intelectual de toda una vida, centrados en el conocimiento, interés y respeto por las culturas indígenas del pasado y del presente.
Numerosos amigos y colegas me ayudaron de manera directa o indirecta, conectándome con las personas que me posibilitaron llevar a cabo mis entrevistas en Guatemala. Mis agradecimientos a Alcira Forero Peña (Colombia, Estados Unidos), Fernando Urbina, Miguel Rocha Vivas y María Eugenia Vásquez (Colombia), Andrés Álvarez Castañeda y Yolanda Aguilar (Guatemala).
Mi gratitud a Demetrio Cojtí, Humberto Ak´abal, Rosa Chávez y Mayarí de León por su generosidad y su tiempo al permitirme que los entrevistara.
Gracias a la escritora wayuu Vicenta María Siosí Pino por su amistad, hospitalidad, generosidad y apoyo en mi investigación sobre su obra y la de otras escritoras wayuu contemporáneas. A Estercilia Simanca y Linda Antonella Solano, escritora y poeta wayuu respectivamente, por haber accedido a dialogar conmigo. A Abel Antonio Medina, organizador del IV Encuentro Literario de Escritores La Guajira IV en el 2016, por su invitación al mismo, en el que pude conocer nuevas y jóvenes figuras femeninas de la literatura wayuu.
PRESENTACIÓN
En este libro analizo la producción literaria de algunos escritores y escritoras indígenas actuales de Brasil, Guatemala y Colombia en el marco de la emergencia del movimiento indígena contemporáneo en Latinoamérica y del conflicto armado interno guatemalteco. Examino la relación entre la gestación de una intelligentsia amerindia letrada al interior de este movimiento y la emergencia de una literatura indígena en estos tres países. En el caso particular de Guatemala, la literatura indígena irrumpió entre los escombros del terrible genocidio sufrido por los mayas durante el conflicto armado que azotó al país entre 1960 y 1996 y se ha desarrollado en el posconflicto, aunque también hubo producción durante la guerra interna.
En un nivel general examino cómo se transmiten en esta producción literaria las tradiciones culturales propias de cada grupo, se remodelan las identidades étnicas y nacionales, se examinan los conflictos interculturales, se confrontan las versiones dominantes de la historia y las presunciones de una Latinoamérica mestiza y culturalmente homogénea, y se representa la situación de las mujeres indígenas. De manera más específica estudio cómo son asumidas y desarrolladas estas temáticas generales por los distintos escritores y escritoras en las condiciones históricas particulares de la población indígena y de sus luchas en los tres países de los que me ocupo —en el caso de Guatemala, el conflicto armado— y en el escenario de las representaciones sobre los pueblos amerindios que se han elaborado históricamente en estas sociedades.
Esta es una investigación multidisciplinaria en la cual se combinan los estudios culturales —a cuya contextualización radical me ajusto—, la teoría crítica de la raza y los estudios de género con la antropología y la historia, con el fin de analizar un conjunto de obras que constituyen un reto para los estudios literarios en la medida que requieren de una gran comprensión de las culturas de los pueblos que las producen y de los contextos históricos específicos en los que emergen. Sigo las ideas de Walter Mignolo, quien plantea que para estudiar las literaturas de otras culturas se necesita una hermenéutica pluritópica que permita un descentramiento del sujeto (monotópico) de la tradición comparatista europea y de la teoría de la literatura fundada sobre experiencias literarias semejantes (2009, pp. 89-91).
He derivado esta investigación de mis estudios como antropóloga sobre conflictos interétnicos en los Llanos Orientales colombianos y la cultura material en la región selvática del Vaupés en Colombia, en el contexto de las relaciones entre las sociedades indígenas y la sociedad mayor colombiana, al igual que de mi permanente interés por el movimiento indígena colombiano y latinoamericano, y de mi disertación de doctorado en literatura latinoamericana, en la que analizo las representaciones literarias y culturales de dichos conflictos en la obra de escritores hispanoamericanos y brasileños.
Mi trabajo se ha alimentado igualmente, de los cursos sobre indigenismo versus las voces indígenas en Latinoamérica impartidos en Bates College (Estados Unidos), donde fui profesora visitante entre los años 2007 y 2010, y de los cursos sobre literatura indígena que dicto en la Universidad del Valle. Con este capital cultural enfrento el reto de analizar una producción literaria que exige conocimientos en antropología cultural, comprensión de las culturas indígenas, y conocimiento sobre las relaciones interétnicas y los mecanismos con los que estas operan.
Inicié mi investigación sobre literaturas indígenas en Latinoamérica en 2009, en Brasil, donde permanecí un mes y medio en la ciudad de Río de Janeiro con una beca de Bates College. Llevé a cabo investigación bibliográfica sobre literatura indígena e historia del movimiento indígena en la Amazonia brasileña en la Biblioteca Nacional do Brasil y en la Biblioteca Marechal Rondon del Museu do Índio, ubicadas en dicha ciudad. Asistí al VI encuentro de escritores indígenas de Brasil, organizado por la UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) en el marco de la Feira Internacional do Livro Infantil e Juvenil —FILIJ— y a diversos actos culturales relacionados con poblaciones indígenas; así mismo, en las librerías de esta ciudad adquirí textos de escritores indígenas que no se pueden encontrar en Colombia y que no han sido traducidos al español.
Mi vinculación con la Universidad del Valle desde el año 2010 y el apoyo institucional que allí recibí me permitieron continuar con esta investigación. Entre julio y agosto de 2013 realicé un viaje a Guatemala durante el cual entrevisté al intelectual maya kaqchiquel y exviceministro de educación Demetrio Cojtí, quien ha teorizado sobre la situación de los mayas en Guatemala, interpretándola como una situación de colonialismo interno; también pude conversar con el poeta maya k’iche’ Humberto Ak’abal y la poeta Rosa Chávez, también maya k’iche’. Entrevisté en San Juan del Obispo a Mayarí de León, hija del fallecido escritor Luis de León, asesinado por las fuerzas de inteligencia guatemaltecas, quien dirige en esta población, en la que nació su padre, un museo en su honor, y realiza talleres de educación artística para niños y jóvenes.
Busqué bibliografía sobre la construcción del estado-nación guatemalteco, el conflicto armado, el movimiento maya y la producción de escritores y escritoras mayas en la Biblioteca Nacional de Guatemala y en librerías especializadas de Ciudad de Guatemala. Me fue muy útil, en particular, la librería y café La Casa de Cervantes, cuyo propietario colaboró con gran acierto en mis búsquedas. Yolanda Aguilar, directora del Centro de Formación, Sanación e Investigación Transpersonal Q’ anil, me facilitó la revisión de la documentación en la biblioteca del mismo. Visité también con ella la sede de FLACSO-Guatemala y su librería.
En el caso de Colombia, establecí contacto en octubre de 2015 con Vicenta María Siosi, una de las dos escritoras wayuu que he estudiado por varios años, en Cali, al extenderle una invitación a Viernes de letras, actividad cultural de extensión organizada por la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Proseguí mis conversaciones con ella en el departamento de La Guajira durante un viaje que realicé en agosto de 2016, en el cual tuve también la oportunidad de charlar con Estercilia Simanca, otra escritora cuya obra estudio, y conocer a una nueva generación de escritoras wayuu jóvenes tanto en Riohacha como en un congreso de literatura infantil realizado en la población de El Molino (baja Guajira). Con este viaje pude vislumbrar de primera mano algo de la cultura wayuu contemporánea y recopilar bibliografía sobre la historia, la cultura y la literatura wayuu en la biblioteca personal de Vicenta Siosi, quien la puso generosamente a mi disposición.
En el primer capítulo de este libro me ocupo de la obra del renombrado escritor indígena Daniel Munduruku, en el marco de las luchas de los pueblos indígenas amazónicos a partir de los años setenta del siglo pasado, y del surgimiento de una intelligentsia indígena necesaria para el triunfo de las mismas1. Analizo distintas obras del escritor en las que muestro cómo señala la importancia de los grupos indígenas para la construcción del pasado, el presente y el futuro de la nación brasilera, al tiempo que subvierte el paradigma de civilización y barbarie haciendo visible la labor educativa y “civilizadora” que los indígenas han desempeñado y desempeñan en Brasil, a la vez que critica y desmitifica la historia oficial que ha tornado invisibles a los grupos amerindios en su glorificación de una modernidad y un progreso que han resultado mortales para los indígenas y para el medio ambiente.
Destaco cómo el escritor entabla un diálogo con la nación brasilera y la interpela para que acepte su rostro indígena negado y se busque la unión entre brasileros e indígenas, superando el cisma producido por 500 años de colonialismo. Subrayo, además, la importancia que le concede a la tradición oral amerindia y al mundo de fuerzas invisibles que presenta, los cuales, según él, le dan sentido a la vida de los indígenas tanto en sus aldeas de origen como en las grandes urbes a las que migran cada vez con mayor frecuencia.
En el segundo capítulo examino la obra de escritores y poetas mayas contemporáneos de Guatemala durante y después del conflicto armado interno, en particular la narrativa de Luis de León y la poesía de Humberto Ak´abal, Rosa Chávez, Maya Cu Choc, Gabriela Xiquín y María Elena Nij Nij. Presento grosso modo el desenvolvimiento del conflicto armado y las situaciones de racismo y segregación social, política y cultural que han vivido los 23 pueblos mayas que allí habitan —que constituyen aproximadamente un 50% de la población del país— desde la colonia española hasta nuestros días. Exploro la representación de los mayas y de sus dinámicas identidades en estas obras, la relación entre naturaleza y cultura como parte de las mismas, las experiencias asociadas con la pobreza, el racismo y la migración a las ciudades que viven los mayas contemporáneos, las problemáticas del conflicto —con sus secuelas de viudas, muertos y desaparecidos— y el entrecruzamiento entre género, etnicidad y condición socio-económica.
Muestro cómo las poetas mayas que estudio abordan el tema de la subjetividad femenina indígena y critican un legado que ha configurado un destino doloroso para generaciones enteras de mujeres mayas. Lanzan así una mirada crítica sobre la situación de las mismas al interior de sus comunidades. En su poesía experimentan con el lenguaje y algunas de ellas, como Rosa Chávez, abordan con franqueza la temática de la sexualidad femenina. Estos son temas novedosos y de gran importancia, pues es poco lo que sabemos sobre la interioridad de las mujeres amerindias y la manera como experimentan su situación de género.
En el tercer capítulo examino la obra de dos de las más reconocidas escritoras wayuu del momento, Vicenta María Siosi y Estercilia Simanca, cuyo pueblo habita en la península de La Guajira, en el extremo septentrional de Colombia. Los wayuu son el grupo indígena más numeroso de Colombia y se han caracterizado por actuar como un pueblo rebelde, independiente y resistente que nunca logró ser colonizado por los españoles y que pudo conservar su autonomía hasta bien entrado el siglo XX. Son un pueblo binacional que vive a lado y lado de la frontera colombo-venezolana y que transita por los dos países. A lo largo de su milenaria historia los wayuu han logrado sobrevivir gracias a su gran flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de negociación con propios y extraños.
En mi análisis me centro en la voz que estas dos autoras les dan a las mujeres wayuu, en la encrucijada que estas viven entre las demandas de la tradición y la modernidad, y en la representación de momentos fundamentales de su vida como el encierro —un prolongado ritual de paso de la adolescencia a la adultez— y el matrimonio por compra, tradiciones frente a las cuales las escritoras asumen una perspectiva crítica, en particular frente a un tipo de matrimonio que resulta lesivo para la dignidad de las mujeres wayuu.
Resalto, así mismo, cómo aluden en sus obras a la larga historia de resistencia y de negociación de su pueblo, a sus costumbres e instituciones, y cómo se ocupan de otros temas sociales como la vergüenza étnica, la manipulación de los políticos sobre los wayuu, y el racismo de la sociedad regional y nacional hacia ellos.
Estas dos escritoras wayuu coinciden con otros narradores y poetas indígenas en que recrean las tradiciones orales de sus pueblos en el marco de las problemáticas contemporáneas que estos viven; sus personajes, muchos de ellos niños, niñas o adolescentes indígenas, enfrentan con habilidad y astucia los desafíos que les impone el mundo no indio, tal como lo han hecho históricamente los wayuu.
INTRODUCCIÓN: RAZA, RACISMO, POLÍTICA Y PRODUCCIÓN CULTURAL INDÍGENAS
Marisol de la Cadena, en su introducción al libro Formaciones de indianidad. Articulaciones raciales, mestizaje y nación en América Latina (2007), analiza la raza como concepto y como construcción social, y considera sus cimientos epistémicos e históricos y sus consecuencias. Postula que el racismo colonial y sus clasificaciones han persistido en América Latina, a la vez que se están empezando a resquebrajar al ser impugnados por grupos que demandan tanto cambios políticos como conceptuales en una realidad social racializada (2007, p. 8). La raza, explica esta autora, es un concepto inestable que corresponde a “geopolíticas conceptuales, locales, nacionales e internacionales” (Ibíd., p. 12-13) y adquiere peculiaridades distintas según los contextos sociales, históricos, políticos y culturales en los cuales se materializa. Así, en América Latina, el color no era el único marcador de la raza sino que estaba ligado a la calidad de las personas y a su reputación, según aparece en las definiciones del Diccionario de la Real Academia en 1737 y 1884. De la Cadena afirma que “En las taxonomías latinoamericanas el fenotipo entra y sale; la blancura se puede adquirir a través de procesos sociales” (Ibíd., p. 24).
La raza ha sido crucial en la constitución del mundo ya que a partir de los siglos XVIII y XIX, entrecruzada con la historia y la geografía, contribuyó a producir un orden jerarquizado en el cual Europa representaba la civilización, la historia universal y el futuro de la humanidad, mientras África significaba el primitivismo, la ausencia de la historia y la antítesis histórica de Europa. En el caso de América Latina, se postulaba que la posibilidad de existencia en esta región de la historia dependía de la presencia europea, y se la veía también, por lo tanto, como expresión de un estadio inferior de la evolución de la humanidad (Ibíd., p. 17).
América Latina inició su vida independiente precisamente en el siglo XIX, y tuvo que defenderse de la agresiva diplomacia con contenido racial que practicaban Estados Unidos y Gran Bretaña, y de las discusiones sobre los peligros de la degeneración producida por las mezclas raciales que existían en sus territorios, con las que se cuestionaba su capacidad de autogobernarse. En respuesta a esta situación, las élites latinoamericanas y sus intelectuales se esforzaron por imaginar un proceso histórico singular que incluyera a la región en la historia universal como “una región con personalidad propia, heredera de las civilizaciones hispánicas y prehispánicas” y, por lo tanto, con un presente independiente y soberano legítimo (Ibíd., p. 19). Tenemos así el ejemplo del mexicano José Vasconcelos, abogado, político, escritor, educador, funcionario, conocido como creador de la idea del mestizaje —al que llamó “raza cósmica”— mediante la cual expresaba la necesidad de construir una nación racial y culturalmente híbrida, a la vez que buscaba —lo cual es menos conocido— integrar mediante ella a América Latina en la historia universal y en la modernidad como proceso mundial (Ibíd., 20).
Las élites criollas y sus intelectuales se arrogaban la exclusividad de producir ideas políticas en América Latina, en particular las referidas a la libertad y la independencia política de Europa. Consideraban, al igual que los europeos, que mientras más indígena fuera una persona más se aproximaba a la naturaleza y tenía, por lo tanto, menos capacidad de pensar, en especial de pensar políticamente, tal como había afirmado Hegel2. El mestizaje constituía un proceso deseable para estas élites, ya que llevaba a alejar a las poblaciones de la naturaleza y acercarlas a la razón. Los intelectuales, por tanto, estaban convencidos de que la política configuraba un espacio totalmente ajeno a los indígenas. Era impensable que lo pudieran ocupar, al igual que había sido impensable una revolución haitiana impulsada por esclavos (Ibíd., pp. 24-27).
Los movimientos políticos indígenas no se acreditaban, por lo tanto, como tales sino que se consideraban como desórdenes y simples revueltas. Se temía siempre que la violencia indígena desembocara en una guerra de razas: “Las categorías que utilizaban los intelectuales latinoamericanos no tenían espacio para el indígena como sujeto político“ (Ibíd., pp. 27-28).
Estas ideas no pertenecen, sin embargo, al pasado, como ya habíamos mencionado y como considera De la Cadena, y no se liquidaron cuando “la comunidad científica internacional declaró la inutilidad del concepto biológico de raza” (Ibíd., p. 27). Tal como plantea Ariane Chebel d`Appollonia, “Poco pueden todas las demostraciones científicas contra la fuerza simbólica de la «racialización»” (1998, p. 21). El concepto de raza mantiene su fuerza en la estructuración de los sentimientos, la distribución del poder y la organización política.
No obstante, toda esta visión racial sobre de los indígenas como expresión de culturas cercanas a la naturaleza, ancladas en el pasado e incapaces de pensamiento y de acción políticos, empezó a resquebrajarse con la emergencia y el auge de los movimientos indígenas a lo largo de las Américas desde las últimas décadas del siglo XX, los cuales se convirtieron en el fenómeno político de mayor envergadura de los últimos cincuenta años en Latinoamérica, como han planteado distintos analistas e investigadores (Ver Rappaport, 1990, 1993, 2005; Van Cott, 2000, 2007, 2008; Bengoa, 2000, 2007; Vasco Uribe, 2002; Warren y Jackson, 2003; Yashar, 2005; Gotkowitz, 2008 y Le Bot, 2009).
Para expresarlo con las bellas imágenes utilizadas por Yvon Le Bot:
Hace cuarenta o cincuenta años que frágiles destellos empezaron a penetrar la larga noche inaugurada por la conquista…Lejos de los grandes polos de desarrollo, resistiendo a las dictaduras y distinguiéndose de las guerrillas, estos destellos se funden y se unen en luces tan brillantes que alcanzan a iluminar parte del escenario local o regional. Algunos se van proyectando en el escenario nacional y su resplandor trasciende fronteras hasta alcanzar dimensiones continentales y a veces planetarias. También llegan a debilitarse y extinguirse. La insurrección zapatista de 1994 en Chiapas (México) y, diez años después, la elección de Evo Morales a la presidencia de Bolivia marca su brillante surgimiento. (2013, p. 13).
Los movimientos indígenas han empleado una gran diversidad de tácticas —toma de tierras o de poblaciones, movilizaciones, paros, bloqueos de carreteras y alzamientos como el de los zapatistas en México, así como creación de partidos y participación en elecciones— en sus luchas por el derecho a sus territorios, sus lenguas, sus culturas y la autonomía política y cultural, mediante las cuales reclaman el respeto a y la aceptación de su existencia como pueblos culturalmente diferenciados en los estados-nación en los que viven. Han pedido, además, reformas políticas que incluyan la reestructuración del Estado, el acceso a los recursos naturales, el control sobre el desarrollo económico, y la reforma de los poderes del ejército y la policía sobre los pueblos indígenas (Van Cott, 1995, p. 12, citada en Jackson y Warren, 2005, p. 550).
Ivon Le Bot ofrece una síntesis de la historia del movimiento indígena en términos de sus inicios y de su evolución en las últimas décadas del siglo XX. Plantea que los movimientos indígenas se desarrollaron inicialmente en regiones donde la presencia del Estado era débil o ineficaz y donde no se habían logrado implementar con éxito las políticas de integración y asimilación de sus pueblos. Surgen en los años sesenta y en la primera mitad de los setenta, inicialmente en la Amazonia ecuatoriana, con la fundación de la Federación Shuar; el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en el departamento del Cauca, en el sur de Colombia; el auge del katarismo en Bolivia; el Congreso Indígena y la creación de “organizaciones independientes” en Chiapas y otras regiones de México, y con la organización de los pueblos amazónicos en Brasil (2013, p. 40).
En una segunda etapa, de mitades de los setenta hasta 1992, se suman a las demandas sociales de la primera etapa la lucha contra el racismo y la afirmación de los derechos culturales. En el año 1992 se marca un punto muy importante de las luchas indígenas, ya que se conmemoró el V Centenario del Descubrimiento de América, evento que los movimientos indígenas impugnaron rotundamente. Muchos estados respondieron a estas demandas con un proceso de reformas constitucionales que reconocieron la diversidad cultural de sus países.
A partir de los años 90, los pueblos indígenas se ligaron a la política institucional mediante la formación de partidos, la celebración de alianzas políticas y la participación en elecciones. Los indígenas han sido elegidos en algunos países alcaldes, gobernadores (el misak Floro Tunubalá, 2001-2003, en el caso del Cauca, Colombia), legisladores, ministros, vicepresidentes y presidente (el caso de Evo Morales) (Ibíd., 41).
Los movimientos indígenas iniciaron un sendero exitoso de lucha cuando se lograron desprender de las organizaciones y los partidos que no comprendían sus reivindicaciones étnicas y los restringían al marco de las luchas de las clases sociales explotadas, y emprendieron su propio camino, el mismo que los ha llevado en muchos casos a una creciente adquisición de poder político y social en distintos países latinoamericanos. Varios de ellos se han declarado estados multiétnicos y pluriculturales, y les han garantizado a los pueblos indígenas derechos substanciales —así funcionen más en la teoría que en la práctica— en nuevas constituciones: Nicaragua (1987 y 1995), Brasil (1988), Colombia (1991), México (1991), Bolivia (1994), Argentina (1994), Ecuador (1998) y Venezuela (1999) (Le Bot, 2013, p. 56).
En la mayoría de estos países, estos movimientos se han desarrollado en un contexto marcado por la descomposición de los regímenes nacional-populares, el fracaso de las guerrillas de izquierda, el auge y el derrumbe de varios regímenes militares, la fuerte ola neoliberal y la emergencia de corrientes neopopulistas (Ibíd., p. 13). Los indígenas, sin embargo, no se alinearon a los populismos predominantes en la historia política latinoamericana del siglo XX y, si bien tuvieron alianzas en algún momento con los movimientos campesinos asociados a estos, como en el caso del movimiento indígena colombiano con la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), lograron independizarse de los mismos y tomar su propio camino, lo que les garantizó éxitos notables. Según explica Le Bot, tampoco han estado ligados a la lucha armada de izquierda, salvo contadas excepciones, y por lo general se han negado a asumir la lógica político-militar de los movimientos guerrilleros (Ibíd., p. 14).
Sometidos por 500 años a políticas de exterminio y/o de asimilación forzada, los indígenas han cuestionado con sus luchas el carácter mismo de los estados nación latinoamericanos que descansa en la idea de contar con una población mestiza y culturalmente homogénea. Se trata de estados en los que las diferencias étnicas y culturales no tenían un lugar en la vida política y en los cuales se borraba la presencia de los pueblos aborígenes. Hasta los años ochenta y noventa del siglo XX, el discurso público en Latinoamérica y las políticas estatales desalentaban la construcción de una identificación indígena politizada: por citar algunos ejemplos, en Argentina se ocultaba por completo la existencia de los pueblos indígenas, y en Perú y Bolivia las políticas de estado y las organizaciones de clase estimulaban a los indígenas a identificarse como campesinos. El nacionalismo de estado asociaba a los pueblos amerindios con “el glorioso pasado indígena de la nación” y, en este sentido, los exaltaba mientras los marginaba en el presente, dejándoles aparecer solo en las actividades, los lugares y los eventos en los que se presentaban como un objeto exótico para el consumo turístico (Jackson & Warren, 2005, p. 551).
Esta situación se ha revertido notablemente en las últimas tres décadas, de manera que, por ejemplo, en Ecuador la población considerada como de campesinos quechua-hablantes se ha clasificado en varios pueblos a los que se les han asignado territorios. En Brasil se han reconocido treinta comunidades indígenas nuevas en la región del noroeste, cuando previamente se consideraba que la población indígena había desaparecido por completo de allí. Las ideologías estatales del mestizaje, en las que se enfatizaba la mezcla biológica y cultural, cedieron paso a identidades en las que se valora la diferencia, en particular la “indianidad”. Este cambio ha sido reconocido en las nuevas constituciones, en las que estos países “mestizos” se proclaman ahora multiculturales y con una ciudadanía plural (Ibíd., p. 551).
Estos cambios se dieron en un contexto internacional cada vez más plural y transnacional, y de alguna manera se puede decir que el movimiento indígena tuvo un origen “transnacional”. La labor organizativa transnacional y la construcción de coaliciones abrieron nuevas posibilidades para que los pueblos indígenas influyeran en las agendas legislativas nacionales, y muchas ONG especializadas en desarrollo y derechos humanos los empezaron a considerar sus clientes. Varios países latinoamericanos firmaron convenios internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos autóctonos, 1o cual constituyó un triunfo sin precedentes a escala mundial. Con sus demandas por reclamos y derechos colectivos, las organizaciones indígenas han cuestionado el foco de atención del liberalismo democrático sobre los derechos individuales (Ibíd., 2005, pp. 551-552).
Los movimientos indígenas sacudieron un racismo permanentemente negado en Latinoamérica, por el cual millones de seres han sido estigmatizados y discriminados; su fuerza y sus logros han permitido que los indígenas recobren su dignidad y ya no sientan vergüenza de sus orígenes. Han desarrollado así una lucha verdaderamente anticolonial que las luchas de Independencia, dirigidas por las élites criollas, habían dejado inconclusa. Nada mejor para dilucidar estos cambios tan trascendentales, sobre los cuales no existe una conciencia generalizada ni una reflexión profunda acerca de sus repercusiones a largo plazo, que estudiar la producción intelectual, literaria y artística que los indígenas han desarrollado desde que empezaron a dejar oír su voz.
LUCHAS EINTELLIGENTSIAINDÍGENAS
Con el fin de alcanzar sus demandas, los indígenas requirieron de la formación de una intelligentsia propia, conformada por intelectuales orgánicos en el sentido planteado por Gramsci, quien argüía que la clase obrera para poder triunfar en su lucha por el poder debía gestar sus propios intelectuales, planteamiento que podemos extender a otros sectores sociales que batallan por sus derechos y por alcanzar poder social (Forgacs, 2000, pp. 304-305). Se promovieron así la alfabetización y la educación de jóvenes indígenas que contribuyeran a las luchas de sus pueblos mediante el manejo competente de instrumentos políticos y culturales usados por las sociedades nacionales como el español y el portugués, o cualquier otra lengua colonial, y la lectura y la escritura, adquisiciones que se consideraba contribuirían al empoderamiento político y cultural de los pueblos indígenas3.
Se estimuló así el surgimiento de una intelligentsia letrada indígena y, con el tiempo, un mayor uso de la escritura entre la población amerindia en general (en el caso de Brasil, ver Ramos, 1998, y Pereira Gomes, 2000). Paulatinamente, varios indígenas empezaron a incursionar en el terreno de la producción literaria, estableciendo un diálogo entre sus tradiciones orales y los géneros literarios occidentales.
Según plantea Yvon Le Bot, hombres y, con frecuencia, mujeres indígenas “modernizados” o educados han desempeñado un rol fundamental en los movimientos indígenas contemporáneos; nos recuerda así mismo que muchos de los indígenas de la actualidad ya no pertenecen a comunidades tribales o rurales tradicionales sino que han migrado a las ciudades y se inscriben en dinámicas nacionales e internacionales (2013, p. 16).
Este mismo autor se refiere también a una intelligentsia indígena en formación, constituida por organizaciones, círculos y personalidades, situada en la esfera cultural y al margen de las luchas sociales. La ve atomizada y plantea que “apela más bien a principios y valores (cosmogonía, espiritualidad, etc.), y a una identidad, más que a derechos” (Ibíd., p. 57). Por el contrario, yo considero —como espero demostrar en este estudio— que los y las intelectuales, y los escritores y las escritoras indígenas, recrean una serie de problemáticas que son cruciales para las luchas indígenas como el racismo, la explotación, la lucha por la tierra, el derecho a la cultura y la lengua, y el desarrollo de visiones alternativas de la historia que ponen en tela de juicio la historia oficial, entre otras construcciones discursivas. Su sola existencia, y el hecho de que algunos escriban en sus lenguas y reivindiquen sus culturas (negadas por siglos), aunque sin dejar de lado una visión crítica de las mismas, lo cual es frecuente en las escritoras, constituyen en sí mismos actos políticos.
La cultura y la política están indisolublemente ligadas a las luchas indígenas, como subrayan Jackson y Warren. La estrategia para la recuperación y el resurgimiento cultural e histórico utilizada por los movimientos indígenas ha sido con frecuencia una de las mejores rutas para obtener un cierto grado de autonomía y autodeterminación, así como para convencer a los legisladores sobre la razonabilidad de otras de sus demandas, como la titulación colectiva de tierras. Estos mismos autores mencionan el ejemplo de los Xavante, en Brasil, analizados por Conklin y Graham en 1995, quienes se dieron cuenta de que fortalecer el estereotipo positivo de los indígenas como ecologistas y primeros nacionalistas de Brasil los ayudaba enormemente en sus reclamos por territorios (2005, p. 554).
Hay que considerar también la labor fundamental desarrollada por intelectuales e investigadores indígenas —sociólogos, antropólogos, comunicadores sociales— que han teorizado sobre la situación de sus pueblos con el fin de orientar sus luchas. Tal es el caso del maya kaqchikel Demetrio Cojtí, quien analiza la situación de los mayas en Guatemala como una situación de colonialismo interno, o el del antropólogo wayuu Weildler Guerra Curvelo, quien con su importante estudio sobre los palabreros y la justicia wayuu enfrenta los estereotipos que presentan a su pueblo, en Colombia, como un pueblo esencialmente violento.
Joanne Rappaport también hace referencia a la emergencia de una intelligentsia indígena conformada por intelectuales indígenas públicos, quienes, al contrario de lo que plantea Le Bot, ligan su producción intelectual con el activismo político. Su análisis nos muestra que esta intelligentsia dista de ser homogénea y que hay diferencias notables entre los intelectuales indígenas de países como Guatemala, México y Bolivia, y los del departamento del Cauca, en el sur de Colombia, con quienes ella ha trabajado por décadas4.
Algunos antropólogos han investigado el surgimiento de esta intelligentsia en los tres países mencionados, en donde existen extensos programas de entrenamiento de maestros e instituciones dedicadas a la educación bilingüe, ligados al desarrollo de políticas estatales indigenistas y mediante los cuales una amplia gama de indígenas tiene acceso a la educación universitaria. En estos países, factores como la larga trayectoria del movimiento indígena y el significativo porcentaje de población amerindia que poseen han contribuido al crecimiento de un grupo de profesionales indígenas urbanos con educación universitaria, vinculados con institutos privados de investigación, universidades y agencias gubernamentales. Son intelectuales que han obtenido un reconocimiento nacional e internacional. Asisten a congresos internacionales y a los programas de postgrado de las universidades, sus libros se exhiben en las librerías, han llegado a ganar el premio Nobel, se reconocen como actores importantes en la política nacional y son el referente de investigaciones académicas (Rappaport, 2005, p. 26).
Los intelectuales indígenas del Cauca, aunque también ligan su producción intelectual con la actividad política, tienen una experiencia y un bagaje más modestos. Muchos de ellos viven en aéreas rurales y trabajan en los colegios locales o en los cabildos. Algunos de ellos tienen dificultades para hablar el español correctamente y solo una pequeña minoría puede escribirlo bien. Pocos de ellos han recibido formación universitaria y rehúsan afiliarse a instituciones distintas de las que animan el movimiento indígena. Vacilan en reconocerse como intelectuales y se ven a sí mismos como “nasas de frontera” porque se mueven en un balance precario entre la cultura nasa y la sociedad dominante (Ibíd., 18). Rappaport considera que estos intelectuales de frontera se mueven en la “zona de contacto”, el espacio de interlocución existente entre las culturas hegemónicas y las subalternas, tendiendo puentes entre indígenas y no indígenas gracias a un discurso híbrido que articula formas metropolitanas de expresión con formas culturales indígenas (Ibíd., p. 40)5.
Los escritores y las escritoras cuyas obras analizo en este trabajo son expresión de estos dos tipos de intelectuales indígenas analizados por Rappaport. Se pueden ver como intelectuales de frontera por su trasegar entre sus comunidades de origen y las urbes latinoamericanas, en consonancia con las tendencias migratorias de los indígenas actuales y por la negociación entre sus culturas nativas y las del mundo occidental. Sin embargo, a lo largo de su periplo vital algunos acaban estudiando en universidades importantes, adquieren en muchos casos prestigio regional, nacional o internacional, son invitados a distintos lugares de sus países o del mundo, todo lo cual permite asimilarlos a los prestigiosos intelectuales del primer grupo. Se convierten en letrados cosmopolitas, bilingües o trilingües, que han tenido acceso a diversas culturas, y quienes reclaman y elaboran una identidad indígena desde la cual dialogan con el mundo6.
PRODUCCIÓN CULTURAL INDÍGENA
La producción literaria indígena abarca tanto la literatura oral como la escrita, esta última en las modalidades de poesía, relato, novela, ensayo y testimonio, y hace parte de una producción cultural indígena mucho más amplia que incluye actividades de investigación en ciencias sociales, cine y medios audiovisuales, artes plásticas, música, tejidos, cestería, cerámica, etc.7 Escritores, cineastas y artistas plásticos indígenas dejan oír cada vez más su voz a lo largo y a lo ancho de nuestro continente, a través de obras que han surgido en el contexto de las luchas indígenas contemporáneas y del creciente poder que los pueblos amerindios han obtenido en las sociedades latinoamericanas actuales8. Se ocupan en estas obras de sus luchas, su historia, sus tradiciones orales, sus cosmovisiones, sus relaciones con la naturaleza y con propios y extraños; cuestionan las versiones oficiales de la historia y la cultura latinoamericanas, y exploran la multifacética “indianidad” del mundo contemporáneo en el que existen indígenas urbanos, remanentes, resurgidos, resistentes, etc.9.