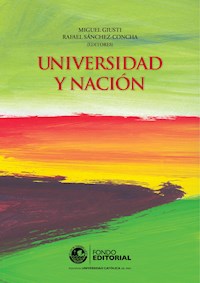
Universidad y nación E-Book
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo Editorial de la PUCP
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
La universidad y, en particular, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se hallan en el centro de la atención pública, debido, principalmente, al debate actual sobre cuál es el modelo de universidad más adecuado para el desarrollo del país. Para hacer frente a esta demanda social, el Departamento de Humanidades de la PUCP organizó un coloquio internacional interdisciplinario en torno a las relaciones entre la universidad y la nación, ocasión en la que participó el renombrado historiador Benedict Anderson, quien fue invitado para recibir el doctorado honoris causa en esta casa de estudios. Este volumen recoge las contribuciones de aquel coloquio, divididas en las siguientes secciones: La universidad y la construcción de la nación; La universidad en la historia de la nación peruana; Corrientes pedagógicas e identidad nacional; Universidad, lengua y género; Universidad y poder, y Testimonios.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Ciro Alegría Varona
Cristóbal Aljovín de Losada
Benedict Anderson
Enrique Bernales
Manuel Burga
José Agustín de la Puente Candamo
Francesca Denegri
Carlos Garatea
Miguel Giusti
Enrique González Carré
Margarita Guerra
Salomón Lerner Febres
José Ignacio López Soria
María Emma Mannarelli
Carmen Mc Evoy
Germán Peralta
Liliana Regalado
José Luis Rénique
Javier Sota Nadal
Antonio Zapata
Miguel Giusti y Rafael Sánchez-Concha (editores)
UNIVERSIDAD Y NACIÓN
Universidad y naciónMiguel Giusti y Rafael Sánchez-Concha (editores)
© Miguel Giusti y Rafael Sánchez-Concha, 2013
© Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014 Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú Teléfono: (51 1) 626-2650 Fax: (51 1) [email protected]
Diseño, diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP
Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.
ISBN: 978-612-317-046-2
Introducción
Con la presencia de Benedict Anderson, pensador que, como pocos, ha contribuido en nuestra época a la reflexión sobre el sentido y la historia conceptual del nacionalismo, y con la participación de un grupo muy representativo de intelectuales peruanos comprometidos con el destino de la universidad en nuestro país, el Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) organizó en el año 2011 un coloquio interdisciplinario de Humanidades dedicado al tema «Universidad y nación». Son los resultados de esa discusión los que se ponen aquí a disposición del público.
No hace falta abundar en las razones que nos llevaron a elegir semejante tema de reflexión, pues se trata claramente de una demanda de nuestra sociedad. Actualmente, la universidad en general y la PUCP en particular, se hallan en el centro de la atención pública, sobre todo por el debate en curso acerca de cuál debería ser el modelo de universidad más adecuado para el desarrollo del Perú. Por ello, para hacer frente a esta demanda de la sociedad, el Consejo del Departamento de Humanidades de la PUCP opinó que lo que nos correspondía por nuestra condición académica era mostrar el aporte que nuestra casa de estudios, ya centenaria, había hecho y seguía haciendo a favor de la construcción de la nación peruana y convocar, de modo más general, a la opinión pública a discutir sobre la relación compleja que ha existido entre la universidad y la nación en el Perú. Nos animaba un propósito de largo aliento, a saber, el de expresar no solo con argumentos teóricos sino también con hechos históricos, cómo la PUCP ha contribuido de manera significativa a debatir sobre el sentido, los problemas y las perspectivas de futuro de nuestra precaria nación y a prestar en ello su cooperación práctica.
La cuestión de las relaciones entre la universidad y la nación ha tenido en el Perú, y en América en general, una relevancia muy grande. Benedict Anderson, en la contribución que nos ofrece en este volumen, afirma al respecto: «La América gobernada por el Imperio español sirve de arquetipo para la conexión entre universidad y nacionalismo». La relevancia se aprecia en dos sentidos: no solo en el papel que jugaron los debates académicos dentro de los fueros universitarios con el fin de generar una conciencia nacional en diversos momentos de nuestra historia, sino igualmente, y en sentido inverso, en el rol que jugó ocasionalmente la concepción de la identidad nacional para imprimir su sello a la organización de la educación superior. Sobre ambas dimensiones se encontrarán trabajos sugerentes en este volumen. Y ello es analizado en perspectivas temporales diversas: a lo largo del tiempo, en relaciones diacrónicas y sincrónicas, por medio del recurso continuo a utopías o a anacronismos. La complejidad de las relaciones entre la imagen de la nación y el ideal anhelado de universidad se halla exhibida ampliamente en la gama de las contribuciones aquí presentadas.
Como era previsible, se ha pasado revista a las cuestiones teóricas que vinculan el problema del surgimiento de una conciencia nacional con la existencia de un modelo específico de universidad, así como las que ponen en el primer plano la función que le compete a la universidad en la formación de la conciencia ciudadana de sus estudiantes. A la afirmación ya citada de Benedict Anderson sobre el rol paradigmático que le tocó jugar a las universidades de las colonias españolas en América, podría por cierto agregarse la peculiar constelación vivida por la nación alemana en los inicios del romanticismo, de la que derivó una síntesis productiva, de considerables repercusiones mundiales, entre conciencia nacional y vida universitaria. De estos temas se ocupan principalmente los ensayos de Benedict Anderson, Salomón Lerner Febres y Ciro Alegría.
La referencia al rol que ha desempeñado la universidad en la historia específica de la nación peruana es, por cierto, una constante en los trabajos del libro. Pero algunos momentos de aquella historia han merecido una particular atención. Germán Peralta se concentra en el clima académico e intelectual que reinó al respecto en la generación del veinte (1920). Margarita Guerra hace lo propio en relación con las épocas de la Reconstrucción y la República Aristocrática. Y José Luis Rénique ofrece un sugerente análisis de los modelos de universidad y nación en la periferia surandina a lo largo del siglo XX. Son casos puntuales que no solo se dedican a explicar las circunstancias políticas particulares vividas en aquellos periodos, sino que muestran retrospectivamente las luces y sombras del proceso de gestación de la nación, y de sus raíces y proyecciones en la cultura universitaria.
Otro tanto cabría decir sobre las corrientes o movimientos pedagógicos a los que estuvo asociada la búsqueda de una identidad nacional. A través de ellos se muestra la relación esencial de interdependencia entre la política y la educación también en el Perú. Carmen Mc Evoy estudia con detenimiento la pedagogía republicana del Partido Civil. Antonio Zapata analiza el rol decisivo que desempeñó el indigenismo en la construcción de un ideal cívico y lo hace contrastando las posiciones de José María Arguedas y Luis E. Valcárcel. En una línea similar, Liliana Regalado nos presenta la obra de Franklin Pease en su dimensión estrictamente pedagógica, mostrando la relevancia que tuvo en su pensamiento la búsqueda de las raíces andinas de la nación peruana.
Una veta importante de la reflexión que nos ocupa sobre la identidad nacional y sus fuentes universitarias es, igualmente, el universo de los miembros que forman parte de ese colectivo, los derechos que les asisten o las exclusiones de las que pueden ser víctimas. Y en el Perú, a lo largo de siglos, tanto la lengua como el género han sido causa de discriminación y han suscitado problemas de definición de las identidades. De las luchas de las mujeres en el Perú por reclamar su emancipación y su papel específico en la construcción de la nación, especialmente en el periodo de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se ocupan los trabajos de Francesca Denegri y María Emma Mannarelli. Por su parte, Carlos Garatea analiza las dificultades de reconocimiento que padeció el español «mestizo» de América y las fuentes de discriminación que de allí se derivaron. Es interesante anotar al respecto, como lo hace Benedict Anderson en su ya citado ensayo, que en muchos casos la experiencia vivida de discriminación por el uso de la lengua (el «mal hablado español» de los americanos) pasó a ser entre estos un rasgo constitutivo de la cohesión y la identidad nacionales.
La compleja pero ostensible trama de relaciones entre el poder político y la organización de la vida universitaria no podía estar ausente de esta discusión. Sobre ella se expresan tres autores que han desempeñado durante años un activo papel en la conducción de algunas universidades, dos de ellos desde la más alta autoridad. Enrique Bernales aborda la cuestión de manera más teórica, destacando los valores centrales que definen la identidad universitaria y que son causa o fuente de un tipo específico de poder. Manuel Burga nos presenta un cuadro panorámico de las relaciones entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Estado peruano a lo largo del siglo XX, mostrando el protagonismo que tuvieron algunos movimientos innovadores surgidos en su seno pero que fueron continuamente desatendidos, cuando no combatidos, por el Estado. Luego, Javier Sota Nadal, en la misma línea, analiza las relaciones conflictivas que suelen existir entre la universidad y el poder político, pero subrayando en el caso peruano la lamentable ausencia de una interacción constructiva (la «relación traicionada» entre ambas instancias).
Aunque en varios de los textos mencionados se puede apreciar un juicio sobre la materia forjado en la experiencia de la gestión universitaria, nos pareció que debía convocarse de modo especial a algunos académicos de gran prestigio y larga trayectoria que pudieran exponer su concepción de las relaciones entre universidad y nación a modo de testimonio personal. Es así que contamos con la contribución de José Agustín de la Puente, experimentado y prestigioso profesor del Departamento de Humanidades de la PUCP, quien nos hace un recuento personalizado de la prolongada vinculación recíproca entre la nación peruana y nuestra casa de estudios. A su vez, Enrique González Carré, profesor y ex rector de la Universidad de Huamanga, nos traza la historia de esta universidad, desde su fundación como Real y Pontificia, hasta la etapa que le tocó vivir bajo la influencia del movimiento senderista. Por último, José Ignacio López Soria, ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, evoca la historia de su universidad en el marco de una reflexión más teórica sobre la función del desarrollo científico y tecnológico en relación con los intereses del Estado-nación.
Cierran el volumen la serie de discursos que fueron pronunciados con motivo del otorgamiento del doctorado honoriscausa a Benedict Anderson. También allí este profesor nos ofrece una sugerente reflexión sobre el tema del nacionalismo a través de su discurso de agradecimiento intitulado «¿Por qué consideramos bueno a nuestro país?».
La coordinación general del coloquio así como de la edición del presente volumen ha estado a cargo de los profesores Miguel Giusti, jefe del Departamento de Humanidades, y Rafael Sánchez-Concha, en representación de la sección de Historia. Estuvieron asistidos por un comité organizador compuesto por los profesores Ciro Alegría, Francesca Denegri, Iván Hinojosa, Pablo Quintanilla y José de la Puente Brunke, con el apoyo de Bárbara Bettocchi. A todos ellos, así como a las personas que nos brindaron de diversas formas su colaboración para hacer posible el coloquio y la publicación, les expresamos nuestro agradecimiento, de modo especial a Alexandra Alván, quien se hizo cargo con mucho esmero de la edición de los textos. Pero nuestra gratitud se debe, sobre todo, como es obvio, a los participantes en el debate, que son los verdaderos autores del libro.
Ponemos este volumen a disposición del público con la idea de contribuir a la reflexión que se está llevando a cabo en nuestro país sobre el papel que le corresponde jugar a la universidad y con la voluntad de preservar la autonomía, la creatividad y la solidaridad en el ejercicio de la vida universitaria como los medios más eficaces a nuestro alcance para cultivar la identidad nacional.
Los editores
La universidad y la construcción de la nación
Universidad, nación y nacionalismo
Benedict Anderson1Cornell University
El gran historiador marxista del «mundo moderno», Eric Hobsbawm, escribió alguna vez que durante las históricas y mundiales revueltas de las revoluciones francesa y estadounidense, las universidades casi no jugaron ningún rol. Pero luego dijo que durante el annus mirabilis de 1848, cuando los movimientos «nacionalistas» de muchos lugares de Europa se rebelaron contra las dinastías imperiales, las universidades, y en particular los estudiantes, aunque aún pocos, sí jugaron un rol crucial. Según sus cálculos, se trataba de una población de estudiantes de cerca de 48 000 alumnos, más o menos el número de estudiantes de bachillerato que reúne cualquier gran universidad pública estadounidense. Encontramos también en el trabajo inicial de Habermas sobre el nacimiento en el siglo XVIII de la esfera pública —que sentaría las bases para las democracias modernas— que las universidades casi no eran relevantes. Los semilleros se ubicaron en los clubes citadinos, en los cafés y en imprentas legales y subterráneas que ponían en circulación periódicos, diarios, folletos, caricaturas, así como frecuentes e injuriosos ataques a los gobernantes. Quisiera mencionar un maravilloso comentario de Pedro Calosa, quien en la década de 1930 lideró una valiente aunque inútil rebelión rural armada contra los líderes estadounidenses de las Filipinas. Entrevistado en el decenio de 1960, dijo con cierta satisfacción que antaño «no existían adolescentes». Quería decir que en la época de la rebelión casi todos los chicos terminaban la escuela a los dieciséis años y entraban a trabajar. En esa etapa solo había dos o tres universidades a las que asistían, principalmente, los hijos de la pudiente oligarquía.
Quisiera comenzar con algunos comentarios sobre mi experiencia como un estudiante de pregrado con una «beca» para minorías en la Universidad de Cambridge, de 1954 a 1957. Cambridge era todavía un lugar anticuado y calladamente conservador, en el que hombres jóvenes de origen «aristocrático» y de clase media alta (aún eran pocas las mujeres que estudiaban allí) disfrutaban durante tres años de una vida relajada, divertida, alcoholizada y apolítica. En el Reino Unido no había, prácticamente, activismo estudiantil. Las Ciencias Políticas estaban lejos del horizonte de la Facultad, recién se empezaba a enseñar Sociología y la Antropología, como ciencia social, apenas superaba los veinte años. Se enseñaba la historia de Gran Bretaña, su imperio y sus enemigos europeos. Solo los estudios de Economía tenían una tradición fuerte y activa. No me resultó especialmente sorpresivo que los exámenes finales que rendí para obtener el grado de bachiller en Lenguas Clásicas y Literatura fueran más fáciles que los que rendí tres años antes para ganar la beca para estudiar en Cambridge. Rara vez iba a clases, leía lo que me gustaba y a nadie parecía molestarle. Nunca consideré la idea de hacer una maestría, mucho menos un doctorado. Casi ninguno de mis profesores había considerado esa idea tampoco.
Sin embargo, sí llegué a estar politizado, pero por accidente. Un día, en 1956, en plena crisis del Canal de Suez, vi a un grupo de estudiantes de piel oscura, evidentemente indios y ceilaneses, protestando en uno de los jardines de la universidad. Me detuve para escucharlos, simplemente por curioso, cuando un grupo de jugadores ingleses de rugby empezó a golpear a los manifestantes, cantando a gritos Dios salve a la Reina. Estúpidamente intenté detenerlos, logrando que me quitaran los lentes de la cara y los hicieran añicos. Estaba indignado casi hasta las lágrimas. La universidad no era responsable de esto, salvo por el hecho de aceptar a demasiados jóvenes y ricos deportistas con mentalidad racista y reaccionaria. La rabia que estos estudiantes sentían surgía del fracaso de la guerra del conservador Primer Ministro Anthony Eden (aliado con Israel y Francia) contra el dictador militar egipcio Gamal Abdul Nasser y de la negativa del presidente Eisenhower de rescatarlo. Pero detrás de esto existía también la vaga conciencia de que el gran imperio británico estaba en un fuerte declive, se había perdido la India y Ceilán. No les importaba en lo más mínimo la retahíla de evidentes mentiras presente en los discursos de Eden en ese entonces.
¿Podría decirse que Oxford y Cambridge eran «nacionalistas» en esa época? En realidad no, por dos grandes razones. La primera es que nunca fueron entidades del Estado. No se encontraban en el Londres político y durante siglos fueron manejadas por el clero. La segunda es la peculiaridad del Reino Unido como un Estado monárquico no-nacional. Incluso actualmente, el título completo, «Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte», no hace referencia a ninguna nacionalidad, simplemente al territorio. Tras la invasión franco-normanda de 1066, el trono pasó sucesivamente de normandos a galeses, escoceses, holandeses y alemanes; no a ingleses. Por ello, hasta años recientes, el nacionalismo de la «pequeña Inglaterra» ha sido prácticamente invisible. Sujetos a la ideología del imperio, los regímenes británicos promovieron un concepto abstracto de lobritánico, especialmente luego de las guerras napoleónicas.
Sin embargo, también podemos encontrar casos de universidades, incluso del tipo de universidad imperial «Oxbridge»2, que tienen un poderoso efecto estimulador sobre los nacionalismos. La América gobernada por el imperio español sirve de arquetipo para esta conexión entre universidad y nacionalismo. A inicios del siglo XVIII, más y más jóvenes criollos (y algunos mestizos) eran enviados a España por unos años a ser «civilizados» y a adquirir buenos contactos en Madrid. No tomó mucho tiempo para que los peninsulares se quejaran de sus actitudes mujeriegas, de su «mal» español y de su «sangre» racialmente contaminada. Se les empezó a llamar despectivamente americanos, lo que significaba que no eran considerados «verdaderos españoles». Fuera de esto, en la España metropolitana no era importante si estos jóvenes venían de Santiago, Cartagena, Buenos Aires o Ciudad de México. Tampoco importaba el estatus social que tuvieran en su ciudad de origen. Por tanto, en dicho país muchos de estos jóvenes empezaron a identificarse colectivamente como americanos. Cuando, en 1810, la ola revolucionaria nacionalista surge en Hispanoamérica, resulta significativo que los mexicanos se llamaran a sí mismos nosotros los «americanos» (no mexicanos) y a la madre patria nuestra América (no México), aunque ya no estuvieran en España, sino en una amplia región de distintas unidades administrativas, climas, costumbres, etcétera. Los americanos incluían a peruanos, venezolanos, entre otros.
La formación de americanos se dio en un momento en que las universidades españolas, las pocas existentes, estaban controladas por el clero y eran, en general, oscurantistas. Es decir, no eran muy importantes. Pero en la década de 1870, España empezó a autorizar que habitantes de las pocas colonias que aún le pertenecían se matricularan para estudiar en la Península Ibérica. La mayoría de ellos eran criollos, pero también había mestizos de distintos tipos. Cuando, en 1872, el padre fundador de las Filipinas llegó a estudiar a la Universidad de Madrid, quedó asombrado por la ignorancia de sus compañeros peninsulares de estudios, quienes le planteaban preguntas como ¿Manila está muy lejos de las Filipinas? o ¿su país está gobernado por Inglaterra o España? El comentó amargamente: «Pobre país, nadie sabe nada sobre ti».
El siguiente descubrimiento fue que importantes datos estadísticos, identificaciones étnicas, lingüísticas y raciales no tenían ningún significado en la metrópoli. Así, sus coterráneos eran llamados condescendientemente «filipinos» por los españoles peninsulares, muy al estilo americano, que significaba «hombres de las Filipinas», con un «mal español», color de piel oscura, costumbres alimenticias extrañas, etcétera. Esto resultaba muy chocante porque además, en esa colonia desde la época de los Habsburgo, los únicos llamados filipinos (legalmente, además) eran los españoles nacidos por accidente en el archipiélago, fuera de la verdadera España. Pero hubo una rápida reacción a esto, en los campus universitarios, siguiendo el ejemplo de los americanos del siglo anterior. José Rizal detalla esto en una famosa carta en la que escribió que aunque entre ellos sabían que algunos eran criollos, algunos mestizos españoles, otros mestizos chinos, ante los españoles todos proclamaban ser filipinos (Anderson, 2005, p. 62). En relación a esta frase, podemos aplaudir al gran historiador Lord Acton, quien, a fines del mismo siglo XIX, argumentó que el nacionalismo siempre empieza en el exilio. En las Filipinas, en esa época, filipino aún significaba simplemente criollo.
¿Y las universidades? La primera razón por la que fueron tan importantes para el crecimiento del nacionalismo filipino fue porque en esa época casi todos los filipinos en España, ya fuera en Madrid o en Barcelona, eran estudiantes hombres, compartían un estatus común nivelador, estudiaban en las mismas aulas y leían los mismos textos. A pesar de que a menudo discutían entre ellos, formaban un colectivo íntimo, aún imposible de imaginar en casa. La segunda razón fue el gran cambio en la cultura de las universidades, no solo en España sino en toda Europa. Rizal nuevamente señala este fascinante fenómeno. En 1884, en su universidad, el profesor de Historia, Miguel Morayta, quien era además Gran Maestro de la Francmasonería Española, hizo un discurso ante estudiantes y profesorado atacando el oscurantismo de la jerarquía católica. Décadas de trabajo académico profesional en Inglaterra, Francia y Alemania demostraron que el Rig-veda sánscrito fue escrito mucho tiempo antes que la Biblia. Hábiles egiptólogos habían demostrado de manera concluyente que los antiguos egipcios fueron los primeros en postular la existencia de castigos en la otra vida, milenios antes del Antiguo Testamento. La insistencia del Vaticano en que la Creación sucedió en el año 4404 a.C. resultaba ridícula ante las décadas de estudios geológicos que indicaban que el planeta tiene millones de años. Este discurso —impensable en las Filipinas coloniales controladas por órdenes religiosas— enfureció a la jerarquía, aún muy influyente en las universidades españolas. El obispo de Ávila, respaldado por muchos clérigos mayores, inmediatamente excomulgó a Morayta no solo por herejía sino también por menospreciar las gloriosas tradiciones y valores españoles. Para alegría de Rizal, sus compañeros de estudios respondieron con una huelga de dos meses. Más aún, la posición de los estudiantes recibió respaldo público de otros estudiantes, no solo de universidades españolas en Granada, Oviedo, Salamanca, Sevilla, Barcelona, Zaragoza y Valladolid sino también en el resto de la Europa católica, Roma, Boloña y Pisa en Italia, París en Francia y Lisboa y Coímbra en Portugal. Ante esto, el ultraconservador Primer Ministro Antonio Cánovas envió a la policía a arrestar a muchos estudiantes y golpear a otros tantos. Rizal escribió, con orgullo, que había usado tres disfraces para evitar el arresto y se escondió en casa de Morayta. Los filipinos nacionalistas en España, entonces, empezaron a ver a los estudiantes como una fuerza política capaz de crear redes de apoyo internacional en las universidades fuera de España. Para Rizal, quedó claro en ese momento que el nacionalismo era inimaginable sin su medio-hermano el internacionalismo.
Quisiera poner fin a lo argumentado hasta ahora dejando de lado el imperio español católico para hablar de los Países Bajos calvinistas. La gran colonia holandesa que une al Mar del Sur de China, así como los océanos Índico y Pacífico (al lado de las Filipinas) fue conocida durante muchos años como las Indias Orientales, como contraparte a las Indias Occidentales o Antillas en el Caribe. En la última mitad del siglo XIX, un académico alemán poco célebre creó el nombre de Indonesia al unir la palabra India del latín con la palabra griega nisos (vῆσos): «isla de los indios». Durante mucho tiempo nadie le prestó atención. Los «nativos» no tenían palabra para esto.
Hacia fines del siglo XIX, unos pocos nativos (todos hombres, nuevamente) fueron enviados a estudiar a universidades en Holanda, financiados por sus adineradas familias o por funcionarios públicos holandeses de buen corazón (llama la atención que esta migración se iniciara casi 40 años después de que los filipinos empezaran a estudiar en España). La migración se vio estimulada por el hecho de que hasta el deceso del régimen colonial a manos del imperio japonés en 1942, no había una universidad en las Indias, solo facultades inconexas de Derecho, Medicina e Ingeniería (en las Filipinas, por el contrario, existía la Universidad de Santo Tomás, fundada en el siglo XVII y aún firmemente en manos de la orden de los dominicos).
En los Países Bajos, estos jóvenes experimentaron el mismo shock que los americanos y la generación de Rizal. Todo lo que era importante para ellos en casa (identidad religiosa —que podía ser musulmana, católica, calvinista o hinduista—, étnica —docenas de grupos de lenguas distintas—, estatus social —eran hijos de familias aristocráticas, de oficiales burocráticos de clase media, de profesionales independientes, de autoridades religiosas—) no tenía ninguna relevancia en Holanda. La gente con la que socializaban los jóvenes cotidianamente los llamaba «los chicos de las Indias». Sobresalían por el color oscuro de su piel, su «mal holandés» y su extraño gusto para comer. Todos eran estudiantes en un país muy pequeño. Una vez más, las universidades imperiales en la metrópoli tenían el efecto de eliminar las diferencias de estatus originarias y fomentar la solidaridad generacional. Poco tiempo después formaron su propia organización llamada Indische Vereeniging (Asociación india, en holandés), cuyo idioma era, por supuesto, el holandés. En 1922, los miembros decidieron cambiar el nombre de la organización a Perhimpunan Indonesia (PI, Asociación de Indonesia). El idioma holandés fue reemplazado por una lengua malaya, los «nativos» fueron erradicados y el nombre de Indias Orientales reemplazado por el concepto imaginado por el poco célebre académico alemán. La PI fue la primera en defender este discurso, aunque fue rápidamente replicado en la colonia. Una vez más, el nacionalismo del campus universitario tenía características internacionales. Un gran número de estudiantes pasó a ser socialista o a involucrarse en movimientos anticolonialistas fuera de Europa, que tenían como héroes a Mahatma Gandhi, Mustafa Kemal Atatürk y Sun Yat-sen. Una ironía final: luego de que Adolf Hitler ocupara los Países Bajos, un grupo de jóvenes estudiantes indonesios de origen aristocrático, que ya era miembro del Partido Comunista holandés, se unió al extremadamente peligroso movimiento subterráneo liderado por los comunistas en nombre del marxismo mundial.
Los indonesios no fueron los primeros ni los últimos. Si uno estudia la evolución de otros nacionalismos anticolonialistas, se puede detectar la misma experiencia y llegar a idénticas conclusiones —es el caso de los indios, ceilaneses, birmanos, ghaneses, senegaleses y, más recientemente, el de Timor del Este, por ejemplo—.
Pero ha llegado la hora de un estudio transnacional mucho más amplio sobre los nacionalismos surgidos en las universidades, no solamente del tipo anticolonial (pues esa era ya pasó). Los estudiantes son una formación social peculiar, organizada (si se da tal organización) como una antijerarquía. Los jóvenes serán estudiantes por poco tiempo —pronto obtendrán sus grados, se casarán, empezarán a trabajar y se perderán en el sistema social general—. La corta vida en el campus anula la jerarquía, dando lugar a una corta camaradería entre clases, distinta de cualquier otra institución de movilizaciones. Migrantes de la periferia nacional son absorbidos brevemente por esta santa solidaridad. Los estudiantes no se dejan reprimir fácilmente; por encima de todo, ellos son enemigos de Pedro Caloso3. No tienen trabajo, no tienen familia, son relativamente libres de hablar y leer sobre lo que ha pasado en la nación y lo que ha pasado en un orden mundial para el cual el nacionalismo es esencial, mas no suficiente. Pero inevitablemente también son una élite nacional, a pesar de su solidaridad interna. Siempre pienso en ellos como «Blitzkriegers» capaces de dar inicio a movimientos sociales masivos, pero a menudo rápidamente absorbidos por nuevas formaciones sociales nacionales de las cuales desean ser los líderes. Están ahí para encender la llama, pero son institucionalmente incapaces de mantenerla encendida por sí mismos. Al mismo tiempo, ningún otro grupo de poder tiene la oportunidad de leer y pensar con tanta libertad sobre el internacionalismo. Es quizá esta la razón por la que en el último siglo ellos se han identificado con la izquierda internacionalista, tanto por buenas como por malas razones. Sin embargo, y hasta cierto punto, debemos confiar en los estudiantes, ya que ellos heredarán el mundo que las generaciones anteriores han depredado.
Bibliografía
Anderson, Benedict (1998). The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia and the World. Nueva York: Verso.
Anderson, Benedict (2005). Under Three Flags. Anarchism and the Anti-Colonial Imagination. Londres: Verso.
1 Traducción del inglés de Sol García Belaunde.
2 Sobrenombre que designa al conjunto de las universidades de Oxford y Cambridge en contraposición a otras universidades británicas. El término suele usarse para referirse al elevado estatus social de dichas casas de estudios y de sus alumnos (nota de editor).
3 Fue el líder de una revuelta campesina, enérgica pero infructuosa, contra el colonialismo estadounidense en Luzón Central, Filipinas, en 1931. A mediados de la década de 1960, siendo ya un hombre mayor, Caloso fue entrevistado por intelectuales de izquierda, quienes le preguntaron cuáles habían sido los más grandes desafíos que tuvo su movimiento en los 35 años anteriores. Una de las respuestas que más llamó la atención fue que dijera que en su movimiento «no había habido adolescentes». En otras palabras, en la sociedad campesina de 1931, los jóvenes tenían poca educación y comenzaban a trabajar o a tener hijos a los diecisiete años. De manera equivalente, él pensaba que la difusión, en el espacio y el tiempo, del estilo de educación americano terminaba por crear una clase de personas «elitistas» que pasaban el tiempo sin trabajar, sin casarse, leyendo y hablando mucho, sin mayores preocupaciones y viviendo de manera inestable. Para mayores detalles, véase Anderson (1998, p. 64).
Universidad y ciudadanía
Salomón Lerner FebresPontificia Universidad Católica del Perú
Ciudadanía y nación
Se está considerando en este coloquio la cuestión de cómo se relacionan las instituciones universitarias con una realidad sociopolítica propia del mundo moderno, aquella a la cual nos referimos con el término nación. El ángulo desde el cual me propongo abordar esta cuestión es el de las responsabilidades que la educación universitaria tiene frente a la formación de una clase de identidad política también propia de la modernidad, es decir, la condición de ciudadano. En particular, deseo pensar el problema desde el ángulo de las responsabilidades de la universidad latinoamericana en la tarea de imprimir a las sociedades nacionales de la región un semblante genuinamente democrático.
Subyace, a las ideas que expondré a continuación, el siguiente razonamiento: si la universidad tiene una relevancia central en la vida de una nación ello no es solamente por sus contribuciones a difundir un universo simbólico compartido, el cual garantiza cierta cohesión a una comunidad cultural, sino también por su aporte a la creación de una comunidad política en la cual libertad y pertenencia, autonomía y compromiso con los demás, no sean uniones paradójicas ni contradictorias. La universidad, en su papel difusor de ciudadanía, hace posible que el fenómeno nacional, que tradicionalmente apela a la unidad y a la homogeneidad, acepte adecuadamente la independencia de los sujetos y, de hecho, se fortalezca a través de ella.
Es conveniente, desde ya, en estas consideraciones iniciales, señalar en qué horizonte conceptual planteo la cuestión de la ciudadanía. Me refiero a la condición ciudadana como aquella que define comúnmente la posición y la autocomprensión de las personas frente a la realidad del Estado y del poder en las sociedades contemporáneas. Es, así, tanto una dimensión de la identidad individual, cuanto un factor de la personalidad social que arraiga al sujeto en su entorno social y al mismo tiempo lo emancipa de él. Es, fundamentalmente, una forma de estar en el mundo y una forma de situarse en una interacción creativa con los demás.
Una reflexión de este tema, aunque sea somera y breve como la que haré en los siguientes minutos, no puede pasar por alto, desde luego, el carácter histórico de la ciudadanía. Me refiero, con ello, al hecho de que es una condición y una forma de identidad socialmente creada a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, esa idea remite al hecho de que la ciudadanía, en cuanto es una construcción social, no posee una esencia fija, inmutable y universal, sino que puede adquirir figuraciones diferentes a lo largo del tiempo y según las condiciones históricas de la sociedad de que estemos hablando. No quisiera, sin embargo, que esto llamara a error. No sostengo que el concepto de ciudadanía pueda tener un significado tan amplio y difuso que llegue a albergar, por ejemplo, lo que en los hechos es una condición de servidumbre. Diré, más bien, que garantizada la necesaria observancia de un núcleo axiológico, en el que destacan la libertad, la autodeterminación y el reconocimiento, la ciudadanía puede tener encarnaciones históricas distintas y flexibles. La polémica gestada en las últimas décadas alrededor de las exigencias del multiculturalismo y el interculturalismo sirve para ilustrar este punto: la tensión entre individualismo y colectivismo, entre la libertad e indeterminación plena del sujeto y los mandatos de su cultura de origen, ha dado pie en nuestro tiempo a una relectura del fenómeno de la ciudadanía que la reconoce, según vengo diciendo, como una realidad y una meta menos cerrada y rígida de lo que pensábamos antes. En esta nueva interpretación se entiende que la ciudadanía, aunque centrada en la soberanía individual, es perfectamente conciliable con una realidad colectiva, culturalmente caracterizada, que es el entorno en el cual la vida de los individuos cobra sentidos y significados.
Somos deudores, en efecto, en nuestro mundo moderno, de una concepción clásica de ciudadanía, aquella forjada en el curso de los siglos XVII y XVIII, principalmente, según los derechos fundamentales iban siendo reconocidos y afirmándose, aquellos que conocemos como los derechos civiles y políticos. Ese curso de consolidación de la noción de ciudadanía estaba estrechamente vinculado con un fenómeno histórico propio de las sociedades mercantiles e industriales que iban madurando: me refiero al proceso de individuación, al progresivo desgajamiento mental y material del sujeto respecto de la comunidad en que nace y que lo acoge. Fue un proceso que con justicia podría ser denominado una revolución cultural. Las personas dejaban de ser concebidas como extensiones o figuraciones subordinadas de una entidad que las englobaba —comunidad, familia, linaje— y aparecían como sujetos autónomos, con pleno derecho para concebir sus propios proyectos de vida, para imaginar destinos singulares, para elegir en qué desean trabajar, qué prefieren creer, con quién desean contraer matrimonio, en qué lugar quieren vivir. La individuación es, podríamos decirlo así, el núcleo simbólico más importante de la imaginación liberal, esa misma imaginación en la cual se origina y se asienta el fenómeno de la ciudadanía.
Es imposible, así, dejar pasar por alto que tal concepción de ciudadanía, a pesar del poderoso contenido emancipador que tiene, se encuentra históricamente situada y que, por tanto, difícilmente podría ser postulada como universal en todos sus extremos. No todas las naciones que hoy conocemos como democráticas, o que alientan un proyecto democrático, se han desarrollado en la misma horma de la revolución cultural que llamamos liberalismo. Así, si en sus orígenes reconocemos una fuerte conexión interna entre imaginación liberal y ciudadanía, la misma naturaleza histórica del concepto nos debe servir para reconocer, o en todo caso, defender, la siguiente idea: el horizonte de la ciudadanía abarca el territorio simbólico liberal, pero no está contenido ni delimitado por él, sino, al contrario, lo contiene y lo excede para comprender otras realidades culturales.
Conviene señalar una idea más respecto de la consideración del fenómeno de la ciudadanía que prevalece en mi exposición. Me he referido a ella como un elemento que define la identidad de las personas. Al optar por una mirada de ese género, nos colocamos pasos más allá de la sola definición de la ciudadanía como una realidad jurídica, es decir, una condición definida o determinada por los derechos fundamentales que son reconocidos a los sujetos de manera taxativa y manifiesta en una constitución política.
Bien es cierto que toda reflexión acerca del fenómeno ciudadano debe comenzar por la afirmación de ese reconocimiento jurídico. Sin derechos reconocidos y garantizados por el Estado, sin la constitución de un área de protección y autonomía inviolable por los poderes establecidos, no existe la ciudadanía sino como caricatura o realidad meramente retórica. Al respecto, y pese a los muchos reparos que ha recibido en las últimas décadas, la formulación clásica sobre la evolución del concepto sigue conteniendo un programa conceptual interesante para adentrarse en el problema, con la condición de tomarlo como punto de partida para avanzar más allá, desde la definición jurídica hacia la comprensión cultural. Como sabemos, según una teoría muy difundida de la ciudadanía esta sigue un itinerario que va desde el reconocimiento de los derechos civiles hasta el de los derechos sociales, pasando por la afirmación de los derechos políticos. La formulación de la historia de la ciudadanía como una línea recta, como una progresión constante y ordenada, puede resultarnos sospechosa de abstracta y artificial. Pero no se puede negar que es en la trama de los derechos civiles, políticos y sociales, y en la tensión histórica que implicó el reconocimiento de los mismos por parte de los Estados en la Europa industrial, donde se forja lo que podríamos llamar un cierto cambio civilizatorio.
Ahora bien, un cambio civilizatorio es, de hecho, una transformación cultural. La expresión jurídica de los derechos y la constitución de instituciones del Estado que los garanticen tienen como correlato un cambio de envergadura en la imaginación pública. Tener derechos puede ser, en sí mismo, una condición formal; tener la experiencia y la sensación de poseer derechos y de poder ejercerlos constituye, ya, un fenómeno de conciencia. Esta perspectiva, de algún modo, reverbera en la también conocida formulación de Hannah Arendt según la cual la ciudadanía es «el derecho a tener derechos» (1993 [1958]). Así, la titularidad de derechos aparece como un elemento necesario, pero no suficiente, de nuestra concepción de la ciudadanía. Esta es, en lo que concierne a la vida de una nación, y al papel que la universidad desempeña al respecto, fundamentalmente un modo de vida y un principio de interrelación humana.
Al mismo tiempo que reconocemos ese carácter versátil, dinámico y fluido de nuestras concepciones de ciudadanía, es importante tomar nota, provisionalmente, de sus conexiones con el fenómeno de la nación, tema central de este coloquio. He dicho antes, de pasada, que la realidad de la nación es un fenómeno estrictamente moderno. En efecto, es desde el siglo XVIII en adelante que se va constituyendo en la imaginación pública —y principalmente en los círculos de poder político e intelectual— la noción de una entidad culturalmente homogénea que reclama con éxito la adhesión jurídica e incluso emocional de los miembros de un territorio, los cuales se reconocen como iguales, si no, todavía, en el sentido político y de portadores de derechos, sí en el sentido de ser partícipes de un mismo mundo de valores y creencias. Y, sobre todo, se tratará de sujetos que se reconocen como procedentes de una misma historia y adherentes a una misma versión del pasado. Los connacionales se reconocen como partícipes de un mismo decurso temporal que, en medio de conquistas políticas, intercambios económicos, conflagraciones violentas y creaciones culturales, los va modelando como personalidades afines y, sobre todo, va depositando en sus consciencias la idea de un destino compartido. Con lo dicho, deseo enfatizar, por tanto, hasta qué punto el principio de homogeneidad sobresale como un factor activo y predominante en los procesos históricos de la constitución de realidades nacionales. Al decir esto, naturalmente, apenas estoy reconociendo ideas muy acreditadas en los estudios contemporáneos sobre nación y nacionalismo. Una de tales ideas es que el impulso de los nacionalismos está vinculado con la necesidad de propiciar una cultura común en las sociedades en trance de industrialización, ahí donde, precisamente, la disolución de los lazos propios de la sociedad tradicional estaban en franco proceso de disolución. Complementariamente se ha enfatizado en las últimas décadas el carácter de constructo que tiene una nación; esta es una creación cultural, colectiva, mediada por claras relaciones de poder, en la cual se elabora una simbología común que es inseminada con éxito en una sociedad que en principio es diversa, cuando no heterogénea.
Ahora bien, no podemos ignorar que la primacía de este principio de homogeneidad está necesariamente en tensión con el principio de individuación y de autonomía que, como recordé antes, predomina en el ascenso del mundo liberal moderno. No es por simple coincidencia que muchos de los proyectos autoritarios de nuestra era se han erigido sobre el basamento simbólico del nacionalismo. El fenómeno de la nación como proyecto cultural llamado a regimentar la vida de las poblaciones es potencialmente hostil a las fuerzas en apariencia disgregadoras del liberalismo y, por extensión, también encuentra en la democracia una amenaza latente. Al mismo tiempo, la constitución de las naciones, como se ha dicho, es un fenómeno propio del mundo moderno, de manera que estas se encuentran obligadas a conciliarse con esa revolución cultural que es el ascenso del individualismo y la consiguiente emancipación de los sujetos respecto de las entidades tutelares —comunidad, iglesia, estamentos— que antes regulaban sus vidas sin encontrar resistencias.
Es en este punto en el que la conexión entre ciudadanía y nación se vuelve especialmente relevante. Se podría decir que, además de ser una realidad históricamente constituida, la noción de ciudadanía es portadora o expresiva de un cierto modelo político. Se trata de un modelo en el cual se van conciliando las dos tendencias que estoy reseñando: el impulso a la autonomía y a la diversidad, propio del mundo liberal en ascenso, y el impulso a la integración y a la cohesión social desencadenado por el ideal de nación como un sustituto de los lazos tradicionales, densamente comunitarios, que fueron debilitados o disueltos por la modernización.
Es posible rastrear esta doble dimensión de la ciudadanía —realidad emancipadora e integradora al mismo tiempo— en una de las tradiciones más importantes del pensamiento liberal clásico, aquella que debemos a Benjamin Constant. Conocido ampliamente por su «Discurso sobre la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos», de 1819, Constant puede ser visto como uno de los pensadores que mejor complementaron la tradición democrático-liberal, salvándola de caer en una simplista afirmación del individualismo como ausencia de nexos morales entre un sujeto y quienes lo rodean. En el pensamiento de Constant, es decir, en la interpretación que él hace de la época histórica que se abría a inicios del siglo XIX, el sujeto político moderno se define por una aleación delicada, pero enteramente posible, de autonomía y compromiso, de una independencia personal respecto de poderes externos y una interdependencia respecto de los demás.
La realidad histórica de la nación resulta, así, por medio de esta concepción compleja de libertad, que es el sustrato del modelo moderno de ciudadanía, conciliada con esa otra realidad histórica que llamamos democracia. Entre democracia y nación —tal es el punto que estoy enfatizando— media una cierta forma de identidad social en la que se sintetizan, para decirlo con el lenguaje de cierta filosofía política a la cual Constant no fue ajeno, libertades positivas y libertades negativas, tendencias a la igualdad y tendencias a la singularidad, pulsiones liberales y pulsiones republicanas.
Con todo, si esta realidad de la cual estoy hablando, la de la ciudadanía, es en última instancia de naturaleza cultural, resulta desde ya comprensible cuáles son sus nexos con ese ámbito de la recreación cultural de toda sociedad que son, por antonomasia, las universidades. La ciudadanía es una identidad que resulta de una cierta formación, de una cierta educación, de lo que en la antigüedad clásica se denominaba como una paideia. Tal formación no puede ser entendida, evidentemente, en el solo sentido de una instrucción en conocimientos teóricos y prácticos; se refiere a una educación en valores y actitudes. Independencia de criterio, respeto de la verdad, apertura a la crítica razonada, búsqueda de una comprensión integrada del mundo, rechazo de visiones reductivas de la vida humana, inclinación al reconocimiento positivo de lo otro y de los otros, capacidad para aceptar las fronteras éticas de nuestra libertad pero determinación para defenderla en voz alta, tales son algunos de los atributos generales de una identidad personal consonantes con una identidad ciudadana, y es claro que son también las propiedades que una genuina formación universitaria fomenta en quienes acceden a ella.
En lo que sigue deseo desarrollar ese punto, centrándome principalmente en la noción de universidad que mejor se corresponde con esta misión histórica que tan claramente le pertenece. Para ello, haré, en primer lugar, unas consideraciones sobre lo que implica, como necesidad histórica, el papel de la universidad en las realidades nacionales de América Latina, y, por último, señalaré qué concepción de universidad es la que se necesita respetar, resguardar o adoptar en vistas a esa inmensa tarea que es la de formar ciudadanos.
La modernidad latinoamericana: ciudadanía como proyecto
Abordo, por tanto, la cuestión de las relaciones entre nación, ciudadanía y universidad desde una realidad situada que sería la de los proyectos nacionales de las sociedades latinoamericanas tomando como perspectiva el horizonte de la democracia.
El proyecto nacional de América Latina se remonta, ciertamente, a los inicios del siglo XIX. Se ha escrito ampliamente sobre la conjunción cronológica entre dicho proyecto como tendencia cultural y la realidad política de la emancipación a la que ella dio paso. Sin embargo, puede ser interesante centrarnos en un horizonte temporal más cercano, el del encuentro entre nación, modernización y democracia, una conjunción que nos ubica fundamentalmente en la mitad del siglo XX. Esa circunstancia histórica puede servirnos para considerar con algún detenimiento la función que a la universidad latinoamericana contemporánea le corresponde desempeñar en la definición de nuestros actuales proyectos nacionales.
La década de 1950 es aquella en la cual las sociedades de América Latina se embarcarían con decisión en un derrotero particular, el que los científicos sociales suelen denominar modernización y el que, desde cierta postura crítica frente a este, se suele nombrar como desarrollismo. Podría afirmarse, sin incurrir en gran inexactitud, que la segunda mitad del siglo XX latinoamericano estuvo, en efecto, marcada por una fuerte tendencia transformadora. En el curso de pocas décadas, muchas de las sociedades latinoamericanas pasaron de ser fundamentalmente rurales, en cuanto a su constitución territorial y cultural, a ser principalmente urbanas. Esos cambios fueron aparejados por fundamentales modificaciones en relación a la composición de nuestras economías. El componente agrícola y pecuario, así como la producción artesanal retrocedieron paulatinamente en la representación global de nuestra producción material de riquezas, mientras que la manufactura industrial adquirió una importancia que no había tenido antes. En suma, el paisaje de nuestras diversas sociedades nacionales cambió y lo hizo velozmente, generando la sensación de un insólito aceleramiento del tiempo histórico.
Hay que advertir en esta tendencia transformadora diversas fuentes y disímiles motivaciones. En gran medida, como ocurría en otras partes del mundo, esos cambios fueron expresión de una voluntad política estatal que incluso adquirió ribetes de autoritarismo o que se manifestó bajo la forma política del populismo. Estados y gobiernos necesitados de construir una nueva forma de legitimidad acudieron a las promesas del desarrollo material —es decir, del crecimiento, la industrialización, la creación de puestos de trabajo obrero— como una forma de conquistar el entusiasmo de sus respectivas poblaciones y de constituir franjas de apoyo político entre una población en movimiento que ya desbordaba los cauces de la organización social tradicional, aquella heredada de los orígenes oligárquicos de nuestros Estados independientes.
Pero haríamos mal en decir que la tendencia desarrollista y modernizadora que se acentuó desde la década de 1950 en adelante fue solamente la imposición del vértice político oficial de la sociedad. Lo cierto es que ella fue también, como lo he advertido, la manifestación de una sociedad en movimiento, inconforme ya con ese rígido orden jerárquico legado por la Colonia y no reformado por nuestras nacientes repúblicas en el siglo XIX. Aspiraciones de progreso, deseos de igualdad, demandas de reconocimiento no satisfechas se entrelazaron para dar nacimiento a un poderoso movimiento masivo no coordinado, sino espontáneamente gestado, por el cual los excluidos y los subordinados de América Latina se embarcaron en aquello que algunos politólogos han denominado una construcción de la ciudadanía desde abajo. Esos procesos, sin embargo, si bien positivos en la medida que tuvieron efectos democratizadores sobre unas sociedades profundamente elitistas, estuvieron lejos de resultar en la constitución de ciudadanías plenas, adherentes al Estado de Derecho como marco institucional fundamental. Se trató de poderosos movimientos de inclusión, de vastas demandas ciudadanas que, en muchos casos, aportaron la base demográfica para la aparición de nuevas formas de autoritarismo. Frente al elitismo oligárquico del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX surgen los autoritarismos populistas y, después de ellos, las dictaduras militares institucionales y los regímenes revolucionarios. Una ciudadanía inacabada o incompleta, y una limitada asimilación de una cultura de libertades están en la base de esa compleja historia política, y sus efectos se prolongan hasta nuestros días bajo la forma de precariedad de las democracias.
Probablemente no sea necesario recordar que ese proceso de modernización no solamente material sino también, y fundamentalmente, social y cultural involucró de muy diversas formas a la universidad. Así como no es posible entender el nacimiento de América Latina a la vida independiente sin tomar en cuenta la contribución intelectual de sus universidades, tampoco sería posible hablar del impulso modernizador sin considerar en qué medida este fue alimentado por los centros de estudios superiores de la región y de qué modo, también, ese mismo movimiento impuso profundos cambios en la vida universitaria. En efecto, por un lado, fueron las élites intelectuales quienes llamaron la atención sobre la caducidad del viejo orden latinoamericano, ese orden sostenido sobre rígidas e inaceptables jerarquías sociales y sobre aparatos productivos anquilosados, burocracias y cuerpos administrativos hereditarios y, desde luego, sobre una minúscula profesionalización de las actividades sociales, fueran estas del mundo de las humanidades o de los ámbitos de la ciencia y de la técnica. Fueron las universidades quienes se encargaron de dar forma y expresión orgánica a los nuevos tiempos que se presentaban como un mandato de reforma integral para América Latina y fue de ellas de donde salieron, en medida no desdeñable, las propuestas y programas, los proyectos y derroteros que el Estado y la sociedad asumirían para emprender esa enorme transformación.
Ahora bien, si la Universidad latinoamericana fue un agente protagónico de esa aspiración regional de modernidad, hay que decir, también, que al mismo tiempo, y en grado no desdeñable, fue una suerte de víctima de la forma particular —una forma imprevista, trunca, imperfecta en todo caso— que adoptó esa aspiración. Desde luego, modernizar, urbanizar, democratizar debía significar además, y en primer lugar, abrir las oportunidades de educación a amplios contingentes de población que hasta ese momento se hallaban excluidos de ella. Eso se expresó, en lo que nos concierne, en una progresión geométrica del acceso a las universidades, apertura que desde todo punto de vista político y moral es inobjetable y plausible, pero que, al no haber sido el resultado de una planificación cuidadosa, dio lugar a desajustes y desbordes que terminarían por expresarse, en ciertos países, en una crisis crónica de la universidad: una crisis financiera y material, pero también, a la larga, una situación vacilante respecto de su propio lugar en la sociedad, es decir, de su misión y de sus funciones como centros de reflexión y de creación de conocimientos y, en virtud de ello, como voz y conciencia de sus respectivas naciones.
Si señalo esto último, es decir, la forma paradójica e inesperada en que el impulso modernista afectó a la institución universitaria de nuestra región, es porque ello resulta emblemático de lo sucedido en general en las últimas seis décadas en la vida de nuestros países. Me refiero, desde luego, al hecho de que este último salto a la modernidad realizado por América Latina ha sido un proceso lleno de luces y sombras, de conquistas deseables y largamente esperadas y de resultados perversos que todavía nos agobian, de progresos en materia de equidad al mismo tiempo que de nuevos fenómenos de exclusión y marginación. Y ha sido, sobre todo, un trayecto en el cual el desencadenamiento de formidables fuerzas transformadoras e inclusivas, signo de una sociedad que se democratiza, ha tenido como efecto un desborde de nuestras instituciones, las cuales no supieron reformarse al mismo ritmo trepidante en que nuestras naciones cambiaban. Los frutos amargos de ello, como señalé antes, pueden haber sido los ciclos de violencia armada y de otros géneros sufridos en tantos países de América Latina, los cruentos autoritarismos y dictaduras «institucionales», la inseguridad que campea en nuestras grandes urbes y la crisis en el orden de la vida política; crisis que podría entenderse, en última instancia, como una carencia de dirección efectiva y legítima para las comunidades nacionales latinoamericanas. De más está decir, en este punto, que el muy mencionado y discutido fenómeno de la «globalización» no constituye, en este orden de reflexiones, un capítulo aparte, un momento histórico enteramente distinguible de lo que acabo de evocar tan escuetamente. Si, como quiere el sociólogo británico Anthony Giddens, la globalización es mejor entendida como una exacerbación de las tendencias ya anunciadas en la modernidad clásica (2000), es claro que la ambivalente modernización de América Latina no podría haber generado otro resultado que un ambivalente diálogo de nuestros países con la nueva realidad global. Me refiero, desde luego, a esa forma todavía indefinida en que las sociedades latinoamericanas se acercan al mundo global, al mismo tiempo, con espíritu afirmativo y pragmático y con reflejos simplemente imitativos, con arrobo y con desconfianza, con entusiasmo acrítico y con amagos de un protagonismo original.
Así, los últimos 60 años de nuestra vida regional han sido, como se dice, años de crecimiento, de inquietud, de búsqueda incesante, de exaltación y también de zozobra. No olvidemos que la acepción más válida de la palabra crisis es la que la asocia con la idea de cambio. Pero, en este caso, se trata de una experiencia colectiva de cambio que, a pesar de todos las transformaciones deseables que ha traído consigo, no consigue adoptar una dirección clara y constructiva, sino que, por el contrario, genera intermitentemente una sensación, a veces vaga, otras muy concreta y perentoria, de malestar o, cuando menos, de incertidumbre.
Podríamos decir que este problema se refiere a los dilemas de la maduración histórica de nuestra región. El término maduración, o madurez, puede ser entendido en este breve comentario como la consolidación de una identidad propia, autónoma y afirmativa, una identidad que nos permite apercibirnos frente al mundo exterior que nos rodea para entablar con él una relación de diálogo y mutua alimentación: esto es de intercambio de nuestros contenidos de conciencia (propios y autorreconocidos) con aquellas señales y promesas, demandas y desafíos que nos ofrece la realidad circundante. No es madura una persona, ni lo es una sociedad, cuando se limita a seguir los caminos que otros le trazan sin su concurso activo y cuando se deja conducir erráticamente, ya sea por un sentido de fatalidad, ya sea por una asunción sumisa de autoridades y modelos no examinados, ya sea por una renuencia a hacerse cargo racionalmente de sus pretensiones, es decir, a traducir sus deseos en proyectos. Pero tampoco es madura aquella sociedad, ni aquella persona, que por un prurito equivocado de autonomía o de soberanía se deja caer, más bien, en el autismo o en la negatividad pura y se cierra a todo diálogo crítico con el mundo exterior. Ese camino, el de la resistencia infantil o senil a escuchar al otro, a abrirnos a lo que nos interpela y desasosiega, es el que nos lleva a extraviarnos en esos «laberintos de la soledad» que el poeta Octavio Paz describió en su momento, una brillante intuición que nos habla de los complejos compromisos que entraña la constitución de nuestras identidades personales y colectivas.
América Latina enfrenta, pues, en cuanto comunidad regional, una tarea grande y tal vez muy difícil, la de constituirse como una sociedad de ciudadanos y la de conferir sentido organizado y legítimo a una experiencia colectiva ya vivida al menos durante seis décadas. En teoría, resulta mucho más arduo imprimir sentido a una experiencia histórica que ya está en marcha que proponer una dirección y unos fines claros y bien delimitados a un proyecto en el que recién nos disponemos a embarcarnos. Pero tal vez lo segundo pertenezca más al ámbito de la ilusión utópica que al de la realidad concreta de las colectividades humanas. La historia nunca se ha desarrollado siguiendo un guion prescrito, claro y diáfano. Peor aún: las veces en que se ha querido actuar la historia siguiendo un libreto, el resultado no ha sido otro que los nefastos y sangrientos autoritarismos y totalitarismos del siglo XX.
Así, quiero afirmar que la ambivalente situación histórica de nuestra región no representa, en absoluto, una anomalía de la que tengamos que lamentarnos con resignación; sí significa, en cambio, una clara obligación, una tarea inmensa y sobre todo impostergable: la de ejercer nuestros atributos reflexivos, razonantes e imaginativos, la de poner en práctica nuestra capacidad de diálogo y de creación de consensos para decirnos con claridad cómo deseamos que sea nuestro futuro, qué clase de relación queremos construir con el mundo globalizado y, por encima de todo, qué tipo de sociedades humanas aspiramos a construir cuando hablamos de desarrollo, de crecimiento, de estabilidad política, de integración y de paz. Hablo, en suma, de la mayúscula tarea de conferir sentido a nuestra experiencia o, dicho de otro modo, de construir nuestra historicidad.
Las fuentes del sentido y la orientación colectiva son siempre variadas. Alguna vez se encontraron en el reino de las creencias religiosas organizadas, otras veces debimos buscarlas en el ámbito de los liderazgos políticos. Pero, en el mundo moderno del que hablamos, las iglesias, conservando su honda relevancia, no se dan abasto para crear y producir esos sentidos abarcadores que puedan congregar y dirigir a sociedades plurales y secularizadas en gran medida. Y, en América Latina, de otro lado, la esfera institucional de la política se ha estrechado y debilitado hasta el punto tal que ella ha dejado de ser surtidora de ideas motivadoras. La debilidad del discurso público en América Latina, expresada en el desapego de las multitudes hacia las formas clásicas de liderazgo y en la futilidad de los debates políticos en nuestros países, aparece como uno de los obstáculos más desafiantes entre los muchos que debemos superar en nuestro camino a cierta maduración histórica.
El ethos de la universidad
Es aquí donde la contribución de la universidad a la afirmación de naciones democráticas se vuelve evidente. Ante la dimisión de la política en América Latina, la tradicional responsabilidad de la universidad como creadora y diseminadora de sentidos para la experiencia colectiva no ha hecho sino reafirmarse. Pero el cumplimiento de esa responsabilidad requiere la perseverancia en una convicción. Me refiero a la necesidad de que los centros de estudios superiores sigan siendo fieles al espíritu con el cual la institución misma de la universidad nació; un espíritu que, si bien no es de alejamiento del mundo en procura de una imposible e indeseable neutralidad, sí reclama la toma de cierta distancia, la necesaria para el ejercicio sereno del raciocinio. Son esa distancia y ese raciocinio, sumados a un irrenunciable compromiso social, los que permiten a los claustros entender la potencialidad de historia —es decir, el sentido posible, deseable y conquistable— que subyace a la aparente insignificancia de lo episódico, de lo cotidiano, de lo que es simple actualidad pasajera y sucesión fragmentaria. Es mediante el cultivo de una ética del saber que las necesidades prácticas que afrontamos día tras día, como individuos y como colectividades, pueden ascender de categoría en la organización de nuestra humanidad para superar, precisamente, el ámbito estricto de la necesidad y convertirse en proyecto, en expresión de nuestra voluntad y, por último, en realización de una identidad.
Señalar esto equivale, forzosamente, a tomar partido en defensa de un ideal de universidad, o, mejor dicho, en defensa de la esencia de la institución universitaria como centro de saber y como espacio de liberación de las existencias humanas. Tal ideal se halla actualmente en el Perú y en otras sociedades sometido a una doble agresión: de un lado, por parte de las fuerzas aplanadoras y simplificadoras del mercado que aspiran a reducir a un trato mercantil la relación intelectual y humana que se da en la universidad y que plantean tergiversar el significado de la educación, la paideia, como un apresurado ejercicio técnico de transmisión de capacidades técnicas para triunfar en la competencia económica. De otro lado, están las fuerzas del oscurantismo y del sectarismo que buscan desplazar aquello que es el núcleo de la experiencia universitaria, la libertad de pensamiento y de crítica, para poner en su lugar el dogma, el criterio autoritario, la conformidad mental. Estas fuerzas, combinadas, por último, tienden a alejar a la universidad de esa dimensión de compromiso social —de estar en el mundo— que en buena cuenta la define y que hace de ella una institución viva y, sobre todo, útil y solidaria con sus conciudadanos. En lugar de ello, el tradicionalismo autoritario y el utilitarismo mercantil postulan una mirada solipsista del sujeto y, por ese camino, una postura egoísta frente al mundo. En lugar de celebrar el valor de la comunidad como relación viva y mutuamente recreadora, postulan ya sea un individualismo ciego o un espíritu pobremente parroquial donde la alegría del pensamiento quedaría sepultada por la grisura del dogma y, junto con ello, por la celebración de la autoridad como un valor en sí mismo.
No es esa, obviamente, la concepción de universidad que corresponde que tengamos en mente cuando nos preguntamos sobre los aportes que ella debe y puede hacer a la gestación y a la consolidación de sociedades democráticas. No es mediante la imposición de una trasnochada actitud dogmática e impermeable al examen de la razón ni mediante la negación de la caridad como se puede honrar el deber de la institución universitaria ante su respectiva nación. Y, desde luego, no es ese el camino que seguirá nuestra universidad, cuya identidad está firmemente apegada a lo que en adelante deseo exponer como el ethos universitario.





























