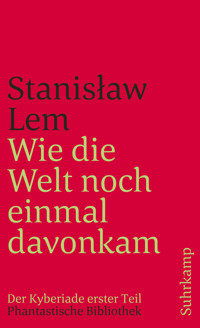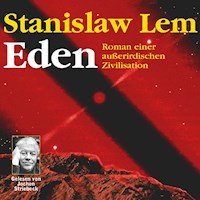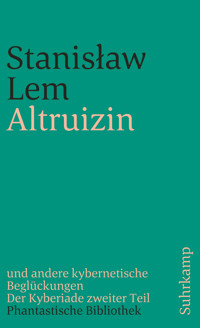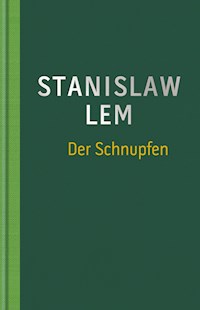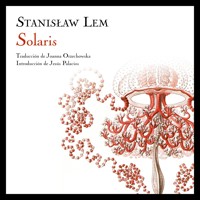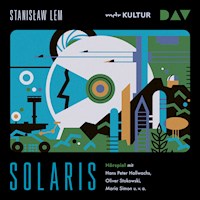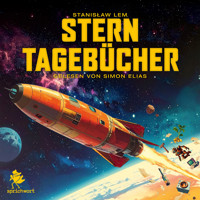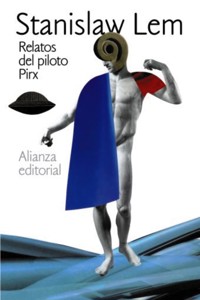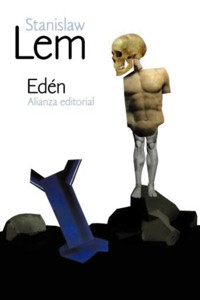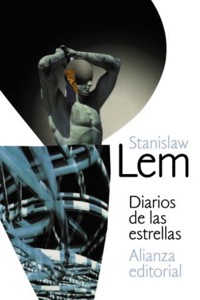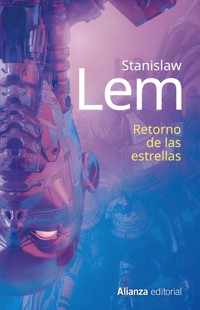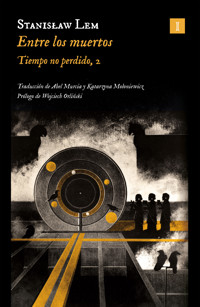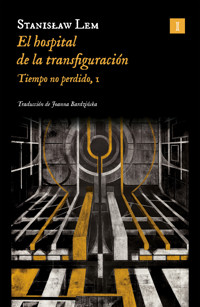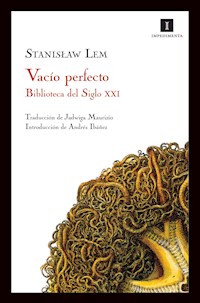
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Vacío perfecto es un espectacular experimento literario que se ha convertido por méritos propios en un referente mítico entre los lectores de Stanislaw Lem. Heredero de un género que exploraron con singular genio autores como Borges, Swift o Rabelais, se trata de una delirante colección de reseñas de libros inexistentes, que subvierten brillantemente los cánones literarios explorando temas de lo más variopinto, desde la pornografía a la inteligencia artificial, desde el Noveau Roman a las novelas de James Joyce. En palabras de Andrés Ibáñez: "Este exiguo volumen, que se lee en tres tardes, equivale, en información y en tiempo mental, a tres meses de apasionante y dedicada lectura".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vacío perfecto
Stanisław Lem
Traducción de Jadwiga Maurizio
Introducción de Andrés Ibáñez
Introducción
por Andrés Ibáñez
Nietzsche defendía que Wagner era en realidad un miniaturista, y que sus mejores creaciones duraban menos de un minuto. De manera similar, muchos miniaturistas esconden, en realidad, mentes excepcionalmente megalómanas y amantes de lo sublime. Borges y Lem, que nunca han sido más almas gemelas que en este Vacío perfecto que hoy vuelve a aparecer en español, serían dos ejemplos perfectos de esta segunda posibilidad. ¿Quién, sino un amante de lo inmenso, podría inventar la historia de la gran enciclopedia de Tlön, una obra de miles y miles de páginas que se propone la descripción de un mundo imaginario? ¿Qué loco podría pensar en escribir realmente una novela como Gruppenführer Louis XVI o ensayos tan delirantes y ambiciosos como De Impossibilitate Vitæ o Non serviam? Vacío perfecto, una colección de reseñas de libros imaginarios, es una obra que busca deliberadamente lo sublime, lo gigantesco, lo imposible y que posee el impulso enloquecido y ascendente de las más altas empresas del espíritu.
Podemos definir la literatura posmoderna como aquella que se centra en el problema de los códigos y su desarticulación. En vez de hablar de la vida, de las personas o de la historia, la literatura posmoderna pretendió (sí, porque es justo que comencemos ya a hablar de esta época de la cultura en pasado) descubrir cuál es el código que construye eso que llamamos vida, persona o historia. Si la realidad, la cultura, la persona y el lenguaje no son más que construcciones, tal y como nos demuestran la lingüística, la semiótica, la antropología o la genética, corresponde a nuestra época (se decían los posmodernos) descubrir el mecanismo de esas construcciones y su razón de ser y también investigar en la posibilidad de ensayar construcciones distintas. Ya que si la realidad es un juego, entonces debe de ser posible cambiar sus reglas.
A fin de lograr este propósito, la literatura posmoderna emplea (empleaba) una nutrida panoplia de procedimientos, que van desde la parodia o falsificación hasta la idea de autorreflexividad narratológica (obras que hablan de sí mismas, como esta que tenemos entre manos, obras que tratan de otras obras, como esta, obras que tratan de obras que no existen, como esta, obras que fingen desarticular otras obras que describen visiones posibles de la realidad, como esta) y a través de una serie característica de temas, mitos y mitologemas: la Historia (con mayúscula) falsa o alternativa, la realidad como juego, la idea de la mente como mecanismo, la posibilidad de crear personas artificiales (puesto que nosotros también somos artificios), la desaparición, en fin, de la frontera que separa lo natural de lo artificial. Todos estos temas y estos procedimientos son los queVacío perfectoexplora con singular lucidez y atrevimiento. El carácter enciclopédico de esta obra singular, su obsesión por describir universos y mundos completos, su pasión por las interminables enumeraciones y su asombro por lo innumerable y caótico de la realidad, son también plenamente posmodernas.
Comienza el libro con untrompe l’oeilen el que un prologuista sin nombre, pero que al final se identifica algo equívocamente con Stanisław Lem, comenta la propia obra. Ustedes sin duda ya están cansados de esos juegos de espejos en los que el que habla plantea su propia irrealidad o la nuestra, al estilo deNieblade Unamuno (uno de los grandes precedentes de la actitud posmoderna) o de tantas ficciones de Borges. Pero el tema es inevitable del mismo modo que en Mozart son inevitables los bajos de Alberti o en la pintura barroca las túnicas llenas de pliegues.Les Robinsonades,de Marcel Coscat, es una versión de la obra de Defoe, una novela bastante absurda e impredecible dado que el náufrago no está realmente solo en la isla y todo lo que sucede en ella es una creación de su imaginación. Pero este es, precisamente, uno de los temas, la creación de mundos imaginarios puesto que el mundo real, el grande, el mundo a secas, es también una creación.Gigameshde Patrick Hannahan es una obra al estiloFinnegan’s Wake, en la que su autor ha pretendido hablar absolutamente de todo. De todo, hasta de la última especie de insecto y del último dios taoísta. Es un ejemplo de «libromundo», la descripción de una obra que busca representar la totalidad. Casi todos los libros descritos enVacío perfectoson libromundos: libros que abarcan toda la historia, que ponen en cuestión toda la literatura, que cambian todas las reglas de la historia o de la física, que abarcan a toda la población del planeta.Sexplosiónde Simon Merrill describe el efecto apocalíptico de la desaparición del deseo sexual en la humanidad por culpa de una sustancia llamada NOSEX.Gruppenführer Louis XVIde Alfred Zellermann recoge los temas de la sociedad y la historia como construcciones arbitrarias o juegos. Un grupo de nazis escapan a Sudamérica, donde crean una sociedad idéntica a la de la Francia del sigloxvii. Su proyecto es negar sistemáticamente la realidad y sustituirla por otra inventada, tan inventada e imaginaria que todos los que participan en la escrupulosa mascarada pretenden, por ejemplo, hablar francés aunque ninguno de ellos conoce esa lengua y lo que hablan, de hecho, es alemán.Rien de tout, ou la conséquencede Solange Marriot es una parodia de la novela posmoderna en su versiónnouveau roman. Puesto que la literatura es ficción y las cosas que se mencionan en una novela no suceden realmente, la autora ha escrito una novela diciendo que nada de lo que hay en la novela existe y que nada de lo que pasa pasa realmente. Comienza con las palabras: «El tren no llegó a la estación…». EnPerycalipsisel autor, Joachim Fersengeld, llega a la conclusión de que en el mundo existen demasiadas cosas, y que hay que ponerse a destruir todo lo que se pueda y pagar sumas considerables a las personas que no escriben libros, ni proyectan, ni inventan ni construyen nada. Consúltese el «Poema de la cantidad» de Borges. EnDo Yourself a Book, se propone un sistema para que el lector fabrique libros a voluntad a partir de obras ya existentes, con lo cual uno puede hacer que Emma Bovary tenga una aventura lésbica, etc. La inmensa cantidad de cosas y personas que hay en el mundo es el tema también deOdis de Ítaca, de Kuno Mlatje, donde se afirma que hay tanta gente en el mundo que no es posible descubrir a los genios ni lograr que destaquen (un tema clave de nuestra sociedad posmoderna, donde todo el mundo clama por sus quince minutos de fama y donde toda noción de canon, valor discriminante o criterio estético son puestas en entredicho) y también deDe Impossibilitate vitæ, de Cezar Kouska, cuyo autor afirma que de acuerdo con la teoría de probabilidades es imposible que suceda ni una sola cosa en el universo (dado de que las alternativas a cualquier acto son infinitas).Non Serviamde Arthur Dobb es un libro dedicado a la «personética», la producción artificial de seres racionales, mientras queDie Kultur als Fehler(«La cultura como error») de Wilhelm Klopper critica la cultura por crear una estructura que es puramente mental y carente de realidad tangible (así, por ejemplo, el consuelo que trae la idea de que existe otro mundo es ilusorio, porque no existe otro mundo) y propone el concepto, muyrortyano, de «autocreación». La realidad como juego, en fin, es el tema deBeing Inc.de Alistar Waynebright, que trata de una empresa que se dedica a diseñar las vidas de sus clientes hasta sus últimos detalles (hasta que llega un momento, absolutamente maravilloso, en el que no quedan ya en el mundo acontecimientos puros y espontáneos porque los empleados y mecanismos de la empresa han llegado a abarcar toda la realidad; vid. «La lotería en Babilonia» de Borges o la películaThe Game) y, muy especialmente, de la pieza que cierra la colección,La nueva Cosmogoníade Alfredo Testa, que es el discurso de aceptación de un supuesto premio Nobel de física, donde se desarrolla, con fascinante persuasión, el tema de que las leyes físicas del universo son en realidad parte de un enorme juego cósmico.
Difícil será, en cualquier libro presente o pasado, encontrar tanto en tan poco espacio. El lector termina con la sensación de que los quince libros que comenta Stanisław Lem no solo existen realmente, sino que él o ella los ha leído atentamente página por página. La lectura de este exiguo volumen, que se lee en tres tardes, equivale, en información y en tiempo mental, a tres meses de apasionante y dedicada lectura.
No se me ocurre qué más puedo decir para animar al lector que, algo incómodo, de pie en mitad de la librería, sosteniendo entre los pies su maletín o con el paraguas debajo del codo izquierdo, hojea nerviosamente este prólogo sin acabar de decidirse. Es un libro maravilloso, único y subyugante. Cómprelo.
Andrés Ibáñez
Vacío perfecto
Vacío perfecto
Stanisław Lem
(Czytelnik, Varsovia)
La crítica de libros inexistentes no es una invención de Lem. Encontramos intentos parecidos no solo en un escritor contemporáneo como J. L. Borges (por ejemplo, Examen de la obra de Herbert Quain, en el tomo Ficciones), sino en otros mucho más antiguos, y ni siquiera Rabelais fue el primero en poner en práctica esa idea. Sin embargo, Vacío perfecto constituye una especie de curiosum, por cuanto la intención del autor es presentarnos toda una antología de esta clase de críticas. ¿Cuál fue su propósito? ¿El de sistematizar la pedantería o la broma? Sospechamos que en este caso se trata de un subterfugio jocoso, viéndose confirmada esta impresión por la introducción, interminable y muy teórica, donde leemos: «Al escribir una novela se pierde en cierta forma la libertad creativa. (…) La tarea de criticar los libros, es, a su vez, una especie de trabajos forzados, aún más faltos de nobleza. Del autor podemos decir, al menos, que se aliena a sí mismo sometiéndose al tema que ha escogido. El crítico se encuentra en una situación peor: como el presidiario a su carretilla, así está él encadenado a la obra que analiza. El escritor pierde la libertad en su propio libro; el crítico, en el ajeno».
La exageración de estas simplificaciones es demasiado patente para que la tomemos en serio. En el párrafo siguiente de la introducción (Autozoilo) leemos: «La literatura nos ha hablado hasta ahora de personajes de ficción. Nosotros iremos más lejos: hablaremos de libros de ficción. En ello vemos una posibilidad de recuperar la libertad creativa y un ensamblaje de dos espíritus contradictorios: el del autor y el del crítico».
El Autozoilo —razona Lem— será una creación libre «al cuadrado», puesto que el crítico del texto, si está integrado en el mismo, tendrá una mayor posibilidad de maniobra de la que tiene el narrador de una literatura más o menos tradicional. Con esto sí podemos estar de acuerdo, ya que la literatura, hoy día pone todo su afán en situarse a la mayor distancia de la obra creada, como el atleta se afana en no perder el aliento hasta el final de la prueba. Lo malo es que la erudita introducción no termina nunca. Lem habla en ella de los aspectos positivos de la nada, de objetos ideales de las matemáticas y de nuevos metaniveles del lenguaje. Todo esto, si es una broma, resulta un tanto cargante. Y, lo que es más, esta introducción sirve a Lem para engañar al lector (y tal vez a sí mismo), ya que Vacío perfecto se compone de unas seudorreseñas que no son, tan solo, un compendio de chistes. Yo las dividiría, en desacuerdo con el autor, en los tres grupos siguientes:
1) Parodias, «pastiches» y burlas: a este grupo pertenecenRobinsonadas,Nada o la consecuencia(ambos textos satirizan, cada uno a su manera, el «Nouveau Roman»), y, eventualmente, tambiénTúyGigamesh. Señalemos que la posición adoptada enTúes bastante arriesgada, ya que inventar un libro malo para poder destrozarlo en una crítica porque esmaloes realmente un recurso fácil. Formalmente, la más original esNada o la consecuencia, por la sencilla razón de que nadie podría escribir ese libro, de modo que en este caso el subterfugio de una seudorreseña representa una hazaña casi acrobática: se nos ofrece la crítica de una obra que no solo no existe, sino que no puede existir. La que menos me gusta esGigamesh. Se trata del típico «gato por liebre», y me pregunto si tiene sentido ridiculizar conestosprocedimientos una auténtica obra de arte. Tal vez sí, si uno mismo no es capaz de escribirla.
2) Apuntes en borrador (al fin y al cabo, no son más que unos borradores sui géneris), tales como: Gruppenführer Louis XVI, Idiota, o bien Cuestión del tempo. Cada uno de ellos podría ser, quizás, el embrión de una buena novela. solo que esas novelas primero tendrían que ser escritas. El resumen, crítico o no, no es, en última instancia, sino un aperitivo que nos abre el apetito para una comida que nadie se cuidó de preparar. ¿Por qué nos privan de ella? La crítica a base de insinuaciones no es juego limpio, pero, por una vez, me permitiré el lujo de hacerla. El autor tenía ideas para cuya realización íntegra no estaba capacitado; no sabía escribir novelas, pero le dolía dejar de escribirlas: he aquí la explicación de esta parte de Vacío perfecto. Lem, lo bastante sagaz como para prever una objeción de este tipo, decidió refugiarse tras una introducción. Por eso habla en Autozoilo de la pobreza de la materia prima creativa, de la pesadez artesanal de fabricar frases del tipo «la marquesa salió de casa a las cinco», etc. Pero la buena materia prima no es pobre. Lem tuvo miedo de las dificultades implicadas en cada uno de los tres títulos (citados por mí solo a modo de ejemplo). Prefirió no arriesgarse, nadar y guardar la ropa y salirse por la tangente. Al decir que «cada libro es la tumba de un sinfín de otros, eliminados y desplazados por él», da a entender que la cantidad de sus ideas es mayor que la de su tiempo biológico (Ars longa, vita brevis). Sin embargo, en Vacío perfecto no hay demasiada profusión de ocurrencias relevantes y prometedoras. Lo que en el libro abunda son las exhibiciones de habilidad que he mencionado antes, concretadas en una serie de bromas. Así y todo, sospecho que hay otra cosa, más seria: la nostalgia de algo imposible de realizar.
Me convence de que no me equivoco el último grupo de obras contenidas en el volumen, al que pertenecen, por ejemplo,De Imposibilitate Vitæ,La Cultura como errory, sobre todo,La Nueva Cosmogonía.
La Cultura como errorcontradice por completo las opiniones que Lem había proclamado a menudo, tanto en sus novelas como en sus ensayos. La eclosión de la tecnología, que antes tachara de liquidadora de la cultura, es elevada aquí al rango de libertadora de la humanidad. Lem se manifiesta apóstata por segunda vez enDe Imposibilitate Vitæ. No nos dejemos engañar por el divertido absurdo de las largas cadenas causales de la crónica familiar: no se trata de la comicidad anecdótica, sino del ataque alSancta Sanctorumde Lem, es decir, a la teoría de la probabilidad, el azar, la categoría sobre la cual edificó sus numerosas y vastas concepciones. El ataque tiene lugar en una situación bufonesca, lo que atempera un poco su actitud. ¿Estuvo tal vez concebida, aunque fuera por un momento, como obra no grotesca?
La Nueva Cosmogoníanos saca de dudas; es una verdaderapiéce de resistancedel libro, escondida en él como un caballo de Troya. Ni es una broma, ni una reseña de ficción; ¿qué es, pues? Una broma, armada de argumentación científica tan masiva, resultaría plomiza: todos sabemos que Lem se tragó todas las enciclopedias y que basta con sacudirle un poco para que hormigueen por doquier logaritmos y fórmulas.La Nueva Cosmogoníaes un discurso imaginario de un premio Nobel, donde se nos propone una imagen revolucionaria del universo. Si no conociese ningún otro libro de Lem, podría suponer que se trata de un chiste para unos treinta iniciados, físicos y relativistas del mundo entero. Sin embargo, esta interpretación no parece verosímil. ¿Qué queda? Vuelvo a sospechar que se trata de un concepto que deslumbró al autor y que le asustó. Naturalmente, nunca lo reconocerá, y ni yo ni nadie podrá demostrar que se tomó en serio la imagen de un Cosmos-Juego. Siempre puede aducir lo humorístico del contexto y el mismo título del libro,Vacío perfecto: se está hablando «de nada»; por otra parte, lalicentia poeticaes el mejor pretexto.
No obstante, yo creo que en todos esos textos se oculta la seriedad. ¿El Cosmos entendido como Juego? ¿Una física intencional? Lem, adorador de la ciencia, postrado a los pies de su santa metodología, no podía asumir el papel de su mayor heresiarca y apóstata. Por consiguiente, no pudo introducir semejantes ideas en ninguno de sus ensayos. Tampoco le convenía convertir estos conceptos en el eje de una intriga narrativa, ya que ello equivaldría a escribir un libro más, entre tantos, del género de la ciencia ficción convencional.
¿A qué acogerse, pues? Lo más razonable hubiera sido callarse. Por otro lado, los libros que un autor no escribe ni escribiría por nada del mundo, los libros que se pueden atribuir a escritores imaginarios, ¿no se asemejan acaso, por el mero hecho de no existir, a un silencio solemne? ¿Se puede poner una distancia mayor entre uno mismo y los propios pensamientos heterodoxos? Si se habla de esos libros, esas manifestaciones, como de una obra ajena, significa casi que se habla guardando silencio. Especialmente si todo transcurre en una escenificación humorística.
Una larga y lenta gestación del hambre de un realismo sólido, unos pensamientos demasiado atrevidos (aun confrontados con la propia ideología del autor), para que se los pueda expresar directamente, unos ensueños inalcanzables: he aquí lo que engendróVacío perfecto. La introducción teórica que pretende justificar este «nuevo género de literatura» es, de hecho, una maniobra para desviar la atención, al igual que el prestidigitador, con un movimiento muy ostensible, desvía nuestra vista de lo que hace en realidad. Lem quiere hacernos creer que asistimos a una exhibición de su habilidad, pero en realidad se trata de algo muy distinto. No es el truco de la «seudocrítica» lo que dio origen a esos escritos, sino que fueron éstos los que, buscando —en vano— la manera de ser expresados, se sirvieron del truco, hallando en él la excusa y el pretexto. En ausencia del truco, todo esto habría quedado en los dominios del silencio, ya que representa una traición a la fantasía en provecho de un realismo bien concreto, una abjuración del empirismo y una herejía contra la ciencia. ¿Creyó Lem que su maquinación pasaría desapercibida? Con lo sencilla que es de descubrir: proferir a gritos, riéndose, lo que no se hubiera atrevido a decir, ni siquiera en voz baja, en serio. A pesar de lo que leemos en la introducción, el crítico no está «encadenado al libro como el condenado a trabajos forzados a su carreta». Su libertad estriba, no en su poder de alabar o denigrar el libro, sino en la posibilidad de observar al autor de la obra criticada como si lo hiciera a través de un microscopio: en este caso,Vacío perfectoes una narración sobre las cosas deseadas, pero imposibles de obtener. Es un libro sobre sueños que jamás se cumplen. Y el único ardid que le queda todavía a Lem sería un contraataque: afirmar que no fui yo, el crítico, sino él mismo, el autor, quien escribió la presente reseña, e incluirla, como un texto más, enVacío perfecto.
Les Robinsonades
Marcel Coscat
(Czytelnik, Varsovia)
Después del Robinson de Defoe vino, expurgado para los niños, el Robinson suizo y un sinfín más de versiones infantilizadas sobre la vida humana en soledad. Luego, hace pocos años, la editorial parisina Olympia publicó, adaptándose al espíritu de la época, una Vida sexual de Robinson Crusoe, libro trivial cuyo autor ni siquiera merece ser mencionado, puesto que se ocultó tras uno de esos seudónimos pertenecientes en propiedad al editor que contrata a unos «negros» para fines bien conocidos. En cambio, las Robinsonadas de Marcel Coscat merecen ser leídas. Se trata de una descripción de la vida social de Robinson Crusoe, de su labor en pro de la sociedad, de su existencia ardua, difícil y multitudinaria, un estudio de la sociología de la soledad y de la cultura de masas en una isla deshabitada que al final de la narración está atestada.
El lector pronto se convence de que Coscat no escribió ni un plagio ni una obra de tipo comercial. No hay en ella la menor búsqueda de lo sensacionalista ni fantasía alguna sobre la pornografía de la vida solitaria, donde el autor canalizara la libido del náufrago hacia las palmeras con sus cocos peludos, peces, cabras, cuchillos, setas y embutidos salvados del naufragio. En este libro, a diferencia del de Olympia, Robinson no es un macho en celo que, como un unicornio fálico, destroza arbustos, sembrados de caña de azúcar y bambú, viola playas, picos montañosos, aguas de la bahía, chillidos de gaviotas, sombras altivas de albatros o tiburones empujados por la tormenta hacia la costa. Quien busque semejantes historias no encontrará en este libro pasto para su excitada imaginación. El Robinson de Coscat es un lógico en estado puro, un extremista de lo convencional, un filósofo que lleva la doctrina a sus últimas consecuencias. El naufragio del barco —Patricia, un velero de tres palos— es para él solo una puerta que se abre, unas ataduras cortadas, la preparación de los aparatos de laboratorio para un experimento, ya que le ofrece la posibilidad de penetrar en su propio ser, no corrompido por la presencia de otros.
Sergio N., al darse cuenta de su situación, no la acepta pasivamente, sino que decide convertirse en un Robinson de verdad. Como primera medida, adopta ese nombre renunciando al suyo, lo que es un acto razonable, puesto que su vida anterior no le puede proporcionar ya ningún provecho.
El destino de náufrago, lleno de toda clase de incomodidades vitales, es de por sí demasiado desagradable como para empeorarlo aún con los esfuerzos de la memoria, nostálgica de todo lo perdido, condenados de antemano a resultar vanos y estériles. Hay que acomodar lo mejor posible el mundo en que uno se encuentra. Sergio toma, pues, la decisión de modelar la isla y a sí mismo a partir de cero.
El nuevo Robinson de Coscat no es un iluso; sabe que el protagonista de Defoe era una ficción y que su modelo real, el marinero Selkirk, hallado por casualidad al cabo de varios años por un bergantín, se encontraba en un estado de animalidad tan extremo que había perdido el habla. El Robinson de Defoe se salvó no gracias a Viernes —este llegó demasiado tarde—, sino porque contaba muy en serio con la compañía que, aunque severa, era la mejor de todas las posibles para un puritano: la de Dios. Fue este compañero quien le impuso una manera de comportarse estricta y rígida, una laboriosidad tenaz, los exámenes de conciencia y, sobre todo, aquella limpia moderación que tanto enfureció al autor de la editorial Olympia, que la embistió con los cuernos de la lujuria.
Sergio N., o el nuevo Robinson, siente que posee una cierta fuerza creadora, pero está convencido de que hay una cosa que no conseguirá nunca: la presencia tutelar del Ser Supremo. Es un racionalista, y su modo de proceder obedece al principio de lo racional. Sometiendo todos los puntos de vista a un análisis crítico, empieza por preguntarse si no sería más prudente abstenerse de toda acción; esta solución podría precipitarlo en la locura, pero, ¿quién sabe si no sería una solución bastante cómoda? Oh, si fuera posible escoger una clase de enajenación como se escoge la corbata para una camisa, la euforia hipomaníaca, por ejemplo, con su fondo de constante alegría, Robinson se la inocularía con mucho gusto. Pero, ¿y si un buen día se convierte en una depresión que termina en intentos de suicidio? Desanimado por esta reflexión, Robinson abandona la idea, sobre todo por razones estéticas y, además, porque la pasividad no va con su carácter. Para ahorcarse o ahogarse en el mar siempre hay tiempo, de modo que esta variante pasa también ad acta. El mundo de los sueños —dice en una de las primeras páginas del libro— es un No-where que puede resultar perfecto. Es una utopía desdibujada por su extensión, sin contornos precisos y sumergida en la actividad nocturna del cerebro, que no está sometida a los requerimientos de la realidad. «En el sueño —dice Robinson— me visitan varias personas y me hacen preguntas cuya respuesta ignoro mientras ellas mismas no me la digan. ¿Significaría esto que esas personas son unos fragmentos que se desprenden de mi propio ser, una especie de cordón umbilical que me prolonga? Si pienso así, cometo un error imperdonable. Del mismo modo que no sé si esos gusanos blancos y pulposos que ya han llegado a gustarme, se encuentran debajo de la piedra plana que empiezo a mover cuidadosamente con el dedo gordo de mi pie desnudo, tampoco sé qué se esconde en la mente de mis visitantes. Respecto a mi Yo, pues, esas personas son tan externas como los gusanos: no se trata de borrar la diferencia entre el sueño y la vigilia —sería encaminarse hacia la locura—, sino de crear un orden nuevo y mejor. Lo que en sueños solo de vez en cuando sale bien, y de modo imperfecto, retorcido, vacilante y totalmente casual, debe ser enderezado, comprimido, ajustado y reforzado. El sueño amarrado a la vigilia, emergido a la superficie de la consciencia mediante un método, sirviéndola, poblándola, llenándola del mejor material, deja de ser sueño. Y la consciencia, bajo la influencia de ese tratamiento, quedará real como antes y, al mismo tiempo, remoldeada y renovada. Puesto que estoy solo, no tengo que hacer caso de nadie; pero, como sé que para mí la consciencia de estar solo es un veneno, decido no estar solo. Reconozco que no me puedo permitir el lujo de la presencia de Dios, lo que no significa que no me pueda permitir la de Nadie.»
Nuestro Robinson, el lógico, dice a continuación: «El hombre solo es como un pez fuera del agua; pero, así como la mayor parte del agua está sucia y corrompida, así mi entorno era una verdadera basura. No escogí yo mismo a mis familiares, padres, jefes y maestros; ni siquiera a mis amantes, ya que las encontraba al azar. solo escogía (si es que podía escoger) entre lo que la casualidad me traía. Si, como todo mortal, estaba condenado a unas circunstancias de nacimiento, familia y sociedad casuales, no hay por qué lamentarme de haberlas perdido. Por lo tanto, dejemos que se oigan las primeras palabras del Génesis: ¡Abajo esta chapuza!»
Como vemos, Robinson pronuncia sus palabras con una solemnidad comparable a la del Creador cuando dijo su: «Hágase…» Y es porque Robinson, precisamente, empieza a crear su mundo a partir de cero. Purificado ya de la presencia humana, no solo como consecuencia de una catástrofe accidental, sino por su propia decisión, emprende la obra de la creación con todas las de la ley. De este modo, el héroe de Marcel Coscat, perfecto en su lógica, esboza un programa que luego lo va a destruir y que se burlará de él. ¿No fue acaso lo mismo que el hombre hizo con su Creador?
Robinson no sabe por dónde empezar: ¿Debería rodearse de seres ideales? ¿Ángeles? ¿Pegasos? (Por un momento le apetece un centauro.) Pero se le pasa la ilusión, porque comprende que la presencia de seres perfectos en cualquier sentido no tardará en indigestársele. Por tanto, para empezar, se asocia a alguien con quien antes solo podía soñar: un fiel servidor, mayordomo, ayuda de cámara y lacayo en una sola persona, el gordinflón (los gordos están siempre de buen humor) Glumm. Durante esa primera robinsonada nuestro aprendiz de Creador hace algunas reflexiones sobre la democracia que, como todos los hombres (está seguro de ello), soporta solo por necesidad. De niño se imaginaba antes de dormirse cuán agradable habría sido nacer en la piel de un gran señor medieval. Ahora puede ver cumplido por fin su deseo. Glumm es un tonto redomado (porque así da realce a la superioridad del amo), no se le ocurre ningún pensamiento original, por tanto nunca abandonará el servicio; cumple al instante todas las órdenes, incluso las que su señor no tiene tiempo de formular.
El autor no aclara si Robinson trabaja por el criado, y cómo lo hace, ya que la narración discurre en primera persona (la de Robinson); si este (¿y quién si no él?) hace a la chita callando todo lo que después hace pasar por el resultado de los servicios del criado, si actúa sin dedicar un solo pensamiento a su labor, de modo que únicamente son visibles los resultados de la misma. Apenas frota por la mañana sus ojos todavía pegados por el sueño, Robinson encuentra ya junto a la cabecera sabrosas ostras, preparadas con esmero como más le gustan, ligeramente saladas con agua de mar, aderezadas con el jugo ácido de una planta silvestre y, como entrante, unos gusanos blandos y blancos como la mantequilla, servidos en unos limpios platitos-piedrecitas. Al alcance de la mano brillan sus zapatos, bien restregados con fibra de coco; le espera su ropa, planchada con una piedra calentada por el sol, con la raya del pantalón bien marcada y una flor en la solapa de la chaqueta. Aun así, el señor suele despotricar un poco mientras desayuna y se viste, encarga una gaviota para la comida y para la cena, leche de coco, muy fresca. Glumm, como corresponde a un buen mayordomo, escucha las órdenes, claro está, en un silencio lleno de respeto.
El señor despotrica, el criado escucha; el señor da órdenes, el criado las cumple. Qué vida tan agradable, tranquila, al estilo de un veraneo en un pueblo pequeño. Robinson se pasea, recoge las piedrecitas más interesantes para su futura colección; Glumm mientras tanto prepara la comida, pero él mismo no come nada. ¡Qué ahorro en los gastos y qué comodidad! Sin embargo, en la relación Amo-Criado no tarda en deslizarse el primer grano de arena. La existencia de Glumm es incuestionable: dudar de ella sería igual que dudar de que los árboles permanecen anclados al suelo y las nubes se desplazan por el cielo aun cuando nadie los esté mirando. Pero al señor le empieza a impacientar tanta obediencia, impecabilidad, esmero, puntualidad y acato. Los zapatos siempre están limpios, las ostras despiden su tentador aroma cada mañana; Glumm no dice nada, no faltaría más, el Señor no soporta a los criados respondones, pero esto hace pensar que Glumm, como persona no está en la isla. Robinson decide añadir algo que haría más refinada la situación, tan simple que resulta primitiva. ¿Cambiar la personalidad de Glumm? ¿Meter en ella un poco de pereza, espíritu de contradicción, ideas alocadas? No, no es posible. El criado es como es, tal como siempre existió. Robinson contrata, pues, a un pequeño pinche de cocina, llamado Smen, un mozalbete sucio pero guapo, de aspecto agitanado, un poco gandul, pero listo, capaz de todas las travesuras. Ahora el criado tiene cada vez más trabajo, no en el servicio, sino para esconder todas las diabluras del mocoso. En consecuencia Glumm, siempre ocupado en cuidar de Smen, está todavía más ausente que antes; a los oídos de Robinson llegan de vez en cuando ecos, traídos por el viento, de las admoniciones de Glumm (su voz, chillona, tiene un extraño parecido con la de las grandes gaviotas), pero él no se inmiscuye en las riñas de la servidumbre. ¿Smen aleja a Glumm del Amo? Smen quedará despedido: ¡Ya está de patitas en la calle! ¡Incluso se comía ostras destinadas al Amo! El Señor podría olvidar el pequeño incidente, pero Glumm, no: le es imposible. El chico descuida sus deberes, las riñas no sirven de nada; el lacayo sigue callando, más silencioso que el agua, más humilde que la hierba, pero es evidente que empieza a pensar cosas. El Señor no va a confesar al lacayo ni a pedirle explicaciones. ¡¿Él, sincerándose con un criado?! ¿No va todo como una seda? ¿No surten efecto las palabras severas? ¡Desaparece, pues, también tú de mi vista, viejo imbécil! ¡Aquí tienes tres meses de sueldo, y que no te vuelva a ver!
Orgulloso como todo Señor, Robinson gasta todo un día para confeccionar una balsa. Subido en ella, alcanza el puente del Patricia, estrellado en el arrecife; el oleaje, por suerte, no se ha llevado el dinero. Hechas las cuentas, Glumm desaparece, pero sin tocar las monedas de su sueldo. Robinson, ultrajado por el desprecio del lacayo, no sabe qué hacer! Siente, de momento solo por intuición, que ha cometido un error. ¿Dónde está el fallo?
«¡Soy el Señor y lo puedo todo!», se dice en seguida para confortarse, y contrata a una tal Juervanita. Es —pronto lo adivinamos— la evocación del paradigma del Viernes de Defoe y su contraposición (en el nombre de Juervanita se pueden encontrar huellas de la palabra «jueves», lo que la aproxima a Viernes). Sin embargo, esa chica, bastante simple pero joven, podría tentar al Señor Robinson, podría perderse fácilmente en sus abrazos, maravillosos por inalcanzables, podría destruirse en la lujuria y la libido, enloquecer con su sonrisita misteriosa, su delicado perfil, sus talones desnudos perfumados por la ceniza del hogar, sus graciosas orejitas fragantes a grasa de cordero. Para no sucumbir, crea, impulsado por una buena inspiración, una Juervanita trípeda; en una realidad corriente, es decir, trivialmente objetiva, no habría podido hacerlo. Pero aquí, él es el Dueño de la Creación. Actuó como aquel que, teniendo un barril lleno de alcohol metílico, venenoso pero tentador, lo obtura para siempre para no beberlo, viviendo desde entonces al lado de una tentación a la que nunca podrá ceder. Al mismo tiempo, tendrá una buena dosis de trabajo mental, ya que su excitada imaginación irá forcejeando siempre con el tapón hermético. Así Robinson vivirá desde entonces al lado de una chica trípeda, capaz, naturalmente, de imaginársela sin la pierna central, pero de allí no podrá pasar. Atesorará riquezas de sentimientos sin gastar, de cortejos sin malograr (ya que ¿por qué tendría que malgastarlos con una persona hecha de este modo?). La pequeña Juervanita, cuyo nombre evoca una huerfanita y un centro (el de la semana, con un claro símbolo sexual), será su Beatriz. ¿Sabría algo aquella estúpida de catorce años del infierno dantesco de los deseos de Dante? Robinson está muy contento de sí mismo. Él mismo la creó y él mismo la cerró a cal y canto con su tripedismo. Sin embargo, pronto aparecen algunos fallos. Habiéndose concentrado en este problema, desde luego importante, Robinson olvidó varios rasgos de Juervanita tampoco desprovistos de importancia.
En primer lugar se trata de una cosa bastante inocente: le gustaría espiar de vez en cuando a la joven, pero tiene suficiente orgullo para dominar el deseo. Pero más tarde un sinfín de pensamientos perturban su mente. La chica hace lo que antes le incumbía a Glumm. La recogida de ostras, pase; pero ¿y el cuidado de los trajes del Señor, incluso de su ropa interior? Aquí asoma ya el factor de la ambigüedad. Mejor dicho, ¡nada de ambigüedad, el simbolismo es demasiado patente! Así pues, se levanta a escondidas, de noche cerrada, cuando está seguro de que ella duerme todavía, y se lava los calzoncillos en una caleta. Pero, ya que se levanta tan temprano, ¿por qué no lavar al mismo tiempo, una sola vez, así como cosa de risa (de su propia risa, solitaria y señorial), la ropa de ella también? ¿No es, acaso, un regalo suyo? Solo, a pesar de los tiburones, nadó varias veces al Patricia para inspeccionar su casco y halló en él algunas ropas femeninas, faldas, vestidos, braguitas. Si los lava, habrá que tenderlo todo en una cuerda entre dos palmeras. ¡Peligroso juego! Y tanto más peligroso porque Glumm, aunque ya no como criado, aún está en la isla de una manera sutil. Robinson casi oye su respiración jadeante y adivina su pensamiento: a mí el Señor nunca me ha lavado nada. Si existiera, Glumm no se atrevería nunca a pronunciar un frase tan repleta de alusiones descaradas, pero, ausente, se vuelve insoportablemente parlanchín. Glumm no existe, pero sí el vacío que dejó tras él. No se le ve en ningún sitio concreto; en cualquier caso, cuando hacía de criado se disimulaba también con recato, no le salía al paso al Señor y no osaba presentársele en persona. Ahora Glumm es como un fantasma: la mirada patológicamente sumisa de sus ojos saltones, su voz estridente, vuelven a cada momento y no se dejan olvidar. Sus reprimendas a Smen graznan en el chillido de cualquier gaviota; es el pecho peludo de Glumm lo que se vislumbra en los cocos maduros (¡adonde puede llegar la indecencia de tales alusiones!). Glumm se asoma entre las escamas de los troncos de palmera y en los ojos de los peces (¡saltones!) que escudriñan a Robinson entre las olas. ¿Dónde? Allí, en la roca del cabo; porque Glumm tenía un pequeño hobby: le gustaba sentarse en la punta del promontorio y maldecir en voz ronca a las viejas ballenas, debilitadas por la edad, que expelían su chorro de aire y agua, formando una estampa cotidiana de la vida familiar en el océano.
¡Ojalá fuera posible hacer entender sus razones a Juervanita y conseguir que las relaciones entre Robinson y ella, ya tan informales, se concretizaran, delimitaran y formalizaran en base al principio de obediencia y mando, severidad y madurez viril del Señor! Pero es una muchacha sencilla e ignorante; nunca ha oído hablar de Glumm; dirigirle unas palabras juiciosas sería hablar a una pared. Aun si tuviera algún pensamiento en la cabeza, no lo diría nunca. Se podría creer que es por timidez, por respeto (al fin y al cabo, es una criada), pero, de hecho, su recato de muchachita está dictado por una astucia instintiva. Ella sabe, lo intuye perfectamente, qué es lo que quiere, mejor dicho,contraqué está luchando el Señor, tan preciso, tranquilo, dueño de sí y altivo. Además, desaparece horas enteras, no se la ve hasta entrada la noche. ¿Tal vez Smen? Porque cosas de Glumm no son. ¡Excluido! ¡No está en la isla, eso es más que seguro!
Un lector ingenuo (desgraciadamente, los hay en cantidad), es capaz de imaginarse que Robinson sufre alucinaciones y que se está volviendo loco. ¡Nada de eso! Está tal vez esclavizado, pero solo por su propia creación, ya que no puede decirse a sí mismo la única cosa que podría curarle radicalmente: que Glumm y Smen no han existido nunca. No lo puede hacer, en primer lugar, porque entonces la que está ahora con él —Juervanita— sufriría como una víctima indefensa las consecuencias destructoras de una negación tan rotunda. Por otra parte, una manifestación parecida, una vez pronunciada, paralizaría para siempre la actividad creadora de Robinson. Por lo tanto, sean cuales fueren los acontecimientos venideros, él no puede reconocer la inexistencia de lo que había creado, igual que el verdadero gran Creador no reconocerá jamás que el mal forma parte de su creación. En ambos casos, sería admitir un fracaso definitivo. Dios no ha creado el mal, y Robinson, por analogía, no trabaja para nada, siendo, ambos, esclavos de su Génesis espiritual particular.
Así pues, Robinson queda indefenso ante su Glumm. Glumm existe, pero siempre está demasiado lejos como para alcanzarle con una piedra o un palo, y ni siquiera puede con él preparándole una trampa y dejando como cebo a Juervanita atada toda la noche a una estaca (¡Robinson recurre incluso a esa clase de trucos!). El criado despedido no está en ninguna parte, o sea, está en todas. El desgraciado Robinson, que tanto deseaba evitar la mediocridad, rodearse de seres escogidos, ha intoxicado, «englumado», toda la isla.
El héroe sufre verdaderos tormentos. Son excelentes, sobre todo, las descripciones de sus disputas nocturnas con Juervanita, esos diálogos interrumpidos rítmicamente por los silencios enfurruñados de la hembra, excitantes y tentadores, esas conversaciones en las que Robinson pierde toda la medida, todos los frenos, toda su esencia señorial, llegando a convertirse en una propiedad de la chiquilla, pendiente de un solo gesto suyo, de un guiño, de una sonrisa. Robinson percibe en la oscuridad la tenue sonrisa en los labios de la chica y cuando cansado, cubierto de sudor, da vueltas en el duro lecho hasta el alba, empieza a ver en la imaginación todo lo que podría hacer con Juervanita… ¿Y si siguiese el ejemplo del Paraíso? De ahí sus cavilaciones —las alusiones, por medio de cualquier objeto alargado, a la serpiente bíblica—, de ahí los intentos de quitar a la palabra «esa» la letra «s» y sustituirla por «v», para que quedara en Eva, cuyo Adán, naturalmente, sería él mismo, Robinson. Con todo, sabe muy bien que si no puede desprenderse de Glumm, a pesar de que le era completamente indiferente mientras lo tenía a su servicio, cualquier intento de suprimir a Juervanita significaría una catástrofe. Su presencia, bajo la forma que sea, es mejor que la separación: es indudable.
Luego viene la historia de su rebajamiento. El lavado nocturno de los trapitos femeninos se convierte en un verdadero rito sobrenatural. Despierto a altas horas de la noche, Robinson vigila la respiración de la joven. Al mismo tiempo sabe que, ahora, puede por lo menos luchar consigo mismo paranomoverse de su sitio, paranoalargar la mano enaquelladirección. Pero sabe también que, si echara a la cruel personita, sería el fin de todo. En los primeros albores del día, su ropa, tan deslavada, blanqueada por el sol, rota (¡Oh, la localización de aquellos agujeros!), aletea alegremente al viento. Robinson conoce todas las posibilidades, tan banales, del sufrimiento, privilegio de los que aman sin ser correspondidos. ¡Su espejito descantillado! ¡Su peine!… Robinson empieza a huir de la caverna que le sirve de vivienda, ya no le da asco el promontorio desde el cual Glumm gritaba palabrotas a las viejas ballenas perezosas. Pero las cosas no pueden seguir así: que no sigan, pues. Y he aquí que nuestro héroe se dirige a la playa para esperar un gran barco blanco, elPherganic, vapor transatlántico, que una tormenta (¡imaginada muy a propósito!), iba a arrojar sobre la pesada arena que abrasa los pies, reluciente de ostras perlíferas agonizantes. Sin embargo, ¿por qué algunos moluscos esconden en su interior horquillas de pelo, y otros escupen, con un ruido blando y mate —justo a los pies de Robinson— unas colillas mojadas de Camel? ¿Es que estos signos no indican claramente que incluso la playa, la arena, el agua estremecida y su espuma que retrocede al océano sobre la parte lisa de la orilla, ya no son, tampoco, partículas del mundo real? Sea o no sea así, aquel drama que empieza en la playa, cuando el casco delPherganicse desgarra sobre el arrecife en medio de un ruido monstruoso, vertiendo su inverosímil contenido ante un Robinson que no cabe en sí de excitación, aquel drama no es menos real que las lágrimas vertidas por unos amores imposibles…
Desde este párrafo, reconozcámoslo, el libro se vuelve cada vez más difícil de comprender y exije un esfuerzo considerable por parte del lector. La línea de su desarrollo, hasta entonces clara y concisa, empieza a embrollarse y retorcerse. ¿Se propuso el autor, intencionadamente, enturbiar con esas disonancias el sentido de su novela? ¿De qué sirven los dos taburetes de bar que parió Juervanita? Que tengan tres pies, es comprensible, claro, puede ser un simple rasgo hereditario. De acuerdo. Pero, ¿quién fue el padre de los taburetes? ¿Se trataría aquí de la concepción inmaculada de los muebles? ¿Por qué Glumm, que antes tenía un odio feroz a las ballenas, resulta de repente ser un pariente suyo? (Hablando de él con Juervanita, Robinson le llama «el primo de los cetáceos».) Más adelante, al principio del segundo tomo, Robinson tiene tres o cinco hijos. Comprendemos hasta cierto punto lo impreciso de la cifra: puede ser una de las características de aquel mundo alucinante, tan complicado: el Creador ya no es capaz de conservar ordenadamente en la memoria todos los detalles de su creación. Muy bien. Pero, ¿con quién tuvo Robinson estos hijos? ¿Los creó en un puro acto intencional, igual que antes a Glumm, Juervanita y Smen, o bien los concibió indirectamente en un acto imaginado, con una mujer? En el segundo tomo no se menciona ni una sola vez la tercera pierna de Juervanita. ¿Significaría esto una especie de extracción anticreativa? La idea parece encontrar una confirmación en el tomo octavo, donde, en un fragmento de conversación con el gato del Pherganic, este llama a Robinson «tú, sacapiernas». Sin embargo, Robinson no encontró al gato en el Pherganic, ni lo creó de ningún otro modo, ya que lo inventó aquella tía de Glumm, de la cual la mujer de Glumm dice que era la «partera de los Hiperbóreos». Lo lamentable es que no sepamos si Juervanita tuvo, además de los taburetes, otros hijos o no. Juervanita no confiesa haberlos tenido, al menos en el sentido de que no contesta a ninguna pregunta de Robinson durante una gran escena de celos, en la cual el infeliz está trenzando una soga de fibra de coco para ahorcarse.
En aquella escena, Robinson se llama a sí mismo «Norrobinson», e incluso, «nadarrobinson». Pero, si había hecho (o creado) tantas cosas ¿cómo debemos entender su alusión? Cuando Robinson dice que sin ser tan exactamente trípedo como Juervanita, tiene con ella un remoto parecido, pase: la cuestión no es del todo incomprensible. Sin embargo, dicha observación, que cierra el primer tomo, no tiene en el segundo ninguna continuación, ni anatómica ni artística. Otra cosa: la historia de la tía, la de los Hiperbóreos, es francamente de mal gusto, igual que el coro infantil que acompaña su metamorfosis: «Somos aquí tres, cuatro y medio, viejo Quintudo»; Quintudo es un tío de Juervanita, y los peces borbotean cosas sobre él en el capítulo III. ¿Otra alusión a algo que ocupa un quinto lugar?; pero no se sabe a qué.