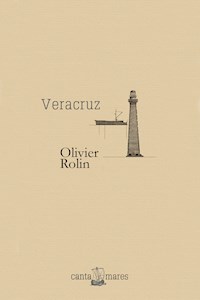
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Canta Mares
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En esta intensa novela, México aparece una vez más como uno de los lugares de ficción de Olivier Rolin. El puerto de Veracruz es el escenario de una historia de amor, en apariencia banal, entre una cantante cubana y un incómodo intelectual francés de visita en la universidad estatal para dictar una serie de conferencias sobre Proust. La desaparición de la enigmática Dariana pone fin al idilio y abre paso al misterio de un oscuro y terrible relato a cuatro voces que recibe el narrador en un sobre anónimo. Cuatro monólogos internos se alimentan así sucesiva o retrospectivamente, y su verdad sólo podrá revelar el asesinato. Veracruz es una novela centrífuga, pues una vez concluida, surge el deseo de retomar la lectura para descubrir las claves de una historia que se elabora a partir de una premisa: "la literatura es un engaño sin fin".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sumario
Portada
Veracruz
Nota de autor
I
II
Ignacio
Miller
El Griego
Susana
III
IV
V
VI
Sobre este libro
Sobre el autor
Otros títulos de la colección
Créditos
Olivier Rolin
Veracruz
Traducción de Melina Balcázar
N. del A.
El Veracruz de esta novela es una ciudad completamente imaginaria. Nunca estuve en Veracruz, ni siquiera quise descubrirla a través de Internet. O.R.
I
Un día de junio de 1990, esperaba en el bar El Ideal, en la calle Morelos, a una joven cantante cubana que nunca llegó. Era la estrella de la revista del Tropicana en La Habana, que no sin cierto exceso pretendía ser el cabaret más fabuloso del mundo.1Una lluvia furiosa, que el viento torcía como una jerga sucia, azotaba Veracruz. La larga barra de madera de El Ideal, frente a la cual, aparte de mí que esperaba, no había sino una pareja sentada; el sombrero de fieltro que llevaba puesto, por dandismo tardío (y también para disimular una calvicie incipiente); el gran ventanal del bar, que la lluvia parecía cubrir de estrellas, hacían pensar inevitablemente en el célebre Nighthawks de Hopper. Me habían invitado a la universidad estatal para dictar unas conferencias sobre Proust. Para gran sorpresa de mis anfitriones las había titulado Proust me exaspera; algunos incluso se indignaron, sin embargo, se esforzaron en no mostrarlo demasiado y fingieron atribuir a mi sentido del humor ese inaceptable incumplimiento de las costumbres. (Bueno, la verdad es que Proust no me exaspera, o al menos no sólo eso; pero si me explico más al respecto, me alejaría de mi intención.) Durante una velada con tequila y mariachis, a la que mis colegas me habían invitado, y en la que me aburría un poco, apareció Dariana y comprendí de inmediato que una sola mirada me bastaría para no olvidarla jamás. No es que fuera una belleza espectacular, pero todo en su ser infinitamente grácil expresaba libertad, fantasía, alborozo, inteligencia. A veces hay en un gesto, un andar, una manera de volverse rápidamente para sonreír, o de fruncir la nariz, más inteligencia que en una creación puramente intelectual. Más. O en todo caso más incontestablemente. A una parte de mí mismo, tal vez no a la mejor, la inteligencia siempre le ha parecido sospechosa de posible falsedad, de artificio. Ante un bello razonamiento, una demostración brillante, aunque los admire, siempre me digo que lo contrario sería igual de convincente. En cambio, la alegría que da la elegancia de un gesto es incontestable, no admite nada opuesto. Dariana era un elfo, un fuego fatuo, una cara de amor. Un rostro puntiagudo con ojos y pómulos ligeramente asiáticos coronaba su cuerpo esbelto. Su modo de torcer los labios le daba un aire de permanente y deliciosa ironía. Quizá la atrajo esa reputación de inconformismo que me había ganado con el título de mis conferencias o la elocuente incongruencia que aquella noche me dio el alcohol. Cuando vino hacia mí, mi felicidad comenzó.
Nuestra relación duró poco, pero la recordaré más allá de mi muerte, si la eternidad, o algo por el estilo, existe. Aparecía de pronto en mi hotel o nos dábamos cita en un bar, con frecuencia en El Ideal. No supe dónde vivía, por una razón que no entendí nunca quiso decírmelo (pero me quedó claro que no debía insistir). Hacíamos el amor con pasión y también con la ternura que a veces la pasión olvida. Y, en lo que a mí respecta, se añadía una pizca de angustia, pues no estaba ya en esa edad en la que el amor se da por sentado y me sorprendía la felicidad que me entregaba y que temía, al no merecerla, se me retirara pronto (daba vueltas en mi mente, como una cantinela, el verso de Alfred de Vigny, “mi amor taciturno y sin cesar amenazado”). Caminábamos tomados de la mano, bajo las polvorientas palmas de la costanera, en medio de una bruma caliente que difuminaba la orilla del mar y hacía parecer espejismos los barcos. A veces se separaba un instante de mí, corría a comprar un helado, un diario y entonces admiraba cuánto la gracia de su caminar, a lo que en español bellamente se le llama la soltura en el andar, la destinaba más al aire, a los soplos del viento, que a la tierra. Mariposa, libélula, fueron los nombres que le di y también caballito del diablo, que curiosamente designa al mismo insecto de largas alas transparentes con ocelos ultramar que uno puede ver deslizarse en el aire caliente por encima de las lagunas; tal vez era una seductora emisaria del diablo (pero no lo sabía aún). En otras ocasiones, partíamos en su Jeep —un auto viejo que compró en una tienda de excedentes militares y que conducía con su característica impetuosidad excéntrica— y a la caída de la noche recorríamos la inmensa y monótona playa que, al norte de Veracruz, se dirige hacia Boca del Río. Corríamos desnudos hasta los rompientes y nos arrojábamos en ellos. Al secarse, la sal dejaba en su piel encajes brillantes que mi lengua borraba. (Ahora que escribo estas líneas, a la orilla de otro mar, en otra edad de mi vida, me doy cuenta de que las escenas que evoco parecen representaciones convencionales del amor, aunque quienes las viven —nosotros entonces— sienten que jamás nadie las ha vivido.) En el fondo de una bolsa de yute donde metía sus cosas, siempre llevaba una 7.65 Walther —para defenderse, me había dicho, pues México es un país peligroso, pero me encantaba imaginar que era una espía cubana, encargada de misiones muy peligrosas que su frágil belleza le permitía ejecutar—. En todo caso, era una temible tiradora instintiva, la vi, al crepúsculo, entretenerse matando murciélagos que no eran sino furtivas emociones de la sombra. “Ten cuidado”, me decía riéndose y deslizaba en su bolsa la pistola automática aún humeante. “Me quedo quietecito —le respondía—. No te preocupes, chiquilla.”
Tomábamos mucho. Nos tenía sin cuidado el mañana. O al menos eso parecía: su ligereza ocultaba un misterio con el que pronto habría de toparme y no lograría esclarecer; en la mía había un desenfado artificial, pues presentí que era así como le gustaba. En realidad, lo he dicho ya, me asediaba en secreto el miedo de que me quitaran tanta dicha. El exceso de felicidad, la manera repentina en que se abatió sobre mí, me conducían a temer lo peor: que todo se acabara. Su amor era un halcón. La sorpresa y rapidez de su ataque, ¿no presagiaban acaso un desamor brutal? Y, en efecto, un día de junio de 1990, no acudió a nuestra cita en El Ideal. Nunca más volví a verla ni tuve noticias suyas. Las lluvias arreciaban en Veracruz aquellos primeros días del verano. “Dios tiró de nuevo la cadena del baño, señor”, me decía el barman de El Ideal. El calor que se desprendía de los muros, las aceras, las calzadas hacía surgir de ese torrente un vaho que transformaba la ciudad en una maraña de fantasmas. La temporada de ciclones se acercaba. Recuerdo un día en el que llegó al hotel empapada de lluvia, llevaba en los hombros una capa de niños translúcida, el cabello cubierto de perlas de agua; al abrirle tuve la impresión de que sus ojos color miel oscuro brillaban más que de costumbre, aunque probablemente se trataba de una de esas metáforas propias de los sentidos cuando la pasión los anima y los vuelve poéticos, el brillo de las gotas de lluvia (y tal vez el de las lágrimas que presentí) debió de hacérmelos parecer así. Había intentado llamarla cien veces y siempre se activó el contestador. Regresaba varias veces al día a El Ideal con la esperanza de encontrármela. A medida que la esperanza se debilitaba, terminé pasando todo el tiempo ahí, sentado a la barra de madera oscura, tieso al inicio, aplicado en mantenerme muy erguido en caso de que de repente apareciera leyendo El Mercurio o cualquier periodicucho local lleno de sucesos atroces que le dan un toque peculiar a este país: hombres enterrados en vida, otros decapitados o a los que les sacaron los ojos, mujeres violadas y luego descuartizadas, etcétera. Y el conjunto de esas abominaciones me hizo temer por ella, alejándome de la parte egoísta de mi pesar (aunque no por ello el dolor se atenuó). Me mantenía tieso primero, muy derecho, para no revelarme a sus ojos, si milagrosamente llegaba, tal cual era en realidad: un hombre maduro brutalmente envejecido por la angustia. Luego, perdía fuerza, cada vez me encorvaba más, dormitaba en la barra a medida que transcurría el tiempo, que mi vana espera se alargaba; mis esperanzas se agotaban y me entregaba a tomar. Al final, el mozo me sacudía tomándome el hombro, “señor, eh, señor francés, ya vamos a cerrar, es hora de irse”. Los bármanes, Ricardo y Rodrigo, se mostraron muy afectuosos conmigo, me acariciaban el cabello como a un niño para despertarme (mi sombrero, en la barra o, como ocurría a menudo, en el suelo, en el aserrín, al pie de mi taburete). Suavizaron un poco la violencia mexicana y se los agradecía. Este país, como Rusia, se muestra indulgente con los hombres ebrios. Levantaba mi sombrero, me lo ponía chueco, a veces cubierto de aserrín y de ceniza de cigarro. “¡Hasta mañana, Ricardo (o Rodrigo)!” “¡Hasta mañana, señor, que le vaya bien!” ¡Qué va! Y regresaba zigzagueando a mi hotel, donde me desplomaba vestido en la cama, hasta que el calor del vaivén ruidoso de las mujeres de la limpieza me despertaba, a hora avanzada de la mañana. Y ahí estaba de nuevo esa tristeza que no me daba tregua.
Hacía mucho tiempo desde luego que había terminado mi ciclo de conferencias proustianas y que mis anfitriones se despidieron con alivio de mí. El escándalo de mi relación, que alcanzó sus oídos, les confirmó las reticencias que de inmediato les produje. Al hombre mexicano no le agrada que vengan a invadir lo que considera su terreno. (En algún momento me pregunté si no habrían tenido que ver en la desaparición de Dariana, pero creo que era prestarles demasiado empeño: después de todo eran académicos.) Sólo en una ocasión me topé con uno de mis antiguos “colegas”. Fue en El Ideal, cuando ya estaba muy tomado o más bien perfectamente borracho, como escuchaba que decían. Bueno, estaba lejos de la perfección, pero iba por buen camino. “Ahora entiendo mejor”, me dijo con ironía ese fantoche bigotudo, “lo que nos explicó brillantemente en su conferencia Proust y el agua de rosas” (había intentado demostrar lo inverosímil que era la ausencia de hombres que se abandonen a la bebida en En busca del tiempo perdido, incluso en lo más intenso de su pasión, incluso cuando a Swann lo devoran los celos, incluso estando De Charlus en la cima del deseo o de la humillación, y, de manera general, que no hubiera mención alguna a cualquier alcohol durante las frecuentes cenas y veladas del Faubourg, de La Raspelière, etcétera). Prolongué mi estadía en Veracruz mientras Dariana estuvo ahí —y si por mí fuera lo hubiera hecho hasta el fin del mundo—. Ahora que había desaparecido, la alargaba con la esperanza de encontrarla o al menos de saber por qué se había esfumado. Un día, me llegó un sobre al hotel, lo habían enviado por correo. No llevaba ninguna indicación de procedencia, ninguna carta lo acompañaba tampoco. Contenía los cuatro relatos, breves y terribles, que leerán a continuación.





























