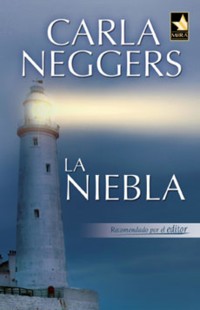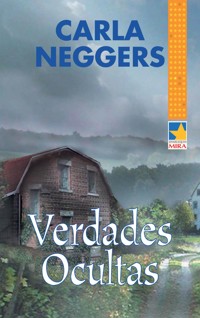
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Mira
- Sprache: Spanisch
Verdades Ocultas Kara Galway tenía la esperanza de que regresando a Texas después de tantos años podría volver a poner su vida en orden. Lo único que quería hacer era concentrarse en su carrera de abogada y pasar mucho tiempo con su hermano y su cuñada. Pero el destino le tenía preparado algo diferente...La muerte en extrañas circunstancias de su amigo y mentor Mike Parisi, gobernador de Connecticut, y la aparición en su casa de los hijos de Allyson Stockwell, nueva gobernadora y a la vez mejor amiga de Kara, eran motivos más que suficientes para hacer que entrara en acción. Con lo que no contaba era con que además acabaría locamente enamorada de Sam Temple, un ranger texano.Estaba claro que había alguna conexión entre la muerte de Mike y el miedo de los hijos de Allyson, así que tendría que ir a Stonebrook Cottage, la casa de su amiga, a averiguar qué era lo que estaba sucediendo... y qué demonios iba a hacer con Sam Temple, que se negaba a dejarla sola.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Carla Neggers. Todos los derechos reservados.
VERDADES OCULTAS, Nº 84 - diciembre 2013
Título original: Stonebrook Cottage
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Publicada en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin Mira es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd. y Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3918-2
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Prólogo
Mike Parisi, «Big Mike» para los amigos, era gobernador de Connecticut y un hombre muerto. Lo supo antes incluso de hundirse en el agua.
No sabía nadar, un vergonzoso secreto que muy pocos conocían.
Se zambulló en su elegante piscina y tocó el fondo pintado de azul que tan bellamente evocaba el cielo de verano. Logró ascender y sacar la cabeza del agua para pedir auxilio.
—¡No sé nadar!
Nadie acudiría en su ayuda. La fuente que burbujeaba en el centro de la lujosa piscina ahogaría sus gritos. La culpa era de él: había prohibido la entrada a sus guardaespaldas.
—Si me pica una avispa, gritaré: «¡que me atacan!» Me oiréis. ¿Qué otra cosa podría pasarme, narices?
Alguien podría querer matarlo.
Había alquilado una casa en Bluefield, un pintoresco pueblo del noroeste de Connecticut, para pasar allí el verano. Era la tierra natal de los Stockwell. Todo el mundo creía que deseaba estar cerca de su ayudante, la subgobernadora Allyson Lourdes Stockwell, para idear estrategias políticas. En realidad, estaba preocupado por ella. Allyson tenía problemas, graves problemas. A Mike no se le había ocurrido preocuparse por sí mismo.
—¡Socorro!
Mientras chapoteaba, en un intento desesperado de mantenerse a flote, vio el azulejo que había intentado rescatar. Empapado en agua clorada, moribundo, se alejaba lentamente hacia el filtro de la piscina. Los dos tenían los minutos contados, él y el azulejo. Era un ejemplar joven, con las plumas todavía moteadas, y daba la impresión de que se había roto una pata. No habría sobrevivido mucho tiempo en el agua.
Muy inteligente. Su muerte parecería un accidente. «Michael Joseph Parisi se ahogó esta tarde en su piscina tratando de rescatar a un azulejo herido...»
Dios. Quedaría como un idiota.
Un asesino hijo de perra había arrojado al pájaro a la parte honda de la piscina, sabiendo que él se inclinaría hacia delante para intentar salvarlo. Los azulejos eran su afición, su pasión, desde la muerte de su esposa, seis años atrás. No habían tenido hijos. Su deseo de restituir la población de azulejos gorjicanelos de Connecticut y su amor por aquellas aves no era ningún secreto.
Su incapacidad para mantenerse a flote en el agua sí que era un secreto. Diablos, todo el mundo sabía nadar.
Cuando era niño, su madre solía arrojarlo al lago, para obligarlo a aprender. No funcionaba. Al final, tenía que pedirle al hermano de Mike que lo rescatara.
¿Acaso el mal nacido que había lanzado el azulejo a la piscina lo estaba viendo agitar los brazos y pedir auxilio?
Maldición, parecería un accidente.
La rabia lo consumió, y lo impulsó a salir del agua, a gritar, a maldecir, en un intento de alcanzar el borde de la piscina. Estaba tan cerca... ¿Por qué no llegaba? ¿Qué demonios hacía mal? Podía oír los reproches de su madre. «Jesús, María y José, Michael, eres un perfecto inútil. Nada de una vez, por el amor de Dios».
Hoy día, a las madres como Marianne Parisi se las detenía por malos tratos a menores o se las sometía a tratamiento psiquiátrico. La madre de Big Mike, a pesar de sus chifladuras, no había tenido mala intención. Murió de apoplejía cuando Mike tenía veinticuatro años, convencida de que su segundo hijo no llegaría a ninguna parte en la vida.
El agua de la piscina le inundaba la nariz y la boca, le abrasaba los ojos. Mike se atragantó y tosió, con lo que solo consiguió ingerir más agua. No podía respirar.
En su funeral se derramarían muchas lágrimas de cocodrilo. Allyson sería una buena gobernadora...
¿A quién diablos quería engañar? Allyson escondía la cabeza bajo el ala. Había intentado ayudarla y, precisamente por eso, se estaba ahogando en la piscina. Asesinado.
Tendrían que rajarlo. Descubrirían que no se había dado un golpe en la cabeza y que no había muerto de infarto ni de apoplejía. Se había ahogado. La autopsia no revelaría que le habían dado un empujoncito en el trasero con un palo, una barra o algo parecido. La piscina estaba vallada, pero la parte más honda se adentraba en el bosque. El asesino podía haberse escondido allí, a la espera de que Mike saliera a la piscina, y haber arrojado el azulejo en algún momento en que estaba vuelto de espaldas.
Habría sido más fácil meterle un tiro pero, claro, no habría parecido un accidente.
Dejó de gritar, dejó de agitar los brazos. Los rostros de los vivos y los muertos se mezclaban unos con otros, no lograba diferenciarlos. Los pensamientos y los recuerdos, los sonidos se arremolinaban en su cabeza. Veía azulejos volando en torno a él, docenas de ellos, refulgiendo a la luz del sol.
«Ah, Mike, lo has pasado bien...»
Pero eso ya pertenecía al pasado. Rezó como había aprendido en la catequesis hacía muchos años.
«Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo...».
Vio a su madre entrando en la luz, moviendo la cabeza, no con contrariedad, sino con amor y perplejidad, como si no lo esperara tan pronto. Su mujer también estaba allí, sonriendo, como en el día de su boda, treinta años atrás.
Le tendieron la mano, y Big Mike rio y echó a andar hacia su esposa y su madre, y hacia los azulejos, entrando en la luz.
1
Hacía quince días que las temperaturas rebasaban los treinta y cinco grados en Austin, una característica de los veranos de Texas que Kara Galway casi había olvidado durante los años vividos en el Norte del país. Incluso con aire acondicionado, acusaba la flama, y achacaba la leve náusea que padecía a aquel bochorno insoportable. También a los tacos de marisco que había almorzado.
A Sam Temple, no. Él era otra posible causa de su incomodidad, pero no quería analizarla.
Llevaba dos semanas trabajando más de la cuenta, desde la muerte de Big Mike, pero los recuerdos de su larga amistad no dejaban de aflorar en su pensamiento aunque estuviera inmersa en documentos legales. Se lo presentó su amiga Allyson Lourdes Stockwell, la actual gobernadora de Connecticut. Habían ido juntas a la facultad de Derecho, antes de que el marido de Allyson muriera de cáncer y la dejara con dos pequeños a su cargo.
Henry y Lillian Stockwell tenían doce y once años respectivamente. Después del funeral de Big Mike, habían regresado a Texas con Kara, su madrina, y esta los había dejado en un rancho turístico emplazado al sudoeste de Austin, una aventura largo tiempo planeada que Allyson había decidido no cancelar, a pesar del trauma que había supuesto para todos la muerte de Mike Parisi. Henry y Lillian lo habían querido mucho. Todo el mundo.
Los niños escribían a Kara desde el rancho, quejándose de la comida, del calor, de los insectos, de las serpientes. Nunca mencionaban a Big Mike.
Kara intentaba no pensar en él ni en su funeral. Ni en cómo había muerto. La policía y la oficina del fiscal del estado de Connecticut estaban realizando una investigación conjunta de lo ocurrido, pero nada de ello le concernía. En lo único que debía pensar era en Henry y en Lillian, que pasarían unos días con ella después de su estancia en el rancho y regresarían en avión a Connecticut para disfrutar allí del resto de las vacaciones.
Verlos sería una grata distracción.
George Carter se detuvo en el umbral del despacho de Kara y se asomó.
—¿Te encuentras bien?
Kara centró la mirada en su jefe.
—Creo que me ha sentado mal el taco de marisco que he tomado para almorzar.
George Carter hizo una mueca.
—¿Cómo puede sentar bien un taco de marisco?
A sus sesenta y dos años, George Carter era un afroamericano de fuertes convicciones, un abogado eminente y respetado de Austin, y socio fundador de Carter, Smith y Rodríguez. También era el miembro del despacho que más dudaba de la valía de Kara. Y no lo ocultaba. Decía que ella le caía bien y que no le echaba en cara su título de Yale ni los años que había ejercido la abogacía en Connecticut. Ni siquiera la había interrogado sobre el ranger de Texas que Kara tenía por hermano. Sus dudas no eran personales. George era un abogado legalista, peleón, que afrontaba los casos abiertamente, mientras que Kara, una librepensadora nata, abordaba los problemas de soslayo, tanto por naturaleza como por formación y experiencia. Le gustaba analizar las complejidades de un problema y estudiar todos los puntos de vista antes de decidir qué estrategia seguir. En otras palabras, eran polos opuestos.
George había accedido a contratar a Kara durante un año porque, según decía, la firma necesitaba de su destreza y de su manera de pensar. En otoño, al término del contrato, si había logrado encajar en Carter, Smith y Rodríguez, pasaría a ser socia de pleno derecho. Si no, tendría que buscarse otro empleo.
—Maldita sea, aquí hace un frío que pela —se estremeció con exageración—. Se me está poniendo la piel de gallina. ¿A cuánto tienes puesto el aire acondicionado?
—A veinte grados. Todavía no me he acostumbrado a los agostos de Texas.
—Estás malgastando energía e inflando la factura de la luz.
George medía metro ochenta de estatura, tenía los cabellos salpicados de gris y ofrecía una imagen imponente en los tribunales con sus trajes y actitudes engañosamente modestos... pero Kara no creía ni por un momento que tuviera frío. Llevaba chaqueta y corbata; ella, solo unos pantalones de pinzas y un top sencillo, y estaba asada.
Sintió otra oleada de náuseas. Quizá hubiera desarrollado intolerancia al marisco.
Volvió a pensar en Sam Temple. Estaba acostumbrada a hombres que preferían amarla de lejos. Románticos. Sam Temple no tenía nada de lejano: era un primer plano, arrollador, inmediato. Una locura inexplicable e inolvidable. Lo desterró de su mente porque pensar en él era una insensatez. Tener a un ranger de Texas por hermano era una cosa; acostarse con uno, otra muy distinta. George sí que le echaría eso en cara.
Su jefe movió la cabeza.
—Una texana de pura cepa como tú quejándose del calor...
—Al principio, en Connecticut, no hacía más que quejarme del frío. Pensé que nunca me acostumbraría, pero lo hice. Ahora tengo el mismo problema aquí con el calor —sonrió a George—. Pero no has venido a oírme protestar del tiempo.
—Cierto. Kara... —suspiró y se adentró en el despacho; era obvio que no le agradaba lo que iba a decir—. Han sido quince días muy difíciles para ti, y empiezas a acusar la tensión...
Sabía a lo que se refería.
—Mike Parisi era un buen amigo mío.
George posó en ella sus cálidos ojos oscuros.
—¿Solo un amigo?
—Solo.
Pero Big Mike habría querido más. Él mismo se lo confesó antes de que Kara regresara a Texas. Se había ido enamorando de ella tras la muerte de su esposa, pero no se lo había dicho antes para no echar a perder su amistad. Como Kara iba marcharse a Texas, quería que lo supiera.
—Cuando conozcas a un hombre en Texas— le dijo Mike—, no te guardes nada. Ve a por todas. La vida es demasiado corta, y ya son muchas, y amargas, las oportunidades que desaprovechamos.
¿Habría cambiado algo que Mike le hubiera revelado antes sus verdaderos sentimientos? No, pensó Kara. Nunca había estado enamorada de Big Mike. Ni él de ella... En realidad, no. Él lo comprendió aquel día, en Connecticut, y Kara también.
—Le gustaba contarme chistes malos sobre los texanos —le dijo a George Carter, y sonrió al imaginarlo en su despacho abarrotado de libros, objetos y papeles, con un cigarro en la boca—. Cree... Creía que aquí todos éramos unos cabezotas.
—La nueva gobernadora, Allyson Stockwell, ¿también es amiga tuya?
Kara asintió. El marido de Allyson, Lawrence Stockwell, había muerto hacía diez años. De pronto, Big Mike. Dos hombres fuertes y poderosos en la vida de su amiga. El hermanastro de Lawrence, Hatch Corrigan, carecía del mismo magnetismo o influencia, pero era su último apoyo.
Allyson llevaba meses insistiendo en que Hatch era otro de los que amaban a Kara de lejos. Kara, que nunca se fijaba en esas cosas, se había negado a creerlo hasta que el propio Hatch decidió revelárselo en el funeral de Mike.
—Los dos estábamos enamorados de ti, Kara. Qué estúpidos, ¿eh?
No era de extrañar que tuviera náuseas.
—¿Estás preocupada por ella? —preguntó George.
—No lo sé. Allyson no tiene más que treinta y siete años... Big Mike la convenció de que se presentara para el cargo de subgobernadora, pero vive entregada a la política...
Kara dejó la frase en el aire al acordarse del pánico que rezumaba la voz de su amiga la noche de la muerte de Mike, poco después de que hubiese jurado su cargo de gobernadora.
—No estoy preparada, Kara. No lo estoy.
La había llamado al móvil para darle la terrible noticia. Kara acababa de presentarse en la galería de arte Dunning, de Austin, donde se inauguraba la exposición de Gordon Temple. Temple era un destacado artista cherokee que se había criado en Oklahoma y trabajado como profesor en Texas, y que en la actualidad vivía en Santa Fe, Nuevo México. Kevin y Eva Dunning, los padres de Susanna, la cuñada de Kara, consideraban un éxito haberlo persuadido de que expusiera en su galería de arte.
Que Gordon Temple y Sam Temple, ranger de Texas, compartieran el mismo apellido era una de esas coincidencias de la vida. Al menos, eso había afirmado Sam. Kara no se lo tragaba.
Cada segundo de aquella noche surrealista había quedado grabado en su mente.
—Big Mike era un tipo colosal, de ahí su apodo —prosiguió, consciente del escrutinio de George—. A Allyson no le resultará fácil seguir sus pasos, pero la gente no debería subestimarla. En cuanto se reponga de la conmoción, lo hará bien.
Kara achacaba a la conmoción su comportamiento de aquella noche en la sala de arte. Había desconectado el móvil tras la llamada de Allyson para no oírlo ni enterarse de nada más y, justo cuando echaba mano a una copa de champán, Sam Temple apareció a su lado. No le resultaba desconocido. Se habían visto varias veces en la casa de su hermano Jack, en San Antonio... y no era tan inmune al encanto moreno del sargento Temple como el teniente Jack Galway habría deseado. Pero jamás habría creído estar lo bastante loca para acostarse con él. Era tan moreno, tan sexy e irresistible que, cuando le sugirió que se escabulleran de la inauguración para tomar café, ella aprovechó el momento.
Acabaron en la casa de Kara, a pocas manzanas de distancia. Sam se quedó toda la noche y la mañana del domingo, y en ningún momento le mencionó Kara la muerte de Big Mike.
No había mantenido ningún contacto con Sam desde entonces. Aquel mismo domingo, por la tarde, Kara viajó a Connecticut para asistir al funeral de Mike Parisi. Habló con los detectives sobre su muerte y les explicó en qué circunstancias le había contado Mike que no sabía nadar. También les dijo que nunca le había revelado a nadie el secreto. Aunque no le habían dado el caso, Zoe West, la única detective de Bluefield, interrogó a Kara sobre la afición de Big Mike por los azulejos y sobre qué otras personas podían conocer su secreto. Cuando le preguntó a Kara sobre su paradero la noche de la muerte de Mike, Kara acabó dándole el nombre y el teléfono de Sam. Le pareció lo más indicado en aquel momento. Pensaba que Zoe West se aplacaría en cuanto le ofreciera los datos de un ranger de Texas como coartada.
—Fue un accidente —dijo medio para sí—. La muerte de Big Mike.
—¿De verdad lo llamabais así? —la voz de George sonó inesperadamente suave, y dio unos golpecitos en el borde de su mesa, sin mirarla—. Mañana tómate el día libre —añadió con brusquedad.
—¿Por qué? —inquirió Kara, recelosa—. Han pasado quince días. Puedo cumplir con mis obligaciones.
George echó a andar hacia la puerta.
—Te has volcado demasiado en el trabajo. Vas a derrumbarte —volvió la cabeza, pero sus acostumbradas dudas sobre ella no se apreciaban en su mirada—. Confía en mí, Kara. Lo sé por experiencia. Tómate un par de días libres, ¿quieres?
—Revisaré el trabajo pendiente y veré lo que puedo hacer.
George no la presionó... al menos, todavía. Cuando se fue, Kara sacó su espejito del bolso y se miró. Estaba pálida tirando a verdusca; no le extrañaba que George estuviera preocupado. Tenía un aspecto horrible.
Debían de ser los tacos de marisco. Había comido marisco en mal estado... al día siguiente, se pondría bien.
«Náuseas matutinas...»
Cerró el espejo con un golpe seco y lo dejó caer dentro del bolso, pero reparó en la pequeña bolsa blanca que había guardado tras una escapada impulsiva a la farmacia durante el almuerzo. Había comprado dos tests de embarazo de distintas marcas. Puro drama. No estaba embarazada. Solo habían pasado dos semanas desde su aventura con Sam. No podía tener náuseas tan pronto.
Arrojaría los tests de embarazo a la basura en cuanto estuviera en su casa. Se desharía de la prueba de su histeria. Tenía treinta y cuatro años y nunca se había llevado un susto de aquella índole.
Claro, que había razones biológicas y lógicas para ello, como la de que debería disfrutar del sexo de vez en cuando. No tenía aventuras tórridas y fugaces como el fin de semana con Sam... No tenía aventuras, punto.
Big Mike solía mortificarla a menudo sobre su vida amorosa o, mejor dicho, carencia de ella.
—Kara, una abogada implacable como tú... ¿Qué pasa, es que practicas la abstinencia? ¿O es que no te gustan los yanquis? Dios, vuelve a casa y búscate un amante texano. Sé que no temes a los hombres.
Pero debería haber temido a Sam Temple, el apuesto hombre moreno de ojos negros. No había una sola mujer en Texas que no se derritiera en su presencia. Su hermano se lo había dicho claramente, hasta el punto de que Kara se había sentido obligada a asegurarle que no tenía intención alguna de enamorarse de ningún ranger de Texas, y menos de Sam.
—Bien —había dicho Jack—. No lo hagas.
Al menos, Sam ignoraba que su experiencia era limitada, y que el sexo y el romanticismo eran los únicos aspectos de su vida de los que siempre huía.
Por una buena razón, al parecer. No había huido hacía quince días y había acabado acostándose con Sam Temple.
Más le habría valido correr.
Sam Temple regresaba a San Antonio, exhausto, después de haberse pasado casi dos semanas trabajando en la frontera de México. Escuchó los mensajes de su buzón de voz y descubrió que una detective de Bluefield, Connecticut, estaba intentando localizarlo.
—Llámeme lo antes posible —le pedía antes de dejar su nombre y su número de teléfono.
Sam detuvo el coche en una gasolinera y llamó a Zoe West con el móvil. Había tenido conocimiento de la muerte del gobernador de Connecticut poco después de abandonar la casa, y la cama, de Kara Galway, en Austin. No le hacía ni pizca de gracia lo ocurrido, empezando por que Kara le hubiera ocultado la noticia de la muerte de Mike Parisi mientras se acostaba con él. Kara se había enterado, lo decían los periódicos. «La primera persona con quien Allyson Lourdes Stockwell se puso en contacto al conocer la muerte de Parisi fue su compañera de facultad y amiga Kara Galway». Sam verificó la hora y concluyó que Allyson Stockwell debía de haber llamado justo antes de que Kara echara mano a la copa de champán en la galería de arte Dunning.
Al menos, eso explicaba por qué se había acostado con él. La noticia la había afectado mucho, y había querido olvidar el dolor y la conmoción.
Sam no tenía una excusa semejante. Había hecho el amor a una mujer, a la hermana de su amigo, sin ni siquiera darse cuenta de que, prácticamente, era virgen. Lo sorprendió lo tensa que estaba al penetrarla, y la vio hacer una mueca de dolor y morderse el labio. Le preguntó si estaba bien y ella le dijo: «sí, por supuesto, no pares», como si estuviera acostumbrada a quedar con hombres a tomar café y a llevárselos a su casa para acostarse con ellos. Sam adivinó que estaba mintiendo, pero no paró.
No, no tenía excusa.
Incluso con el aire acondicionado a la máxima potencia, sentía la flama de agosto, la veía emanando del asfalto. Había media docena de camioneros matando el tiempo en el aparcamiento de la gasolinera. Sam había dormido menos de ocho horas en tres días. Necesitaba darse una buena ducha y dormir en una habitación en penumbra, entre sábanas frescas. No necesitaba a Kara Galway. Ella era una complicación, un error. Hacerle el amor había sido una estupidez, aunque no lograra lamentarlo, ni siquiera un segundo, por mucho que lo intentaba.
Zoe West contestó al primer timbrazo.
—West al habla.
—Detective West, soy Sam Temple. He oído su mensaje.
—Ah, sí... Gracias por llamar. Solo quería hacerle un par de preguntas. Kara Galway declaró que estaba con usted en una exposición, en Austin, cuando tuvo noticia de la muerte del gobernador Parisi. Solo quería comprobarlo.
—¿Ha hablado con ella?
—Brevemente.
Sam frunció el ceño.
—¿Y por qué hace comprobaciones?
—Rutina.
Sam lo dudaba. No había nada rutinario en la muerte de un gobernador ni en la llamada de Zoe West.
—¿No es la policía estatal la encargada de dirigir la investigación?
—Big Mike murió en mi pueblo. Estoy echando una mano.
En otras palabras, estaba metiendo la nariz en la investigación, tanto si la policía estatal quería como si no. Sam no dijo nada. Había dejado su Stetson blanco en el asiento contiguo y se había aflojado la corbata, pero todavía llevaba la insignia enganchada al bolsillo de la camisa. Llevaba dos semanas resolviendo unos asesinatos en serie en un barrio pobre a casi cuarenta grados al sol, y una detective de Connecticut estaba interesada en un hombre rico que se había ahogado tratando de salvar a un endiablado pájaro.
—¿A qué hora llegó Kara Galway a la galería? —preguntó Zoe West—. ¿La vio entrar?
—Ya estaba allí cuando yo aparecí, a eso de las siete.
—Es decir, a las ocho en la Costa Este. Creemos que Parisi se ahogó alrededor de las siete.
Sam recordó a Kara luciendo un vestidito negro, con la melena de color castaño recogida con una peineta turquesa que él le había quitado tiempo después para hundir los dedos en las gruesas ondas de su pelo.
—¿No es usted de San Antonio? —preguntó Zoe West.
—Detective West, no le veo el sentido a su pregunta.
—San Antonio está a unos ciento cincuenta kilómetros de Austin, ¿no?
—Sí, señora.
—¿Cómo?
—He dicho: «sí, señora».
—¿Se está poniendo sarcástico, sargento Temple?
—No, señora.
—La gente solo me llama señora cuando me habla con sarcasmo.
Sam estuvo a punto de sonreír.
—Está bien, detective West. No la llamaré señora. Solo intentaba ser educado.
—Ah. Bueno, claro, supongo que sí. Está bien. Volvamos a la exposición. La galería de arte está en Austin, es decir, a unos ciento cincuenta kilómetros de San Antonio. Tiene un horario reducido en verano, cuando los dueños, Kevin y Eva Dunning, se trasladan a su residencia del lago Champlain, en el Norte, pero viajaron expresamente a Austin porque era la única ocasión que tenían para exhibir los cuadros de Gordon Temple. ¿Voy bien?
—Por ahora, sí —dijo Sam, con cuidado de no parecer sarcástico. La dejaría hacer preguntas. ¿Por qué no? Podría averiguar algo sobre Kara y comprender por qué se había comportado así aquella noche.
—Los Dunning son los suegros de otro ranger de Texas, un teniente, Jack Galway, el hermano de Kara. Es su superior, ¿verdad? —West calló un momento, para luego proseguir en tono práctico—. Ha sido muy fácil sacar toda esta información de Internet. He leído un par de artículos sobre ese asunto de los Adirondacks del invierno pasado. Lo hirieron, ¿verdad, sargento?
Sam no contestó de inmediato. Zoe West había hecho los deberes. En febrero, Sam había viajado al Norte para ayudar a Jack a resolver un asesinato en el que se habían visto mezcladas la mujer de este y sus hijas gemelas. Sobrevivieron a la nieve, al hielo y a un frío gélido, y Sam se prometió no volver a quejarse del calor. Y, sí, le metieron un tiro. Kara había deslizado las yemas de los dedos por la cicatriz de su muslo.
Maldición.
—Fue una herida superficial —le dijo a la detective de Connecticut.
—¿Los Galway ya están bien?
—Sí.
—Gordon Temple es un famoso pintor cherokee que vive en Nuevo México. ¿Es pariente suyo?
—Eso es irrelevante, detective —pero había divisado a Gordon Temple aquella noche y había reparado en el pelo negro salpicado de gris, en los ojos oscuros y en la complexión fuerte tan parecida a la suya.
Zoe West guardó silencio un momento.
—Entonces, fue allí por... ¿amor al arte?
¿Quién estaba siendo sarcástico? Sam vio a un hombre obeso con tatuajes en los antebrazos acarrear una bolsa de comida hasta un camión de grandes dimensiones. Intentó imaginar a la detective de Bluefield en su pequeña comisaría de policía de Connecticut.
—Está bien, el motivo de su presencia en Austin es irrelevante —le dijo—. La gobernadora Stockwell llamó a la señora Galway poco después de las siete, hora de allí. ¿La vio hablando por teléfono?
—Sí. Salimos juntos diez minutos después.
Sam no llegó a hablar con Gordon Temple, ni a alabar sus cuadros ni a decir: «ah, por cierto, soy hijo suyo». Cambió de postura, impaciente.
—Detective West, está dando palos de ciego. Tengo cosas que hacer.
—De acuerdo, este es el trato. Kara Galway es una de las pocas personas que sabían que el gobernador Parisi no había aprendido a nadar. Se lo dijo, ¿verdad?
Sam no contestó.
—Ah. Deduzco que el tema no surgió entre sorbo y sorbo de café, ¿eh? Si alguien quería matarlo y arrojó el azulejo a la piscina a propósito, confiando en que Parisi se cayera o encargándose de que lo hiciera... En fin, tendría que haber sabido que se ahogaría.
—Una manera muy idiota de matar a alguien.
—Funcionó. Está muerto, y parece un accidente.
—Puede que lo fuera.
—Últimamente están ocurriendo demasiados accidentes para mi gusto —dijo Zoe West. Sam se irguió al detectar en la voz de la detective de Bluefield una sospecha que reconocía, quizá porque trabajaran en lo mismo.
—¿Es que no es el primero?
—¿No lo sabe? Allyson Stockwell y sus dos hijos se salvaron por los pelos cuando celebraban el Cuatro de Julio en casa de su suegra, aquí en el pueblo. Explotó una lata de gasolina. Alguien la dejó demasiado cerca de la hoguera que habían encendido. Nadie se ha declarado responsable, por supuesto.
—¿Heridas?
—No a causa de la explosión. Un vecino, Pete Jericho, empujó a la señora Stockwell y a los niños justo a tiempo. Él sufrió cortes y magulladuras leves. Todo el mundo se llevó un susto de muerte.
—¿Y el gobernador Parisi estaba presente? —preguntó Sam.
—Sí. ¿Y si alguien intentó provocar un accidente fatal aquella noche y, al fracasar, volvió a intentarlo y lo logró varias semanas más tarde?
—¿Es esa su teoría, detective?
—La clase de interrogante que mantiene en vela a un defensor de la ley, ¿no cree, sargento?
—¿Y la policía estatal?
—No quieren especular. Oiga —dijo de improviso—, se supone que soy yo quien hace las preguntas.
A Sam no lo engañaba. Zoe West le había proporcionado aquella información a propósito. Quizá no tuviera mucha experiencia como detective de una pequeña localidad, pero no tenía un pelo de tonta.
—Supongo que es más fácil considerar la explosión como un accidente en el jardín —prosiguió—. Lo mismo que con Big Mike y el azulejo herido. Vamos, sé que le chiflaban los azulejos pero, ¿no cree que hubiera tenido cuidado al rescatarlo del agua si no sabía nadar? Yo, en su lugar, sí.
—Quizá perdiera el equilibrio.
—Quizá —West inspiró hondo—. Gracias por su ayuda, sargento Temple. Tenga mi número a mano por si se le ocurre alguna cosa.
Sam se lo prometió y ella colgó.
Sam se recostó en el asiento y cerró un momento los ojos, sucumbiendo a la fatiga. Estaba a diez minutos de la casa de Jack; podía pasarse por allí, tomarse una cerveza fría y no mencionar la llamada de Zoe West; después, irse a su casa a dormir. Pero no sería buena idea. Jack tenía un fuerte instinto protector que abarcaba a su hermana pequeña. Ya era terrible que se hubiera acostado con ella... Para colmo, acababa de hablar con una detective de Connecticut que estaba verificando el paradero de Kara el día de la muerte del gobernador Parisi. Sería mejor que mantuviera las distancias con el teniente Galway, al menos hasta que decidiera lo enojado que estaba con su hermana pequeña.
Kara era una de las pocas personas que conocían el gran secreto de Mike Parisi: que no sabía nadar. Se encontraba en la galería de arte Dunning cuando el gobernador se caía en la piscina, así que no podía haber estado en Connecticut matándolo. En teoría, podría haber contratado a alguien para que asesinara a su amigo gobernador. «No sabe nadar. Haz que se caiga en la parte honda de la piscina. Que parezca un accidente».
Pero eso no encajaba con el temperamento de los Galway y, que él supiera, Kara no tenía motivos para matar a su amigo. Era más factible, aunque poco probable, que, sin darse cuenta, le hubiera revelado al asesino que Parisi no sabía nadar.
Maldijo entre dientes. Kara debería haberle puesto al corriente de la muerte de su amigo gobernador antes de despedirse de él aquel fin de semana, preferiblemente, antes de que aterrizaran juntos en la cama. Y, maldición, debería haberle dicho que era una de las pocas personas que conocían el secreto de Parisi.
A Sam no le hacía gracia ser la coartada de nadie.
2
Por primera vez en varias semanas, Allyson Stockwell se sentía casi normal. La sombra de la última hora de la tarde tenía un efecto calmante, y se mecía suavemente en una hamaca colgada de dos arces de la Granja Stockwell, en Bluefield, al noroeste de Connecticut. El sabor del té con hielo, la fragancia de las rosas de su suegra, los trinos de los pájaros... todo parecía maravillosamente normal.
Se consideraba una farsante. Nunca había ambicionado poder ni altos cargos. Había disfrutado de su trabajo como subgobernadora, creyendo a medias el rumor de que Mike Parisi la había alentado a presentarse para el puesto solo porque era la viuda de Lawrence y necesitaba el respaldo del apellido Stockwell.
«No... No voy a pensar en eso ahora».
Había recibido una postal de Henry y de Lillian aquella mañana. Parecían estar disfrutando de sus vacaciones en el rancho turístico de Texas, y se alegraba de haberlos enviado allí. Quería que siguieran viviendo con la mayor normalidad posible mientras asimilaban los cambios operados en sus vidas. Big Mike había sido una presencia gigantesca y carismática en la existencia de muchas personas, y también para sus hijos.
De no ser por Lawrence, se preguntó Allyson, ¿habría llegado a conocer a Mike Parisi? Su marido y el difunto gobernador habían sido unos amigos tan dispares... Lawrence, un aristócrata de Connecticut; Big Mike, el hombre de clase trabajadora que se había hecho a sí mismo. Pero se habían complementado bien. Lawrence, que vivía entregado al servicio al ciudadano, prefería trabajar entre bastidores y admiraba la pasión y el empuje de Mike, lo mismo que Mike admiraba la sincera preocupación de su acaudalado amigo por los habitantes de Connecticut.
Veinte años mayor que Allyson, Lawrence tenía cuarenta y siete cuando murió. Allyson jamás pensó que saldría adelante sin él. No por la falta de comodidades, sino por la ausencia del hombre del que se había enamorado a los veintiún años. «Utiliza tu título de derecho», le dijo Big Mike. «Utiliza la cabeza. No te marchites. Haz algo».
Le había hecho caso y, de pronto, era gobernadora. Y estaba sola otra vez, abrumada por las responsabilidades: unos hijos que la necesitaban, amigos que lloraban la pérdida de Mike, el estado entero de luto...
Aspiró el aire limpio y cálido de verano. No había estado en Bluefield desde la muerte de Mike. Lawrence se había criado allí, en la Granja Stockwell, aquella extensa finca situada entre colinas y praderas ondulantes que el abuelo de su marido había adquirido y ampliado. La madre de Lawrence seguía viviendo allí pero, como le ocurría a Allyson, la granja nunca sería suya. Madeleine Stockwell podía vivir en la casa de listones blancos de madera y postigos negros tanto tiempo como se le antojara. Nadie podía echarla, pero la finca, la granja entera, formaba parte del fondo fiduciario del que eran beneficiarios sus nietos.
Allyson nunca había querido vivir en la casa principal. Lawrence y ella habían reformado el granero que estaba al borde de los campos, y seguía alojándose allí con Henry y Lillian. Allyson creía que les gustaba más que la casa grande. El granero también iría a parar a sus manos. En cambio, Stonebrook Cottage, la casita situada al otro lado de las praderas y bosques del terreno principal, era única y exclusivamente de Allyson, un pedazo de la Granja Stockwell que Lawrence había reservado para ella. Le gustaba invitar allí a sus amigos, pero pensaba legársela también a sus hijos.
En cuanto estos regresaran de Texas, se mudarían a la residencia del gobernador, situada en Hartford, la capital del estado. Henry y Lillian seguirían yendo al colegio de West Hartford, y Allyson no tenía intención de deshacerse de su hogar permanente en la capital.
Al menos, los niños se lo estaban pasando en grande en el rancho. Les encantaba la Granja Stockwell y nada les habría gustado más que desmadrarse allí todo el verano, pero Madeleine no se lo permitiría. Su marido, y padre de Lawrence, se había tenido por un caballero granjero; hacía que Madeleine y su hijo fueran en carro a un arroyo del bosque a recoger agua para que supieran dónde estaba y cómo se recogía. Quería que fueran autosuficientes, capaces, nunca ociosos y sin recursos.
Cuando Lawrence tenía ocho años, Edward Stockwell se cortó la arteria femoral con un hacha y se desangró antes de que su mujer pudiera llevarlo a un médico. Madeleine volvió a casarse tres años más tarde, empezando así una sucesión de bodas que terminó con el divorcio de su cuarto marido, cinco años atrás. Se prometió no volver a casarse. Allyson creía a su suegra cuando esta afirmaba que, si Edward hubiese vivido, los dos habrían envejecido juntos. ¡Qué golpe más duro perder al único hijo de Edward hacía diez años, víctima del cáncer!
De pronto, tanto Mike como Lawrence estaban muertos, pensó Allyson, y ella era gobernadora.
«No quiero ser gobernadora».
Lo complicaba todo. Tenía secretos que quería resguardar.
El corazón empezó a golpearle las costillas, y tenía la sensación de que alguien le estaba pisando el pecho. Su médico la animaba a aprender técnicas de reducción de estrés. Kara la había arrastrado a su clase de yoga el año pasado, antes de partir hacia Texas, y le había enseñado una sencilla técnica de respiración que empleaba antes de los juicios. Allyson intentó recordarla. Inspirar por la nariz hasta contar ocho... aguantar la respiración hasta ocho... espirar hasta ocho...
Llegó a cuatro y rompió a toser, y a punto estuvo de caerse de la hamaca.
Empezó a sonarle el móvil, y se quedó paralizada. Se había olvidado de que lo llevaba encima pero, como era el número al que Henry y Lillian la llamaban, no quería desconectar el condenado aparato. Se irguió, y el pelo rubio se le enganchó en la cuerda anudada mientras bajaba las piernas de la hamaca y alargaba el brazo hacia su bolso de lona. Como la muerte de Mike los había afectado mucho a todos, los animadores infantiles del rancho habían accedido a dejarlos llamar a casa con más frecuencia de la permitida.
Allyson plantó los pies en la hierba y buscó la tecla del móvil. «Puede que no sea ese desaprensivo que ha estado llamando».
Pero era él. Lo supo por la rápida inspiración que oyó al contestar.
—Ah, gobernadora Stockwell. Le gusta como suena, ¿verdad? ¿Qué diría el pueblo de Connecticut si supiera la verdad, mmm? La furcia de su gobernadora, que se acuesta a escondidas con un ex presidiario de la clase obrera. ¿Cree que se preguntarán si Big Mike lo sabía?
Clic. La llamada había concluido, la voz se había esfumado.
Allyson empezó a temblar. Nunca contestaba a su interlocutor anónimo, nunca. No quería hacer nada que alentara otra llamada ni desencadenara una acción. Solo quería que dejara de llamarla. Siempre que oía aquella voz, intentaba convencerse de que el desaprensivo dejaría de molestarla.
Había recibido la primera llamada unos días antes de la muerte de Big Mike. «El que siembra recoge». Eso fue. Pensó que se trataba de un chiflado, de un intento de coacción política, nada que mereciera la pena comentar con nadie, y menos con Mike o con sus guardaespaldas. Después, tras el funeral de Mike, recibió otra. «¿De verdad cree que puede seguir guardando el secreto de su amante ex presidiario?».
Entonces lo comprendió. Alguien había descubierto su relación con Pete Jericho.
Pete era la sal de la vida, un hombre de la tierra. Hacía varias generaciones que su familia poseía ochenta kilómetros cuadrados al sur de la Granja Stockwell. Siempre se habían dedicado a la venta de productos lácteos pero, en la actualidad, vivían de vender leña y abetos de Navidad y, desde hacía tres años, de explotar una cantera de grava. Abrían sendas de acceso, levantaban muros de piedra y gestionaban las propiedades de sus ricos vecinos, las minifincas que habían brotado alrededor de Bluefield.
Hacía ocho años que Pete había cumplido seis meses de condena por una estúpida pelea en un bar que debería haber quedado resuelta entre amigos... No se correspondía con el prototipo de ex presidiario. Sin embargo, Allyson había mantenido su aventura en secreto, contraviniendo a su propia convicción de lo intrascendente que era la condena. Pete le había salvado la vida, a ella y a sus hijos, cuando la lata de gasolina explotó durante las celebraciones del Cuatro de Julio. Todavía recordaba la presión de sus brazos fuertes en torno a ella, de su cuerpo cubriéndola, mientras intentaba proteger a Henry y a Lillian de la onda de choque.
De alguna manera, su idilio con Pete Jericho había cobrado un matiz distinto desde que era gobernadora. Las llamadas anónimas no la ayudaban a decidir qué hacer con él.
Mike había adivinado su secreto, y le dio un ultimátum días antes del accidente de la hoguera. Quería que Allyson sacara a la luz su relación con Pete o que le pusiera fin de una vez por todas. Nada de idilios secretos, punto.
—Pero, ¿qué dirá la gente? —le había preguntado Allyson.
—¿Y eso qué diablos te importa? No se trata de tu opinión sobre la pena capital o los matrimonios entre homosexuales, sino del hombre al que amas. ¿Lo amas, no?
—Sí, pero...
—¿Pero qué? Estuvo seis meses en chirona por una bronca en un bar —Big Mike se rio, atónito—. Vamos, Allyson. A la gente le encantará saber que eres algo más que la simple aristócrata rica de ojos claros.
A Allyson no le hizo mucha gracia el comentario, pero a Big Mike le encantaba mortificar a todo el mundo. Kara era la única que respondía a las pullas y, de hecho, Allyson disfrutaba viendo cómo le devolvía la pelota. Ella era más reservada, más formal por educación y temperamento. Kara, en cambio, era una texana dura de pelar con un corazón tan grande que algún día la haría sufrir.
Pero Mike no bromeaba sobre su relación con Pete. Podía ser crítico y calculador en lo referente a ventaja y apariencias políticas.
¿Estaría al corriente el interlocutor anónimo del ultimátum de Mike? ¿Querría sembrar la duda entre la gente de si ella podía haber tenido algo que ver con su muerte? ¿Qué diablos quería ese mal nacido?
Se puso en pie con tanto ímpetu que volcó el bolso y su contenido se derramó por la hierba. Vio a una agente de la policía estatal hacer intención de acercarse y la detuvo con un ademán. La unidad especial encargada de proteger al gobernador había recibido severas críticas por haber «dejado» morir a Big Mike. Allyson los había defendido. Sabía lo cabezota que era Mike; estaba harta de oírlo decir que no se acostumbraba a tener guardaespaldas alrededor.
Se puso en cuclillas y recogió la cartera, los antiácidos, la agenda electrónica y tres lápices de labios del mismo color. Estaba temblando, llorando. Era absurdo. Estaba reaccionando de forma desmedida a las misteriosas llamadas de teléfono, exagerando su trascendencia. No existía una amenaza real, la coacción formaba parte de la política. Aunque les mencionara las llamadas a sus guardaespaldas, ¿qué podrían hacer? No había recibido instrucciones de ningún tipo. «Deshágase de Pete, siga con él. Dígaselo al mundo, no se lo diga. Favorezca una ley en particular». Nada. Quizá las llamadas estuvieran destinadas a debilitarla... o a ponerla de los nervios.
—¡Allyson!
Hatch Corrigan se acercaba corriendo por el jardín en sombra. El hermanastro de Lawrence siempre estaba yendo de un lado a otro, como su padre, Frank Corrigan, el tercer marido de Madeleine, cuyos primeros éxitos como actor no dieron los frutos que ninguno de los dos había esperado. Madeleine había criado a su hijo sola, sin contar con la ayuda de Frank tras el divorcio. Hatch y Lawrence habían heredado el cuerpo ágil y la nariz afilada de su madre, pero Hatch tenía los ojos azules, el pelo cobrizo y el hoyuelo en el mentón de su padre, así como su inclinación por el melodrama. Sin embargo, Hatch se contentaba con permanecer entre bastidores, como su hermanastro. Al contrario que su padre, que había vivido para el escenario y murió al caerse de un andamio, en un teatro ruinoso de la periferia de Broadway, completamente ebrio.
Hatch no heredaría ni un centavo de la fortuna Stockwell, pero Allyson no recordaba haberlo oído protestar nunca al respecto. Su madre tenía una buena suma que legar, pero no mucho comparado con la fortuna familiar de su primer marido. A Hatch le encantaba la Granja Stockwell y pasaba el mayor tiempo posible con Madeleine en la casa principal, cuando no estaba urdiendo planes políticos o reuniendo información para idear estrategias, programas o asesorar. Había sido indispensable para Big Mike y, en aquellos momentos, lo era para Allyson.
—Allyson —repitió Hatch, sin resuello, cuando la alcanzó—. Tenemos un problema. Acaban de llamar de ese rancho turístico de Texas. Los niños...
—¡Hatch! —Allyson se abrazó; sentía una fuerte opresión en el pecho y las rodillas le flaqueaban—. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Henry y Lillian están bien... ¿verdad?
—Eso espero —la expresión de Hatch se endureció, haciendo evidente que tenía cuarenta y siete años; era un hombre soltero y sin hijos, que no se llevaba bien con los niños, ni siquiera con sus sobrinos—. Se han marchado esta tarde, por su propia cuenta y riesgo. Ahora mismo, están solos en algún rincón de Texas.
Susanna Galway despertó a Sam con su llamada y lo invitó a cenar, negándose a aceptar un no por respuesta. Sam no replicó. Dadas las circunstancias, acudir a la cena no sería un acto tan provocador como negarse a ir. Se abotonó la camisa, se puso las botas y salió de su casa.
La cena fue una pesadilla. Detestaba ocultar la verdad a sus amigos, pero si Kara no les había dicho a su hermano y a su cuñada que había pasado el fin de semana con él, no le correspondía a él abrir la boca. Estaba comportándose como un caballero, se repetía, no como un cobarde. No podía decirse que se hubiera aprovechado de ella. Kara Galway rondaba los treinta y cinco, y había deseado aquella noche de pasión tanto como él.
Jack, su mujer y sus hijas gemelas no parecían advertir su incomodidad. Susanna era una morena esbelta de grandes ojos verdes, un genio de las finanzas que había intentado ocultar a su marido los millones que había amasado y la aparición repentina de un sospechoso de asesinato en su cocina. Claro que a Jack Galway, ranger de Texas, no se le escapaba nada, un detalle que Sam haría bien en recordar.
Las gemelas partirían a la universidad dentro de pocas semanas. Maggie había decidido estudiar en Harvard, siguiendo los pasos de su padre, y Ellen en la Universidad de Texas que, como a ella le gustaba decir, suponía no seguir los pasos de nadie en la familia.
No tocaron el tema de Kara aquella noche, pero Sam sabía que todos la habían animado a regresar a Texas, y que la chinchaban por que hubiera perdido parte de su acento texano durante los años vividos en el Norte. Esperaban que entablara una relación sólida con otro abogado o con un catedrático de la Universidad de Texas, quizá con uno de los artistas que frecuentaban la galería Dunning. No con un ranger de Texas. No con Sam.
Lo suyo no era una relación, se dijo, sino una aventura de fin de semana.
Después de la cena, Susanna y Jack prepararon café con la cafetera exprés que Maggie y Ellen habían regalado a su padre por Navidad. Las chicas se retiraron al salón para ver la tele.
Susanna le pasó a Sam una minúscula taza blanca con un platito a juego y volvió a sentarse a la mesa. Sonrió por encima del borde de su taza humeante, que no desentonaba en sus gráciles dedos.
—Cualquiera diría que tienes miedo de romper la porcelana. Relájate, Sam. Te gusta el café exprés, ¿no?
—No está mal.
Jack apuró la taza en dos sorbos. Era uno de los mejores agentes de la ley que conocía, un hombre alto y corpulento, licenciado en Harvard, un ranger abnegado que intentaba mantener un precario equilibrio entre el trabajo y la familia. A los quince años, cuando su hermana Kara tenía nueve, su madre pereció en un accidente de coche. Sam conocía algunos detalles: cómo madre e hija habían salido a comprar unos zapatos y un camión de reparto que rodaba a gran velocidad había chocado con ellas, empotrando el morro en el costado del conductor.
Kara tuvo que permanecer inmóvil, cubierta de cristales rotos y de la sangre de su madre moribunda, hasta que el personal sanitario de la ambulancia logró sacarla. Solo sufrió pequeñas heridas físicas. Después del accidente, su padre los animó a Jack y a ella a mantenerse ocupados y a descollar, creyendo que cuanto menos tiempo tuvieran para llorar la muerte de su madre, antes la superarían. A los dieciocho años, Kara se marchó al Norte, a Yale, y hacía solo un año que había regresado.