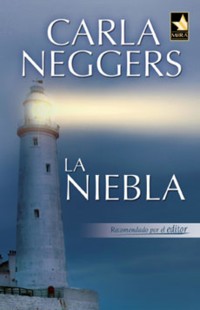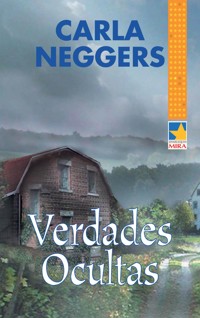4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
En Peligro es una historia de venganzas, dinero y asesinatos, y Carla Neggers nos hace disfrutar de la mezcla de humor, romance y suspense que caracteriza su prosa. La ex convicta Alice Parker nunca había perdonado a Jack Galway por haber frustrado su sueño de convertirse en ranger. Ahora, guiada por la venganza, había puesto la mirada sobre la familia de Jack y estaba tejiendo una red alrededor de ellos. Jack no atravesaba por un buen momento familiar. Aunque sabía que su mujer lo amaba, apoyó su decisión de irse a Boston con sus hijas cuando alegó que necesitaba aclarar sus ideas. Él no hizo preguntas, pero el par de semanas que le pidió Susanna se convirtió en meses. Susanna se había visto involucrada en un asunto del que no quería hablar con su marido, y cuando se sintió amenazada, decidió llevarse a sus hijas y a su abuela a un refugio de los montes Adirondacks en un intento desesperado por escapar de sus miedos, de sus secretos... y tal vez del hombre al que amaba. Lo que no se imaginaba era que la estaban siguiendo y no sólo una, sino dos personas: su marido... y un asesino. Las caracterizaciones de Neggers son frescas, vivas y animadas, arrastran al lector a un desenlace dramático y siempre satisfactorio. Publishers weekly
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Carla Neggers. Todos los derechos reservados.
EN PELIGRO, Nº 16 - diciembre 2013
Título original: The Cabin
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Traducido por Rocío Salamanca Garay
Publicada en español en 2006
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin
Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
™TOP NOVEL es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd.
®™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ™ están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3919-9
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
1
Susanna Galway tomó un sorbo de margarita mientras contemplaba la cuenta atrás de la Nochevieja en la televisión de El Bar de Jim, el pub pequeño y oscuro situado al final de la calle en la que ella vivía con su abuela y sus hijas gemelas. Era uno de los locales emblemáticos del barrio.
Una hora más y habría fuegos artificiales, un nuevo año que celebrar. Era una noche cerrada y muy fría de Boston, con temperaturas que rondaban los diez grados bajo cero, pero miles de ciudadanos habían salido a disfrutar de los festejos de fin de año.
Jim Haviland, el dueño del pub, miró a Susanna con evidente contrariedad: opinaba que debería haber vuelto a Texas, con su marido, hacía meses. Susanna estaba de acuerdo con él y, aun así, seguía en Boston.
Jim se echó al hombro un reluciente paño blanco de camarero.
–Te estás compadeciendo de ti misma –le dijo.
Susanna lamió un poco de sal de la copa. Hacía calor en el bar, y lamentaba haberse decidido por la cachemira; la seda le habría hecho mejor servicio. Había querido ponerse un poco elegante, pero Jim ya le había dicho que vestida de negro: falda, botas y jersey, y con la melena del mismo color parecía la Malvada Bruja del Este. Al parecer, sólo la redimían los ojos verdes. El abrigo también era negro, pero estaba colgado en el perchero, con los guantes de cuero negros embutidos en el bolsillo. Susanna se había sentado en una banqueta, frente a la barra.
–Nunca me compadezco de mí misma –respondió–. Analicé todas las alternativas para esta noche y lo que más me apetecía era recibir el Año Nuevo con un viejo amigo de mi padre.
–Tonterías –resopló Jim.
Susanna le sonrió con insolencia.
–Haces unas margaritas muy buenas para ser yanqui –dejó la copa sobre la barra–. ¿Por qué no me pones otra?
–De acuerdo, pero el tope son dos. No quiero que te desmayes en mi bar. No voy a llamar a tu ranger de Texas para contarle que su mujer se ha caído de una banqueta y se ha dado un golpe en la cabeza.
–Qué exagerado eres; no me estoy emborrachando. Además, llamarías a mi abuela, no a Jack, porque Iris está al final de la calle y Jack en San Antonio. Y sé que no te intimida lo más mínimo que sea un ranger de Texas.
Jim Haviland desplegó una media sonrisa.
–En San Antonio andan por los veinte grados.
Susanna no se dejaba convencer. Jim era el padre de la mejor amiga que tenía en Boston y el compañero de juventud de su propio padre; además, estaba siendo como un tío para ella durante los catorce meses que llevaba sola en el norte del país. Era un hombre de fuertes convicciones, sólido y predecible.
–¿Vas a ponerme esa margarita o no?
–Deberías estar en Texas con tu familia.
–Yo ya estuve con Maggie y con Ellen en Acción de Gracias. Ahora, en Navidad, le toca a Jack.
Jim frunció el ceño.
–Ni que estuvieras estableciendo turnos para usar la quitanieves del barrio...
–En San Antonio no nieva –replicó Susanna con una rápida sonrisa. Se había puesto un escudo imaginario para sobrevivir a aquella noche, y estaba decidida a no permitir que nada lo atravesara: ni cargos de conciencia, ni miedos, ni pensamientos sobre el único hombre al que había amado en la vida.
Las navidades pasadas las había celebrado con Jack, y la cosa no había ido muy bien. Por aquel entonces, todavía tenían las emociones a flor de piel, y ninguno estaba en condiciones de hablar. Claro que su marido «nunca» estaba en condiciones de hablar.
–¿Sabes? –dijo Jim–. Si fuera Jack...
–Si fueras Jack, estarías investigando asesinatos en serie en lugar de preparar margaritas. ¿Qué gracia tendría eso? –empujó la copa sobre la barra, hacia él–. Vamos, una deliciosa margarita recién hecha. Te dejo que me la sirvas en la misma copa. Si quieres, deja la sal como está.
–Dejaría el tequila antes que la sal, y no usaría la misma copa. Normas de sanidad.
–Hay seis bares en un radio de cien metros –dijo Susanna–. Me he puesto calcetines de lana. Ya encontraré a alguien que me sirva otra margarita.
–Los demás las sirven de botella –gruñó, pero se rindió. Tomó la copa vacía, la dejó en la cubeta de la vajilla sucia y la sustituyó por otra limpia.
El local estaba impecable. Jim servía un plato del día todas las noches y estaba siempre pendiente de los clientes; regentaba su bar acatando hasta la última normativa de hostelería del estado de Massachusetts. La gente no iba allí a emborracharse: era un auténtico pub de barrio, tan anticuado como su dueño. Susanna siempre se había sentido a salvo entre aquellas cuatro paredes, y bienvenida incluso cuando Jim se ponía pesado y ella no estaba de muy buen humor.
–Les he enviado a Iris y a sus amigas cuatro raciones de chile con carne –dijo Jim–. ¿Qué te parece? Hasta tu abuela de ochenta y dos años se divierte más que tú en Nochevieja.
–Iban a jugar a las cartas hasta las doce y cinco. Después, pensaban acostarse.
Jim volvió a mirarla con expresión menos crítica. Era un hombre alto y corpulento de sesenta y pico años que trataba a Susanna como una sobrina honoraria, aunque díscola.
–El año pasado volviste a casa por estas fechas –señaló en voz baja.
Y lo hizo con intención de disipar el malestar existente en su matrimonio; pero el único rato que Jack y ella se quedaron solos, en Nochevieja, lo pasaron juntos en la cama. No habían disipado nada.
«Hace exactamente un año, estaba haciendo el amor con mi marido».
Dos margaritas no servirían de nada. Aunque acabara beoda perdida, no dejaría de recordar dónde había estado el año anterior a aquella misma hora y dónde estaba en aquellos momentos. La situación no había cambiado nada. Nada en absoluto.
«Catorce meses y suma y sigue». Jack y ella seguían en el limbo, en una especie de parálisis conyugal que no podía prolongarse mucho más tiempo. Maggie y Ellen estaban terminando el instituto y solicitando plaza en distintas universidades; pronto se valdrían por sí mismas. Habían telefoneado un par de horas antes, y Susanna les había asegurado que estaba recibiendo el Año Nuevo como era debido. Nada de partidas de cartas con la abuela y sus amigas; no quería que sus hijas la consideraran patética.
No había hablado con Jack.
–Aquí ya no hay nadie, Jim. ¿Por qué no cierras? Podemos subir a la azotea y ver los fuegos artificiales.
Jim alzó la vista de la margarita que le estaba preparando a regañadientes. Sus movimientos eran lentos, concienzudos, y sus ojos azules la miraban con seriedad.
–Susanna, ¿qué ocurre?
–He comprado un refugio en los montes Adirondacks –barbotó–. Es genial. Tiene unas vistas magníficas. Tres dormitorios, chimenea de piedra y siete acres junto al lago Blackwater.
–Los Adirondacks están en el quinto pino, al norte de Nueva York.
–El parque natural más amplio de todos los estados, a excepción de Alaska. Seis millones de acres. La abuela creció junto al lago Blackwater, ¿sabes? Su familia regentaba el albergue...
–Susanna, por el amor de Dios –Jim Haviland movía la cabeza con expresión sombría, como si aquella decisión, comprarse un refugio en los Adirondacks, escapara a su comprensión–. Deberías comprarte una casa en Texas, no en un lugar perdido en las montañas al norte de Nueva York. ¿En qué estabas pensando? Dios, ¿cuándo la has comprado?
–La semana pasada. Fui a Lake Placid a pasar unos días sola. No sé... me pareció buena idea. Necesitaba aclarar las ideas. Vi esta casa. No está muy lejos de donde mis padres veranean, en Lake Champlain. No pude resistirme. Pensé, si no lo hago ahora, ¿cuándo?
–Tú y tus ideas. Hace meses que te oigo repetir la misma frase. Lo único que va a aclarar tus malditas ideas es volver pitando a Texas y arreglar la situación con tu marido. Nada de comprar refugios en los bosques.
Susanna hizo como si no lo oía.
–La abuela es casi una leyenda en los Adirondacks, ¿lo sabías? De joven fue guía, antes de que ella y mi padre vinieran a Boston a vivir. Él era muy pequeño; estoy segura de que no se acuerda. La abuela se quedó de piedra cuando le dije que había comprado una casa de madera en Blackwater Lake.
Jim le puso delante la nueva margarita; tenía la mandíbula contraída. No dijo una palabra.
Susanna tomó la copa mientras se imaginaba de pie en el porche de su nueva casa, contemplando el hielo y la nieve en los lagos y las montañas de alrededor.
–Algo pasó cuando estaba allí. No sé cómo explicarlo. Como si aquel refugio estuviera allí, esperando a que yo lo comprara.
–¿Impulsada por una fuerza invisible?
Susanna pasó por alto el sarcasmo.
–Sí –tomó un sorbo de la margarita, que no estaba tan fuerte como la primera–. Mis raíces están allí.
–Y un cuerno, raíces. Iris y tu padre hace ¿cuánto, sesenta años que no viven en las Adirondacks? –Jim movió la cabeza, perplejo por la última jugada de Susanna. No le había hecho gracia que hubiera alquilado una oficina a medias con Tess, su hija, una diseñadora gráfica, ni que se hubiera mantenido sola cuando Tess se trasladó a su nueva casa de la parte norte de la ciudad, con su marido y su hija. Un local implicaba permanencia, y Jim Haviland no quería que Susanna se estableciera en Boston de forma permanente; quería que regresara con su marido. Así era como funcionaba su mundo.
Él de ella también, pero la vida no era siempre tan sencilla.
Además, sabía que a Jim le caía bien el teniente Jack Galway, ranger de Texas. Eso no la sorprendía. Ambos eran hombres para quienes las cosas eran o blancas, o negras. Sin matices.
Jim empezó a restregar la barra con el paño blanco, afanándose en la tarea, como si así pudiera liberar la frustración que ella le producía y comprender por qué había comprado un refugio en la montaña.
–Los Adirondacks están a ¿cuánto, cinco o seis horas en coche?
–Más o menos –Susanna tomó otro sorbo de margarita–. Hace unos meses que me he sacado la licencia de piloto. Jack no lo sabe. Puede que me compre una avioneta; hay un bonito aeropuerto en Lake Placid.
Jim se la quedó mirando, reflexivo.
–Un refugio en las montañas, una avioneta, cachemira negro... ¿Es que estás forrada?
A Susanna se le hizo un nudo en el estómago.
Desde el uno de octubre de aquel año que estaba a punto de terminar, su capital ascendía a diez millones de dólares. Era todo un hito. Sus amigos sabían que el negocio le iba bien, pero pocos imaginaban cómo de bien... ni siquiera su marido. No quería hablar de ello; no quería que el dinero empañara la opinión que tenían de ella. O de ellos mismos. No quería que la riqueza le cambiara la vida, salvo que quizá ya fuera demasiado tarde.
–He tenido suerte con algunas inversiones.
–Ja. Apuesto a que la suerte no tiene nada que ver. Eres lista, Susanna Dunning Galway. Eres lista, dura de pelar y... –se detuvo para tomar aliento, que exhaló con un suspiro de exasperación–. Maldita sea, Susanna, no se te ha perdido nada en los Adirondacks. ¿Sabe Jack lo del refugio?
–Nunca te rindes, ¿no?
–O sea, que Jack no lo sabe. ¿Qué intentas? ¿Cabrearlo tanto que acabe dándote por imposible? ¿O que venga a buscarte?
–No vendrá.
–No estés tan segura.
Una pareja joven entró en el local. Se sentaron en una de las mesas, muy juntos, ajenos a las celebraciones de Nochevieja, pero por motivos distintos a los de Susanna. Jim los saludó con afecto y salió de la barra para tomarles nota, pero antes lanzó a Susanna una mirada furibunda.
–¿Le dijiste a Iris que ibas a comprar una casa en su pueblo natal? –no le dio tiempo a responder–. No, no le diste la oportunidad de intervenir, porque eres obstinada y haces lo que te da la gana.
–No soy egoísta...
–Yo no he dicho que lo seas. Eres una de las personas más buenas y generosas que conozco. Solo he dicho que eres obstinada.
La cabeza le daba vueltas. Quizá debería haberlo consultado con Jack. Su nombre no constaba en la escritura, pero seguían casados. Pensaba decírselo... no se trataba de ningún secreto. En realidad, no. Cuando viajó a Blackwater Lake, no estaba pensando en su marido ni en su matrimonio. El refugio tenía que ver con ella, con su vida, con sus raíces. No podía explicarlo. Tenía la impresión de que el destino la había impulsado a ir al lago sola, como si sólo allí pudiera dar algún sentido a los últimos catorce meses.
Jim tomó nota a la pareja y regresó detrás de la barra. Antes de que Susanna pudiera decir palabra, le sirvió un cuenco humeante de chile con carne.
–Necesitas comer algo.
–Lo que quiero es otra margarita.
–Ni lo sueñes.
–Vivo al final de la calle –contempló el chile, picante y caliente en aquella noche gélida de Boston; pero no tenía hambre–. Si me desmayo en una zanja, alguien me encontrará antes de que me congele.
Jim se abstuvo de contestar. Davey Ahearn había entrado en el bar y se había sentado en su banqueta favorita, justo a continuación de la de Susanna. Todavía irradiaba el frío de la calle. La miró y movió la cabeza.
–Si no hay quien te aguante, Suzie. Yo que tú no me haría ilusiones. Te dejaríamos tirada en la zanja, para ver si el frío te reactiva el cerebro y vuelves a Texas.
–El frío no me molesta.
Claro que Davey no estaba hablando del tiempo, y ella lo sabía. Era un hombre fornido, un fontanero de bigote largo y espeso y, al menos, dos ex mujeres. Era otro de los amigos de juventud de su padre, padrino de la hija de Jim Haviland, Tess, y una constante china en el zapato para Susanna. Tess decía que era mejor no animarlo rebatiendo, pero Susanna raras veces podía contenerse... igual que Tess.
Davey pidió una cerveza y un plato de chile con galletitas saladas; Susanna hizo una mueca.
–¿Galletitas saladas con el chile? Qué asco.
–¿Y tú qué haces aquí? –Davey se estremeció, como si todavía se estuviera reponiendo de las gélidas temperaturas. Llevaban varios días padeciendo una fuerte ola de frío y hasta los vecinos de Boston estaban hartos–. Ve a jugar a los naipes con Iris y sus amigas. Tienen un millón de años y todavía saben cómo divertirse.
–Tienes razón –dijo Susanna–. No es buena señal que esté sentada en un bar de Somerville, bebiendo margaritas y tomando chile con carne con un fontanero cascarrabias.
Davey sonrió con guasa.
–Yo tomo el chile con un tenedor.
Susanna reprimió una carcajada.
–Ha sido un chiste malo, Davey. Muy pero que muy malo.
–Te he hecho sonreír –Jim le estaba sirviendo la cerveza y el plato del día, junto con tres paquetes de galletitas saladas. Davey los rasgó y las desmenuzó en el plato, haciendo caso omiso del gemido de Susanna–. Jimmy, ¿cuánto falta para despedirnos del año?
–Veinticinco minutos –respondió Jim–. Pensaba que tenías una cita.
–Y así era. Se puso furiosa y se marchó a su casa.
Aunque no tenía hambre, Susanna probó un poco de su chile con carne.
–¿Davey Ahearn sacando de quicio a una mujer? Imposible.
–¿Se burla de mí, señora Galway?
Jim intervino.
–Eh, dejadlo. Cuando den las doce, abriré una botella de champán. Invita la casa. ¿Cuántos somos? ¿Media docena?
Dispuso las copas en línea recta sobre la barra. Susanna lo miraba trabajar; el chile le abrasaba la boca y las dos margaritas en el estómago vacío se le estaban subiendo a la cabeza.
–¿Creéis que tuve a mis hijas demasiado pronto? –preguntó Susanna de repente, sin saber por qué. Debían de ser las margaritas–. Yo no. Surgió así, y punto. Sólo tenía veintidós años cuando, de repente, me quedé embarazada de las gemelas.
–Apuesto a que no fue tan repentino –repuso Davey. Ella hizo como si no lo hubiese oído.
–Y heme aquí con ese hombre, un texano cabezota e independiente que quiere ser ranger aunque estudió en Harvard. Nos conocimos cuando él estudiaba...
–Lo sabemos –dijo Jim con suavidad.
–Maggie y Ellen eran unas niñas monísimas. Adorables. No son gemelas idénticas.
Pero Jim y Davey también sabían eso. Le dolía el alma, y tuvo que reprimir una súbita necesidad de llorar. ¿Qué le pasaba? Las margaritas, la Nochevieja, el refugio en las montañas... No estar con Jack.
Jim Haviland estaba inspeccionando una a una todas las copas de champán para asegurarse de que estaban limpias.
–Eran unas niñas preciosas –reconoció.
–Sí, las veías cuando veníamos a visitar a Iris. Su casa siempre ha sido mi ancla cuando era niña... mis padres siempre andaban vagando de un lado a otro del país. No me extraña que viniese aquí cuando las cosas se pusieron feas con Jack –cerró los ojos, en un intento de morderse la lengua. Cuando los volvió a abrir, la habitación oscilaba un poco, así que carraspeó. Si se desmayaba y se daba un golpe en la cabeza, Jim Haviland y Davey Ahearn aprovecharían la oportunidad para llamar a Jack. Entonces, Jack les diría que se lo tenía merecido.
El corazón empezó a latirle deprisa.
–Es la segunda vez que Maggie y Ellen viajan solas en avión –entornó los ojos para que la habitación dejara de moverse, y se imaginó a Jack allí, de pie, con una de sus medias sonrisas de regocijo. No recordaba desde cuándo no tomaba dos margaritas seguidas. Él se atribuiría el mérito. Diría que estaba sola, que lo echaba de menos en la cama. Susanna se dio un pellizco mental–. La primera vez que viajaron solas, estaba hecha un manojo de nervios.
–Pues esta vez no estás mucho mejor –señaló Davey.
Tenía que reconocer que una tercera margarita la tumbaría. Con la segunda, estaba aguantando a duras penas. Por eso Jim Haviland había estado metiéndose con ella y le había servido chile: no sólo para hacerla pasar un mal rato, sino para prevenir la caída al vacío.
–¿Y si Maggie y Ellen deciden ir a la Universidad de Texas? –se llenó los pulmones de aire y miró a Davey de soslayo–. ¿Y si se quedan allí? Cielos, no las vería casi nunca. Y Jack...
Davey tomó un poco de cerveza y se limpió la espuma del bigote.
–¿Es que hay universidades en Texas?
La pulla traspasó su ánimo agitado.
–Eso no tiene gracia. ¿Y si los texanos vinieran aquí y empezaran a decir tópicos tontos sobre los del norte?
–¿Como qué? ¿Que decimos muchos tacos y hablamos demasiado deprisa? Maggie y Ellen no hacen más que reprochármelo. Algunos hasta tomamos galletas saladas con el chile –le guiñó el ojo–. Y tú también eres del norte, Suzie mía. No me importa en cuántos lugares vivieras de pequeña; tu padre creció en esta misma calle. Cuando Iris no pueda seguir valiéndose sola, tus padres dirán adiós a Texas y vendrán a vivir con ella. Cerrarán la galería de Austin en un abrir y cerrar de ojos.
–Ése es el plan –reconoció Susanna.
–Un fontanero, un barman y un artista –Davey movió la cabeza, asombrado–. ¿Quién lo habría dicho? Aunque a Kevin siempre se le dio bien el grafiti.
Susanna sonrió. Tanto su padre como su madre eran artistas, aunque ésta también era especialista en edredones antiguos. Sorprendieron a todos siete años atrás cuando fundaron una próspera galería en Austin y empezaron a restaurar una casa de los años treinta, un proyecto en apariencia interminable. Pero seguían veraneando a orillas del lago Champlain. Cuando Susanna era joven, vagaron de un lado a otro para enseñar, trabajar, abrir y cerrar galerías y dejarse llevar por su pasión por los viajes. Se quedaron atónitos cuando Susanna eligió dedicarse a las finanzas y se casó con un ranger texano, pero siempre se había llevado bien con sus padres y le gustaba tenerlos cerca, en Austin. No se inmiscuían en su relación con Jack, pero ni Kevin ni Eva Dunning comprendían por qué su hija se había ido a vivir a Boston con su abuela. Su reacción tanto con Susanna como con Jack había sido la misma: «No tardarán en recapacitar».
Mientras estudiaba una botella de champán helada, Jim dijo en tono distraído, como si le hubiera leído los pensamientos a Susanna:
–No llegaste a contarnos qué te hizo venir aquí. ¿Tuviste una pelea muy fuerte con Jack, o te despertaste un día pensando que necesitabas respirar el aire de Boston?
–Maggie y Ellen ya tenían pensado pasar aquí medio año.
–Ni que esto fuera París o Londres –dijo Davey–. Su semestre en el extranjero.
–Su semestre con Iris –le corrigió Susanna.
–Pues ya ha pasado un año –señaló Jim–. Y eso no justifica que tú decidieras venir.
–Un hombre me estaba siguiendo –las palabras brotaron de sus labios antes de que pudiera contenerlas–. Bueno, supongo que no me seguía en el sentido estricto de la palabra. Lo vi un par de veces por San Antonio, pero no puedo demostrar que me hubiera seguido. Ni siquiera sabía quién era hasta que no se presentó en mi cocina y empezó a hablar.
Davey Ahearn maldijo entre dientes. Jim se la quedó mirando, con expresión lúgubre, olvidadas las guasas.
–¿Qué hiciste? –preguntó Jim. Susanna parpadeó deprisa. ¿Qué mosca la había picado? No se lo había contado a nadie, a nadie. Era un secreto, pensó.
–Procuré no provocarlo. Quería que le hablara a Jack en su nombre. Me contó de qué se trataba y se fue.
–¿Y después? –Jim estaba tenso.
–Después... Nada. Decidí venirme aquí con Maggie y con Ellen. Quedarme unas cuantas semanas –estuvo a punto de sonreír–. Aclarar las ideas.
Jim Haviland apoyó la botella de champán en la cadera mientras la miraba con suma atención; Susanna tomó un poco más de chile, pero sin apenas saborearlo. Por fin, el barman movió la cabeza.
–Dios. No le contaste a Jack que ese mal nacido se había presentado en tu cocina.
–Sé que parece una locura –dejó el tenedor en el plato y se sorbió las lágrimas. Al levantar la copa de margarita, advirtió que le temblaba ligeramente la mano–. Jack es un ranger. Tú se lo dirías si te estuvieran siguiendo, ¿no?
–Y tanto que sí. Una cosa es no decirle que has comprado un refugio en las montañas y otra muy distinta ocultarle que te han estado siguiendo.
–En su momento me pareció lo más sensato.
Jim inspiró con brusquedad; después, exhaló un largo suspiro.
–Díselo ahora. Utiliza el teléfono de la cocina. Llámalo ahora mismo y cuéntaselo.
–Es demasiado tarde; no serviría de nada.
–¿Es que ese tipo está en la cárcel? –Susanna lo negó con la cabeza. Jim la miró con fijeza, entornando los ojos–. ¿Muerto?
–No, no llegaron a acusarlo de nada. Es un hombre libre.
–Porque no dijiste que te estaba siguiendo...
–No, a nadie le interesaría eso. Ese tipo sabría explicarlo: una coincidencia, un malentendido, desesperación. Las autoridades no se molestarían con ese asunto, ni ahora ni entonces –tomó un sorbo de margarita; el hielo derretido estaba diluyendo el tequila–. Lo buscaban por un delito mucho más grave que el de asustarme.
Aquello captó el interés de Davey Ahearn.
–¿Ah, sí? ¿Qué es lo que hizo? ¿Matar a su mujer?
–Así es, Davey; eso fue exactamente lo que hizo –Susanna alzó la vista al televisor y contempló el movimiento de las agujas del reloj. Faltaban cuatro minutos para la medianoche. Tres minutos y cincuenta y nueve segundos. «Feliz Año Nuevo»–. Mató a su mujer.
2
Jack Galway se despertó el día de Año Nuevo en una cama vacía, con un penetrante dolor de cabeza y pensamientos sombríos sobre su esposa. Terminarían cada uno por su lado. No sabía cuándo ni cómo, pero ocurriría. Pronto. Estaba cansado de despertarse solo, de cabrearse por las cosas que Susanna no le contaba. Susanna y sus secretos.
Había celebrado la Nochevieja con sus hijas y con un millón de sus amigos adolescentes. Nada de alcohol. Todavía no habían cumplido los veintiuno y tenía que llevar a varios de vuelta a sus casas. Se acostó a la una. Solo.
El año anterior estuvo mejor. Maggie y Ellen celebraron la Nochevieja en casa de una amiga, y él y su esbelta esposa de pelo negro y ojos verdes se fueron derechos al dormitorio. Deberían haber resuelto algunas de sus «diferencias», pero no lo hicieron. El enfado y la frustración todavía estaban a flor de piel. Se habían aferrado a su silencio con obstinación... Y habían estado demasiadas semanas sin hacer el amor.
Jack apretó los dientes. No tenía sentido pensar en el año anterior, pero creyó que una noche en la cama con él la disuadiría de regresar a Boston. Mentira.
Acorazándose contra el dolor de cabeza, se levantó de la cama y se puso unos vaqueros y una sudadera vieja. Con Susanna en Boston haciendo sus condenadas inversiones, solía guardar los vaqueros y las sudaderas en un montón en el suelo. ¿Qué más daba?
Bajó a tomarse una aspirina. Maggie y Ellen, despiertas y vestidas, estaban trasteando en la cocina, sacando cacharros y fuentes, la batidora, huevos, leche, limones, y un paquete de azúcar. Entonces, recordó el festival de Jane Austen con que pensaban celebrar el Año Nuevo. Té, bollitos, pudin de limón, sándwiches de berros y una película tras otra de Jane Austen. La fiesta duraría todo el día, y habían invitado a dos amigas.
Jack ahogó un gemido y tragó dos aspirinas. Notaba cómo se le extendía el dolor a los ojos.
Ellen lo apartó para dejar en la pila el cuenco vacío de la masa de los bizcochos. Era atlética y bonita, con el pelo de color castaño, muy parecido al de Iris Dunning antes de que encaneciera. Tenía los ojos oscuros, como él, y un carácter más apacible que el de sus progenitores; era extravertida y siempre tenía las piernas plagadas de moretones por su afición al rugby. Dejó el cuenco a remojo en la pila.
–Hemos decidido empezar con Orgullo y prejuicio de Laurence Olivier y Greer Garson. Es lo más lógico, ¿no crees, papá?
–Claro.
–Puedes verla con nosotras, si quieres.
–¡Ellen! –Maggie se volvió de su puesto ante los quemadores. Era morena y esbelta, como su madre, obstinada como sus dos progenitores, pero se las había ingeniado para heredar el talento artístico de Kevin y Eva Dunning. Ella también tenía los ojos oscuros como su padre–. Papá no está invitado, ¿recuerdas? Ya sabes cómo es. Empezará a hacer observaciones.
Ellen se mordió el labio.
–Ah, sí. Qué despiste. Papá, no estás invitado.
–Estupendo –dijo Jack–. Saldré a correr para que estéis a vuestras anchas.
Regresó al dormitorio y se puso el chándal; tuvo que recurrir al adiestramiento y al autodominio para no volver a caer en la cama y soñar con su esposa. A Maggie y a Ellen se les estaba pegando el acento de Boston. Al menos, los festivales de Jane Austen y los tés a la inglesa databan de mucho antes. Jack no había puesto objeciones a que pasaran un semestre en Boston, viviendo con su abuela, para que pudieran conocerla mejor. Iris Dunning era una mujer muy especial. Pero no le hizo gracia que Susanna se fuera con ellas... claro que tampoco le había pedido que se quedara ni que volviera. A las claras, no. Pero ella lo sabía.
Pensó que Susanna no sobreviviría a las primeras nevadas. Su mujer se había acostumbrado a la vida en el sur de Texas y era su hogar. Sabía que aquél era su sitio, pero se resistía, aguantaba en Boston porque era más fácil que resistirse a él. Más fácil que reconocer sus miedos y afrontarlos.
Más fácil que confesarle la verdad.
Jack era consciente de su contribución a aquel distanciamiento. Lo había estado negando durante meses, pero no podía seguir haciéndolo. Seguía contribuyendo absteniéndose de hablar con ella, de decirle lo que sabía. Y lo que temía... aunque se suponía que él no tenía miedo a nada. También debía afrontar un par de cosas.
Desechó los pensamientos sobre su mujer. Quizá fuera precisa alguna acción por su parte, pero no sabía cuál. La situación actual era irritante, pero cometer una estupidez y perder a Susanna... impensable.
Salió a la cálida y luminosa mañana de San Antonio, inspiró el aire un tanto húmedo y se esforzó por oír el gorjeo de los pájaros. Inició su recorrido de quince kilómetros atravesando el agradable barrio de extrarradio en el que Susanna y él habían criado a sus dos hijas. En su hogar todo lo delataba como un hombre de vida familiar: un marido, un padre. Tenían un salón amplio, un cuarto para la ropa, y cuadros de girasoles y gallinas en la cocina. Recordaba haber enseñado a las gemelas a montar en bicicleta en aquella misma calle. Maggie no había querido ayuda; Ellen la había aceptado toda pero se las había arreglado para darse un par de galletas.
Detestaba que regresaran a Boston en tan sólo dos días. Sabía que podía ir con ellas; le debían algunos días libres.
El dolor de cabeza se disipó después del primer kilómetro agonizante. Después, empezó a correr con fluidez, sin pensar, poniendo un pie delante del otro. Eso mismo había estado haciendo en todos los aspectos de su vida durante los últimos catorce meses: poner un pie delante del otro. Con firmeza, si no con paciencia, abriéndose camino pero retornando siempre al mismo punto, sin llegar a ninguna parte.
–Maldita sea, Susanna.
No pensaba despertarse el próximo año sin su esposa. Diablos, no quería despertarse al día siguiente sin ella.
Seguramente, debería decírselo.
Regresó a casa sudoroso, sin resuello, purgado de la agitada noche y en condiciones de disfrutar de los dos últimos días con sus hijas. Se asomó al salón, donde Maggie y Ellen y sus amigas estaban celebrando su festival de Jane Austen. Las cuatro estrujaban pañuelos de papel en las manos y tenían los ojos llorosos. Jack sonrió. No tardarían en comerse el mundo, pero todavía estaban derramando lágrimas por Darcy. Maggie le lanzó una mirada de advertencia; Jack le guiñó un ojo y se retiró a su dormitorio.
Se duchó, volvió a ponerse los vaqueros y se dispuso a ver un partido de fútbol. Si supiera que podía bajar a la cocina y volver sin que nadie le ofreciera un sándwich de berros, iría por una cerveza.
Ellen llamó a su puerta y le informó que, al final, habían decidido invitarlo a tomar el té.
–Queremos verte probar el pudin de limón.
–Fui a Harvard –respondió–. Ya he probado el pudin de limón.
–Vamos, papá... Nos sentimos fatal tomando el té sin ti.
No había escapatoria. Había disfrutado de dos semanas perfectas con sus hijas. Se había tomado días libres y había hecho lo que ellas le habían pedido: ir de compras, visitar universidades, ir al cine, jugar al rugby en el jardín... Daba igual. Habían pasado el día de Navidad en Austin con sus suegros. Kevin y Eva no entendían lo que ocurría en el matrimonio de su hija pero se mantenían al margen.
–¿Qué prefieres, English Breakfast o Earl Grey? –preguntó Ellen.
–¿Es que hay alguna diferencia?
Estaba bromeando, pero su hija se tomó la pregunta en serio, como si le pareciera inconcebible que él conociera los distintos tipos de té.
–El English Breakfast se parece más a un té normal. El Earl Grey tiene un sabor ahumado...
–English Breakfast.
Habían puesto la mesa con la vajilla de porcelana, las servilletas de tela favoritas de Susanna, pequeñas fuentes cargadas de sándwiches de berros, bollitos calientes, pequeños cuencos de requesón, pudin de limón y mermelada de fresas. Había dos teteras, una de Earl Grey y otra de English Breakfast. Un servicio de mesa muy elegante, salvo que las chicas estaban en vaqueros, jerséis y zapatillas... Excepto Maggie, a quien le gustaba la ropa desfasada, o «de época», como ella la llamaba, y llevaba puesto un vestido para andar por casa que podría haber lucido la propia Donna Reed. Estaba en el suelo, con la espalda apoyada en el sofá, eludiendo mirar a su padre. Tenía la nariz colorada. Ellen lloraba cuando él estaba presente, pero Maggie no.
Estaban viendo Sentido y sensibilidad, con Emma Thompson. Susanna lo llevó a rastras al cine cuando la estrenaron. Una de las hermanas estaba en cama, enferma; la de la sensibilidad, si Jack no recordaba mal.
–Habéis visto esta película docenas de veces –comentó–. ¿Cómo podéis llorar todavía?
Las cuatro jóvenes le hicieron señas de que se callara.
–Silencio, papá –le ordenó Maggie.
Era la clase de «silencio» que podía dejar pasar porque se lo había buscado y porque Maggie ya no tenía tres años. Pero su estancia en Boston le había afilado la lengua, estaba convencido.
Ellen le pasó una taza de té con su platito correspondiente y un plato con un bollito, crema de limón y un minúsculo sándwich de berros.
–¿Sabes, papá? Deberías alquilar algunas de las películas de Jane Austen. Así aprenderías a ser más romántico.
–Ya soy romántico.
Sus dos hijas pusieron los ojos en blanco. Jack tomó un sorbo de té. El sándwich de berros resultaba tolerable, seguramente por lo diminuto que era. Los bollitos no estaban mal. El pudin de limón tenía grumos sobre los que se abstuvo de comentar.
–¿Qué hay en mí que no sea romántico? –preguntó.
–¡Todo! –exclamaron sus hijas y sus dos amigas al unísono.
Se libró de un análisis más exhaustivo de su naturaleza romántica gracias a la visita de Sam Temple. Maggie y Ellen simulaban no fijarse en él, pero todas las mujeres de Texas se fijaban en Sam. Rondaba los treinta y cinco, hacía tres años que era ranger, estaba soltero y era atractivo e inteligente. Entró en el salón con paso lento y echó un vistazo a la televisión.
–¿No es ese el tipo de La jungla de cristal? Menudo era. ¿Os acordáis de la escena en que dispara al chivato cocainómano?
Maggie echó mano al mando a distancia, pulsó el botón de pausa y lanzó una mirada furibunda a los dos hombres.
–Debería haber una ley que prohibiera a los rangers de Texas ver películas de Jane Austen.
Sam desplegó una amplia sonrisa.
–Pensaba que querías ser ranger de Texas.
Se puso en pie, elegante incluso con su peculiar vestido de Donna Reed y las zapatillas negras. Jack miró a Sam; éste se había percatado de que Maggie Galway ya no tenía once años, pero tenía la sensatez de no reflejarlo. Maggie se puso en jarras.
–¿Por qué no soltáis de una vez todos vuestros comentarios? Así podremos terminar de ver la película en paz.
–¿Qué comentarios? –dijo Sam, fingiendo no entender–. Ése es el actor de La jungla de cristal, ¿no?
Ellen se dispuso a rellenar las tazas. Sus amigas no estaban dispuestas a emitir sus propias opiniones.
–Maggie –le dijo a su hermana–, papá y Sam quieren ver las películas de Austen con nosotras, pero temen echarse a llorar.
La sonrisa de Sam creció aún más.
–Eh, leí a Jane Austen en el instituto. ¿En qué novela salía Darcy? Recuerdo ese nombre. Madre mía, Darcy. ¿Lo puedes creer? Ahora es un nombre de chica.
Maggie resopló y se negó a responder. Ellen clavó sus ojos oscuros en Sam.
–Te refieres a Orgullo y prejuicio. Tenemos la versión de 1940, con Laurence Olivier y Greer Garson, y la miniserie de 1995 con Jennifer Ehle y Colin Firth, si te interesan.
–Caray. Chicas, cualquiera se atreve a toseros –tomó un par de sándwiches de berros y se dirigió a la cocina. Jack lo siguió. Sam no se había pasado por su casa sólo para chinchar a sus hijas.
Sam abrió la nevera.
–Necesito algo para digerir esos sándwiches tan horribles –miró a Jack con una mueca–. ¿Qué tenían, perejil?
–Berros.
–Dios –Sam sacó una jarra de té con hielo, se sirvió un vaso y tomó un trago largo. Después, se apoyó en la encimera y miró a Jack con gravedad.
–Alice Parker salió ayer de la cárcel.
–Feliz Año Nuevo.
–Ha alquilado una habitación en la ciudad.
–¿Trabaja?
–Todavía no.
Jack desvió la mirada a la terraza, recordando cómo la menuda y rubia Alice Parker le había suplicado que volviera la cabeza cuando fue a detenerla apenas hacía un año. Estaba convencida de que Beau McGarrity había matado a su esposa, pero no podía demostrarlo. McGarrity era un eminente constructor con aspiraciones políticas. Alice era la agente de policía que había contestado a la llamada anónima de alerta y que había encontrado a Rachel McGarrity muerta delante de su casa, junto al coche, con un tiro en la espalda, disparo que, con toda probabilidad, había recibido cuando se disponía a abrir la puerta del garaje. El sistema automático de apertura estaba roto.
Beau y Rachel llevaban setenta y nueve días casados. El noviazgo había durado menos de cinco meses.
Jack entendía que a Alice Parker le hubiese entrado el pánico al enfrentarse con su primer homicidio. Era de noche, estaba sola, y era joven e inexperta. Pero no se limitó a cometer errores típicos... lo echó todo a perder. En lugar de aislar la escena del crimen y llamar a los detectives, tomó el asunto en sus manos y modificó las pruebas hasta el punto de invalidarlas casi todas, por no hablar de su propio testimonio ante el juez. El típico poli incompetente, impredecible y demasiado celoso en el cumplimiento de su deber.
Pero, antes de que nadie se hiciera una idea clara del perjuicio ocasionado, Alice Parker intentó compensar sus errores cometiendo un delito. Presentó un testigo visual, un vagabundo que trabajaba en lo que le salía y que aseguraba haber visto a Beau McGarrity escondido entre las azaleas, disparando a su esposa.
Fue entonces cuando el jefe de policía de Alice sospechó de ella y pidió a los rangers de Texas que investigaran su actuación. Jack desenmarañó la treta de Alice en menos de una semana. Había buscado al mendigo y lo había preparado, amenazado y pagado para que mintiera.
Jack se negó a volver la cabeza. Alice reconoció a regañadientes haber presentado un testigo falso para que le redujeran el cargo de delito grave en tercer grado a infracción de la clase A, después se instaló en la cárcel del estado para cumplir la pena de un año de prisión.
Como resultado de su conducta indebida y de su incompetencia, el caso del asesinato de Rachel McGarrity seguía abierto, aunque olvidado. Jack estaba convencido de que Alice Parker se había dejado cosas en el tintero, pero había guardado silencio durante su condena. Pero, de nuevo, era una mujer libre.
Una semana después de que Jack concluyera la investigación sobre Alice Parker, Susanna se marchó a Boston. Jack dudaba que fuera una coincidencia.
–No está en libertad condicional –le recordó Sam–. Puede ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa, siempre que no quebrante la ley.
Jack asintió.
–Esperemos que reconstruya su vida.
–Quería ser ranger. Ahora eso queda descartado.
Pero los dos sabían que, de todas formas, no lo habría conseguido. Los rangers de Texas eran una unidad de investigación de elite y pertenecían al Departamento de Seguridad Pública. Había poco más de cien rangers en todo el estado y, por lo general, provenían de otras divisiones de dicho departamento, no de comisarías de policía de localidades pequeñas.
Jack se apartó de la puerta de la terraza mientras en el salón sonaba la música de cierre de Sentido y sensibilidad.
–Alice Parker no estaba a la altura de su uniforme.
–Puede que más de lo que creemos. Quizá quisiera hacernos creer que era una incompetente. Quizá matara a Rachel McGarrity ella misma... –Sam bebió un poco más de té, mientras daba vueltas a la idea–. Un año de cárcel gracias a una sentencia de conformidad es mucho mejor que una inyección letal por asesinato premeditado. Reconocer falta de competencia y presentar un falso testigo desviaría la atención de lo que de verdad hizo: disparar a una mujer por la espalda delante de su casa.
Jack movió la cabeza en señal de negativa.
–No hay móvil, ni pruebas, y dudo que fuera eso lo que ocurrió. Alice conocía a la víctima y al marido. Ése es uno de los riesgos de ser policía en una pequeña localidad. Tenía el caso resuelto en su cabeza y creyó que lo sacaría adelante, que metería a Beau McGarrity en la cárcel y obtendría cierto reconocimiento.
–Pero no le salió bien, ¿verdad? Nadie renuncia fácilmente a sus sueños, Jack –Sam dejó el vaso de té en la pila–. Ándate con ojo.
Jack sabía que aquél era el verdadero motivo de la visita de Sam en Año Nuevo; no quería evocar la investigación sobre Alice Parker sino comunicarle su recelo ante lo que Alice Parker pudiera hacer una vez libre. Sam Temple tenía instinto. Se había licenciado en la Universidad de Texas e ingresado en el Departamento de Seguridad Pública mientras hacía el máster en justicia criminal. Era duro, decidido y receloso, pero también justo. A la gente le caía bien... Algún día acabaría siendo gobernador de Texas, si alguna vez abandonaba el cuerpo.
Estaba mirando la encimera con el ceño fruncido.
–¿Qué diablos es eso?
Jack siguió su mirada.
–Una cafetera exprés. Las gemelas me la han regalado por Navidad.
–No...
–Vamos, Sam. Sabes muy bien lo que es una cafetera exprés.
–Como empieces a tomar capuchinos, teniente Galway, te echarán del cuerpo –pero volvió a ponerse serio, sereno–. Si Alice Parker intenta meter las narices en el caso McGarrity o ajustar cuentas contigo...
–Lo sabremos. No es tonta; sabe que tiene que olvidarse de este asunto y seguir adelante –Jack echó a andar de nuevo hacia el salón con una mano en el hombro del joven ranger–. Buscas cosas en qué pensar para no tener que comer más sándwiches de berros.
–Tú eres el que necesita distraerse. El año pasado, Susanna estuvo aquí en Nochevieja. Apuesto a que ha sido una larga noche para ti –de repente, rió–. Hace frío en Boston, ¿sabes? Menos seis grados. Las ráfagas de viento son heladoras.
–Me alegro.
–Si se tratara de mi mujer, iría a buscarla –los ojos negros de Sam llamearon–. Me la traería esposada.
–Sam...
El joven alzó una mano.
–Lo sé, no es asunto mío –entró en el salón para seguir chinchando a sus hijas. Jack sonrió en el umbral, escuchando cómo Maggie y Ellen se defendían con aplomo de un ranger de Texas quince años mayor que ellas. No se dejaban intimidar. Tampoco su madre, aunque a veces Jack pensaba que la vida sería más fácil si Susanna diera su brazo a torcer, al menos, de vez en cuando.
Poco después de que Alice Parker fuera detenida, se hizo evidente que carecían de pruebas para acusar a Beau McGarrity del asesinato de su esposa. La gente hasta empezaba a compadecerse de él, creyendo que era inocente, víctima de la corrupción policial y de la precipitación a la hora de juzgar.
Jack experimentó la familiar mezcla de furia y frustración que se apoderaba de todos sus músculos. Se puso rígido de pies a cabeza. Estaba furioso con Susanna, furioso consigo mismo, pero sabía lo que debía hacer. Cualquier día de aquellos, su esposa y él se sentarían a hablar sobre Beau McGarrity.
A la mañana siguiente, Maggie y Ellen salieron a correr con él. A los ocho kilómetros, Maggie se rajó, dijo que estaba de vacaciones y detuvo a una vecina que pasaba con su coche para que la llevara de vuelta a casa. Ellen habría aguantado hasta el final, pero a Jack tampoco le apetecía completar la ruta, así que tomó un atajo y se conformó con once kilómetros.
Después del almuerzo, las gemelas hicieron la colada y empezaron a preparar el equipaje para su viaje de regreso a Boston, a la mañana siguiente. Estaban sentadas en el salón, doblando la ropa, mientras en la televisión daban detalles sobre el frente frío que seguía instalado en el nordeste del país.
Ellen dejó caer una cesta de la ropa en el suelo y se sentó con las piernas cruzadas. Sacó un jersey de rugby y empezó a doblarlo.
–Papá –anunció–. Maggie y yo hemos estado hablando y hemos llegado a la conclusión... Bueno, hasta ahora no hemos dicho nada sobre lo tuyo con mamá...
–Hemos intentado mantenernos al margen –añadió Maggie.
«Llegó la hora», pensó Jack. Se acomodó en una silla; todavía sentía los once kilómetros en los músculos de las pantorrillas. Hasta el momento, sus hijas habían eludido darle sermones sobre su relación con su madre, pero sabía que tenían formada una opinión. Lo menos que podía hacer era escuchar.
–Adelante –les dijo.
Ellen tomó aire, como si estuviera a punto de reconocer algo terrible o vergonzoso.
–Creemos que mamá quiere que la arrulles.
–¿Que la «arrulle»? –Jack estuvo a punto de atragantarse. No era, ni mucho menos, lo que había imaginado–. ¿Cuántas películas de Jane Austen visteis ayer?
–Hablamos en serio, papá –dijo Ellen.
Maggie estaba ordenando un montón de su ropa de época. Ellen, Maggie y sus amigas habían peinado todas las tiendas de segunda mano de San Antonio y no hacían más que hablar del sinfín de prendas que habían comprado por un puñado de dólares. A Jack le parecían harapos.
–Ya sabemos que mamá es independiente y competente y que gana un pastón y todo eso –dijo Maggie–, y que ve los partidos de fútbol contigo y que habla de asesinatos y cosas de ésas...
–Pero necesita romanticismo de vez en cuando –concluyó Ellen.
–Que la arrulles –añadió Maggie con un destello en la mirada que indicaba que no se tomaba tan en serio aquella conclusión como su hermana.
Jack se pasó una mano por el pelo. Era negro, más salpicado de cabellos grises que antes, y no sólo porque tenía cuarenta años. La vida con tres mujeres había hecho mella en él. Cuando las gemelas se marcharan a la universidad, pensaba comprarse un perro. Un perro grande, feo, amenazador y... macho.
–Hijas, vuestra madre y yo nos conocemos desde que estudiábamos juntos en la universidad.
–¡Exacto! –exclamó Ellen–. Papá, a nadie le gusta pasar desapercibido.
–¿Qué quiere decir eso?
Ellen gimió, moviendo la cabeza como si su padre fuera el hombre más lerdo de todo el planeta. Llevaba pantalones cortos y una camiseta de rugby, y los moretones de las piernas casi habían desaparecido. El sol de San Antonio le había puesto pecas en la nariz y aclarado el pelo castaño. Que él supiera, ni ella ni Maggie mantenían relaciones serias con ningún chico. Por él, estupendo. No tenía prisa en ver a ningún jovenzuelo «arrullando» a sus hijas.
Maggie dobló unos pantalones de golf a rayas que databan de 1975, uno de sus favoritos.
–Todos queremos pensar que somos especiales.
–No se trata de ver quién tiene la culpa –dijo Ellen–, ni de quién hizo mal esto o lo otro. Pero puedes agarrar el toro por los cuernos y... y...
–Arrullar a tu madre para que vuelva –concluyó Jack, con semblante inexpresivo.
Ellen lo miró con el ceño fruncido.
–Sí.
Maggie se recostó en el sofá.