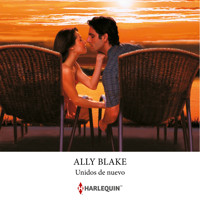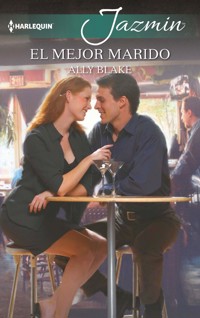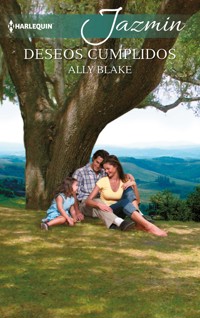2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
¿Seguiría con ella o volvería a poner tierra de por medio? A Paige Danforth no le interesaban las relaciones ni los finales felices. Lo más cerca que estaría del altar sería como dama de honor. Pero al ver un precioso vestido de novia en unas rebajas no pudo resistirse y lo compró sin pensar. Tal vez fuera una señal para volver a salir con un hombre... El eterno viajero Gabe Hamilton deseaba tener una aventura con su irresistible vecina, sin promesas ni compromisos de ningún tipo. Pero ¿cuál sería su reacción al descubrir un traje de novia en el armario de Paige?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2013 Ally Blake. Todos los derechos reservados.
VESTIDA DE NOVIA, N.º 2239 - junio 2013
Título original: The Secret Wedding Dress
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2013
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3100-1
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Capítulo 1
Paige Danforth no creía en los finales felices.
Por tanto, muy buena amiga debía de ser para estar congelándose de frío a las puertas de un almacén de Melbourne, en una fría y nublada mañana invernal, esperando a que abrieran las puertas para que su amiga Mae se comprara un vestido de novia.
Los carteles rosados que ondeaban junto a las agrietadas paredes de ladrillo anunciaban una liquidación de trajes de novia, nuevos y usados, con descuentos de hasta el noventa por ciento. Paige se preguntaba si alguna de las otras mujeres de la cola, que a esas alturas ya había llegado a la esquina de la manzana, sería capaz de ver la deprimente realidad que enmascaraba el bombo publicitario. No era probable, a juzgar por el brillo maníaco de sus ojos. Todas y cada una de ellas creían ciegamente en las canciones y poemas de amor.
–La puerta se ha movido –le susurró Mae, agarrándola con tanta fuerza del brazo que debió de dejarle una marca.
Paige levantó su larga melena para darle una vuelta más a la bufanda de lana alrededor del cuello y pisó con fuerza el pavimento para reactivar el flujo sanguíneo.
–Alucinas.
–Se ha movido –insistió Mae–, como si alguien la estuviera abriendo desde dentro.
La noticia se propagó como un fuego descontrolado por la cola y Paige casi cayó al suelo ante la repentina embestida.
–¡Calma! –dijo, soltándose de la garra de su amiga mientras fulminaba con la mirada a la mujer con aspecto de energúmena que la empujaba por detrás–. Las puertas se abrirán cuando sea el momento y entonces podrás encontrar el vestido de tus sueños. Si no eres capaz de encontrar un vestido entre un millar, es que eres un fracaso de mujer.
Mae dejó de retorcerse y le echó una mirada ceñuda.
–Solo por eso debería despedirte como dama de honor.
–¿De verdad lo harías? –le preguntó Paige, esperanzada.
Mae se echó a reír, pero enseguida se puso a dar saltos en la acera como un boxeador segundos antes de subir al ring. Llevaba su alborotada melena rojiza recogida en una cola de caballo y su concentración era total, como el día en que su novio se le declaró.
De pronto, las puertas de madera se abrieron y del interior salió una bocanada de alcanfor y lavanda, acompañando a una mujer de aspecto cansado con vaqueros y una camiseta del mismo color rosa que el cartel.
–¡Precio fijo! –gritó–. ¡No se admiten cambios ni devoluciones! ¡Tallas únicas!
La larga fila de mujeres se lanzó hacia las puertas como si hubieran anunciado que Hugh Jackman iba a dar masajes gratis en la espalda a las cien primeras que entrasen en el local.
Paige se dejó arrastrar hacia el interior y se agarró a los hombros de Mae cuando su amiga se detuvo en seco y la marea femenina se abría ante ellas como las aguas del Mar Rojo ante Moisés.
–Dios... –murmuró Mae, y hasta Paige se quedó impresionada por lo que veían sus ojos.
Decenas y decenas de vestidos para todos los gustos se sucedían hasta donde alcanzaba la vista. Vestidos de diseño y confección. Vestidos de segunda mano. Vestidos con taras. Todos con descuentos formidables para una liquidación inmediata.
–¡Vamos! –gritó Mae, abalanzándose hacia lo primero que le llamó la atención.
Paige se refugió en un rincón junto a la puerta y agitó el móvil en el aire.
–Estaré aquí si me necesitas.
Mae sacudió la mano sobre las cabezas y luego desapareció.
Lo que ocurrió a continuación fue una auténtica lección de antropología. Una mujer junto a Paige, que llevaba un impecable traje a medida, se puso a chillar como una adolescente al encontrar el vestido de sus sueños. Otra, con gafas, un discreto conjunto y el pelo recatadamente recogido, tuvo una rabieta infantil con pataleta incluida al descubrir que el vestido que le gustaba no era de su talla.
Todo por un simple vestido que solo lucirían una vez en la vida, en una ceremonia donde se obligaba a hacer promesas de amor y fidelidad eternos. Para Paige, sin embargo, el amor ciego hacia otra persona solo conducía al desengaño y el arrepentimiento por los años perdidos. Era mucho mejor jurarse amor y fidelidad a uno mismo. No merecía la pena buscar a otra persona solo para poder vestirse como una princesa una vez en la vida.
Los olores a laca y perfume se mezclaron con el alcanfor y la lavanda y Paige tuvo que respirar por la boca. Aferró el móvil con fuerza, deseando que Mae la llamara.
Mae... Su mejor amiga y cómplice desde la infancia. Siempre habían sido inseparables, desde que sus padres se divorciaron a la vez y ellas se convencieron de que los finales felices no eran más que un mito romántico para vender flores y tartas nupciales. Mae, quien se había olvidado de todo nada más conocer a Clint.
Paige tragó saliva. Le deseaba lo mejor a su amiga y quería que fuera feliz con su novio para siempre, pero cada vez que lo pensaba sentía una punzada de miedo en el estómago. Así que decidió pensar en otra cosa...
Como encargada de Ménage à Moi, un negocio al por menor de menaje para el hogar, siempre estaba buscando ubicaciones que sirvieran de fondo para sus catálogos. Y, aunque aquel almacén se caía a pedazos, las agrietadas paredes de ladrillo podrían ofrecer un toque romántico si no quedara más alternativa.
Pero ella no tenía la menor intención de utilizar aquel lugar. El próximo catálogo tenía que hacerse en Brasil y no cabía ninguna otra posibilidad. Tal vez fuera un gasto excesivo para un simple catálogo, pero algo le decía que valdría la pena. Su proyecto era tan interesante que su jefa no podría negarse. Y era el cambio que necesitaba en su vida...
Sacudió la cabeza. Brasil era el cambio que necesitaba el negocio, no ella. Ella estaba estupendamente. O lo estaría en cuanto saliera de aquel almacén viejo y destartalado.
Respiró hondo por la boca, cerró un ojo y se imaginó las inmensas ventanas cubiertas con cortinas azules de chiffon y la colección de la próxima temporada, con motivos brasileños de brillantes colores, contra las apagadas paredes de ladrillo. Los cristales estaban tan sucios que apenas dejaban pasar la luz del sol, salvo un rayo que se colaba por un círculo incongruentemente limpio. Las motas de polvo bailaban en su trayectoria y Paige lo siguió con la mirada hasta una fila de vestidos de novia con faldas tan voluminosas que sería imposible avanzar con ellas por el pasillo de una iglesia.
Se disponía a apartar la mirada cuando algo le llamó la atención. Un destello de chiffon de color champán. El brillo tornasolado de las perlas. El complejo bordado del encaje. Una cola tan diáfana que desapareció cuando alguien pasó juntó a los percheros y bloqueó el rayo de luz.
Paige parpadeó un par de veces, pero el corazón le dio un vuelco al constatar que, efectivamente, el vestido había desaparecido.
Se le formó un nudo en la garganta, sintió que se mareaba y fue incapaz de pensar en nada.
Entonces la persona volvió a moverse, el rayo de luz volvió a recorrer su trayectoria sin obstáculos... y allí estaba de nuevo el vestido. Un segundo después, Paige estaba abalanzándose hacia la prenda como si estuviera poseída por una fuerza sobrenatural, y sus manos lo sacaron del apretado confinamiento al que lo sometían los otros vestidos, tan fácilmente como Arturo liberó a Excalibur de la piedra.
Mientras sus ojos recorrían los tirantes nudosos, el pronunciado escote en V, el corpiño de encaje guarnecido con perlas ensartadas que se estrechaba en la cintura para luego desaparecer en una falda vaporosa, el corazón se le desbocó como un caballo salvaje.
–Precioso –dijo una mujer detrás de ella–. ¿Solo estás mirando o piensas llevártelo?
¿Precioso? Aquella palabra no le hacía justicia al retazo de perfección que colgaba de las temblorosas manos de Paige.
Sacudió la cabeza, sin volverse, y de sus labios salieron las palabras que nunca creyó que llegaría a pronunciar.
–Este vestido es mío.
–¡Paige!
De nuevo junto a la puerta, Paige alzó la vista y vio a Mae avanzando hacia ella.
–¡Llevo veinte minutos llamándote!
Paige se llevó la mano al bolsillo donde tenía el móvil. No había oído ni sentido nada.
Mae señaló frenéticamente la pesada bolsa beis que le colgaba del codo.
–¡Lo conseguí! Quería que lo vieras, pero no podía avisarte porque había una morena flacucha que lo miraba como una hiena hambrienta, así que me desnudé y me lo probé allí mismo, en mitad del pasillo. Y me queda de muerte –entonces se fijó en la bolsa blanca con letras rosas que tenía Paige sobre los muslos–. ¿Has encontrado un vestido de dama de honor?
Paige tragó saliva y negó lentamente con la cabeza. Incapaz de decirle la verdad, movió temblorosamente un brazo hacia el mar de encaje y seda de color blanco y marfil.
–¿Lo has comprado para uno de tus catálogos? ¿Vas a inspirarte en una boda?
Allí estaba. La excusa perfecta. El vestido era caro, muy caro. Tanto que casi podría declararlo como gasto deducible en la renta. Pero el miedo le atenazaba la garganta.
Mae arqueó las cejas, las mantuvo así unos segundos y se echó a reír.
–Creía que era yo la única que hacía locuras, pero esto se lleva la palma.
–¿Qué quieres decir con eso? –preguntó Paige al recuperar finalmente la voz.
Mae se llevó la mano libre a la cadera.
–Dime, rápido, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una cita?
Paige abrió la boca para decirle cuándo, con quién y dónde, pero ninguna palabra salió de sus labios. Porque no podía recordar cuánto tiempo había pasado desde su última cita. ¿Semanas? ¿Meses? En vez de preocuparse, no obstante, se aferró a la esperanza de que hubiera una razón lógica y sensata para aquel arrebato consumista.
–Tienes que encontrar a un hombre enseguida –Mae la agarró del brazo y la hizo ponerse en pie–. Pero lo primero es salir de aquí... antes de que este olor a laca y desesperación me revuelva las tripas.
Mientras esperaba a que se cerrasen las puertas del ascensor del edificio de apartamentos Botany, en Docklands, Paige contemplaba distraídamente el suelo blanquinegro del vestíbulo, el empapelado negro de las paredes y los marcos dorados de las puertas; todo tenuemente iluminado por media docena de arañas de nácar.
¿Tendría razón Mae? ¿La impulsiva compra del vestido era el resultado de una larga abstinencia? ¿Como un acto reflejo en sentido contrario? Tal vez. Porque, aunque no tuviera la menor intención de casarse, le gustaba salir y le gustaban los hombres. Le gustaba cómo olían, cómo pensaban y el calor que la invadía al sentirse atraída. Le gustaban los hombres que vestían bien, los que invitaban a copas, los que trabajaban tanto como ella y no buscaban nada más que un rato de compañía. En definitiva, la clase de hombres por los que era famoso el centro de Melbourne.
¿Dónde se habían metido todos?
¿O tal vez fuera culpa suya? ¿Le estarían pasando factura todo el tiempo y el esfuerzo dedicados al proyecto del catálogo brasileño? ¿O simplemente estaba cansada de salir siempre con el mismo tipo de hombres? Quizá estuviera emocionalmente saturada de la serie Las chicas Gilmore, que reponían una y otra vez por la tele.
Se cambió la bolsa de mano y flexionó los agarrotados dedos de la mano libre mientras esperaba a que se cerrara el ascensor. Llevaba rato esperando, y aún podría tardar bastante. El ascensor tenía personalidad propia. Subía y bajaba, pero lo hacía de un modo completamente aleatorio, sin detenerse en la planta elegida por el usuario. De nada habían servido las patadas ni decírselo a Sam, el conserje. Tal vez habría que darle las patadas a Sam...
Por otro lado, un ascensor defectuoso era un precio muy pequeño a pagar con tal de vivir en su pequeño paraíso del octavo piso. Había crecido en una casa enorme que olía a flores secas y cortinas de cretona y donde se podía palpar la tensión en el aire. La primera vez que vio la espaciosa y esbelta opulencia de los Apartamentos Botany se sintió como si pudiera respirar de verdad por primera vez en su vida.
Cerró los ojos y pensó en la decoración minimalista de su apartamento, en la vista de la ciudad, en los dos dormitorios... uno para ella y el otro que le servía de estudio o para acoger a Mae cuando su amiga se quedaba a dormir en casa tras una noche de juerga... algo que no sucedía desde que Clint le propuso matrimonio.
Meneó la cabeza como si estuviera ahuyentando una mosca. El ascensor era un mal menor, salvo cuando llegaba a casa cargada con una bolsa tan pesada como aquella.
De acuerdo. Si su carencia de citas la había llevado a cometer aquella locura, tendría que hacer algo al respecto. Y pronto. De lo contrario, ¿qué sería lo próximo que hiciera? ¿Comprarse un anillo? ¿Alquilar un salón en el hotel Langham? ¿Contratar un servicio de publicidad aérea para ofrecerse como novia en el cielo de Melbourne?
–Prometo que me arrojaré en brazos del primer hombre que me sonría –murmuró para sí misma–. Puede invitarme a cenar, o yo puedo invitarlo a un café. O incluso compartir una botella de agua en la máquina de la tercera planta. Pero necesito pasar tiempo con un hombre, y rápido.
Una eternidad después, cuando las puertas del ascensor empezaron a cerrarse, Paige casi soltó un sollozo de alivio. Pero entonces, en el último instante, aparecieron unos dedos largos y bronceados en la abertura.
–Sujeta la puerta –dijo una voz profunda y masculina.
Oh, no, pensó Paige. Si las puertas se abrían, la larga espera comenzaría de nuevo.
–¿No? –preguntó la voz de hombre con un deje de incredulidad, y Paige se encogió de vergüenza al darse cuenta de que debía de haber hablado en voz alta. Los años que se había pasado viviendo sola le habían hecho adquirir la costumbre de hablar consigo misma.
Sin sentir el menor remordimiento, pulsó repetidamente el botón para cerrar las puertas.
Pero los dedos largos y bronceados tenían otras ideas. Sujetaron la puerta con una impresionante exhibición de fuerza bruta y entonces apareció el hombre. Era alto y robusto, tan corpulento que ocultaba el vestíbulo a la vista. Tenía la cabeza agachada y el ceño fruncido mientras miraba el teléfono inteligente que sostenía en su mano libre.
Su imagen hizo que Paige se encogiera aún más en el pequeño ascensor. Sus ojos recorrieron rápidamente la chaqueta de cuero marrón con cuello de lana, los vaqueros ceñidos a los poderosos muslos, el bulto rectangular de la cartera en el bolsillo trasero, las botas llenas de arañazos...
Todo el sosiego inspirado por las arañas de nácar y los marcos dorados se esfumó ante el súbito impacto de aquel desconocido. Un remolino de calor se propagó por su estómago y subió hasta sus mejillas. Y, antes de que pudiera recomponerse, una voz interior le lanzó una súplica silenciosa a aquel hombre.
«Sonríe».
Se puso a toser, horrorizada por sus pensamientos. Él no era lo que había estado pensando al decidir que se arrojaría en brazos del primer hombre que le sonriera. No, ella necesitaba algo más cómodo y seguro que aquel espécimen de virilidad y testosterona, anchos hombros y una alborotada melena negra. A lo que había que añadir unos ojos oscuros semiocultos por los párpados, una barba incipiente cubriendo el recio mentón y unos labios perfectos que se curvaron ligeramente hacia arriba mientras el hombre se guardaba el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta.
La había pillado mirando, y Paige sintió que le hervía la sangre bajo la piel.
–Gracias por esperar –le dijo el desconocido con una voz intensa y profunda.
–No hay de qué –respondió Paige. Lo miró a los ojos y vio como arqueaba casi imperceptiblemente las cejas. El intento por impedir que entrara en el ascensor no había pasado desapercibido.
Cerró la boca y se apretó todo lo posible contra la pared del ascensor. Era un espacio minúsculo, como correspondía al original diseño del edificio, y aquel hombre lo llenaba con su presencia y con la fuerza que irradiaba su cuerpo. Cada vez que respiraba, a Paige se le ponían los vellos de punta. Cuanto antes llegara aquel hombre a su destino, mejor.
–¿Qué piso? –preguntó él.
–Octavo –dijo ella con voz grave, señalando con el dedo el botón iluminado con el número ocho.
El desconocido se pasó una mano por la nuca y volvió a esbozar una media sonrisa, y Paige contuvo la respiración mientras sus hormonas se revolucionaban y sus rodillas se convertían en gelatina.
–Ha sido un largo vuelo –dijo él. Su voz reverberó a través del suelo del ascensor y subió por las piernas de Paige–. Todavía no he aterrizado del todo.
¿Que todavía no había aterrizado del todo? Un centímetro más de él y Paige se fundiría con la pared.
El desconocido se inclinó para pulsar el botón que cerraba las puertas y un intenso hormigueo recorrió la piel de Paige. Aspiró profundamente y reconoció el olor a cuero, a madera recién cortada, a aire marino, a un sudor que no era el suyo...
Afuera hacía un frío invernal, pero Paige se quitó la bufanda del cuello y pensó en helados y bolas de nieve para contrarrestar el sobrecalentamiento. Si bien los ojos de aquel hombre le hacían pensar que ni siquiera una nevada sería suficiente.
Él se echó hacia atrás y gruñó cuando el ascensor no se movió.
–Oh, no, no –dijo Paige–. Es inútil apretar ese botón. O cualquier otro. Este ascensor hace lo que quiere, sin la menor consideración por...
En aquel momento, las puertas se cerraron, la cabina dio una ligera sacudida y, al cabo de un segundo, empezó a subir. Sin salir de su asombro, Paige miró el indicador sobre las puertas, donde los números se iban iluminando en orden secuencial mientras subían suavemente hacia el cielo.
–¿Qué decías? –le preguntó el hombre.
Paige lo miró a los ojos y encontró un destello de humor en su mirada, como si fuera a sonreír de un momento a otro.
–Parece que el ascensor la tiene tomada conmigo –dijo con el tono más despreocupado que pudo–. ¿Te interesa un puesto de ascensorista? Te pagaría yo misma.
La expresión del hombre se tornó más cálida y amable. O mejor dicho... ardiente, como si el destello de su mirada hubiese prendido una mecha en sus duras facciones.
–Gracias, pero ya tengo bastante trabajo.
¿Se había acercado más a ella? ¿O solo estaba cambiando de postura? En cualquier caso el ascensor pareció encogerse aún más.
–Bueno... Tenía que intentarlo.
El bonito labio superior empezó a curvarse y Paige fijó la mirada en el indicador sobre la puerta.
–¿Vives en el edificio? –le preguntó él.
Paige asintió, mordiéndose el labio para que no le temblara.
–Eso explica tu... relación con el ascensor.
Paige respiró profundamente y, una vez más, se llenó con aquel olor fresco y varonil. Tal vez no fueran alucinaciones suyas y aquel hombre fuese un piloto de combate, un leñador y un regatista. Tampoco era una posibilidad tan descabellada...
–Empezó poco a poco –dijo, con la misma voz que si hubiera corrido un kilómetro en medio minuto–. De vez en cuando se pasaba una planta y poco más. Pero ahora falla todo el tiempo. Y yo sigo pulsando el botón aun sabiendo que no servirá de nada, pues me niego a perder la esperanza de que algún día se comporte como un ascensor normal.
–La mujer y el ascensor... –dijo él con un brillo de regocijo en los ojos–. Como en una película de ciencia ficción.
A Paige se le escapó una carcajada que resonó en las paredes del minúsculo ascensor. Lo miró a los ojos y se encontró con una mirada tan intensa y penetrante que por unos momentos se olvidó de dónde estaba.
La única explicación a la reacción que estaba teniendo era su larga abstinencia. Aquel hombre no era su tipo, ni muchísimo menos. Normalmente, le gustaban los hombres de aspecto tan cuidado y presentable que casi resultaran transparentes. Hombres que no se sorprendieran si ella les presentaba un contrato para salir tres noches por semana, pagarlo todo a medias y sin promesas imposibles de cumplir.
Aquel hombre, en cambio, era de facciones duras y curtidas, enigmático y tan diabólicamente sexy que Paige tenía que refrenarse para no tocarlo y enterrar la cara en su cuello.
Una aventura con un hombre así sería como cambiar un paseo en poni por galopar a lomos de un semental en la Melbourne Cup. Pero ella no buscaba una relación. Tan solo necesitaba un trampolín para saltar de nuevo al mundo de las citas...
Extendió una mano.
–Paige Danforth. Del octavo piso.
–Gabe Hamilton. Del doce.
–¿El ático? –aquel apartamento llevaba vacío desde que ella se mudó al edificio–. Entonces no has venido de visita...
–No.
–¿Lo has alquilado?
–Es mío.
Paige asintió, como si estuvieran hablando del mercado inmobiliario y no insinuando algo más.
–No sabía que lo hubieran vendido.
–No se ha vendido. He estado fuera y ahora he vuelto –no dijo por cuánto tiempo, pero el brillo de sus ojos hacía pensar que no iba a ser una corta temporada.
El ascensor emitió un pitido justo cuando Paige hacía acopio de valor para hacer algo tan imprudente como necesario, y las puertas se abrieron.
–Entiendo –murmuró ella, mirando el empapelado plateado de su piso. ¿Qué podía hacer además de salir?
Pasó junto a Gabe y le rozó accidentalmente la muñeca con el dorso de la mano. Fue el contacto más ligero posible, pero la piel le chisporroteó mientras salía al pasillo y se daba la vuelta para invitarlo a un café. O para enseñarle las vistas de Melbourne. O para cualquier otro eufemismo que acabara de una vez por todas con su larga sequía de hombres.