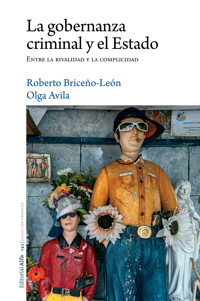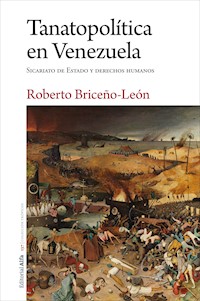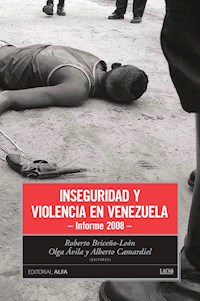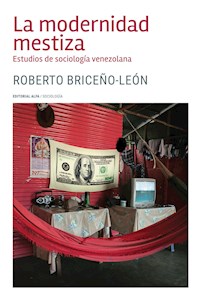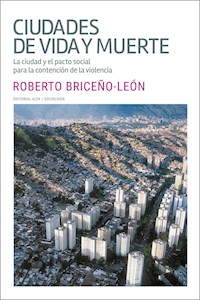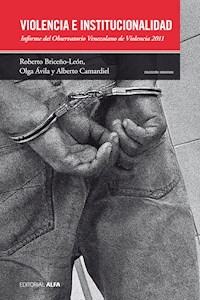
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Alfa
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Cuando en un país ocurren al año mil homicidios, se entiende el fenómeno de una manera. Cuando son 19.000 los fallecidos, se debe explicar de otro forma. En unos casos, se trata de ofrecer interpretaciones individuales; en otros, de un fenómeno colectivo. En los primeros se busca la explicación con la policía en el contexto individual; en los segundos, con la ciencia en el contexto de la sociedad. Este libro se atreve a plantear una tesis distinta a la que ha dominado las interpretaciones de la violencia en Venezuela y en América Latina. No es la pobreza lo que ocasiona los homicidios, es la falencia institucional. No es el desempleo, es la impunidad. No es la desigualdad, es el elogio de la violencia por los líderes. No es el capitalismo, es el quiebre de las normas que regulan el pacto social. En este libro se sostiene que es posible disminuir la violencia si hay una política pública adecuada que permita fortalecer a la sociedad y la voluntad política capaz de llevarla a cabo. Resultado de un esfuerzo colectivo de las universidades venezolanas, este texto surge de grupos académicos que ya cumplen diecisiete años de investigación científica permanente, y que hoy integran el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Tenemos que hacer planes para la libertad, y no solo para la seguridad, por la única razón de que solo la libertad puede hacer segura la seguridad.
Karl Popper
Prólogo
Después de trece años de crecimiento sostenido de los homicidios, se hace necesaria una explicación diferente sobre el origen de la inseguridad y la violencia en Venezuela.
Cuando en una ciudad, durante un fin de semana cualquiera, se comete un homicidio, se requiere de una explicación criminalística de las causas, modos y razones; pero cuando son cien los asesinados, la interpretación debe ser otra. Cuando en un país ocurren al año mil homicidios, se entiende el fenómeno de una manera. Cuando son 19 mil los fallecidos, se debe explicar de otra forma. Algo similar puede decirse si se trata de decenas o de miles de secuestros; de miles o de millones de robos…
En unos casos se trata de interpretaciones individuales; en los otros de un fenómeno colectivo. En unos casos se debe buscar la explicación con la policía en el contexto individual; en los otros con la ciencia en el contexto de la sociedad.
En los homicidios hay por lo regular un vínculo entre la víctima y el victimario, por eso ha sido posible en la pesquisa policial establecer, con relativa facilidad, las razones que llevaron a la muerte, pues son actos cargados de significación, de sentimientos o intereses. Las exitosas series de televisión sobre las escenas del crimen o la abundante novela negra en la literatura universal, dan amplia cuenta de ello.
Ahora bien, cuando los homicidios ocurren en abundancia y entre individuos que nunca se han visto, que es la primera vez que se encuentran, y, lo más probable, también la última, la situación es diferente. La investigación criminalística debe ser sustituida por las ciencias que estudian los comportamientos colectivos: la sociología, la economía, las ciencias políticas. Y la explicación debe ser también diferente.
Este libro se atreve a plantear una tesis distinta a la que ha dominado las interpretaciones de la violencia y los homicidios en Venezuela y en América Latina; ya que no es la pobreza lo que ocasiona la violencia, sino la falencia institucional; no es el desempleo, sino la impunidad; no es la desigualdad, sino el elogio de la violencia por los líderes; no es el capitalismo, sino el quiebre de las normas que regulan el pacto social.
Este libro procura refutar una tesis y sostener otras. Sostiene que es posible disminuir la violencia y los homicidios si hay una política pública adecuada que permita fortalecer a la sociedad, los vínculos y la confianza entre las personas, la exaltación de los valores de la paz, el respeto al otro y la búsqueda de consenso. Si se fomenta la presencia de las leyes como una norma abstracta, no moldeable, y se aplican de un modo universal, ajeno al capricho de las autoridades, se tendrá más seguridad; es decir, una política pública que combine adecuadamente prevención y represión.
También procura refutar las tesis de quienes pregonan que la violencia ha sido igual en toda la historia del país, que es igual ahora a como lo fue en el pasado. Rebate la creencia de que la magnitud del problema en Venezuela es similar a la de otros países, como nuestros vecinos, Brasil y Colombia, o inferior a la de México; desmiente la idea de que es un problema menor o que simplemente se trata de invenciones que provocan risa.
Quizá es posible afirmar que las dos grandes fragilidades de la Venezuela contemporánea son la crisis institucional que ha generado la violencia, y la mayor dependencia de la renta petrolera. Ambas constituyen, también, los dos grandes desafíos de los años por venir: cómo reforzar la institucionalidad para incrementar la convivencia y disminuir el delito violento, y cómo usar la renta petrolera para construir una sociedad no rentista.
No son poca cosa. Tampoco son metas imposibles.
Se requiere de ingenio, de esfuerzo sostenido, de confianza en el pueblo, que son todos los estratos sociales. Hace falta una osadía responsable que se atreva a pensar y a actuar en la dirección adecuada. El ritmo puede y, quizá, deba modularse; la orientación debe sostenerse: una sociedad tolerante y con instituciones fuertes; una economía petrolera en su origen y pospetrolera en su destino. Una sociedad compasiva, solidaria y productiva.
Este libro es el resultado de un esfuerzo colectivo y sostenido de las universidades venezolanas. Los grupos académicos que hoy integramos el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), iniciamos nuestras investigaciones hace diecisiete años.
Entre los años 1995 y 2011 hemos realizado múltiples estudios cualitativos y cuantitativos: encuestas, análisis de la estadística oficial, historias de vida, grupos focales, análisis de la prensa de sucesos, observación participante. En fin, hemos usado todas las herramientas disponibles que nos permitan documentar, con evidencias sólidas, lo que ha estado ocurriendo y tener bases confiables para sustentar las interpretaciones que de allí pudieran derivarse.
Los resultados que aquí se presentan son un paso más en ese camino. Se fundan en los estudios llevados a cabo en los años 2010 y 2011. Se realizaron dos encuestas en una muestra de hogares de todos los estratos sociales con cobertura nacional; así como en las investigaciones cuantitativas y cualitativas, y las intervenciones que han tenido lugar en Caracas, Maracaibo, San Cristóbal, Ciudad Guayana, Maracay, Cumaná y Barquisimeto.
El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), surgió como una respuesta a la decisión del gobierno nacional en el año 2004, de prohibir la difusión de la información oficial sobre delito y violencia. En la actualidad, continúa creciendo y está conformado por grupos de investigación de la Universidad Central de Venezuela, UCV; la Universidad del Zulia, LUZ; la Universidad de Oriente, UDO; la Universidad Católica del Táchira, UCAT; la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana, UCAB; la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, UCLA; y la Universidad de Carabobo, UC.
El equipo central del OVV que ha sido responsable de este esfuerzo y de sus logros, ha estado integrado por colegas de las distintas universidades y centros de estudio: Neida Albornoz, Ximena Biaggini y Rina Mazuera Arias en San Cristóbal; Jesús Subero en Cumaná; Rayma Rujano, Alexis Romero Salazar y Daniel Velasco en Maracaibo; Luisa Pernalete y Eligio Rodríguez en Ciudad Guayana; Nelson Freites y Carlos Meléndez en Barquisimeto; Iris Terán en Maracay y, en Caracas, María Josefina Ferrer y Mariana Caprile, quien es la responsable de la campaña de valoración de la vida que ha realizado el OVV, así como por los colegas coeditores de este libro, Olga Ávila y Alberto Camardiel.
En una oportunidad Jorge Luis Borges declaró que un libro era la última corrección de la prueba de imprenta que uno le cedía al impresor; y es verdad, al menos en este caso es verdad. Las propuestas que aquí se formulan están en ciernes, forman parte de una construcción teórica y metodológica que hemos estado desarrollando durante estos años y para lo cual ha sido muy valioso en los últimos meses el ambiente profesional y el apoyo que he recibido del Woodrow Wilson International Center for Scholars, donde mi estancia como investigador me ha permitido concluir el libro, discutirlo con los colegas y entregárselo al editor.
Es nuestro deseo que este libro contribuya a una mejor comprensión del fenómeno contemporáneo de la violencia en América Latina y a unas mejores políticas públicas de seguridad ciudadana, que hagan de la región una sociedad más pacífica, más próspera y con mayor democracia y libertad.
Roberto Briceño-León Woodrow Wilson International Center for Scholars Washington, DC, marzo 2012
Primera parte
Años ViolentosRoberto Briceño-León, Olga Ávila y Alberto Camardiel
El año 2011 terminó como el más violento de la historia venezolana: 19.459 homicidios.
Por cualquiera de las formas que se mida, con cualquiera de las fuentes que se utilice, se encontrarán más homicidios, más muertos en las cárceles, más secuestros, más robos a mano armada, más heridos. Más dolor y tristeza en la familia venezolana.
En los archivos oficiales ya para el mes de noviembre de 2011 los casos de homicidios habían llegado a 15.360, superando ampliamente los 13.080 casos que oficialmente se habían reportado para todo el año 2010. Al añadir a esta cifra un estimado conservador de los asesinatos cometidos en diciembre, habíamos proyectado que al final de año en los archivos oficiales se contabilizarían 17.336 casos de homicidios. Nos equivocamos, nos quedamos cortos, al final del año los archivos sumaron 18.850 muertes violentas.
Esa cifra sin embargo no refleja la realidad de la victimización que es todavía más cruel y dolorosa, pues en el año 2011 se registraron 4.874 casos como «averiguaciones de muertes». Estas son personas fallecidas en condiciones violentas o extrañas, pero que por las limitaciones de la investigación policial y judicial no ha sido posible realizar una acusación de homicidio, ni tampoco de clasificarlas y archivarlas como suicidios o accidentes. Por lo tanto, si de manera conservadora consideramos que solo una octava parte de esos caos, uno de cada ocho, fue un homicidio, tenemos la cifra conservadora de 19.459 víctimas. Claro, es también posible y razonable considerar que no fue la octava parte sino la mitad de esos casos, entonces nos sumarían 21.287 homicidios en el año. Cifras escandalosas cualquiera de las dos, y que muestran que por cualquier modo que se le observe, es un drama que enlutece a la sociedad venezolana.
Esta cifra nos indica que en Venezuela se cometieron en promedio 1.621 homicidios cada mes, lo cual representa 53 asesinatos cada día. Cabe recordar que el Libertador Simón Bolívar en su informe del 25 de junio de 1821 sobre los resultados de la Batalla de Carabobo escribió: «Nuestra pérdida no es sino dolorosa: apenas 200 muertos». En Venezuela, en el 2011, cada cuatro días tuvimos la misma cantidad de fallecidos que en la Batalla de Carabobo; cada mes, ocho veces más muertes que en esa Batalla.
Si asumimos las últimas proyecciones de población del Censo 2011, que para diciembre de 2011 indican que Venezuela tuvo en ese año 28.500.000 habitantes, y calculamos la proporción de víctimas por el número de habitantes, tenemos para Venezuela en 2011 una tasa de 67 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de todo el planeta.
Durante los años 80 e inicios de los 90 el conjunto de países de América Latina mostró un incremento importante en la violencia y en la tasa de homicidios. En países con mucha criminalidad como El Salvador o Colombia, con tasas superiores a los 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes se acrecentaron las víctimas en sus ya abultados registros; en los países con tasas medias (entre 10 y 20 por 100.000 hab.), como Brasil, México o Venezuela, también se incrementaron los homicidios; y en los menos violentos, como Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay (con tasas inferiores a 10 por cada 100.000 hab.) sucedió lo mismo. Es decir, fue un período de sostenido y sorprendente aumento de la violencia y la criminalidad en la región (Cruz, 1999; De Souza Minayo M.C., 2003; OMS, 2000; OPS, 1996, 2003; Ramos de Souza, et al., 2010; Souza Minayo, 2006).
La explicación que de inmediato surgió fue el crecimiento de la pobreza que se vivió en todos los países como resultado de la recesión que atravesó la economía mundial. Esta crisis económica fue una consecuencia retardada del segundo incremento importante de los precios del petróleo ocurrida a raíz de la caída del Sha de Irán a fines de los años 70. En Venezuela y México se inició como una gran bonanza, por el alza del precio del barril del petróleo, pero al poco tiempo se trocó en una tragedia con la debacle económica que llevó a los gobiernos a la adopción de medidas como el control de cambio, que ocurrió en México en agosto de 1982, y al año siguiente en Venezuela, con el conocido «Viernes Negro», en febrero de 1983 (Briceño-León R., 2006).
La explicación de la violencia a través de la pobreza fue discutida desde fecha muy temprana por algunos autores en Brasil (Zaluar, Noronha y Albuquerque, 1994), en Colombia (Londoño y Guerrero, 1999) o en Venezuela (Briceño-León R., 1997). Sin embargo, como el incremento de los pobres en la región fue muy significativo, y sobre todo de los pobres urbanos, la tesis tuvo aliento. Según las estimaciones de la Cepal, entre 1980 y el año 2000 se produjo un incremento de 85 millones de nuevos pobres urbanos en las ciudades de América Latina, de los cuales 29 millones podían ser considerados que vivían en una situación de pobreza «extrema» (Cepal, 2004). Esta es una cifra muy importante por su magnitud, sobre todo si la observamos como millones de personas, y no solo como porcentajes, pues señalan la gravedad del drama humano allí representado y los riesgos que podían vislumbrarse entre esa población mayoritariamente joven. En ese contexto era plausible aceptar la pobreza como el origen de los homicidios y la asociación causal entre la llamada «década perdida» de América Latina y el incremento del delito y la criminalidad urbana, como explicación general del notable incremento de la violencia vivido en la región.
Sin embargo, en la primera década del siglo ocurre un proceso diferente que pone en juicio las creencias anteriores, pues Venezuela sufre una expansión de la violencia muy rápida y sostenida, un alza súbita en los homicidios; en el mismo período en que se recuperan los precios del petróleo, se produce un aumento sin precedentes del ingreso nacional y se aplican unas políticas redistributivas que sostienen haber disminuido la pobreza y la desigualdad (Briceño-León, Ávila y Camardiel, 2009).
En ese contexto de confusión y paradojas se producen en el país tres tipos de afirmaciones sobre la violencia y sus razones que nos parecen importantes de analizar y discutir.
La primera afirmación sostiene que la violencia siempre ha existido en el país y que la violencia de inicios de los años 2000, de la última década, es inferior a la que ocurría en décadas anteriores. Este argumento es esgrimido por diferentes autoridades y analistas políticos, e inclusive el propio Presidente de la República lo ha señalado, como en su discurso de febrero de 2008:
«Que la Venezuela de hoy es un país mucho más inseguro que hace nueve años, es una mentira pero del tamaño de la Catedral. Que hay todavía mucha inseguridad, claro, la hay en el mundo, y aquí también. Pero decir que hoy la Venezuela que tenemos está azotada por la inseguridad es, prácticamente, desconocer el pasado, como algunos pretenden. Esos sectores, ¡vaya, cómo manejan cifras!, con qué irresponsabilidad, tratando de engañar al pueblo, de confundir al país. No lo han logrado ni lo van a lograr[1].»
La segunda afirmación postula que Venezuela es menos violenta que otros países de la región: «¿cómo es posible decir que Venezuela es más violenta que Colombia con toda su historia de muerte o que México, con todos esos crímenes y feminicidios horribles de Ciudad Juárez?», se preguntan los que defienden esta tesis. La comparación les resulta tan absurda que hasta les provoca risa y se permiten burlarse de lo que consideran una «argumentación ridícula» (http://www.aporrea.org/medios/n163337.html), al mismo tiempo que sostienen que en Venezuela deben haber menos asesinatos que en cualquiera de esos países.
La tercera afirmación se refiere a la causalidad, y sostiene que la violencia tiene su origen en la pobreza y la desigualdad. Este argumento está muy difundido entre algunos analistas y estudiosos de la violencia en América Latina y Venezuela, y ha sido retomado por el Presidente de la República quien lo ha señalado en repetidas oportunidades y que tiene especial relevancia por el cargo público que ocupa y las responsabilidades que de allí se derivan. De este modo explicó en Radio Nacional en agosto de 2010:
«La violencia es uno de los efectos visibles de la injusticia social, del capitalismo, del modelo que nos impuso la burguesía y de toda esa campaña que sigue bombardeando la mente de muchos, en especial la de los niños[2].»
De igual manera se expresó en su columna semanal del diario Últimas Noticias cuando se refirió al tema como:
«problema estructural de la inseguridad en nuestro país, originado por las brutales desigualdades que heredó nuestro gobierno y que estamos enfrentando[3].»
Y en su Mensaje a la Asamblea Nacional del 15 de enero de 2011, cuando además de afirmar que había una injerencia extraña, extranjera, vinculada al «paramilitarismo» y a «los enemigos internacionales, el imperialismo yanqui y sus lacayos», destacó:
«nosotros tenemos que seguir entendiendo la necesidad de atacar las causas de la inseguridad, pero les repito, necesario es que tomemos en cuenta que en el caso venezolano hay causas adicionales que no son causas naturales, bueno, la miseria, la desigualdad, el desempleo, la falta de educación, de oportunidades, como se dice, son algunas de las causas de la violencia, del crimen[4].»
En este libro analizaremos cada una de las tres afirmaciones y procuraremos confrontarlas con las evidencias que podemos disponer de Venezuela y del resto de países de América Latina, a fin de discutir su robustez y proponer interpretaciones alternas al mismo fenómeno.
La violencia en Venezuela contrasta de manera radical con lo que ha sucedido en otros países en condiciones sociales similares a la nuestra.
En Colombia para el año 2001 se registraron 27.840 homicidios y en el año 2011 la cifra hasta el 24 de diciembre era de 13.520 casos, es decir que disminuyeron a menos de la mitad, contabilizándose 14.320 víctimas que diez años antes. En contraste en Venezuela en el año 2001 se registraron en el archivo oficial 7.960 homicidios, y, de acuerdo con la misma fuente, en el año 2011 se registraron 18.850 víctimas, es decir hubo 10.890 personas más asesinadas que hace diez años. Estas cifras muestran que en Colombia se ha dado una reducción a la mitad, mientras que en Venezuela, en ese mismo período, los homicidios se duplicaron.
Para tener una idea de lo que representan estas magnitudes podemos comparar lo sucedido en Venezuela con las víctimas de la guerra en Irak, entre marzo del 2003, cuando se iniciaron los ataques, y el final oficial de la guerra en diciembre del 2011, lapso en el que murieron en total 4.486 soldados americanos. Es decir que solo el año 2011 hubo en Venezuela cuatro veces más muertos que soldados americanos caídos en toda la guerra de Irak.
En un estudio realizado por la Universidad de Londres y el King’s College sobre las víctimas civiles de la guerra se encontró que entre 2003 y 2010 los terribles ataques con bombas suicidas en Irak (en vehículos o a pie) mataron a 12.284 civiles (Hsiao-Rei Hicks, Dardagan, Bagnall, Spagat y Sloboda, 2011). Es decir que en Venezuela en el año 2011 murieron 1,5 veces más personas que todas las fallecidas por bombas suicidas en Irak del 2003 al 2010.
El Observatorio Venezolano de Violencia calcula, de manera conservadora, que en la última década, entre el año 2001 y el año 2011, ocurrieron en el país 141.487 asesinatos.
Las investigaciones científicas realizadas en distintos países han mostrado que la aparición de esos altos y sorprendentes incrementos de los homicidios y la violencia criminal coincide con situaciones cercanas a las guerras. Así ocurrió en Gran Bretaña, Alemania y Japón después de las guerras mundiales (Johnson, 2008; Roberts y LaFree, 2004), en Estados Unidos después de la guerra civil o de la Primera Guerra Mundial (LaFree, 1999; Kennedy, Forde y Silverman, 1989; McCall, Land y Parker, 2011; Gurr, 1981; LaFree, 1989; Karsted y LaFree, 2006). Algo similar ocurrió en América Latina, donde la violencia y los homicidios se incrementaron en El Salvador después de los Acuerdos de Paz o en Colombia con la guerra entre el Gobierno Nacional y los dos ejércitos de guerrillas y el de los paramilitares. Lo singular es que estos incrementos en la violencia criminal ocurren así las guerras sean internas o externas, y ocurren con independencia de que en ese país o región se pierda o se gane la guerra.
Pero en Venezuela no hemos tenido guerras. ¿Cómo explicar lo ocurrido?
A pesar de no haber sufrido guerras, lo que ha sucedido en la sociedad venezolana tiene unos efectos sociales de «como si» hubiésemos padecido un conflicto bélico muy violento, tanto en sus causas como en sus consecuencias.
La guerra incide y perturba dos mecanismos centrales de contención de la agresión en la sociedad. En primer lugar la guerra legitima la violencia y el uso de la fuerza, es decir la no ley. La guerra destruye los mecanismos de diálogo y arreglo de conflictos por las normas y el acuerdo mutuo; se basa en la imposición de un grupo o país sobre otro y se procura la destrucción del otro, que no es considerado rival sino enemigo.
En segundo lugar la guerra deslegitima los mecanismos de contención de la agresión: deja sin fundamento la censura a la violencia y a los violentos y la creencia de que la violencia no es el mejor camino para solucionar conflictos entre las partes.
La guerra deslegitima el valor del respeto a la vida y la enseñanza ancestral del «no matarás»; la guerra otorga impunidad a la matanza de otros seres humanos y le da fuerza a la creencia de que por las armas y la fuerza se pueden lograr las metas individuales o colectivas.
En Venezuela estos efectos se han dado sin haber tenido una guerra, por el continuo elogio de la violencia y de los violentos, por la impunidad creciente en el país y por los llamados continuos a la guerra. La vida social regida por normas ha sido substituida por el uso de la fuerza.
El control de la violencia y la reducción de los homicidios requieren construir una sociedad basada en el consenso y en las normas (Elias, El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, 1987; Fletcher, 1997). El antiguo dilema de barbarie o civilización se repite en la actualidad en el conflicto entre la violencia y la paz. La barbarie de hoy está representada por el homicidio, la fuerza de las armas y la impunidad; y la civilización está representada por el diálogo, las leyes, la fraternidad y el castigo a los violentos.
No podrá existir progreso ni bienestar en la sociedad mientras se irrespete el derecho a la vida y los derechos del otro y se viole la norma consensuada como eje del pacto social (Karstedt, 2006; Neumayer, 2003). La civilización y el progreso se fundan en el consenso y en la coexistencia, en la fraternidad y la solidaridad, nunca en la destrucción del otro.
La experiencia social de Venezuela en los últimos años representa una valiosa fuente de información para discutir las hipótesis de la pobreza o la institucionalidad para avanzar, desde la sociología, en la comprensión teórica de la violencia y la criminalidad.
Las explicaciones que se han dado desde el Gobierno no se sostienen: es falso que «el problema siempre ha sido así», los datos oficiales mismos muestran que las tasas de homicidios antes de 1999 eran varias veces menores. Si bien es cierto que «es un fenómeno mundial», es falso que «en otros países sea peor», pues Venezuela tiene más homicidios que la mayoría de países en el mundo; claramente hay diferencias con Colombia y la mortalidad llega a ser mayor inclusive que en países en guerra como Irak. Es falso que «se trata de la pobreza y la desigualdad», pues en este tiempo Venezuela ha tenido riqueza como nunca y el propio gobierno se ufana de haber disminuido la pobreza y la desigualdad.
La verdadera explicación se encuentra en una política equivocada. El Gobierno ha implementado planes como el Dibise, la Policía Nacional o la propuesta de desarme, ideas buenas a las que se les pueden criticar detalles, pero que en esencia no pueden funcionar si no tienen como respaldo una decisión política de condenar la violencia y a los violentos, de respetar y hacer respetar la ley. No se puede eficazmente perseguir a los delincuentes y llamarlos «bienandros»; no se puede desarmar a la población si la consigna es «el pueblo en armas», no se puede fomentar la vida y la paz, cuando por años se ha elogiado la muerte y la guerra.
Esta situación es posible cambiarla y en poco tiempo. Para ello se requiere de un gobierno que decida actuar con firmeza para proteger a la familia venezolana. Un gobierno que censure la violencia y fomente el diálogo, pero que al mismo tiempo persiga, desarme y castigue a quien se empeñe en asesinar a los ciudadanos indefensos. Un gobierno que convoque a vivir en paz y a buscar el progreso. Una política de seguridad es la política de una sociedad regida por normas y no por la fuerza o el capricho del líder. Es una política de unión de la sociedad.
Referencias
Briceño-León, R. (2006). «Violence in Venezuela: Oil rent and political crisis». Ciencia & Saúde Colectiva, 11(2), 315-325.
__________, Ávila, O. y Camardiel, A. (2009). Inseguridad y violencia en Venezuela. Caracas: Alfa.
__________, Camardiel, A., Ávila, O., Armas, E. y Zubillaga, V. (1997). «La cultura emergente de la violencia en Caracas». Revista Venezolana de Economía, 3, 195-214.
Cepal (2004). Panorama Social de América Latina. Santiago de Chile: Cepal.
Cruz, J.M. (1999). La victimización por violencia urbana: niveles y factores asociados en ciudades seleccionadas de América Latina y España. Washington: OPS.
De Souza Minayo, M.C. (2003). «A violência dramatiza causas». En M.C. de Souza Minayo y E. Ramos de Souza (Edits.), Violência sob o Olhar da Saúde: infrapolítica da contemporaneidade brasileira. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 23-48.
Elias, N. (1987). El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. México: Fondo de Cultura Económica.
Fletcher, J. (1997). Violence and civilization: An introduction to the work of Norbert Elias. Cambridge: Polity Press.
Hsiao-Rei Hicks, M., Dardagan, H., Bagnall, P., Spagat, M. y Sloboda, J.A. (3 of September of 2011). «Casualties in civilians and coalition soldiers from suicide bombings in Iraq, 2003-10: a descriptive study». Lancet, 378, 906-914.
Johnson, D. (2008). «The homicide drop in postwar Japan». Homicide Studies, 12(1), 146-160.
Karstedt, S. (2006). «Democracy, values, and violence: Paradoxes, tensions, and comparative advantages of liberal inclusion». Annals of the American Academy of Political and Social Science, 605, 50-81.
Kennedy, L., Forde, D. y Silverman, R. (1989). «Understanding homicide trends: Issues in disaggregation for national and cross-national comparisons». Canadian Journal of Sociology, 14(4), 479-486.
LaFree, G. (1999). «Declining violent crime rates in the 1990s: predicting crime booms and busts». Annual Reviews (25), 145-168.
Londoño, J.L. y Guerrero, R. (1999). Violencia en América Latina. Epidemiología y costos. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.
McCall, P., Land, K. y Parker, K. (2011). «Heterogeneity in the rise and decline of city-level homicide rates, 1976-2005: A latent trajectory analysis». Social Science Research, 40, 363-378.
Neumayer, E. (2003). «Good policy can lower violent crime: evidence from a cross-national panel of homicide rates, 1980-97». Journal of Peace Research, 40(6), 619-640.
OMS (2000). Informe Mundial sobre Violencia. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.
OPS (1996). Violencia en las Américas: la pandemia social del siglo XX. Washington: OPS.
__________(2003). Repercusiones de la violencia en la salud de las poblaciones americanas. Washington: OPS CD44/15.
Ramos de Souza, E., De Souza Minayo, C., Constantino, P., Ozon Boghossian, C., Guimarães e Silva, J., Castelo Valadares, F. y otros (2010). Estudo multicêntrico da mortalidade por homicídios em países da América Latina: Brasil. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde / Fundação Oswaldo Cruz / Escola Nacional de Saúde Publica Sérgio Arouca / Claves/ CNPq.
Roberts, A. y LaFree, G. (2004). «Explaining Japan’s postwar violent crime trends». Criminology, 42(1), 179-209.
Souza Minayo, M.C. (2006). Violência e saúde. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz.
Zaluar, A., Noronha, J. y Albuquerque, C. (1994). «Violencia: pobreza ou fraqueza institucional». Cadernos de Saúde Pública, 10 (supl. 1), 213-217.
Las explicaciones de la violencia: ¿pobreza o institucionalidad?Roberto Briceño-León, Alberto Camardiel y Olga Ávila
El aumento de la violencia homicida en América Latina ha llevado a los distintos actores de la sociedad a preguntarse con insistencia las razones de tan inusitado incremento: ¿por qué tantos crímenes, por qué tanta saña, por qué tantas víctimas inocentes?
Las muertes violentas en la región crecieron en una magnitud tan considerable y se expandieron de tal forma durante los años 90 del siglo pasado, que las instituciones de salud, tales como la Organización Panamericana de la Salud, no han dudado en calificar el fenómeno no solo como una epidemia, es decir que ocurre en un lugar determinado, sino como una «pandemia» por la amplitud de su extensión en toda la región de América Latina y el Caribe (OPS, 1996).
Las preguntas que surgen sobre la violencia son al final preguntas sobre la sociedad, sobre su organización, sus arreglos y sus modos de solucionar o convivir con los conflictos. La angustiosa interrogante de por qué tantos crímenes se la hacen los científicos, los políticos y los periodistas, y también, los ciudadanos comunes y las víctimas que han sobrevivido a un ataque, o los miles de familiares y amigos de quienes fallecieron: las madres que han perdido a sus hijos, los huérfanos que lloran a sus padres. Todos quieren entender el fenómeno, pero, ¿cómo explicarlo?
Tomemos como inicio la teoría de la rutina en la criminalidad, originalmente desarrollada por Cohen y Felson, en la cual se postula que para que exista un delito se requieren tres condiciones: la primera es que exista un individuo motivado a cometer un crimen; la segunda es que existan unas condiciones objetivas que lo hagan factible; y, la tercera, que no exista una fuerza capaz de impedirlo (Cohen y Felson, 1979; Cohen J., 1983; LaFree y Tseloni, 2006; Birkbeck y LaFree, The situational analysis of crime and deviance, 1993).
Esos tres factores definen una situación en la que se produce el delito. El individuo motivado es esencial, pues no hay crimen sin criminal, pero deben darse unas condiciones para que ese individuo decida actuar delictivamente. No todas las personas propensas o tentadas por el delito cometen una fechoría; unas sí y otras no. Las circunstancias entonces que llevan al individuo a cometer un delito, que permiten el pasaje al acto, son importantes para comprender la dinámica general de la criminalidad.
El segundo componente se refiere a una condición objetiva, alguien puede querer robar una joyería, pero si hay una reja y una bóveda, pues no le será fácil lograrlo; alguien puede querer asesinar a otra persona, pero si no la encuentra, no podrá realizar su cometido. Estas condiciones pueden ser incluso más amplias, como la existencia o no de iluminación pública: si una calle está bien iluminada, será más difícil cometer un asalto que si está oscura, y esto siempre ha ocurrido así. Durante la Colonia, así como al inicio de la República, se prohibía en Venezuela que las personas salieran de viaje en las noches sin luna; debían esperar hasta que llegara el creciente, de modo tal de tener más iluminación natural nocturna y por lo tanto seguridad en las calles de los poblados o en los senderos de los campos.
El tercer factor es simplemente la resistencia que puede oponer la víctima potencial. Si existe el individuo motivado y las condiciones de un noche oscura, el delito puede ser impedido porque existe vigilancia policial en la zona, o los parroquianos están pendientes de las calles de su vecindario, o las potenciales víctimas están armadas de manera apropiada y dispuestas a defenderse. La existencia de esta fuerza capaz de repeler el intento de cometer un delito puede estar constituida por las propias víctimas que se defienden de manera directa y personal; o puede estar constituida por otras personas, por unos terceros que cumplan esa función y que pueden ser vigilantes privados contratados por la familia o el vecindario; o, también, unos individuos contratados por la colectividad abstracta representada por el Gobierno y que llamamos policía. Al final todas son fuerzas de resistencia al delito.
Los tres factores responden a condiciones sociales e históricas y si ocurre un incremento del delito debe uno suponer que alguno de los tres o todos los factores han tenido un cambio que pueda explicarlo: o hay más individuos motivados a delinquir, o hay más condiciones objetivas, o hay menos fuerza de resistencia. Pero de los tres factores el que ha ocupado más atención en la búsqueda de explicación social es el de la motivación individual, es decir, por qué unos individuos se vuelven delincuentes y asesinos y otras personas, en las mismas condiciones, no lo hacen: ¿qué engendra un asesino?
La explicación primera que ha surgido sobre la violencia en América Latina ha sido la pobreza. Esta ha sido una explicación que relaciona el comportamiento violento con las condiciones sociales y en particular con las carencias, las necesidades insatisfechas, y pretende dar una explicación racional y funcional derivada de esa condición social y económica. Los individuos, dice el argumento simplificado, son delincuentes o violentos porque son o fueron pobres, porque se encuentran o se hallaban en una situación de pobreza cuando se iniciaron en el delito.
Este tipo de explicación puede tener diversas versiones y matices. Para algunos el problema no estaría en la pobreza, sino en la desigualdad, por lo tanto se trata de una cierta injusticia o de una envidia sobre la riqueza del otro. Para otras se vincula con las migraciones, es decir, sobre la inadaptación de los recién llegados al nuevo contexto social y sobre los mecanismos tramposos que irrespetan la estabilidad y la norma social que pueden usar los migrantes. O simplemente se trata de justificar el delito por la necesidad, es decir no actuó por una decisión voluntaria e ilegítima de delinquir, sino forzado por las circunstancias y por lo tanto legítima.
La segunda explicación gira en torno a la institucionalidad, al pacto social y a las maneras de resolver los conflictos por parte de la sociedad. En este caso el argumento simplificado diría que el individuo es delincuente y violento porque la sociedad falló en impedírselo. La sociedad falló en la comunicación efectiva de las normas que se debían acatar, falló en forzar su cumplimiento motivando su acatamiento y sancionando su infracción.
Este argumento es propiamente político, pues se refiere a los mecanismos que utiliza esa sociedad para dirimir las diferencias, para legitimar el poder y establecer propuestas de conductas prescritas que todos deben seguir y que serán premiadas, y de otras conductas, las proscritas, que se deben evitar pues serán castigadas. Pudiera dar la impresión que la explicación de la pobreza se refiere más a la motivación del individuo y la explicación institucional a las condiciones objetivas o a la fuerza de resistencia, pero no es realmente así. Ambas propuestas abarcan las tres instancias, pero entienden la violencia de manera diferente.
La violencia estructural y la violencia física
La violencia es un término polisémico en las ciencias sociales y en la política. Se usa de múltiples maneras y se quieren significar diversos comportamientos y realidades. Básicamente hay tres tipos de violencia a las cuales hacen mención en los estudios en América Latina: la estructural, la psicológica y la física.
Por violencia estructural muchos autores se refieren a ciertas condiciones sociales que por sus carencias representan una agresión contra el ser humano y su calidad de vida. La idea de la violencia estructural fue desarrollada por los cultores de la «criminología crítica», en una respuesta al pensamiento individualista de la criminología tradicional que tendía a centrarse en las personas y olvidarse o subestimar el entorno social en el cual vivían. Con la propuesta de una violencia estructural buscaba una explicación a los comportamientos en el medio ambiente social, era una forma de comprender y, también, de justificar ciertos comportamientos o acciones individuales violentas como una respuesta a las condiciones de «violencia» en las cuales esas personas vivían. La pobreza, la carencia de servicios básicos como el agua, o el desempleo que impedía obtener los medios para sobrevivir, podían ser interpretados como una violencia que la sociedad ejercía sobre las personas, pero, como esas condiciones no eran transitorias o circunstanciales, sino permanentes e inherentes a la sociedad, se consideraba que eran «estructurales» y por lo tanto la violencia que promovían debía ser calificada como «estructural» también (Galtung, 1964; Galtung y Hölvik, 1971; Farmer, 2004).
Una segunda orientación se refiere a la violencia «psicológica» como una agresión emocional hacia otra persona y que puede ser activa o pasiva, que puede darse por acción o por omisión, como ofensa verbal o como silencio. Todo tipo de agresión tiene un componente psicológico, pero en este caso se trata de una acción restringida a este aspecto o dimensión de la interacción humana, por lo tanto se trata de amenazas que no se ejecutan, de intimidaciones que se mantienen como coacciones o chantajes sin terminar de concretarse, pero que son vividas por la víctima como reales y que producen daño a las personas. La violencia psicológica incluye una amplia gama de comportamientos, desde la tortura, que puede realizar simulaciones de asesinatos o fusilamientos, hasta el silencio o la agresión verbal entre la pareja y el abandono o la amenaza cruel sobre los niños (Kim, Bond y Kuchar Bond, 2005; Bandura, 1973; Vethencourt, 1992).
La violencia estructural y la psicológica se colocan en dos extremos del comportamiento y la acción social: en un caso ubicándose en el extremo de la exterioridad, de las circunstancias externas, y, en el otro, colocándose en el extremo opuesto de la subjetividad, de la interioridad de las personas. Entre esos polos se encuentra la definición de violencia física que hemos utilizado en los estudios sociológicos de América Latina.
Cuando en 1995 la Organización Panamericana de la Salud propuso la realización de un estudio multicéntrico de las actitudes y normas de la violencia, que posteriormente se llamó Proyecto ACTIVA, se inició una amplia discusión sobre la definición que debíamos adoptar de violencia tanto por sus implicaciones conceptuales y políticas, como por las exigencias operacionales que debía tener. Se trataba de definir violencia de un modo tal que fuera una descripción específica de una acción y comportamiento y que nos permitiera llevar a cabo las investigaciones de campo que estaban planteadas y que proporcionarían las evidencias necesarias del estudio.
En ese momento y luego de intensas discusiones adoptamos una definición que con pequeñas variaciones compartimos los distintos grupos de investigación. En el Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso) de Venezuela a partir de ese momento entendemos que «violencia es el uso o amenaza de uso de la fuerza física para dañar a otros o a uno mismo». Esta es una definición restringida que no incluye pero tampoco niega la existencia de condiciones sociales previas ni de las dimensiones o consecuencias psicológicas de los actos (Briceño-León, Camardiel, Ávila, Armas y Zubillaga, 1997). La violencia se restringe a la fuerza física, con lo cual los estudios empíricos son más sencillos de ejecutar. Pero incluye no solo su ejecución, sino cualquier amenaza creíble de su uso, con lo cual se amplía la gama de posibilidades muy importantes del comportamiento y la acción violenta. Finalmente incluye también los suicidios, que si bien no son un problema de grandes dimensiones en América Latina, sí lo son a nivel mundial y son igual importantes para entender los mecanismos de autoagresión y de sentidos de la vida y de la muerte en una sociedad.
Esta definición de Lacso, así como otras que surgieron de los grupos de investigación de América Latina, sirvieron de insumo para el estudio sobre la situación de la violencia mundial que llevó a cabo la Organización Mundial de la Salud. Allí se establece una definición de la violencia que tiene muchas similitudes con la antes descrita de Lacso, pero pone énfasis en las consecuencias del acto violento. La OMS dice que violencia «es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o comunidad, que cause o tenga posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones».
Esta definición más acotada nos parece de más utilidad y es la que utilizaremos para nuestro estudio y nos servirá para la presentación de la información y discusión que realizaremos en las páginas siguientes.
La violencia y la norma social
La violencia es un hecho normal en todas las sociedades. No hay sociedades que estén libres completamente de violencia, ni tampoco sociedades donde la violencia sea el mecanismo único de interacción social. La violencia existe y es normada por todas las sociedades que la prohíben y la aceptan en ciertas condiciones y magnitudes (Durkheim, Les règles de méthodo sociologique, 1978; Leavitt, 1992).
La violencia es un mecanismo perverso y privilegiado de interacción social, es una manera por la cual las actividades cotidianas y normales del intercambio social se realizan apelando a la fuerza física como un mecanismo principal o complementario de llegar a acuerdos o resolver desacuerdos (Felson y Tedeschi, 2002). La violencia en las sociedades está vinculada a la apropiación de una riqueza (un objeto, unas personas, unos recursos), a la imposición de un placer o una voluntad, o a las actividades reactivas y defensivas que cada uno de esos actos pudiera provocar en los amenazados o las víctimas.
Pero en todas las sociedades y grupos sociales, inclusive en los grupos abiertamente criminales, hay también la voluntad permanente de regular la violencia, de controlarla y someterla a normas, de simbolizarla y transformarla en representaciones de lo real, para evitar o mitigar sus consecuencias físicas (LaFree, 1999).
Durkheim escribió que el delito es normal en la sociedad porque existe en toda sociedad. Es decir, en toda sociedad se establecen límites entre lo permitido y lo prohibido, y la transgresión de lo prohibido, aunque limitada, es común pues su existencia permite reforzar la norma y su cumplimiento. Ese mecanismo existe en todas las sociedades y lo que puede variar es su contenido específico: unas sociedades pueden considerar un delito el que las personas no ejecuten sus plegarias en los actos religiosos, mientras que en otras sociedades rezar puede ser un delito.
Lo que puede producir variaciones importantes son las magnitudes de los comportamientos y el balance entre los comportamientos prescritos por la sociedad y los proscritos y sancionados, pues si el comportamiento transgresor aumenta en su magnitud y se convierte en generalizado, el carácter funcional que le atribuía Durkheim, de reforzar la norma social, se pierde y puede convertirse en una subversión que desplace y sustituya el patrón dominante, sea este rezar o dejar de rezar). En otros casos, como en la violencia física, puede transformarse en una disfuncionalidad general de la sociedad, pues un moderado número de homicidios puede ocurrir sin graves perturbaciones en cualquier sociedad o grupo criminal, pero un exceso relativo puede alterar las condiciones de su funcionamiento.
Quizá es esta la circunstancia que ha rodeado el incremento de la violencia en América Latina a partir de los años 80. El rápido y notable crecimiento del delito violento ha causado estupor y sorpresa en los ciudadanos, los políticos y los científicos, pues las magnitudes involucradas, el número de víctimas creció de una manera inusitada y sin que mediara un conflicto bélico declarado.
La violencia en la sociedad contemporánea
A escala mundial la tasa de homicidios que se tenía en los años 70 era de 5,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero para mitad de los años 80 se había casi duplicado para llegar a 8,8 homicidios y así se mantuvo hasta llegar al nuevo siglo (Buvinic y Morrison, 2000). El informe mundial sobre violencia que publicó la Organización Mundial de la Salud en el año 2002 mostraba como en el mundo morían más personas por homicidios comunes que por conflictos bélicos, pues estimaba que en el año 2000 se habían cometido poco más de medio millón de homicidios y habían fallecido unas 300.000 personas en guerras (OMS, 2000).
La relación entre homicidios y suicidios es igualmente expresiva de las condiciones sociales y culturales de la violencia, pues es una relación invertida entre Europa y América Latina: en América Latina hay dos veces y media más homicidios que suicidios, mientras que en Europa hay dos veces y media más suicidios que homicidios.
Pero la diferencia entre países y sociedades se muestra con claridad cuando se observa la diferencia en la tasa de homicidios entre los países ricos y pobres, expresada entre aquellos que tienen un ingreso bajo o medio y los que tienen un ingreso alto, pues los que tienen menor ingreso duplican en la tasa de homicidios a los que tienen un mayor ingreso: 28,8 sobre 14,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. La conclusión que uno puede sacar de estas evidencias es que el problema de la violencia se encuentra concentrado en los países de ingresos bajos y medios, pues allí ocurren nueve de cada diez muertes violentas que hay en el mundo y eso sucede porque allí está concentrada la mayoría de la población, pero también porque si tomamos en cuenta la base poblacional en esos países se comete el doble de los homicidios, como lo muestran sus respectivas tasas. Pero, ¿es que es solo un asunto de ingresos y por lo tanto de la pobreza? La evidencia que tenemos en la clasificación de los países muestra la variable ingresos nacionales, pero queremos hacer notar que los países con bajos o medios ingresos muestran también falencias institucionales importantes que deben ser consideradas en la interpretación.
Y el factor institucional se muestra además como un regulador de la circunstancia de los ingresos cuando uno observa las diferencias entre los países industrializados de altos ingresos. La mayoría de los países industrializados tiene una tasa media de alrededor de un homicidio por cada 100.000 habitantes y una desviación de 0,5, es decir, que hay países como Francia, cuya tasa es de 1,0, pero hay otros con una tasa inferior, como Japón o Inglaterra y Gales, cuya tasa es de 0,6 y 0,5 respectivamente. Y hay otros con una tasa más alta como Italia o Australia, cuyas tasas son de 1,4 y 1,6. La diferencia notable se encuentra con Estados Unidos y, recientemente, con Rusia. Estados Unidos ha tenido una tasa de homicidios que había oscilado alrededor de 8 homicidios en las décadas pasadas, y 6 homicidios recientemente, pero su vecino Canadá tiene una tasa cuatro veces inferior de 1,4 homicidios. ¿Por qué esa diferencia tan grande? No pareciera que la explicación debiera buscarse en el nivel de ingresos del país, pues obviamente Estados Unidos lo tiene muy alto. Quizá la explicación la podemos buscar en los arreglos institucionales que dan un tipo de organización social y en la facilidad para el porte de armas de fuego entre uno y otro país. Otra diferencia importante se encuentra con Rusia, cuya tasa de 22 homicidios es entre veinte y cuarenta veces superior a la de otros países industrializados, y es así una tasa similar a la de Brasil y superior a la de muchos países latinoamericanos. En el caso de Rusia pareciera que son los factores institucionales los que pudieran explicar ese dramático deterioro en las condiciones de seguridad personal y que ha estado asociado al surgimiento de bandas y delincuencia organizada que actúan con impunidad ante la indiferencia, incapacidad o complicidad de la policía y el poder político.
Algo similar se puede observar en América Latina (Briceño-León, Villaveces y Concha-Eastman, Understanding the uneven distribution of the incidence of homicide in Latin America, 2008), pues las diferencias existentes en las tasas de homicidios no se vinculan con los niveles de ingreso de los países. Es así que países con bajas tasas de homicidios tienen niveles de pobreza muy diferentes, como es el caso de Argentina y Chile comparados con Bolivia o Haití. O, como sucede en países con altas tasas de homicidios, donde los niveles de pobreza o de ingreso per cápita son muy diferentes entre Honduras y Venezuela. Por lo tanto hay que buscar una explicación más compleja, más inclusiva, que nos permita comprender lo que sucede en América Latina en su conjunto, pero que también nos ayude a comprender las diferencias existentes entre las sociedades.
Las explicaciones de la violencia en América Latina
Para interpretar las situaciones de violencia se han desarrollado diversos tipos de modelos. La Organización Mundial de la Salud formuló en el Informe Mundial de Violencia (OMS, 2000) un modelo ecológico que intenta comprender las distintas dimensiones e incluye al individuo en sus explicaciones por el tipo de organización médica, y para poder explicar los distintos tipos de violencia que entran en el reporte, se asume un modelo que tiene una dimensión individualista que no considera otro tipo de modelo, como el ecológico de Moser y Shrader (1998), o el económico de Rubio (1999), el de la perspectiva criminológica de Cerqueira e Lobão (2004), o el social que desde la Organización Panamericana de la Salud formula Concha-Eastman (2000).
En complemento a estas propuestas desarrollamos un modelo sociológico (Briceño-León, 1997; 2005) que procura establecer las relaciones existentes entre los distintos niveles sociales (macro, meso y micro) y entre los determinantes materiales-situacionales y los culturales de la violencia. A diferencia de lo formulado por otros autores y en particular por la OMS, nos concentramos en las condiciones sociales, y, si quisiéramos ponerlo en términos de Ortega y Gasset (1998), y parafraseamos su famosa frase de 1914, diríamos que nuestro modelo no solo incluye al individuo, sino que pone el énfasis en sus circunstancias.
Para una mejor comprensión del modelo se han denominado los niveles macro sociales como los factores que originan la violencia, en el sentido aristotélico de la causa prima, y que se refieren a las condiciones de la sociedad y la cultura. A los factores meso sociales los denominamos como los que fomentan la violencia y se relacionan con las condiciones materiales de la vida urbana, así como las expresiones singulares de la subcultura. Y, en el nivel micro, donde se incluyen los actores, a quienes llamamos los factores que facilitan la expresión de la violencia o su letalidad, pero que no son en sí mismos productores de violencia.
Los factores que originan la violencia se han relacionado con las condiciones de pobreza y de desigualdad social (Fajnzylber, Lederman y Norman, 2002; Cramer, 2003), las cuales en América Latina son superiores a las que existen en el resto del mundo (Londoño y Szekely, Persistent poverty and excess inequality: Latin América, 1970-1995, 1997). Nuestra postura ha sido que no es la pobreza, sino la desigualdad social, lo que al parecer genera más violencia. No son los países más pobres de la región como Haití o Bolivia los más violentos; tampoco lo son las provincias o estados más pobres de los países; no es el nordeste brasileño, ni los municipios más pobres de Colombia o Venezuela los que tienen más violencia (De Souza Minayo et al., 2003). La violencia ha ocurrido en demasía en aquellos países y ciudades donde se concentra la pobreza y la riqueza: es en Brasil, Colombia y Venezuela; ha sido en Sao Paulo, Río de Janeiro, Medellín, Bogotá, Cali, Caracas. Sin embargo, de todas estas ciudades y países mencionados, la única ciudad que no ha disminuido los homicidios en la última década, sino, bien al contrario, incrementado, ha sido Caracas, que es justamente la ciudad ubicada en el país donde las autoridades afirman que ha disminuido más la desigualdad.
En esos centros urbanos de América Latina hay un grupo importante de millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian: en 1995 había 7,2 millones de jóvenes desempleados, esta cifra subió a 9,5 millones en 2005. La tasa de desempleo juvenil es del 16,6%, el doble de la tasa de desempleo de la región, pues los jóvenes representan el 26,9% de la población laboral, pero tienen un 44,7% del desempleo (OIT, 2006). Se trata de jóvenes desempleados que no tienen modo de ocupar su tiempo, ni medios de satisfacer sus necesidades básicas, ni tampoco están en un contexto social normado (una institución escolar, una empresa, una cooperativa) que les dé orientación y les ofrezca parámetros de comportamiento (Burdett, Lagos y Wright, 2003).
La familia en América Latina, que debía ocuparse de la socialización de esos jóvenes, ha tenido cambios importantes que la han llevado a perder fuerza como mecanismo de control social. Uno de esos cambios importantes es que por múltiples razones, necesidad económica o deseo de realización de la mujer, las madres se han incorporado al mercado de trabajo de manera creciente. En las familias biparentales disminuyó el porcentaje de cónyuges que no trabajaba y podía ocuparse de sus hijos de 46,2% en 1990 a 36,2% en 2002 (Celade-División de Población, 2004). Un cambio muy grande en poco tiempo y no se sabe de quién, si es que es de alguien, ha sustituido a esas madres en el cuidado de los niños.
La religión –en particular la religión católica– ha perdido en las zonas urbanas el papel normativo que le permitía ejercer su función de control social. El proceso de laicización de las zonas urbanas de América Latina ha sido grande, la ley de Dios se ha desvanecido, ha perdido fuerza y capacidad disuasiva, pero la ley civil no ha sustituido su rol de regulador del comportamiento (Benda, 2002; Kerley, 2009).
En América Latina se ha dado un proceso de democratización de las expectativas. Los estudios de mercadeo muestran que las personas comparten sus ambiciones y deseos de consumo de una manera bastante igualitaria. Los jóvenes, ricos o pobres, desean adquirir los mismos productos y las mismas marcas comerciales, pero la capacidad que tienen de satisfacer esa expectativa es muy diferente. Se puede decir que entre los pobres la relación es asimétrica, pues tienen altas expectativas y muy bajas posibilidades de satisfacerlas de un modo legal, pues se trata del 35% de los jóvenes que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2006) están por debajo de la línea de la pobreza y ganan menos de dos dólares diarios.
Entre los factores que fomentan la violencia se encuentra la organización territorial de las ciudades. La violencia se concentra en determinadas zonas urbanas, los asentamientos urbanos informales, que han recibido distintos nombres por los estudiosos: como zonas marginales, asentamientos urbanos no planificados o áreas de ocupación informal, las cuales representan entre el 20% y el 80% de la ocupación territorial de las ciudades de América Latina. En América Latina estas zonas tienen distintos nombres: colonias, favelas, pueblos jóvenes, villas miserias, tugurios, pero todas tienen por lo regular características similares de alta densidad poblacional y una trama constructiva irregular, sea por causa de la topografía del terreno o por haber sido construidas sin planificación, lo cual facilita el control territorial de las bandas criminales o de tráfico de droga y hacen muy difícil el acceso de la policía (Calderón, 2005; World Bank, 2011; McCall, Land y Parker, 2011).
Y como lo demuestran las cifras sobre las víctimas, la violencia tiene un sesgo de género y nos parece que eso puede ser explicado por la cultura de la masculinidad que obliga a los hombres a la confrontación (Collison, 1996) y hace que los efectos protectivos que pudieran tener las conductas de evitación de los conflictos, no puedan ser adoptadas por los hombres de la región por considerársele como propiamente femeninas y hacerlo tendría repercusiones en su identidad de género (Connell, 1991; Ramphele, 2000). Los estudios de violencia juvenil muestran la importancia de la adquisición de «respecto» (Zubillaga, 2003; Márquez, 1999; Santacruz y Concha-Eastman, 1999) entre los varones adolescentes y el uso de la violencia como un mecanismo para lograr esta meta de prestigio social que los hace adultos y hombres.
El mercado de la droga en América Latina (Mafra, 1998) ha tenido cambios importantes en la manera de organizar el negocio de la venta al menor, pues a partir de los años 90 se modificó la forma de pago de la venta de droga de una comisión en dinero por el pago de una comisión en especies, es decir, en más droga. Este cambio en el negocio obliga de manera continua a los distribuidores minoristas a buscar más y nuevos mercados y, como esa no es una meta sencilla de alcanzar, resulta más fácil, aunque peligroso, quitarle el mercado a otro distribuidor (Holmes, Gutiérrez de Piñeres y Curtin, 2006). Buena parte de la violencia que se observa entre las bandas urbanas es debida a las disputas armadas por tomar control o defender el mercado local de la droga. Y aunque se han tenido cambios recientes ligados a la organización mafiosa completa de las bandas y el juego ilegal de lotería (Leeds, 1998; Zaluar, 2004) los espectaculares enfrentamientos de las bandas en Río de Janeiro han tenido como trasfondo permanente el control del muy rentable mercado local de la droga (Zaluar, 2001).
El sistema de justicia penal, que debiera significar una contención a la violencia, apenas logra conocer una pequeña parte de los delitos y castigar una ínfima porción de los mismos. Las cifras de la justicia penal son una pirámide que disminuye bruscamente entre la totalidad de delitos que se cometen, que estarían en la base, y los que se castigan, que estarían en la cúspide. En el medio de la pirámide se encuentran los hechos violentos que conoce la policía que son menos de los que acontecen, luego aquellos en los que se logra identificar un culpable y acusarlo, después los casos en que se logra detener y juzgar al delincuente, que son todavía menores y, en la cima, se encuentra el mínimo porcentaje del 2% o 3% que se logra condenar. La impunidad es una realidad que fomenta el delito. Y esta impunidad existe porque el sistema de justicia penal no tiene capacidad de respuesta ya que, de una manera más dramática, si suponemos que la policía lograra detener a todas las personas que tiene en su lista de solicitados y el sistema judicial tuviera habilidad para condenarlos, la mayoría de los países de América Latina no tendría capacidad en los centros penitenciarios para alojarlos y hacerlos pagar su condena, pues ya se encuentran sobrepoblados. Así que la impunidad es, además, una alternativa pragmática a esta realidad (Alguíndigue y Pérez Perdomo, 2011; Duce y Pérez Perdomo, 2005).
Y finalmente, en este modelo, los factores que facilitan la violencia son el exceso de consumo de alcohol y el porte de armas de fuego. El exceso de consumo de alcohol no causa violencia, pero se puede convertir en un facilitador de los comportamientos violentos, por ello la regulación de las horas y lugares de su expendio ha sido una medida importante en los programas de prevención en ciudades de Colombia como Cali y Bogotá; o de Sao Paulo en Brasil (Gary, 1980; Parker y Auerhahn, 1998). El porte de armas de fuego contribuye a la letalidad de la violencia. Si bien la posesión de armas de fuego no es un factor que produce en sí mismo violencia, pues hay países como Costa Rica o Chile con amplia posesión de armas de fuego y bajas tasas de homicidios, las pistolas y los revólveres incrementan la letalidad y pueden hacer que un conflicto interpersonal cualquiera, hasta el más banal, pueda convertirse en fatalidad. De acuerdo con Small Arms Survey, América Latina es la región del mundo con mayor número de víctimas por armas de fuego. Según las estimaciones hechas por este grupo, ocurren tres veces más homicidios que en África, que es la segunda región con mayor cantidad de muertes ocasionadas por este tipo de armamento (Small Arms Survey, 2004). Buena parte del descenso de los homicidios en el estado de Sao Paulo está vinculado a la reglamentación estricta que se impuso para prohibir el porte de armas de fuego a casi toda la población.