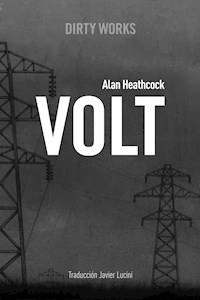
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dirty Works
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Cuando uno nace en Krafton, pequeño pueblo imaginario de la América profunda, solo anhela una cosa: saltar a un tren de mercancías y huir. Claro que a veces ni eso es posible. A veces hasta los mercancías se quedan varados en medio de la llanura. En el cine hace tiempo que echaron la última película. Roy Rogers desapareció en el crepúsculo a lomos de su caballo y ya no va a regresar, salvo como un triste y ridículo fantasma, mientras que la pequeña Shirley Temple ha dejado de ser una niña y anda besando soldados en Fort Apache. Las viejas camionetas de los que no se fueron se oxidan junto a los graneros abandonados, las malas hierbas, las cosechas arruinadas y las plegarias desatendidas. Hay tragedias de proporciones bíblicas, inundaciones, incendios, fratricidios… No hay escapatoria. «Es el humo que respiramos». Volt reúne y entreteje las historias de los que se quedaron, de los que lo intentaron, se hicieron daño y al final no lo lograron. De los que, ya sin fe, decidieron pese a todo seguir lidiando con el día a día, entre secretos inconfesables y restos de pasados naufragios. Historias de violencia, mala suerte, niños muertos y decisiones equivocadas. De lealtad absurda y remordimiento. Desde su aparición en 2011, Volt no ha parado de cosechar premios y críticas elogiosas. Nuestra edición inlcuye por primera vez el relato «Los renacidos», hasta ahora solo publicado en la revista VQR. «Sin duda, en este mundo hay mucha violencia y mucho coraje, pero también abunda la ternura y la compasión. La prosa de Alan Heathcok, sobria y muscular, pero inmensamente poética, encaja con la naturaleza aprensiva y temerosa de Dios de estas historias». Donal Ray Pollock, New York Times «En Volt, Alan Heathcock hace brotar a sus personajes de la misma tierra. Alan es nuestro próximo Cormac McCarthy.» Frank Bill y GQ Magazine El libro ha sido galardonado con los siguientes premios: PUBLISHERS WEEKLY BEST BOOK GQ MAGAZINE BOOK OF THE YEAR SELECTION CLEVELAND PLAIN DEALER BEST BOOK CHICAGO TRIBUNE BEST BOOK SALON "WRITERS CHOICE" BEST BOOK SHELF AWARENESS BEST BOOK BOOKPAGE TOP INDIE BOOK GLCA NEW WRITERS AWARD WINNER NEW YORK TIMES EDITORS' CHOICE OXFORD AMERICAN EDITORS' PICK VOTED "BEST LIVING IDAHO WRITER" WHITING AWARD WINNER NATIONAL MAGAZINE AWARD WINNER SPINETINGLER AWARD WINNER BARNES & NOBLE DISCOVER AWARD FINALIST
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alan Heathcock se crió en un suburbio de clase obrera del sur de Chicago, estudió periodismo en Iowa y actualmente reside e imparte clases de escritura creativa en la Universidad de Boise, Idaho. A los tres años un gato callejero estuvo a punto de dejarle sin ojo. La secuela de aquel incidente, un ligero estrabismo que durante años le proporcionó un espeluznante parecido con Popeye, le hizo quedar finalista para el papel de Danny, el chico «Redrum», de la película El Resplandor. Escribe en la VOLT-mobile, una caravana Roadrunner de 1967 que durante mucho tiempo perteneció al departamento de policía de Idaho. Hoy está llena de libros, premios y cachivaches. Dentro huele a bosque y llega el wifi de casa. Ha empapelado la encimera y una de las paredes con páginas de sus autores favoritos (siente especial debilidad por la carta que le escribió Joy Williams después de leer VOLT). Robert Mitchum, en el papel del reverendo Harry Powell, con AMOR y ODIO tatuado en los nudillos, le vigila desde un póster en la pared: «Mirad estos dedos, queridos hermanos, tienen venas que corren hasta el alma del hombre y están siempre luchando los unos con los otros». Al final de la jornada, Alan hace lo posible por desconectar de los traumas de sus personajes antes de que su mujer y los niños lleguen a casa del colegio. Por lo general, funciona salir a correr escuchando lo último de Wilco, hacer una paradita en el Gyros Shack y darse una buena ducha. Le aburre pescar, es aficionado a la frenología y Ashley Roshitsh, la encargada y jefa de camareros del Saint Lawrence Gridiron de Boise, ha creado un cocktail con su nombre. The Heathcock.
VOLT
VOLT
Alan Heathcock
Traducción Javier Lucini
Título original:
Volt
Graywolf Press
Minnesota 2011
Primera edición:
Abril 2016
© Alan Heathcock, 2011
© 2016 de la traducción: Javier Lucini
© 2016 de esta edición: Dirty Works S.L.
Asturias, 33 - 08012 Barcelona
www.dirtyworkseditorial.com
Diseño y maquetación: Rosa van Wyk y Nacho ReigIlustración: Iban Sainz JaioCorrección de estilo: Marta Velasco Merino
El traductor desea expresar su agradecimiento a Tomás González Cobos por su atenta lectura y sus siempre certeros consejos.
ISBN: 978-84-19288-02-8
Producción del ePub: booqlab
Para Rochelle
Índice
El mercancías detenido
Humo
La pacificadora
De permiso
Fort Apache
La hija
Lázaro
Los renacidos
Voltio
Agradecimientos
1
El crepúsculo incendiaba los cerros y el polvo que se arremolinaba desde los discos del arado formaba un manto de niebla sobre el campo. Parpadeaba, no podía evitarlo. No tenía nada limpio con lo que enjugarse los ojos. Mañana tocaba sembrar el trigo de invierno y aún quedaba mucho por hacer. Treinta y ocho años, muy respetado, en su granero nunca faltaba grano seco, podías fiarte. Ese era Winslow Nettles.
Winslow no vio a su chico cruzar el campo a la carrera. No vio a Rodney encaramarse a la parte trasera del tractor con el pastel de carne y el maíz tierno envueltos en papel de aluminio. No vio la bota de Rodney resbalar en el enganche.
Winslow se restregó los ojos con un pañuelo mugriento. Los discos del arado dieron una sacudida. Se giró para ver qué había provocado aquel zarandeo y ahí atrás, como algo caído del cielo, un niño tendido sobre la tierra.
Winslow saltó del tractor y corrió hacia su hijo. Le apretó con el cinturón el tajo de la pierna. Le presionó el cuello con la palma de la mano. La sangre fluyó entre sus dedos. Winslow acunó a su hijo en su regazo y observó cómo el tractor seguía su marcha dejando un arco de polvo descendente hacia las vías del tren que marcaban el límite septentrional de todo lo que poseía.
2
Las luces parpadearon y la campana repicó. Winslow detuvo la camioneta en el cruce. Del bosque emergió un mercancías, la locomotora se estremeció al tomar la curva. Winslow miró primero las ruedas de hierro del tren, luego la ladera que se alzaba al otro lado de las vías, su vieja casa de tablones, el granero de techado curvo, los silos alzándose por encima de los campos de cebada. El tren resopló, cada vez más cerca. Tardaría en pasar unos veinte minutos. A Winslow le faltaban treinta y siete acres por segar, había perdido demasiado tiempo con la muerte de su hijo, con el funeral y los parientes, con las largas horas consolando a su mujer, Sadie, cuántas lágrimas había vertido, cuánta agua en una sola mujer.
El cruce se puso a temblar. La sirena del mercancías bramó, su quejido cada vez más alto, más próximo. Winslow pisó el acelerador. La camioneta entró dando tumbos en las vías, el morro de la locomotora inundó la ventanilla. Dio un volantazo y la camioneta giró bruscamente, se tambaleó pero no se salió de la carretera. Siguió acelerando colina arriba, los furgones centellearon en el espejo retrovisor, los frenos del tren chirriaron y los enganches aullaron hasta detenerse del todo.
Desde su posición elevada en la cosechadora, Winslow contemplaba el tren detenido, la locomotora distante al oeste, los vagones de carbón perdiéndose en las profundidades del bosque oriental. Había pasado una hora y allí seguía. Winslow tenía lo nervios a flor de piel. Desvió la mirada hacia los rodillos que iban cortando la cebada. Una bandada de mirlos levantó el vuelo. Por el rabillo del ojo percibió un destello blanco entre el sembrado, acto seguido surgió un hombre agachado que se lanzó delante de la grada.
Winslow pisó el freno y se golpeó la cabeza contra la ventana trasera. El pulso le latía con fuerza en el cuello cuando desactivó la cosechadora. Entonces alguien se puso a dar golpes en la cabina, un hombre sin aliento, camisa blanca bajo un mono gris lleno de manchas. Winslow abrió la puerta y saltó al terreno.
–¡Oiga! ¿Qué diablos hace? –exclamó Winslow.
El hombre se encaró a Winslow. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiese estado llorando, el pelo blanco como la luna y una cicatriz que le partía el labio y se le enroscaba en la mejilla como el rabo de un cerdo.
–Podría haberle matado –balbuceó.
Winslow echó una mirada a la cosechadora.
–Soy yo el que podría haberle matado.
–Hijo de puta –ladró el hombre–. Le estoy haciendo probar su propia medicina.
–Mida sus palabras, señor –dijo Winslow–. No me conoce de nada.
El hombre agarró a Winslow de los tirantes del mono y lo arrojó al suelo. Se inclinó sobre él, el sudor de su cicatriz brillaba a la luz del mediodía.
–Lo dejo –dijo el hombre del tren apuntando a Winslow a la cara con un dedo–. Así que por mí puede irse al infierno.
El viento le revolvía el cabello transformándolo en llamas blancas. Winslow apretó las mandíbulas, pensó que iba a golpearle. En lugar de eso, el conductor del mercancías se irguió, se subió la cremallera del mono y se largó corriendo.
Winslow lo vio ascender la pendiente, lejos de las vías, lejos de su tren. Corrió alzando las rodillas a través del campo de cebada hasta dejar atrás la casa de Winslow, el granero y los silos, sin detenerse ni mirar atrás. Pronto no fue más que una mota casi irreconocible en el horizonte; al coronar la cumbre, como deslizándose por un diminuto agujero en el cielo, desapareció.
3
Winslow se quedó un buen rato sentado entre la cebada, decidido a concluir su faena. Pero le sobrevino un temblor en las manos y una pulsación en los ojos, y se vio superado por la fiebre. Solo tuvo fuerzas para volver a la casa.
Intentó recomponerse en el recibidor. Se desplomó contra la pared y escuchó el crujido de una silla. En el salón, una estancia con revestimiento de madera y oscura a pesar de los ventanales, Sadie bordaba una manta de lana para el sofá; retales violetas, rojos y dorados cubrían su mecedora.
–Me voy a tomar un descanso –anunció Winslow antes de apresurarse a la cocina en la parte posterior de la casa. Le ardían los ojos. Las sienes le palpitaban. Al abrir la puerta del congelador se le cayó una bolsa de guisantes. Winslow se dejó resbalar hasta las baldosas. Se llevó los guisantes congelados a la cara.
–¿Hambre, Win? –preguntó Sadie desde el pasillo, sus pasos se acercaron y al rato apareció en la cocina–. ¿Win?
Winslow cerró los ojos, la sintió a su lado, su mano caliente en la nuca, la otra en la frente.
–Oh, Win –dijo ella–. Estás ardiendo.
Sadie era como una estufa que le acababa de estallar encima. Sus dedos le quemaban las mejillas, la garganta. Le rogó: «Déjame en paz», y luego, «Por favor, cariño», pero ella no se movió y el calor se intensificó, los hombros y los brazos comenzaron a temblarle.
Winslow la apartó con brusquedad. Ella se tambaleó, fue a dar contra la mesa de la cocina y se cayó. Se quedó tendida en el suelo, agarrándose el cráneo.
Winslow corrió a su lado.
–Cariño –dijo con miedo a tocarla–. De verdad que lo siento, cariño.
Sadie apoyó una mejilla contra una baldosa y retiró la mano de su pelo. Tenía la palma teñida de sangre.
Winslow yacía despierto con plena consciencia de sus músculos, de su respiración, de los gemidos del somier. El médico le había recetado unos analgésicos a Sadie y ahora ella dormía profundamente a su lado. Le habían afeitado una franja del cráneo y los puntos se le habían teñido de naranja a causa del yodo.
Ahora y siempre seré el hombre que mató a su hijo. El hombre que empujó a su mujer. Winslow quiso despertar a Sadie y disculparse una y otra vez. Estaba muy alterado. Se bajó de la cama procurando no despertarla y avanzó a tientas por la oscuridad con su mono y sus botas.
Recorrió el pasillo a trompicones hasta una puerta que ahora mantenían cerrada. Como el borracho que evita una taberna, él siempre eludía aquella habitación. Apoyó la frente en la puerta y trató de recordar el rostro de Rodney. Pero solo le vino a la mente el hombre del mercancías, sus cabellos blancos, corriendo por el campo de cebada, perdiéndose en la lejanía.
Tenía la frente empapada en sudor. Se precipitó al baño y se roció la cara con agua fresca. Volvió a recordar al hombre del mercancías empequeñeciéndose en la colina, desapareciendo.
Winslow se dirigió a la puerta. Desde el recibidor la luz de la luna trepaba las escaleras. Recorrió el pasillo, se asomó al resplandor. Sadie había retirado de la escalera todas las fotografías de Rodney y, al bajar, Winslow, fue deslizando la punta de los dedos por los clavos donde habían estado colgadas.
El salón estaba bañado por la luz de la luna. Winslow se aproximó al mirador. En el exterior la tierra brillaba. Dejó vagar los ojos mucho más allá del promontorio donde crecía la cebada. Al fondo del campo se agazapaba la muralla que formaba el tren, una silueta negro hollín, un mercancías sin maquinista.
¿Por qué no habían venido a por él? ¿No iba siendo ya hora de que alguien lo echase de menos en alguna parte? La sangre le bullía en el cráneo. No se podía quitar de la cabeza la mejilla cicatrizada del conductor del tren. Aquel hombre se había puesto a correr sin más. Se largó.
Winslow entró con decisión en la cocina y se puso a revolver en los cajones hasta dar con un cuaderno y un bolígrafo. Dudó. No supo qué poner. Garabateó: Salí a pasear. Volveré pronto.
Winslow lo leyó una vez, consideró el sentido de sus palabras. No tenía ningún plan. Solo caminar. Calmarse un poco. Dobló el papel. Se lo llevó a los labios y lo dejó sobre la mesa de la cocina.
4
Winslow atravesó los campos de cebada a puntapiés. Promontorio tras promontorio, caminaba con los ojos siempre puestos en la siguiente cumbre. Al alcanzar el límite de su propiedad se permitió mirar por encima del hombro. Había ido dejando una senda de sombra aplastada en la cosecha. Por encima de la cresta solo se adivinaba la bóveda plateada de su silo.
Saltó una zanja y siguió adelante entre hileras de maíz que le llegaban al pecho. Desde una cima desnuda, Winslow se fijó en la luz más brillante del horizonte y pensó que procedía de una torreta de radio, pero en realidad era Venus, visible a baja altura durante la noche, y decidió que solo descansaría cuando refulgiese directamente sobre su cabeza.
Cruzó un pestilente campo de menta, una zona de pastos, sudó tinta a través de un cenagoso campo de guisantes. Horas de viaje sin pausa dejando atrás casas de gente que jamás había conocido.
Siguió sin detenerse hasta que, al avanzar entre las ramas fibrosas de un bosquecillo de sauces, los reflejos de la penumbra del amanecer le calentaron el rostro. Winslow se frotó los muslos y se planteó dar media vuelta. Pero me hundiré, pensó. Volveré a hacer daño a Sadie. Tan solo me tomaré un día para serenarme. Sadie lo entenderá. Es por ella. Por nosotros.
Winslow necesitaba desierto, necesitaba soledad. Pero no importaba donde mirase, siempre se topaba con un camino de tierra, con el zumbido de una depuradora de aguas residuales o con el tejado de una tienda de cebos parpadeando al sol. Al mediodía llegó a un promontorio desde el que se podía ver el ancho río que marcaba la frontera del estado. Lo fue bordeando durante una hora hasta que dio con un puente de estructura oxidada que cruzaba a la otra orilla. Winslow fue atisbando entre las junturas podridas mientras pasaba por encima de las revueltas aguas marrones, aferrándose a las vigas hasta que se vio de nuevo a salvo en tierra firme.
Tenía los tobillos hinchados, los talones ampollados. Hizo un alto debajo del puente, se rellenó las botas de hierba y se apretó los cordones. Cojeó por el terraplén hasta donde las asiminas asfixiaban la orilla y las colinas parecían intactas. Winslow se abrió paso entre la maleza, las ramas le arañaron las mejillas, las bardanas le mordieron los calcetines y las zarzas le rasparon el cuello y los antebrazos.
Bien inmerso en la espesura, descansó en la cima de una colina arbolada con vistas a un pequeño riachuelo. La luz del sol corcoveaba en el agua. Aunque su cuerpo estaba inmóvil, su mente, a fogonazos, no dejaba de dar vueltas: la bota de un niño erguida en un surco; una enfermera cortándole a Sadie el pelo ensangrentado; el dedo deforme de un hombre delante de su cara.
Comenzó a anochecer y la luna se abrió paso entre los árboles. Winslow se agazapó entre la hierba mora empuñando su navaja. Se figuró que Sadie ya habría llamado a los vecinos para que saliesen en su busca, posiblemente también a la policía, y se la imaginó bordando en el salón, pendiente del sonido de pasos en el porche. Lloró y escuchó el despertar del bosque. No durmió.
El amanecer afloró verde grisáceo con unos nubarrones que envolvieron las colinas. Era el momento de regresar a casa, pero Winslow tenía los pies doloridos y la caminata de vuelta le resultó impensable.
¿Qué le diría a Sadie?, se preguntó. ¿No confiaba en que comprendieses mis lágrimas? ¿Pensé que me verías como un débil el resto de nuestra maldita vida si me ponía a llorar aunque solo fuese un momento? Su cansancio era como un lastre que llevaba amarrado al cuello y Winslow introdujo los brazos en el peto, cerró los ojos y se quedó inmóvil en lo alto de la colina boscosa.
Comenzó a chispear sobre sus párpados. La lluvia se convirtió en un aguacero y Winslow buscó rápidamente el cobijo de una cornisa de arenisca. La lluvia arreciaba de lado y aplastaba la hierba de la ladera. El riachuelo fue creciendo poco a poco, levantando olas. El barro trepó la pendiente. Cuando por fin el sol ardió entre las nubes, Winslow estaba muerto de hambre. Buscó por el bosque y dio con unos arbustos repletos de bayas opalinas. Las ingirió con voracidad, casi sin darle tiempo a tragarlas.
Su estómago no tardó en reaccionar. Vomitó. De nuevo le entró el temblor de la fiebre. Tenía la piel como un hervidero. Se desnudó y, agarrado a la raíz descubierta de un árbol, dejó que su cuerpo se deslizase en el gélido riachuelo. La sombra ocultaba el desfiladero y aferrado a la raíz, con las aguas turbias arremetiendo contra su barbilla, distinguió una figura en lo alto de la colina, el hombre del tren iluminado desde atrás por el crepúsculo.
El hombre se mantuvo apartado del árbol, levantó una mano y le hizo una seña. Winslow tuvo la sensación de que por fin le había alcanzado aquello que le perseguía. Cerró los ojos y aguardó a que una mano le sacase del agua y le arrastrase de vuelta a casa. Winslow se negó a abrir los ojos. Continuó esperando, pero el tirón nunca llegó a producirse.
Winslow se despertó cubierto de barro. Era un nuevo día, el sol abrasaba, el arroyo volvía a sus márgenes. Winslow subió la colina, no encontró huellas, ni una sola prueba de la visita del hombre del tren. Pero seguía teniendo la sensación de que le perseguían. Se vistió a toda prisa y huyó hacia el sur. Al pie de cada cerro pensaba en Sadie y sentía que debía dar marcha atrás, que debía iniciar el largo camino de vuelta a casa. Pero entonces alzaba sus fatigadas rodillas y se encaramaba a la siguiente roca, y luego a la siguiente.
Bien entrada la noche, después de caminar todo el día sin nada que llevarse a la boca, se topó con una tienda de campaña amarilla junto a una camioneta blanca. Winslow ahuyentó a los mapaches que se disputaban los restos que habían dejado sobre una mesa de picnic, devoró unos bollos rancios de perritos calientes. Alguien se movió en el interior de la tienda, Winslow se llenó los bolsillos de pretzels y se esfumó no sin antes apoderarse de una caja roja de Graham Crackers.
Corrió sin dirección por el bosque, luego los árboles se abrieron y cruzó una carretera envuelto en la luz de los faros y los destellos de las luces de freno, hasta que el suelo volvió a cambiar y se precipitó por un oscuro cañón desarbolado.
Vagó durante semanas, despierto día y noche, comiendo bayas y berros, escarabajos y gusanos, algún pez ocasional, una marmota capturada con sus propias manos. Aunque la mente de Winslow no había terminado de reconciliarse, su cuerpo había evolucionado. Al principio estaba siempre cansado, pero ahora caminaba todo el día con determinación y sin dolor. Las extremidades se le habían endurecido, la tripa fibrosa parecía de granito, la barba y los cabellos encrespados y blanqueados por el sol, la piel horneada hasta convertirse en un pellejo rojizo.
Las primeras hojas comenzaron a mutar de color y Winslow se preguntó si su aflicción se desvanecería también con el cambio de estación. Las quemaduras del sol ya no le molestaban y cuando el aire otoñal se enfrió y él ni se inmutó creyó que había activado una vena apagada en el hombre hacía mucho tiempo bajo capas de mantas y edredones.
No pasó un solo día en el que no se plantease volver a casa. Algunas veces retrocedía una milla, a veces más, antes de que un estremecimiento de angustia le hiciese volver sobre sus pasos.
Un día de cielo plomizo, la lluvia sobre la malvarrosa conjuró el aroma del perfume de Sadie. Winslow corrió sollozando en la dirección que pensaba que le llevaría de vuelta a casa, corrió toda la tarde hasta bien entrada la noche y solo se detuvo cuando se topó con una pared montañosa. No había manera de evitarla; al venir había tardado dos días en subirla y bajarla.
Winslow se dejó caer de rodillas. Por el rabillo del ojo vislumbró una presencia y creyó que el hombre del tren había vuelto a encontrarle. Pero cuando se volvió a mirar solo era un pino desaliñado que se elevaba entre las rocas.
Winslow comenzó a lanzarle piedras. Le retorció el tronco como si fuese un pescuezo. Lo sacudió y lo estranguló contra el suelo. Se abrazó a sus ramas y trató de llorar, pero ya se le habían agotado las lágrimas. Bajo una luna pálida, Winslow supo que había dejado de pertenecer al mundo de los hombres y que ya solo le quedaba seguir vagando eternamente por los bosques como un hijo perdido de la civilización.
5
Winslow siguió el rastro de unos somorgujos hasta dar con un lago plagado de tocones y se sentó en un tronco a contemplar los remansos con intención de capturar su cena. El sol poniente anidaba sobre las copas de los árboles. Aparte de los somorgujos, bandadas de ánades rabudos y de porrones picudos se mecían sobre el agua teñida de rojo.
Una ráfaga de patos alzó el vuelo. Volaron hacia el sol y giraron en las alturas. El estruendo de un rifle resonó orilla arriba. Uno de los patos de la bandada cayó derribado de la cuña que se elevaba produciendo un golpe seco entre las espadañas que crecían a los pies de Winslow. La cabeza irisada, como de metal verde, el ala rota bajo el cuerpo acribillado. Lo recogió, el cuello del ave se le venció sobre los dedos, el cuerpo aún estaba caliente, las plumas de la cola empapadas.
De pronto surgió un perro de caza entre los juncos, se aferró al brazo de Winslow con sus fauces y se puso a sacudir violentamente la cabeza. Winslow soltó el pato y alzó al perro con un abrazo de oso. El sabueso intentó morderle la cara, Winslow apretó con fuerza y el perro aulló.
Un destello naranja entre los juncos. El cazador levantó el rifle y le estrelló la culata en la mandíbula. Acto seguido, Winslow estaba en el suelo con la vista nublada. Se incorporó para huir. Corrió dando tumbos, las piernas le temblaban y las espadañas le fustigaban la cara.
Winslow se despertó con la visión llena de chispas. Un dolor agudo le punzaba los ojos. Estaba tendido en el casco de una barca metálica, las manos y los pies atados con sedal, la mandíbula tan hinchada que no podía ni levantar la cabeza.
Las nubes se deslizaban en lo alto, el cielo encanecía hacia la noche. No tardaron en aparecer ramas de cipreses cubiertas de musgo, el halo de luz de un muelle. El cazador arrastró el bote hasta tierra, Winslow sintió cada tirón en el cráneo como un mazazo en una estaca.
Se sucedieron unos minutos de soledad, pero el dolor en la cara evitó que Winslow intentara moverse. Al rato aparecieron tres hombres. Uno a cada lado y el otro a sus pies. Lo sacaron del bote y lo metieron en la caja de una camioneta que apestaba a pescado.
Avanzaron despacio, pero la carretera estaba llena de baches y Winslow acusó cada empellón. Le arrastraron hasta una pequeña edificación de piedra y le depositaron sobre el catre de una celda con barrotes de metal.
Le cortaron las ataduras. Winslow no opuso resistencia. Los hombres se retiraron a unas sillas plegables al otro lado de los barrotes. El hombre que iba con la indumentaria naranja de cazador era corpulento, de rostro caballuno, con mejillas rubicundas e imberbes. El que se sentó a su lado con las piernas cruzadas tenía dos agujeros oscuros por ojos y lucía de pies a cabeza el color canela de los agentes de la ley. El tercer hombre, con la piel envejecida del mismo color que las manchas de tabaco de su dentadura postiza, se manifestó lenta pero sonoramente:
–Estamos-en-el-condado-de-Barclay.
Winslow trató de pronunciarse, intentó decir quién era, pero tenía la mandíbula destrozada, sus palabras fueron un galimatías.
–¿Veis esos ojos? –dijo el anciano a los demás–. Este muchacho es salvaje como el viento.
Un hombre demacrado con el pelo embadurnado de gomina se presentó con un maletín negro y aguardó junto al catre de Winslow. También entró el agente de la ley. Se sirvió de su pistola para apartarle la barba del mentón. El médico achicó los ojos para examinarle.
–La tiene totalmente destrozada –le dijo al agente–. Acérqueme mi maletín.
Winslow indagó en los ojos las intenciones de aquel hombre.
–Ahora tranquilícese, amigo –le dijo el médico como calmando a una mula. Winslow sintió el frío del alcohol en el bíceps. El pinchazo de una aguja.
Volvió la mirada al techo resquebrajado. Una polilla revoloteaba en torno a una luz protegida por una tela metálica. La luz no tardó en difuminarse, la polilla se convirtió en confeti resplandeciente y sus párpados, pesados, se cerraron.
6
La luz del día brillaba a través de la ventana enrejada de la parte alta de la pared. Winslow pestañeó, intentó concentrarse. Pequeños alambres le impedían abrir la boca. Pasó delicadamente los dedos por encima de los alambres y los dientes. Sabía que todo había terminado. Se preguntó qué le iba a suceder a continuación.
El médico entró en la celda. En el bolsillo de la camisa llevaba un cuaderno de recetas. Winslow alzó la mano, señaló el cuaderno e hizo un gesto para dar a entender su deseo de escribir. El médico miró hacia la puerta donde estaba el agente. El agente se tamborileó los dientes con el pulgar. Asintió. Winslow tomó el cuaderno y el bolígrafo.
Escribió: NO PRETENDO HACER MAL A NADIE.
La verdad le conduciría de vuelta a casa. No podía volver. Así que Winslow escribió que se llamaba Red, que había sido ranchero hasta que una gran empresa adquirió su ganado y prescindió de sus servicios. En algún momento decidió adentrarse en el bosque. estuve mucho tiempo perdido. Mientras el médico leía en voz alta, Winslow tuvo la sensación de que Sadie estaba al otro lado de los barrotes, escuchando todas aquellas mentiras. No pudo hacer frente a eso y se puso a llorar.
El agente le dio una palmadita en la bota.
–¿Algún familiar al que podamos llamar?
Winslow se presionó los labios con la punta del bolígrafo. Se lo pensó mucho antes de responder. Al final, garabateó: TODOS MUERTOS.
Solo oía murmullos de lo que discutían en el pasillo. Luego, el agente, que se llamaba Bently, entró y señalando al cazador que le iba a la zaga dijo que como Ham le había reventado la mandíbula él mismo se había ofrecido a darle asilo. Winslow podría instalarse en la caravana de la granja de Ham. Si se sentía con ánimo podía ocuparse de los pavos y sacarse algo de pasta.
–Solo hasta que te recuperes –dijo Bently–. Pero eres un hombre libre. Puedes marcharte ahora mismo si quieres.
Winslow miró por la ventana de la celda. Una nieve sombría y húmeda tapaba el cielo y resbalaba por el cristal. Sabía que en el bosque lo tendría muy difícil con la mandíbula rota. Ham, con los ojos llenos de remordimiento, le sonrió.
Winslow rascó el cuaderno como si estuviese grabando la palabra en piedra: TRABAJAR.
7
Ascendieron a las colinas por carreteras desmoronadas. Winslow llevaba una chaqueta nueva, un mono de faena, calcetines, botas y una bolsa llena de latas de sopa en su regazo, todo comprado por Ham, un adelanto de su primera paga.
–El pavo es el futuro –dijo Ham que llevaba hablando sin pausa desde que salieron del pueblo–. La gente quiere salubridad. Quiere pavo. Nutritivo como una manzana. Más versátil que el pollo. Es el futuro, amigo, y no es solo palabrería. Hay cincuenta maneras de sustituir a la ternera y el cerdo por el pavo… –Y se puso a enumerarlas una a una.
Al rato tomaron un camino de tierra entre fresnos deshojados y traquetearon hasta el claro donde estaba la granja. El corral de los pavos cobró vida de pronto, ajetreo de plumas negras y chillidos. Más allá del corral se hundía un granero erosionado por las inclemencias del tiempo. Avanzaron hasta la parte de atrás y estacionaron junto a una caravana plateada encajada entre unos abetos. Los árboles la abollaban en vertical y se inclinaban sobre el fuselaje como gigantes abatidos.
–La tengo aquí para bloquear el viento –dijo Ham a modo de disculpa–. No parece gran cosa, pero te quitará el frío de dentro.
El calor de las mantas hizo que Winslow se sintiese incómodo. En el bosque había estado permanentemente alerta, pensando en cómo mantener el fuego, en cómo repeler los mosquitos, en cómo encontrar agua y saber si era potable. Ahora la mente de Winslow no dejaba de pensar en el hogar.
A estas alturas del año, Ced Raney estaría montando su Oktoberfest en el granero y a Winslow le preocupó lo que dirían de él en su ausencia. Pensó en Jon Debuque, un soltero que tenía los ojos puestos en Sadie desde el instituto, y se imaginó a Sadie llorando en su mecedora mientras Jon le acariciaba el pelo, diciéndole que él se encargaría de que todo fuese bien.
Winslow se desprendió de las mantas y salió precipitadamente de la caravana. El viento gélido le mordió la piel. La tierra helada le quemó los pies. Se subió al abeto. Se aferró a una rama y trepó. Echado de espaldas, temblando sobre el lecho de agujas, Winslow miró hacia arriba y observó las frías entrañas oscilantes del árbol.
Al romper el día las luces de una camioneta titubearon en el claro. Winslow se alegró de haber superado la noche. Se metió a toda prisa en la caravana y se vistió, salió al encuentro de Ham en el momento en que este bajaba del camión junto a una versión adolescente del propio Ham y una mujer grandota con un jersey tejano. Ham se los presentó como Jim y Sheila, su hijo y su esposa. Winslow le estrechó la mano a Sheila y Jim se quedó embobado mirando su mandíbula cosida de alambres.
Winslow siguió a Ham por el corral. Ham se fue abriendo camino a patadas entre los pavos glugluteantes. Entraron al viejo granero. Faltaba una extensa sección del tejado. A través de la brecha caía suavemente la nieve. Ham volvió el rostro hacia el cielo y trató de capturar unos copos con la lengua. Luego se golpeó los labios y miró a Winslow.
–¿Red? –dijo–. ¿Cómo llevas lo de matar?
8
Los pavos causaban tal alboroto que Winslow no oyó entrar a los niños. Llevaba un ave bajo el brazo y vio al hijo de Ham, Jim, dirigir a otros niños por la escalera. Uno a uno fueron desapareciendo en el altillo.
Se había pasado toda la mañana trabajando sin descanso. De un extremo al otro de la pared posterior del granero colgaban ganchos con cadáveres sanguinolentos. Una vez más, Winslow se acercó al tarugo y dejó caer el ave. Alzó un cuchillo de carnicero y le rebanó el pescuezo. La cabeza cayó en un cubo y el cuerpo dio un par de sacudidas antes de quedarse inmóvil.
Winslow sintió algo húmedo en la mejilla. Escuchó risas desde lo alto. Miró y descubrió a los niños silueteados contra el agujero del tejado. El de la gorra amarilla le hizo una seña. El niño carraspeó y volvió a escupirle. Los otros se rieron. Winslow fijó los ojos en esa gorra amarilla. Volvió a alzar el cuchillo. Las patas del pavo cayeron al suelo.
A la hora del almuerzo, Winslow salió al corral. Los niños le estaban esperando. Pasó cauteloso por en medio del grupo. El de la gorra amarilla dio un paso al frente. Era larguirucho pero muy fibroso y tenía las mejillas arrasadas por el acné.
–Encantado de conocer al nuevo –dijo dedicándole una sonrisa retorcida y extendiéndole la mano.
Winslow inició el movimiento para estrechársela pero el niño se abalanzó para darle un puñetazo en la tripa. Winslow se tensó y el puño golpeó de un modo extraño. El niño cayó al suelo sosteniéndose el brazo. Winslow se arrodilló junto a él, lloraba y se retorcía de dolor con el hueso de la muñeca rota a punto de reventarle la piel.
Ham corrió entre las aves y exclamó:
–¿Qué demonios pasa aquí?
Jim señaló al niño del suelo.
–Fue idea de Harold –le contó a su padre–. Harold quería ver cómo gritaba el nuevo con esos alambres.
Esa noche, Winslow siguió a Ham al Grifo de Barney, un bar alargado1 que tenía las puertas abiertas de par en par a pesar del frío. Ham se sentía mal por lo ocurrido con los chavales y montó una partida de póker como muestra de buena voluntad. Alrededor de una docena de personas bebían en la barra. Todos miraron a Winslow cuando se sentó frente al agente Bently y Rico, el anciano del calabozo.
Jugaron con cacahuetes por valor de un centavo. Winslow hacía un gesto para pedir carta y golpeaba con los nudillos en la mesa para subir la apuesta, vio que no necesitaba hablar. Se llevó una botella a los labios y la cerveza se escurrió entre sus dientes. Después de varias botellas, Winslow estaba completamente borracho en una estancia llena de extraños. Le pasó una nota a Rico que le dedicó una de sus sonrisas dentudas y tuvo que alejarse el papel para poder leerla.
–Red dice que tuvo un hijo.
–¿Un hijo? –dijo Ham–. ¿Y qué fue de él?
–No seas ignorante, Ham –Bently miró a Winslow a los ojos para hacerle comprender que no tenía por qué responder.
Winslow garabateó WHISKY y le tendió el papel a Ham.
Una voz gritó su nombre. No, no su nombre. La voz gritó: Red. Winslow se volvió hacia la voz. Tenía la vista turbia, apenas pudo distinguir a Ham en la puerta trasera del bar. Winslow tropezó al ponerse en pie y fue dando tumbos, abriéndose camino entre las mesas, hasta apoyarse en la pared junto a Ham.
–Necesito que conozcas a unos tipos –dijo Ham arrastrando las palabras y tambaleándose al bajar los tres escalones que conducían al solar yermo y oscuro.
Afuera aguardaban dos hombres jóvenes. Uno de barba rala que soltó el humo de lo que estaba fumando hacia la barandilla en cuanto los vio aparecer. El otro tenía la nariz respingona, parecida a un hocico, y no pestañeaba. Winslow bajó junto a Ham. El hombre-cerdo apretó el puño. Winslow se endureció de manera instintiva. El puñetazo crujió como una rama seca y el hombre se puso a corretear en círculos por el patio con la muñeca entre los muslos hasta dejarse vencer sobre la tierra como un animal abatido por un disparo.
Ham abrazó a Winslow por el cuello.
–Os dije que mi chico es una roca –cacareó hacia la noche–. Una puta roca humana.
Al día siguiente, Ham entró y atravesó el granero con las manos hundidas en los bolsillos de su mono de trabajo. Winslow lo vio venir y se giró hacia la pared de los ganchos. Tenía la cabeza emborronada por el humo y el whisky y se puso a mirar de cerca las plumas deslucidas de uno de los pavos.
–Por amor de Dios, Red –dijo Ham–. ¿Cuántas veces tengo que disculparme?
Winslow se dirigió hacia el tarugo de despiece.
–Tengo algo que proponerte –dijo Ham–. Así que escúchame.
Winslow agarró el cuchillo y miró a Ham.
–Eres el tipo más duro que he conocido en mi vida. Y verás –proyectó un pulgar hacia el corral–, esos chavales de ahí fuera quieren apostar cien pavos a que su chico puede tumbarte de un puñetazo. –Ham golpeó el tarugo con los nudillos–. Conozco a ese muchacho. Es grande como un autobús, pero lo que tiene de grande lo tiene de nenaza –dijo–. ¿Qué me dices, Red? ¿Cuarenta para mí y sesenta para ti?
La sangre brillaba en las manos de Winslow. Se odiaba a sí mismo. Todo esto me lo tengo bien merecido, pensó. Soltó el cuchillo, asintió a Ham.
Winslow siguió a Ham hasta la puerta donde se habían reunido los chicos dando brincos como cachorros. El que le sacaba una cabeza a los demás, ancho como una puerta, arrojó a un lado su chaqueta universitaria verde y dorada e hizo crujir su puño rollizo. Ham situó a Winslow contra la cerca. El chico se plantó ante él.
–Esto va por Harold –le bufó.
Winslow indicó con un gesto que estaba preparado.
Un gancho como un ladrillo atado a una cadena lo lanzó contra la cerca y le hizo rebotar hacia adelante, pero se mantuvo en pie. Exhaló a través de los dientes. Inhaló con calma. La voz de Ham sonó por encima de las maldiciones de los chicos. «Este es mi salvaje. Mi roca.»
9
Ham anunció en el bar de Barney que daría al mejor postor la oportunidad de golpear a Winslow en la tripa bajo la promesa de doblar la apuesta si era capaz de tumbar a su salvaje. Winslow escuchaba desde la puerta trasera, Bently estaba con él, en la escalera, fumando su pipa.
–¿Estás de acuerdo con todo esto, Red? –preguntó el agente.
Winslow se encogió de hombros.
–A Ham se le ocurren malas ideas a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo y a la hora de la cena. Si quieres, hago que pare.
Winslow escribió en su cuaderno: NO ME IMPORTA.
Pasada la medianoche, Winslow se acodó en la larga barra de roble y un hombre con la nariz colorada y una gorra de béisbol de veteranos de guerra le sacudió en el estómago. Winslow ni se inmutó, ni siquiera pestañeó. El pequeño grupo se echó a reír y a chillar y Ham le gritó a Winslow al oído: «Sesenta pavos, en un santiamén».
Las pujas nocturnas atrajeron caras nuevas: un obrero de la fundición al que le faltaba una oreja; una anciana encorvada que murmuraba el nombre de su difunto esposo; un hombre con una camisa de cuello blanco y el puño envuelto en un pañuelo de gabardina; una profesora de primaria que se disculpó antes de atizarle y luego se puso a insultarle con los ojos desorbitados.
La multitud fue en aumento y Ham instaló un escenario en un rincón con tela de gallinero y lámparas portátiles. Winslow se colocaba con el pecho desnudo bajo la luz cruda. Ham, con un traje mal cortado y un sombrero de fieltro adornado con plumas de pavo, hacía sonar una campana y exclamaba: «Nuestro mundo se ha vuelto excesivamente respetuoso, hay quien diría que demasiado delicado. Todos sabemos cómo eran las cosas antes, hombres que arrancaban árboles con sus propias manos y los cargaban sobre sus espaldas, mujeres que se enfrentaban a panteras armadas con horquillas y su coraje de madres. Esos días pasaron a mejor vida, amigos míos», en ese momento hacía una pausa para mirarlos a todos. «Aunque seguís conservando esa furia en vuestro interior, ¿no es así? ¿No es así? Bueno, por eso estáis aquí. ¿Quién va a abrir las apuestas con cien pavos?».
Winslow observaba los rostros que pujaban a voz en grito. El ganador cruzó al otro lado de la tela de alambre, llevaba unas gafas con montura de carey y el pelo largo recogido por detrás de sus orejas perforadas. Winslow se vio reflejado en las lentes de aquel joven: un bárbaro de pelo salvaje, frío como un témpano. Preparó su cuerpo. El puñetazo llegó. Winslow cogió aire. Siempre cogía aire.
10
En el cuarto de baño del bar de Barney, Ham le untó carbón bajo los ojos, le dijo que gruñese entre los alambres, que patease el escenario. Winslow siguió a Ham hasta el bar en medio de hombres con gorros de lana y cervezas apretadas en puños enguantados, ni siquiera la tormenta de nieve había logrado reducir la asistencia.
Esa tormenta había arreciado aquella misma mañana contra la caravana de Winslow. La nieve se arremolinaba como en una de esas bolas de cristal. Se había sentado junto a la ventana de la caravana imaginándose que la estancia temblorosa era una locomotora y que más adelante, en las vías, había un cruce y una camioneta. Distinguió su propia cara en la ventanilla de la camioneta anticipando el aplastamiento de metal, cristal y hueso.
Winslow cargaba esa misma sensación de fatalidad al subirse al escenario, la mente plagada de preguntas. ¿Sería diferente si no hubiese sido culpa mía? ¿Podría dejarlo pasar si supiese a quién culpar? ¿Cómo me deshago de todos estos pensamientos horribles?
Se colocó frente a la tela de alambre delante de todos aquellos rostros que formaban nubes de vaho al respirar en el frío del bar. Ham sacó una fusta del interior de su chaqueta y le dio un latigazo en la espalda desnuda. Winslow arqueó la columna y miró con dureza a Ham mientras el público aullaba de placer.
–No me mires a mí con esos ojos de loco –murmuró Ham a modo de reprimenda–. No soy yo quien va a soltar la pasta.
Winslow estaba tumbado en el consultorio. Por las ventanas mugrientas miraba el cielo tormentoso, una ristra de luces de colores se balanceaba en los aleros de la clínica. Alguien llamó a la puerta. Seis semanas con los alambres y se los acababan de quitar.
Winslow movió la mandíbula para formar la palabra: «Adelante».
Ham entró con la gorra en la mano y se quedó junto al pequeño árbol de Navidad que había en un rincón de la habitación.
–¿Raro hablar?
Winslow asintió.
–La mandíbula, oxidada.
–¿Te ves con fuerzas?
–Estoy bien.
–Genial. Me alegro –Ham miró el árbol, colgó la gorra de una rama–. Ya he vendido los pavos de Navidad –dijo, y se aproximó a la ventana. Tamborileó en el alféizar y sonrió a Winslow–. Tienes muy buen aspecto, Red. Te veo fuerte.
Winslow sabía lo que le rondaba a Ham por la cabeza.
–Quiero un filete –dijo–. Consígueme un buen filete. Y puedes ir a decirle a la gente que me presentaré allí esta noche, como siempre.
–Muy bien –Ham le dio una palmadita en la pierna–. Rico y yo. Los dos –dijo, y miró hacia la puerta–. Pensamos que es mejor que no hables durante el espectáculo. Es que la gente no te ve como un hombre real.
El viento silbaba en las cornisas.
–No diré nada –dijo Winslow, las luces de colores se balanceaban de un modo demencial–. Tú consígueme un buen filete. Si quieres me lo comeré con las manos. Me lo comeré ahí mismo, en el escenario.
En su blusa ponía Delsea’s Café y debajo Lilian. Ham preguntó a Winslow si estaba preparado. Winslow no podía apartar la mirada de la mujer, trastornado por el parecido; la misma complexión que Sadie, el mismo mentón afilado, los mismos ojos pardos y tristes, y la cadenita de plata con la cruz, igual que Sadie.
Su puño se estrelló débilmente en su tripa. Los que estaban en el bar se rieron a carcajadas y se burlaron. Lilian se miró el puño. Poco a poco se puso a temblar y a sollozar.
Incluso lloraba como Sadie.
–Te devolveré tu dinero –le espetó Winslow–. Cómprate algo bonito. Alguna joya, un jersey, lo que sea. Algo bonito. Algo… –La estrechó con fuerza entre sus brazos presionando su mejilla contra su corazón palpitante.
Lilian chilló. Forcejeó para soltarse y Winslow la estrechó con más fuerza. Un chasquido bestial restalló en sus hombros desnudos. Ham liberó a Lilian de un tirón, sacudiendo la fusta ante Winslow como un domador manteniendo a raya a una fiera
11
Winslow se paseaba de un lado a otro de la caravana. Se había dado cuenta de que ahora que había recuperado la voz podía telefonear a Sadie cuando quisiera. Pero era muy tarde. No tenía teléfono. Iré a la ciudad por la mañana, se dijo. Puedo escuchar su voz ahora mismo. Puedo contarle dónde estoy, decirle que no sé cómo he llegado hasta aquí. Y no será del todo mentira. Podía contarle que deseaba volver a casa. Podía decirle que sin ella estaba perdido. Le contaría todas las verdades que pudiese antes de que le colgase.
–Algo bonito –dijo en voz alta–. Algo bonito –buscando la bondad perfecta en el tono.
Entonces Winslow recordó la expresión de disgusto de Lilian y supo que su voz no podía ocultar su aspecto. Me cortaré el pelo. Me afeitaré. Volveré a ser yo mismo.
Pero entonces los viejos temores volvieron a imponerse. Sadie no querrá saber nada de mí. Se alegra de que me haya largado. Se alegra de que no ande por allí recordándole a cada momento su hijo muerto. Winslow se tumbó en el suelo. Se puso a hacer abdominales llevando la cuenta en voz alta para no pensar, gritando los números contra las paredes de la caravana fría y oscura.
El viento cortante hacía que el pelo le batiese en los ojos. Se encogió tras el poste de rayas rojas que había en el hueco del edificio. Al rato el anciano barbero se presentó y apartó a Winslow con un gesto para abrir la puerta. Winslow siguió al hombre al interior de la tienda oscura.
–No tengo ni un centavo para darte –le dijo el barbero.
–Tengo dinero.
El anciano asintió receloso. Acto seguido encendió las luces y se puso la bata blanca. Se situó detrás de una silla y la cepilló con una escobilla. Winslow tomó asiento. El barbero le aseguró la capa al cuello y se quedó ante Winslow con los ojos muy abiertos, como si se dispusiera a desmalezar una llanura.
–¿Qué va a ser?
Winslow se fijó en la guirnalda navideña que colgaba en la luna del escaparate.
–Antes fui granjero –dijo–. Fui diácono en mi iglesia.
–Muy bien entonces –dijo el barbero–. Estilo diácono.
El barbero le rasuró la garganta. Afuera el sol resplandecía sobre la carretera nevada. Pasaron tres chavales, cada cual con un cigarrillo entre los labios. Uno de ellos, con una mandíbula demasiado prominente para su edad, se asomó al escaparate. Winslow oyó el dosificador de espuma, sintió el calor de la crema en el cuello. Los chicos seguían en la ventana, fumando, mirando.
–¿No hay escuela por aquí? –preguntó Winslow.
El barbero se volvió con la navaja de afeitar preparada.
–No todo el mundo nace para ir a la escuela –dijo, y se inclinó sobre Winslow entrecerrando los ojos al deslizar la cuchilla por la espuma. Winslow sintió que el aire le enfriaba la piel, sintió los ojos de los chavales en su garganta desnuda.
En la radio del Delsea’s Café sonaba la voz de Bing Crosby cantando «Silver Bells». Winslow observó a Lilian rellenar la copa de un hombre al final de la barra. A él ya se la había rellenado tres veces, le había mirado directamente a la cara, pero con su nuevo corte de pelo y su afeitado no le había reconocido. Winslow tenía un billete de cinco dólares en la mano, permaneció un rato contemplando sus bordes, luego lo alzó. Lilian se acercó con la cafetera. Winslow le entregó el dinero.
–¿Me darías cambio? –le preguntó.
–¿Algún billete o todo en monedas?
Dijo que no con la cabeza.
–Tengo que hacer una llamada. Necesito monedas.
Lilian fue a por cambio a la máquina registradora, luego Winslow empujó la puerta del café y salió con las monedas tintineándole en el bolsillo. Pasó por un callejón donde fumaban acurrucados los chavales de la barbería. Cruzó la calle. Los chavales le siguieron por la acera de enfrente hasta el aparcamiento del supermercado y la cabina telefónica que había junto a la puerta.
Winslow descolgó el auricular. Introdujo unas monedas y trató de ignorar a los chavales que tenía a su espalda. Pero no podía pensar teniéndolos ahí detrás, no podía recordar su antiguo número de teléfono. Alguien le dio un toque en el hombro. Winslow colgó el auricular con brusquedad y se giró para hacerles frente.
Una sonrisita resplandecía en la cara redonda del chaval.
–Diez pavos a que te reviento de un puñetazo.
–No es el momento, hijo.
El chaval se ajustó el guante y apretó el puño.
Winslow le observó. Al volverse de nuevo hacia la cabina, el chaval le golpeó en el riñón. Prendió una mecha en su interior. Se giró hacia el chico y le dio un puñetazo brutal en la boca.
El chico se desplomó en la pasarela de acceso. Los dientes impregnados de sangre. La puerta del supermercado se abrió y una anciana encorvada se quedó atónita mirando al chico derribado en el suelo y a Winslow inclinado sobre él. Al alejarse corriendo, las monedas se le fueron cayendo del bolsillo y rebotaron en el asfalto helado.
12
Un golpe retumbó en la puerta de la caravana. Ham y Bently estaban plantados en medio de la glacial oscuridad. Bently le explicó que tenía que encerrarle en el calabozo, aunque nadie iba a presentar cargos y sabía que esos chavales no eran trigo limpio.





























