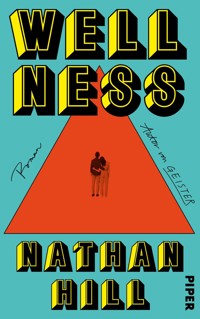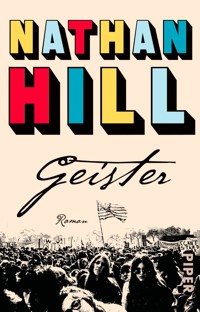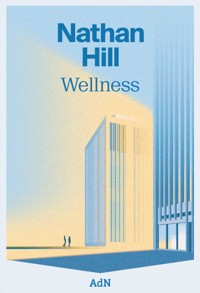
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AdN Editorial Grupo Anaya
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Editorial Grupo Anaya
- Sprache: Spanisch
Una afilada sátira sobre el matrimonio y los vínculos que nos mantienen unidos Corren los años noventa, Jack y Elizabeth son estudiantes universitarios y, en cuanto se conocen, tienen la certeza de haber encontrado a su alma gemela, por lo que no tardan en unir fuerzas y abrirse un hueco juntos en la floreciente escena artística underground de Chicago. Veinte años después están casados y, además de enfrentarse a los retos de ser padres, deberán lidiar con sectas disfrazadas de grupos de mindfulness, pretendientes poliamorosos, guerras en Facebook y algo llamado Poción de Amor Número Nueve. Por primera vez, a Jack y Elizabeth les cuesta reconocerse mutuamente, y los antaño jóvenes soñadores se verán obligados a plantar cara a sus demonios: desde ambiciones profesionales frustradas hasta dolorosos recuerdos infantiles en el seno de sus propias familias disfuncionales. Jack y Elizabeth habrán de emprender caminos separados de indagación personal o arriesgarse a perder lo mejor de sus vidas: el uno al otro. Nathan Hill regresa con una conmovedora e ingeniosa historia sobre el matrimonio, la búsqueda a menudo desconcertante de una vida feliz y saludable, y sobre las historias que nos mantienen unidos. Desde la provocadora escena artística del Chicago de los noventa hasta los actuales barrios residenciales y su obsesión por las dietas detox y las reformas en el hogar, Hill reinventa el género amoroso con refrescantes dosis de erudición, ironía y sensibilidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1047
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para mis padres
VENTE
Vive solo en el cuarto piso de un viejo edificio de ladrillos sin vistas al cielo. Cuando mira por la ventana, lo único que ve es la ventana de ella, casi puede tocarla con la mano. Ella vive sola en el cuarto piso del viejo edificio de enfrente. No se conocen. Nunca han hablado. Es invierno en Chicago.
Apenas entra luz por el estrecho callejón que los separa; tampoco lluvia, ni nieve, ni aguanieve, ni niebla, ni eso crujiente y húmedo que los locales llaman «mezcla invernal». El callejón es un ente oscuro e inmóvil que está al margen de los fenómenos meteorológicos. Parece desprovisto de atmósfera, un agujero hilvanado a la ciudad con el propósito de separar una cosa de otra, como el espacio exterior.
La primera vez que la vio fue en Nochebuena. Ese día se acostó temprano con una terrible sensación de abatimiento —la única persona en todo el ruidoso edificio sin ningún otro lugar al que ir—, cuando una luz se encendió al otro lado del callejón y un leve y cálido resplandor reemplazó la habitual oscuridad de su ventana. Se incorporó, se acercó a la ventana y se asomó. Allí estaba ella, trajinando de aquí para allá, colocando cosas, sacando coloridos vestidos de enormes maletas, todas a juego. La ventana del edificio de enfrente estaba tan cerca, ella estaba tan cerca —apenas separados por un ambicioso salto—, que decidió retroceder un poco y ocultarse por completo en la oscuridad. Se sentó sobre los talones y se quedó mirando un rato hasta que sintió que lo que estaba haciendo era inadecuado e indecente; de mala gana, se fue a dormir. Pero las semanas siguientes habría de volver al teatro de la ventana con más frecuencia de la que le gustaría reconocer. De vez en cuando, durante algunos minutos, sigue sentándose allí, escondido, observando.
Decir que la encuentra guapa es demasiado simple. Claro que le parece guapa: es objetiva, clásica y manifiestamente guapa. Incluso su forma de andar —como si flotase, dando joviales y garbosos saltitos— lo tiene completamente fascinado. Su vecina se pasea por el apartamento con calcetines gruesos y a veces improvisa un giro que hace que la falda del vestido vuele fugazmente. En este lugar sombrío y mugriento prefiere llevar vestidos veraniegos y coloridos que contrastan con la suciedad del barrio, con el frío del invierno. Luego se aovilla en su lujoso sillón de terciopelo dejando las piernas ocultas bajo la falda, con varias velas encendidas alrededor, el rostro impasible y frío, sujetando un libro en una mano mientras con la otra acaricia ociosa el borde de una copa de vino. Él la observa tocar la copa y se pregunta cómo es posible que la yema de un dedo tan pequeño pueda infundir un tormento tan grande.
El apartamento está decorado con postales de lugares que, según cree, ella ha visitado —París, Venecia, Barcelona, Roma—, y con pósteres enmarcados de obras de arte que, según cree, ella ha visto en persona: el David, la Piedad, La última cena, el Guernica. Su vecina tiene gustos diversos e intimidantes; él, por su parte, nunca ha visto el mar.
También lee sin mesura, a todas horas; enciende la lámpara amarilla de la mesita de noche a las dos de la mañana y se pone a hojear enormes libros de texto —de biología, neurología, psicología, microeconomía—, obras de teatro, poemarios, tochos históricos sobre guerras e imperios, revistas científicas con nombres impronunciables y anodinas encuadernaciones grises. Escucha música que él supone clásica a juzgar por la forma en que balancea la cabeza mientras la oye. Intenta identificar las cubiertas de los libros y las carátulas de los discos, y al día siguiente corre a la biblioteca pública para informarse sobre los compositores que la estimulan y la mantienen despierta, para escuchar todas las sinfonías que su vecina parece ponerse en bucle: Haffner, la Heroica,Nuevo Mundo, la Incompleta, la Fantástica. Imagina que, si alguna vez llegan a hablar, él deslizará como el que no quiere la cosa algún comentario sobre la Sinfonía fantástica y ella se quedará impresionada y se enamorará de él.
Si es que alguna vez llegan a hablar.
Ella es exactamente el tipo de persona —culta, cosmopolita— que él vino a encontrar en esta ciudad aterradoramente grande. El error obvio de su plan, se da cuenta ahora, es que una mujer tan culta y cosmopolita jamás se interesaría por un tipo tan inculto, tan provinciano, tan simplón y tosco como él.
Que él sepa, solo ha recibido una visita. De un hombre. Se pasó una eternidad en el baño antes de que llegase, se probó seis vestidos distintos y finalmente optó por el más ceñido: uno morado. Se recogió el pelo. Se maquilló, se lavó la cara, se maquilló otra vez. Se duchó dos veces. Parecía otra persona. El hombre llegó con un pack de seis cervezas y pasaron un par de horas juntos, parecían incómodos y desganados. Luego, el hombre se despidió con un apretón de manos y se fue. Jamás volvió.
Después, su vecina se puso una camiseta vieja y deshilachada y se quedó sentada toda la noche comiendo cereales fríos en un arrebato de pereza inconfesable. No lloró. Se quedó allí sentada, sin más.
Mientras la observaba a través del callejón sin oxígeno, reparó en la belleza que ella irradiaba en aquel momento, aunque la palabra «belleza» parecía demasiado limitada para dar cuenta de todos los matices de la situación. La belleza tiene una faceta pública y otra privada, pensó, y es difícil que una no anule a la otra. Le escribió una nota en el reverso de una tarjeta postal de Chicago: «Conmigo nunca tendrías que fingir». Luego la tiró y volvió a probar suerte con otra postal: «Nunca tendrías que ser alguien que intenta ser otra persona». Pero no envió ninguna. Nunca las envía.
Algunas noches, el apartamento de su vecina está a oscuras y él sigue con sus banales y solitarios quehaceres preguntándose dónde andará ella.
Es en esos momentos cuando ella lo observa a él.
Sentada junto a la ventana, en la oscuridad, donde él no puede verla.
Lo examina, lo estudia, percibe su quietud, su tranquilidad, la admirable forma en que se sienta con las piernas cruzadas en la cama y se limita a leer concienzudamente durante horas. Siempre está solo. Su apartamento —una inhóspita cajita de desangeladas paredes blancas, una estantería de bloques de hormigón y un futón condenado al suelo— no es un hogar que espere invitados. Su vecino está prendido, según parece, al ojal de la soledad.
Decir que lo encuentra guapo es demasiado simple. Más bien lo encuentra guapo en la medida en que parece no ser consciente de que podría serlo: una oscura perilla que oculta una delicada cara de niño, grandes sudaderas que disimulan un cuerpo enclenque. Debe de hacer años que no pisa una barbería y el pelo le cae en grasientos mechones que le cubren los ojos y le llegan hasta la barbilla. Su estilo es cien por cien apocalíptico: camisas negras raídas, botas militares negras y vaqueros oscuros que precisan urgentes remiendos. No le consta que posea ni una sola corbata.
A veces se pone delante del espejo sin camisa, lívido, contrariado. Es tan poquita cosa: bajo, anémico, flacucho como un adicto. Sobrevive a base de cigarrillos y de algún que otro alimento apto para microondas, de esos que vienen en cajas y envueltos en plástico; en ocasiones, también recurre a productos en polvo o deshidratados de aspecto incomible. Presenciar esto la hace sentirse igual que cuando ve a las temerarias palomas posarse sobre las mortíferas líneas electrificadas del metro.
Su vecino necesita verduras en su vida.
Potasio y hierro. Fibra y fructosa. Cereales en condiciones y zumos de colores. Todos los ingredientes y elixires de la vida saludable. Quiere enviarle una piña con un lacito. Y una nota. Una fruta nueva cada semana. Le diría: «No seas tan cruel contigo mismo».
Durante casi un mes ha visto los tatuajes extenderse como hiedra por la espalda de su vecino, una colorida maraña de diseños que empieza a colonizar también sus delgados brazos. «Podría vivir con eso», piensa ella. De hecho, los tatuajes asertivos le inspiran cierta confianza, en concreto, uno que es visible incluso con una camisa abotonada hasta el cuello. En su opinión, indica que es una persona segura y con fuertes convicciones —una persona con convicciones—, cosa que contrasta con su crisis interna diaria, la pregunta que la acecha desde que se mudó a Chicago: «¿En quién me convertiré?». O para ser más exactos: «¿Cuál de mis numerosas personalidades es la auténtica?». El chico del tatuaje agresivo parece ofrecer una nueva huida hacia delante, un antídoto contra la ansiedad de la incoherencia.
Es artista, eso está claro, porque casi siempre está mezclando pinturas y disolventes, tintas y pigmentos, sacando fotografías de baños químicos, o encorvado sobre una caja de luz mientras inspecciona negativos a través de una pequeña lupa redonda. Le sorprende la cantidad de tiempo que es capaz de mirarlos. Puede pasarse una hora comparando dos fotogramas, observando uno, luego el otro, y más tarde el primero otra vez, hasta dar con la imagen perfecta. Y una vez que la encuentra, rodea el fotograma con un lápiz rojo graso, tacha los demás negativos, y ella no puede más que aplaudir su capacidad de decisión: cuando elige una foto o un tatuaje o cierto estilo de vida bohemio, lo escoge con devoción. Es una cualidad que ella —incapaz de decidir hasta las cosas más sencillas: qué ropa ponerse, qué estudiar, dónde vivir, a quién amar, qué hacer con su vida— envidia y codicia. La mente de ese muchacho está en calma porque tiene un propósito elevado; ella se siente como un inquieto guisante chocando contra su propia vaina.
Es exactamente el tipo de persona —desafiante, apasionada— que ella vino a buscar a esta ciudad tan remota. El error obvio de su plan, ahora se da cuenta, es que un hombre tan desafiante y apasionado jamás se interesaría por una chica tan convencional, tan conformista, tan aburrida y burguesa como ella.
Así pues, siguen sin hablar mientras se suceden las lentas y glaciales noches invernales y el hielo recubre las ramas de los árboles como percebes. Todo el invierno igual: cuando la luz de él está apagada, él la mira a ella; cuando la luz de ella está apagada, ella lo mira a él. Y las noches en que ella no está en casa, él se queda hundido, desesperado, rozando acaso el patetismo, observa la ventana de su vecina y siente que el tiempo se le escapa, que las oportunidades se esfuman, siente que pierde el tren que lo llevaría a su vida soñada. Y las noches en que él no está en casa, ella se siente abandonada, vuelve a sentir el fiero zarpazo del mundo, y escruta la ventana de su vecino como si fuese un acuario con la esperanza de que aparezca algo maravilloso de entre la penumbra.
Y ahí siguen, deambulando entre las sombras. Fuera, la copiosa nieve cae en silencio. Dentro, cada uno en su pequeño estudio, en su viejo y decrépito edificio. Las luces de ambos están apagadas. Ambos esperan el regreso del otro. Al acecho, junto a sus respectivas ventanas. Ambos tienen la mirada clavada en el oscuro apartamento de enfrente, al otro lado del callejón y, aunque no lo saben, se están observando mutuamente.
Sus edificios no fueron concebidos con fines de habitabilidad. El de él era originariamente una fábrica. El de ella, un almacén. Los diseñadores de estas estructuras no predijeron que allí viviría gente, por lo que esa gente se quedó sin vistas. Ambos edificios se construyeron en la década de 1890, fueron rentables hasta 1950, los abandonaron en los sesenta y permanecieron en desuso desde entonces. Es decir, hasta ahora, enero de 1993, cuando alguien decidió resucitarlos y darles un nuevo fin —apartamentos y estudios baratos para artistas muertos de hambre—, y el trabajo de él consiste en documentarlo todo.
Su objetivo es ser la memoria del edificio, capturar la miseria antes de la rehabilitación. Muy pronto, las cuadrillas de trabajadores —la palabra «trabajadores» se emplea aquí con bastante laxitud para describir a los poetas, pintores y bajistas que realizan esta tarea a cambio de una rebaja en el alquiler— comenzarán las labores de limpieza, pulimentado y eliminación de residuos para conseguir que el lugar sea más o menos habitable. Y aquí está él, en los rincones más mugrientos y deteriorados de la antigua fábrica con una cámara prestada, documentando las ruinas.
Mientras recorre los largos pasillos de la quinta planta, va levantando una nube de polvo y suciedad con cada pisada. Fotografía la inmundicia y los escombros, techos derrumbados, trozos de yeso, ladrillos. Fotografía los elaborados grafitis. Fotografía las ventanas rotas, las cortinas deshilachadas, hechas trizas. Teme tropezarse con algún okupa que esté durmiendo, no sabe si es mejor ser silencioso o hacer ruido. Si anda con sigilo, tal vez evite una situación desagradable. Y si hace ruido, es posible que el okupa se despierte asustado y se largue.
Se detiene cuando algo llama su atención: la luz del sol que incide sobre una pared y revela una antigua capa de pintura que está descascarillándose lentamente, arrugándose, formando miles de fisuras y grietas diminutas. Cien años después de su aplicación, la pintura se está liberando y la textura resultante le recuerda a la superficie craquelada de los viejos retratos de los maestros holandeses. También le recuerda, más prosaicamente, a ese pequeño estanque en las tierras de su padre, en el pueblo, que se evaporaba los veranos de sequía y dejaba al descubierto un lecho de barro húmedo que se endurecía y se resquebrajaba al sol, originando un batiburrillo de pequeños fractales. La pintura de esta pared se parece a eso, a la tierra hendida, y decide fotografiarla en escorzo para guiar la mirada del espectador a lo largo de sus profundos y carcomidos bordes. Más que una fotografía de algo, es una fotografía sobre algo: el paso del tiempo, el cambio, la transfiguración.
Sigue andando y decide hacer ruido, no confía en su capacidad de sigilo con las botas que lleva: gruesas y con puntera de acero, las compró por una ganga en la tienda de excedentes del Ejército y la Marina, necesarias teniendo en cuenta los clavos que sobresalen del suelo y las botellas rotas de cerveza que evidencian noches de gresca. También debería llevar una mascarilla, piensa, por el polvo que flota en el aire; el polvo y la suciedad y probablemente el moho y los hongos y el plomo tóxico y los microbios hostiles, una nube de partículas estancadas que convierte la luz del sol que entra por las ventanas en refulgentes haces que, en el ámbito de la fotografía de paisajes, se denominarían «rayos de divinidad», pero que en este caso concreto son bastante más blasfemos. Rayos de ruindad, quizá.
Y luego están las agujas. Hay muchísimas, agrupadas en metódicos montoncitos en los rincones más oscuros, acumuladas con tenacidad, vacías salvo por un restillo turbio, como lodoso, en el extremo. Las fotografía con la mínima profundidad de campo de la que es capaz el objetivo, y casi todo se ve borroso, cosa que, en su opinión, recrea con acierto lo que debió de sentir esa pobre criatura que estaba aquí, desesperada por metérsela en vena. La heroína inspira un extraño amor-odio en el barrio: la gente se queja, si bien con tibieza, de las agujas hipodérmicas que encuentra en el parque y en las inmediaciones de los edificios abandonados de la calle, conocidos como «las galerías de tiro» por la cantidad de yonquis que pueden verse por la zona. La cuestión es que la mayoría de los artistas que viven en su edificio, y que de vez en cuando se quejan de la heroína, tienen también toda la pinta de meterse. Y con frecuencia. Flacos, con el pelo revuelto, los ojos hundidos, paliduchos: adictos en toda regla. De hecho, este fue el motivo por el que acabó viviendo aquí. El dueño del edificio se topó con él en su primera exposición y le preguntó:
—¿Eres Jack Baker?
—Sí —respondió.
—¿Eres el fotógrafo?
—Exacto.
Se trataba del evento de otoño de la Escuela del Instituto de Arte de Chicago. Se exponían obras de los estudiantes y, entre los veintitantos que había del primer año, Jack era el único que hacía sobre todo fotografías de paisajes. El resto, de un talento exorbitante, se dedicaban a la pintura expresionista o ensamblaban elaboradas esculturas a partir de diversos objetos o trabajaban en videoarte o montaban instalaciones a partir de televisores y videograbadoras complejamente interconectadas.
Jack, en cambio, hacía fotos con su Polaroid.
De árboles.
Árboles de su pueblo, de la pradera, creciendo como lo hacían al estar a la intemperie, ladeados, con el tronco vencido por el viento implacable.
Nueve de estas polaroids estaban dispuestas en una cuadrícula de tres por tres sobre la pared blanca de la galería y Jack estaba al lado esperando a que alguien se interesara por su arte, cosa que no parecía ocurrir. Decenas de coleccionistas elegantemente vestidos habían pasado ya de largo cuando un hombre pálido con un suéter blanco raído y unas botas industriales con los cordones desatados se acercó y se presentó. Se llamaba Benjamin Quince y era estudiante de posgrado, estaba cursando el máster de Nuevos Medios de Comunicación, este era su séptimo año y ya había empezado la tesis. Para un estudiante de primero como Jack, todo aquello sonaba a logros académicos inalcanzables. Benjamin fue literalmente la primera persona en hacerle una pregunta a Jack:
—¿Conque árboles?
—El viento sopla fuerte de donde yo vengo —respondió Jack—. Y por eso los árboles crecen torcidos.
—Ya veo —dijo Benjamin entrecerrando los ojos detrás de unas grandes lentes redondas mientras se rascaba distraídamente la descuidada barba del mentón. El suéter de lana que llevaba estaba dado de sí y tenía agujeritos por varias partes. Su ralo pelo del color del heno seco, además de desaseado, tenía una longitud que le obligaba a remetérselo afanosamente por detrás de las orejas—. ¿Y de dónde eres?
—De Kansas —respondió Jack.
—Ah —dijo asintiendo como si este dato confirmase algo importante.
—El corazón del país.
—Sí.
—El granero de Estados Unidos.
—Así es.
—Kansas. ¿El estado del maíz o del trigo? Ahora no caigo.
—¿Conoces la canción Home on the Range?
—Claro.
—Pues de ahí vengo yo, de las llanuras de pastos.
—Enhorabuena por salir de ahí —dijo Benjamin guiñándole un ojo antes de examinar un momento las polaroids—. Seguro que nadie se interesa por estas fotos.
—Muchas gracias.
—No es un juicio de valor. Solo digo que lo más probable es que estas imágenes no sean muy populares entre este público en particular. ¿Tengo razón?
—La mayoría de la gente se queda entre uno y tres segundos antes de sonreír amablemente y pasar de largo.
—¿Y sabes por qué?
—La verdad es que no.
—Porque las polaroids no son bienes que la gente valore.
—¿Cómo?
—No se venden. Nunca se ha subastado una polaroid en Sotheby’s. Las polaroids se producen en masa, son instantáneas, baratas, temporales. Los productos químicos se acaban degradando hasta que la imagen se disuelve. Una polaroid no es un bien duradero. ¿Toda esta gente? —Benjamin señaló vagamente al resto de los presentes—. Dicen que son coleccionistas, pero más bien son inversores. Títeres del capitalismo. Herramientas materialistas. Buscan comprar barato y vender caro. Tu problema es que una polaroid nunca va a venderse por un gran precio.
—La verdad es que no había pensado en eso.
—Bien por ti.
—Hice las fotos porque me gustaban los árboles.
—Tengo que decir que admiro tu autenticidad. No eres otra puta complaciente más. Eso me mola. —En ese momento, Benjamin se acercó a Jack, le puso una mano en el hombro y le susurró—: Escucha. Soy dueño de un edificio en Wicker Park. Una vieja herrería abandonada. Lo compré por un dólar. Lo único que quería el banco era sacarlo de los registros contables. ¿Conoces Wicker Park?
—La verdad es que no.
—Está en el North Side. A unos quince minutos en metro. Seis paradas en la línea azul y llegas a un mundo completamente distinto.
—¿En qué sentido?
—Principalmente, porque es real. Es un lugar con sustancia. Ahí es donde se está gestando el arte de verdad, y no la puta mierda esta que solo busca el beneplácito de los donantes. Y música auténtica, no esa basura corporativa que ponen en la radio. Estoy renovando por completo el edificio, convirtiéndolo en una cooperativa para gente creativa. Quiero que se llame la Fundición. Mi idea es que sea un sitio muy exclusivo al que solo se pueda acceder por invitación, nada convencional, nada de pijos de fraternidades ni de yuppies.
—Suena bien.
—¿Te metes heroína?
—No.
—Pero lo parece, lo cual es perfecto. ¿Quieres formar parte?
Era la primera vez en la vida de Jack que ser flacucho y frágil le reportaba alguna utilidad: le sirvió para acceder a este apartamento de Wicker Park donde no paga alquiler a cambio de sus servicios fotográficos; vive entre músicos y artistas y escritores que, en su mayoría, también parecen heroinómanos. Es un lugar emocionante en el que vivir y, a pesar del mal estado del edificio, a pesar de la oscuridad, de la desolación y del punzante frío del invierno en Chicago, a pesar de los frecuentes atracos en el barrio y de los presuntos traficantes que merodean por el parque, y de las bandas callejeras con sus complejas rivalidades y ocasionales disputas, a Jack le encanta. Es su primer invierno lejos de casa y no puede creer lo vivo que se siente aquí, experimenta una libertad absoluta, verdadera y sin precedentes. La ciudad es ruidosa y sucia y peligrosa y cara, y le encanta. Sobre todo le encanta el ruido, el estrépito de los trenes elevados, los bocinazos de los impacientes taxistas, el alarido de las sirenas de policía, el quejido del hielo del lago al chocar contra los terraplenes de hormigón. Y le encantan las noches en las que el ruido de la ciudad cesa, amortiguado por alguna tormenta de nieve —nunca había visto caer copos con tanta abundancia y parsimonia—, cuando los coches acaban casi enterrados junto a los bordillos y el cielo se convierte en una malla de reflejos callejeros anaranjados y cada pisada es recibida con un satisfactorio crujido rocoso. Le encanta la ciudad de noche, sobre todo cuando sale del Instituto de Arte y contempla Michigan Avenue y el fastuoso horizonte que se extiende al fondo, los edificios rozando las nubes en los días plomizos, sus fachadas planas, colosales, llenas de cientos de cuadraditos amarillos donde los trabajadores echan interminables horas extras.
Es una sensación extraña, ser consciente de tu propia vitalidad, quizá por vez primera, comprender que hasta este momento no estabas viviendo la vida, sino soportándola.
En Chicago puede ver obras de arte en persona (en su estado natal, no hay museos) e ir al teatro (en ninguno de los colegios a los que fue se representó jamás una obra de teatro); y está comiendo cosas que no había probado jamás (alimentos que no había visto hasta ahora: pesto, pan de pita, empanadas, pierogi,baba ghanoush); y escucha a sus compañeros de clase debatir en serio sobre quién es mejor: ¿John Ashbery o Frank O’Hara? ¿Arne Naess o Noam Chomsky? ¿David Bowie o cualquier otra persona? (Debates que en Kansas solo habrían generado caras de «qué me estás contando» y, si acaso, alguna azotaina.) Las canciones publicadas este invierno habrán de evocarle esa sensación de expansión y libertad el resto de su vida: Rage Against the Machine al grito de «Fuck you, I won’t do what you tell me!», verso que encarna como ninguno su nuevo ethos desencadenado; pero incluso los éxitos cursis de las emisoras comerciales se le antojan especiales y cargados de significado, canciones como Life Is a Highway y Right Now y Finally, y esa canción de Aladdin, que se escucha en todas partes y que casi se ha convertido en su propio himno: para Jack, Chicago es, de hecho, un mundo ideal.
(Jamás le confesaría a nadie que tararea —incluso a veces llega a cantar— la canción de una película de animación de Disney mientras se ducha y que, además, se llena de vigor cada vez que lo hace. No, eso se lo llevará a la tumba.)
Le encanta el ruido de la ciudad porque hay algo tranquilizador en él: la prueba de que existen otras personas, vecinos, compatriotas. Y también le maravilla el hecho de volverse insensible al ruido, de dormir plácidamente durante la noche urbana sin inmutarse por los bocinazos, las voces, las alarmas de los coches y las sirenas de policía. Es un importante indicador de trascendencia. En casa, el único ruido era el constante soplo del viento que recorría las praderas de forma implacable y monótona. Pero, a veces, bajo el viento, tras la puesta de sol, se oían los ladridos y aullidos de los coyotes que merodeaban por los campos noche tras noche. Y, de vez en cuando, el aullido de una manada se reducía mágica y repentinamente a una sola voz, se volvía más urgente, más parecido a un gañido, y luego más lastimero, como un quejido, y Jack, que seguía despierto oyendo todo a pesar de las mantas que le cubrían la cabeza, sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Un coyote se había quedado atrapado en la valla.
Lo que pasa es lo siguiente: cuando los coyotes saltan una alambrada de púas, a veces el salto no es lo bastante alto y se quedan atrapados en la parte de arriba, justo donde sus patas traseras se unen al resto del cuerpo, que en los cánidos constituye una suerte de desafortunado gancho. Las patas delanteras se quedan como nadando, sin llegar a tocar el suelo; y con las traseras no pueden hacer nada, por más que se muevan y pataleen, porque los coyotes no están equipados biológicamente con las articulaciones o la flexibilidad de otros animales que sí podrían zafarse en caso de verse en esa situación. Las patas traseras de los coyotes tienen un escaso rango de movilidad, solo les sirven para avanzar. Así que se quedan allí toda la noche. Y al estar colgando de una alambrada de púas tienen muchas probabilidades de caer —y acabar empalados— sobre las afiladas puntas de la valla, que se van clavando poco a poco en la región más suave y tierna de su cuerpo, y cuanto más se agitan y patalean y se retuercen, más se clavan las púas en sus entrañas, y así es finalmente como encuentran la muerte: desangrados tras sucesivas puñaladas en el vientre mientras el viento arrastra sus gritos a lo largo de kilómetros. Jack los veía a la mañana siguiente, colgando como ropa de un tendedero.
Comparadas con eso, las sirenas de Chicago son una bendición. Incluso los atracos parecen un peaje razonable por acceder a este mundo.
A Jack todavía no lo han atracado. Desde que se mudó a Wicker Park ha ido puliendo un look específico para ahuyentar, o eso espera él, a los atracadores; un aire de tipo peligroso construido con ropa de segunda mano que compra en el Ejército de Salvación y un montón de tatuajes en los brazos y el pelo despeinado y una especie de pavoneo urbano y una mirada acerada y decidida sobre un cigarrillo que casi siempre tiene en la boca: todo lo cual comunica, o eso espera él, «que te den». No quiere que lo atraquen, pero también es consciente de que la posibilidad de que alguien lo asalte es, de una manera extraña, parte del peculiar atractivo de este barrio. Los artistas que vienen aquí no lo hacen a pesar de la peligrosidad del barrio, sino atraídos por ella. Están aquí para abrazarla. Wicker Park es, según Benjamin Quince (que es capaz de pasarse una noche entera perorando sobre esta cuestión), la respuesta de Chicago a Montmartre: barato, sucio, ruinoso y, por tanto, vivo.
La podredumbre es, por consiguiente, celebrada con gran entusiasmo, y por eso Jack está haciendo esas fotos, intenta captar precisamente esa cualidad: la suciedad, la mugre. Explora los pasillos y las antiguas oficinas y almacenes de la quinta planta en busca de pruebas de la vida en los márgenes. La pintura agrietada. Las agujas hipodérmicas desechadas. Las ventanas rotas. Las cortinas desteñidas. Las paredes derruidas. El polvo que se ha asentado tan densamente después de tantos años que ahora parece más arena que polvo.
—Cuánta crudeza —comenta Benjamin tiempo después mientras inspecciona las fotos.
Es pleno invierno y los dos están en la azotea de la cooperativa. Jack se sopla aire caliente en las gélidas manos. Lleva su habitual chaquetón negro de marinero y, debajo de este, todos los jerséis que posee. Benjamin está ataviado con una parka tan voluminosa que parece un globo. Sus mejillas son de color rosa sandía y su abrigo parece cálido y suave, probablemente relleno de plumón, un material del que Jack ha oído hablar, pero no podría precisar con exactitud qué es.
Benjamin observa las fotos mientras Jack contempla el barrio gris que los rodea, los escasos peatones, los ocasionales coches, la nieve sucia amontonada, el trazado perfectamente recto de las calles y callejones perdiéndose en su punto de fuga, en el lago. Están en el lado este del edificio, el lado que da a la chica de la ventana. La chica sin nombre. Jack mira hacia su apartamento. No está en casa ahora mismo, pero esta nueva perspectiva desde arriba es extrañamente emocionante. Advierte que tiene una alfombra en el suelo, cerca de la ventana, no visible desde su habitual atalaya del cuarto piso. Y absorbe este nuevo y trascendental dato sobre su vecina: es una mujer que compra alfombras.
Quiere saberlo todo sobre ella. Pero no le ha preguntado a nadie acerca de la chica de la ventana porque no sabe cómo hacerlo sin revelar que la espía de vez en cuando, una práctica de la que se avergüenza, si bien solo en la medida en que sabe que los demás lo reprenderían por ello.
Benjamin, que sigue admirando las fotos, dice:
—Tenemos que ponerlas en internet.
—Vale —dice Jack, y justo en ese momento, debajo de ellos, un hombre aparece en el callejón. Lleva una gran bolsa de lona negra y, a juzgar por cómo se tambalea, parece que o bien la bolsa pesa tanto que le impide mantener el equilibrio, o bien está muy borracho—. ¿Y qué es internet?
Benjamin levanta la vista de las fotos.
—¿En serio?
—Sí. ¿Qué es eso?
—Internet. Ya sabes. La superautopista de la información. La movida esa del ciberespacio global hipertextual digital.
Jack asiente y dice:
—Si te soy sincero, tampoco me aclaro mucho con esos términos.
Benjamin se ríe.
—¿Todavía no han llegado los ordenadores a Kansas?
—Mi familia no le veía mucho sentido.
—Vale, pues internet… A ver cómo te lo explico… —Se lo piensa un momento, luego dice—: ¿Has visto esos flyers de bandas que están pegados a todos los postes de teléfono?
—Sí.
—Internet es como esos flyers, pero imagina que, en vez de estar pegados al poste de teléfono, estuvieran dentro de él.
—Me he perdido.
—Imagina que están dentro de los cables telefónicos, viajando a la velocidad de la luz, todos ellos conectados, dinámicos, comunicados, accesibles a cualquier persona del mundo.
—¿A cualquiera?
—A cualquiera con un ordenador y una línea telefónica. He recibido visitas de Inglaterra, Australia, Japón.
—¿Y qué interés tiene tu flyer para los japoneses?
—Hay marginados en todas partes, amigo. Los incomprendidos, los impopulares, los disidentes, los insatisfechos, los bichos raros. Gracias a internet, nos encontramos unos a otros. Es una especie de mundo alternativo increíble. No tienes que postrarte a las reglas conformistas habituales. Eres libre de sacar tu lado más raro y salvaje. Así que es un lugar más honesto, menos fraudulento, más real.
—¿Más real que qué?
—Que el mundo. Esa pecera fabricada en la que vivimos. Todo ese aparato de opresión diseñado para controlar nuestras mentes.
—Guau. Debe de ser un flyer de la leche.
—Totalmente vanguardista.
—¿Y de qué es? ¿De la Fundición?
—Algo así, pero también es sobre el barrio, y la energía del barrio, del ambiente antisistema que se respira en él. ¿Quieres verlo?
—Claro.
—Vale, te lo enseño. Voy a ser tu sherpa de internet. Voy a sacarte de los ochenta.
—Gracias.
—Oye, deberías trabajar para mí. Necesito imágenes. Fotos de bares, bandas, fiestas. Gente guay siendo guay. Ese tipo de cosas. ¿Podrías hacerlo?
—Supongo.
—¡Genial! —dice Benjamin, y así es como Jack se convierte en un empleado más de la Nueva Economía, a pesar de no saber muy bien qué tiene de nueva.
Debajo de ellos, el hombre con la bolsa de lona se detiene junto a las numerosas bicis que hay aparcadas detrás de la cooperativa. Tambaleándose un poco sobre sus inestables pies, se queda mirándolas, todas están atadas con candado. Luego deja la bolsa en el suelo, abre la cremallera y saca una cizalla grande con la que corta rápida y limpiamente el candado de una de las bicis más caras.
—¡Eh! —grita Jack.
El hombre se da la vuelta, asustado, y mira hacia el callejón. Luego levanta la vista y examina las ventanas del edificio hasta que, con la mano a modo de visera para protegerse del sol, consigue verlos en la azotea, seis pisos más arriba, y entonces les sonríe y los saluda con la mano. Un saludo muy amistoso, como si fuesen colegas de toda la vida.
¿Y qué hacen Jack y Benjamin? Pues le devuelven el saludo. Y a renglón seguido ven cómo el hombre guarda la cizalla en la bolsa y se la echa al hombro antes de subirse a la bicicleta liberada y alejarse zigzagueando.
Benjamin sonríe, mira a Jack y dice:
—Joder, eso sí que ha sido real.
Ella está en otro de esos bares bulliciosos, al fondo del todo, en la esquina; la ha invitado otro de esos tipos grandilocuentes que da su opinión sobre todo; han venido a ver otra banda que, según le ha dicho el tipo, tiene que conocer y adorar. Esta noche está en el Empty Bottle, un bareto de Western Avenue en cuya entrada hay un cartel enorme de cerveza Old Style y un toldo que reza: MÚSICA / BUEN AMBIENTE / BAILE.
Ahora mismo solo una de esas tres cosas parece ser cierta.
Hay música, pero no se puede bailar y, desde luego, el ambiente dista de ser bueno. Está escuchando a una banda cuyo nombre desconoce porque no pudo oírlo a causa del ruido de la propia banda. Su acompañante se lo dijo a gritos, el nombre del grupo, a escasos centímetros de su oreja, dos veces, pero nada, no hubo manera. El batería y el guitarrista principal parecen empeñados en frustrar cualquier comportamiento que no sea prestar atención total y absoluta a la banda. Incluso la mayor parte de la letra de la canción —que dice no sé qué sobre el dolor espiritual del cantante y su desafección por el mundo— se pierde entre los atronadores acordes de quinta, mientras que el ardoroso baterista parece conocer un único ritmo en el que los platillos tienen un gran protagonismo. La gente, más que bailar, se estremece al ritmo de la música. En la barra, las bebidas deben pedirse mediante mímica.
Cada vez que alguien abre la puerta, entra una ráfaga de aire frío, razón por la que no se ha quitado la bufanda ni las manoplas ni el gorro de lana, que lleva calado sobre las orejas para amortiguar algún que otro bendito decibelio del pandemonio que está teniendo lugar sobre el escenario. Fuera se congregan la mitad de los parroquianos, aquellos que prefieren el frío antes que el ruido. Están de pie, rígidos, con las piernas juntas y los brazos pegados al cuerpo, momias en la nieve. Es el tipo de noche glacial de Chicago que lleva a la desesperación y genera espontáneos lamentos en las aceras. «¡Coño, qué frío!», espeta la gente dando pisotones al suelo. Es el tipo de frío que se cuela en las botas y no se va en toda la noche.
La banda que está escuchando no es la banda que ha venido a ver. La última actuación es, al parecer, la gran atracción de la noche, aunque su acompañante se niega a decirle nada al respecto. No quiere echar a perder la sorpresa. Quiere que su primer encuentro con este tipo de música sea prístino, eso dice. Él se está ocupando de gestionar toda su experiencia, y es probable que crea que ella aprecie el gesto. Ella se pone a su lado, le da un sorbo a la cerveza e, incapaz de conversar debido al fragor que los rodea, se queda esperando.
Las paredes del Empty Bottle son de ladrillo y están forradas de tal cantidad de pegatinas, carteles y flyers que se produce una especie de sobrecarga cognitiva cuando se miran más cerca de la cuenta. El techo es de baldosas de hojalata, salvo en la zona del escenario, donde unas láminas de espuma que amortiguan el sonido —de esas con forma de cartón de huevos— cuelgan aproximadamente a un metro de las cabezas de los músicos. El escenario, pintado de negro mate, está flanqueado por enormes amplificadores. En la barra disponen de un total de nueve cervezas de barril, y todas cuestan un dólar con cincuenta.
Aquí tocan «música de la buena», es otro de esos garitos a los que recientemente la han llevado varios tíos que querían impresionarla. El tío de esta noche: serio, circunspecto, sombrío, con una solemnidad que podría calificarse de densa; un estudiante de último curso, rubio, con la raya justo en medio, gafas a lo John Lennon y un jersey estampado sobre una camisa también estampada. Bradley —Brad para los colegas— se sentó a su lado esta mañana en clase de Microeconomía, las mangas de sus respectivos abrigos invernales apretadas una contra otra durante cincuenta minutos, los sucios charcos de nieve derretida que formaban sus botas unidos al final en uno solo. Tras la clase —un análisis profundo sobre la teoría de la utilidad esperada y la aversión al riesgo y sobre cómo la gente toma decisiones en condiciones de incertidumbre—, sintió que él la estaba mirando mientras recogían, y cuando ella le devolvió la mirada, él puso los ojos en blanco y dijo: «Qué aburrimieeeento», y ella sonrió, pese a que la clase no le había parecido en absoluto aburrida, y él la siguió fuera del aula y le preguntó si tenía planes para esa noche, porque, si no los tenía, había un grupo nuevo y genial que tocaba en el Empty Bottle y daba la casualidad de que él conocía al camarero —lo que implicaba que ella podría beber a pesar de de no tener la edad requerida—, y, al mínimo indicio de interés de ella, él empezó a darle todo tipo de detalles, le dijo que tenía que escucharlos sí o sí, esta noche, ya, ahora que la música que hacían era todavía pura, antes de que se corriese la voz y se hicieran famosos, antes de que las fuerzas malévolas de la popularidad y del dinero los cambiasen y lo arruinasen todo. Así que, venga, por qué no, decidió quedar con Brad aquí, a las nueve, y cuando ella llegó, él pidió birras para los dos y dijo: «Entonces, ¿te gusta la música?», y ella respondió: «Claro, me encanta». Y entonces podría decirse que él le obligó a que lo demostrase. Empezó a ponerla a prueba: ¿Conoces a este grupo? ¿Y a este otro? Fugazi, Pavement, Replacements, Big Star, Tortoise, Pixies, Hüsker Dü —pronunciando este último con tanta exactitud que era posible oír las diéresis—, y cuando ella le dijo que no conocía a ninguno, él hizo un gesto compasivo con la cabeza para seguidamente ofrecerse, faltaría más, a ser su maestro. Resultó que Brad-para-los-amigos tenía una ingente colección de vinilos raros y muchísimas ganas de hablar de ellos y, sobre todo, tenía muchísimas ganas de enseñárselos en persona, luego, después del concierto, en su apartamento, donde tenía una pared entera dedicada a las obras más inauditas, geniales e iconoclastas, discos sagrados que casi nadie más escuchaba ni apreciaba como era debido.
Lo cierto es que ella había dejado de escucharlo. Brad no necesitaba ningún estímulo para continuar su soliloquio —irradiaba ansiedad sexual por todos sus poros, un pánico palpitante de baja intensidad—, por lo que, en cierto modo, ella replegó su atención hasta que el expresivo guitarrista del grupo interrumpió con su vigoroso riff, tras el cual Brad se calló y comenzó la función de bramidos.
Lo que no le ha contado a Brad es que la única razón por la que la propuesta de ir a ver a este grupo nuevo tan genial había despertado su interés era la alta probabilidad de encontrarse con él, con el chico de la ventana, con el chico del edificio de enfrente. Y, efectivamente, nada más entrar esta noche en el garito vio que él estaba en primera fila, con su cámara, y le invadió una suerte de pesadez en las entrañas que bien podría ser ese «aleteo en el corazón» del que habla la gente, aunque dicho así suena como algo agradable y placentero, mucho más desde luego que lo que ella está sintiendo ahora mismo, que no es tanto un aleteo como la sensación de que le están exprimiendo los órganos internos.
Cuando lo ve fuera, en el mundo, ella tiende a volverse tímida, aunque no se considera una persona tímida. Siempre que se lo encuentra a altas horas de la noche en el Empty Bottle o en el Rainbo Club o en el Lounge Ax o en el Phyllis’ Musical Inn, con su cámara, trabajando, ella se queda observándolo hasta que su escrutinio e interés se vuelven insoportables: «¿Por qué no te fijas en mí?». Siente como si la iluminase un foco cuya luz se intensifica cuanto más lo mira, pero él no se da cuenta. Él siempre está en primera fila, absorto con su cámara, arrodillado, tomando fotos de los cantantes y guitarristas, retratándolos como seres monumentales.
Ha visto su trabajo en internet, en uno de esos tablones de anuncios electrónicos, que es también como acabó enterándose de su nombre: «Fotografía de Jack Baker». Él está pegado al escenario —a veces incluso se sube a él para fotografiar al público desde la posición del batería— siempre que tocan bandas famosas locales, con las que después suele irse por ahí, cosa que la convence de que él juega en otra liga.
Ella, en Chicago, no es nadie.
No la invitan a las fiestas que hay después en otros sitios. Y sabe que existen porque las ha visto en ese tablón de anuncios, fotos de Jack Baker capturando momentos de locura y desenfreno que ocurren en algún lugar del barrio, a saber dónde. ¿Existe peor angustia que esa? ¿Saber que la gente se lo está pasando en grande y que a ti no te han invitado? Su nombre es Elizabeth Augustine —«de los Augustine de Litchfield»—, pero su familia tiene renombre en determinados círculos cuyo alcance no se extiende hasta este lugar. Ahora es una simple estudiante anónima. Una estudiante de primer año de la Universidad de DePaul, una humilde forastera atrapada en el rincón del fondo, una mujer que no está precisamente a la última en lo que a la escena musical local se refiere, y para saber por dónde se mueve Jack Baker y el resto de la gente guay del barrio necesita la ayuda de aficionados, tipos como Brad, que se ha acercado a ella en un momento en que el guitarrista está afinando su instrumento para explicarle varias cosas sobre la maravillosa banda de esta noche, sobre cómo su sonido difiere del rock, de la música alternativa o del grunge, matices que ella —lo sabe— es incapaz de identificar. Para ella todo es ruido, pero Brad insiste en que no; de hecho, el sonido de Seattle que en la actualidad predomina en la radio y puebla las listas de éxitos no se parece en nada al sonido de Chicago, el cual, según afirma Brad, es menos comercial, más fiel a las raíces jazzísticas, menos mainstream, más indie. Es una ruptura con el hardcore de la costa este, que se vendió hace mucho tiempo, y una ruptura con el grunge de la costa oeste, que está en proceso de venderse. Es algo propio que se nutre de los marginales estados del centro, ajeno a los grandes intereses económicos. Nunca antes había pensado en el terruño de una canción rock, pero últimamente le ha dado muchas vueltas a los efectos perniciosos del dinero; de hecho, huir de la codicia y la riqueza de su familia, y del comportamiento inhumano y de los continuos esfuerzos y sacrificios competitivos que estas conllevan, ha sido una de las principales razones por las que lo dejó todo y se vino a Chicago.
Juró que Chicago sería su último destino. Se prometió a sí misma, incluso antes de llegar, que se quedaría aquí para siempre, que por fin construiría una vida estable —su propia vida, una vida compasiva y decente— tras una infancia de incesantes mudanzas, tras una adolescencia viviendo en ricos barrios residenciales de grandes metrópolis de la costa este, asistiendo a innumerables colegios privados, trasladándose de un sitio a otro y a otro y a otro mientras su padre saqueaba todas las empresas que podía y más: las auditaba, las adquiría y las desvalijaba para seguidamente proceder a su liquidación, no sin antes llevarse su correspondiente tajada, e irse con la música a otra parte, dejando tras de sí un rastro de insolvencia y de litigantes encolerizados, algo que acabó convirtiéndose en una especie de tradición familiar.
Así que aquí, en Chicago, estaba encantada de haberse topado con esta particular troupe que se oponía frontalmente al mercantilismo; a cualquiera que aspirase a hacerse rico lo tachaban de «traidor», le daban de lado por ser un vulgar «borrego».
Ella no quiere ser una traidora.
Ella no quiere ser una borrega.
Pero le gustaría que la invitaran a esas fiestas.
La banda, mientras tanto, comienza su siguiente ronda de estruendos y Jack fotografía al cantante, primero desde un lateral para sacarlo de perfil, luego desde atrás, luego de frente, desde abajo, se arrodilla en la pista de baile y lo retrata en escorzo, y justo en ese momento, como si estuviese coreografiado, el cantante se inclina sobre el escenario, con el micrófono pegado a los labios, en una pose que seguro, piensa Elizabeth, hará que parezca un puto héroe, y el cantante susurra algo al micro que es ininteligible porque el excesivo guitarrista entra en escena y se adueña del momento. Elizabeth percibe una especie de rivalidad fraternal entre el cantante y el guitarrista. Decide que no es necesario aprenderse el nombre de este grupo, ya que está casi segura de que se disolverá, probablemente antes de la primavera. Jack, entre tanto, se levanta y se quita el jersey, uno negro y grueso que le queda enorme, unas dos tallas más grande, y que es básicamente su uniforme de invierno de todos los días, con agujeros en la espalda de sentarse sobre él. Debajo lleva otro jersey negro algo más fino.
¿Qué tiene este chico para que la atraiga tanto? Seguramente no es solo el hecho de que viva en el edificio de enfrente. Si fuese cualquier otro hombre, supone, se limitaría a correr las cortinas. Pero este chico le genera una inexplicable sensación de familiaridad, como si poseyera alguna cualidad importante que ella está buscando, pero no es capaz de ponerle nombre. Elizabeth había venido a Chicago con la intención de integrarse, con arrojo y abandono, en el ambiente bohemio de la ciudad: beber con poetas y acostarse con artistas. (O viceversa, da igual.) Y no le importa que sean buenos o no en su oficio; su única condición para irse a casa con un tío es que sea un hombre bueno, interesante y desinteresado, alguien que lo merezca.
Requisito que, hasta la fecha, no ha cumplido ninguno de los chicos de Chicago que ha conocido.
Pero el chico de la ventana parece distinto: irradia una bondad, una dulzura y un comedimiento que se alejan radicalmente del ethos imperante en el mundo del que quería huir cuando se mudó a Chicago. Jack Baker es un hombre considerado o, al menos, eso cree ella: cree que podría ser una persona considerada, un amante considerado. Su creencia se basa en las numerosas escenas íntimas que ha presenciado desde su rincón junto a la ventana, en todos esos momentos en los que hace gala de una cuidadosa atención: los libros de literatura, poesía y filosofía que lee hasta altas horas de la madrugada, la forma en que mira pacientemente tantos negativos hasta elegir el mejor, el modo en que se esconde tímidamente detrás de su largo flequillo. Incluso su elección de carrera —fotógrafo— le parece agradablemente modesta. Siempre estará al margen, observando. Por definición, un fotógrafo nunca será el centro de atención. Ella ha salido con tíos que siempre eran el centro de atención, tíos como los del escenario, tíos como Brad, y sabe de sobra que, con el tiempo, las exigencias de estos tíos se vuelven insoportables.
La banda termina al fin su actuación con un colosal rugido explosivo similar al rugido anterior, salvo por la fuerza y la frecuencia con que el batería aporrea los platillos. Es imposible ir increscendo cuando has estado todo el tiempo a todo trapo, así que lo único que hacen es ir más rápido, el ritmo se comprime tanto que todo lo que sale de esos enormes amplificadores se convierte en una masa indefinida. Y entonces, con un último caderazo orgásmico del guitarrista, alcanzan el estridente final, momento en el que el vocalista —componiendo el que habrá de ser su primer discurso inteligible de la noche— exclama: «¡Gracias, Chicago!», como si estuviese en el estadio Soldier Field y no frente a una docena de personas resguardándose del frío en un antro de mala muerte.
Los músicos desconectan los instrumentos, y Brad se gira hacia ella y le dice:
—¿Qué te ha parecido?
Luego se cruza de brazos y se queda esperando su respuesta, y Elizabeth se da cuenta de que da igual lo que ella responda, la opinión de él será vehemente, fulminante.
—En una escala del uno al diez —dice Elizabeth—, ¿cuánto dirías que te querían tus padres?
—¿Cómo?
—En una escala del uno al diez.
—¡Vaya! —dice él, y suelta una risita incómoda—. ¡Ja, ja!
—Te lo estoy preguntando en serio.
—Tú —dice señalándola y moviendo la cabeza con una sonrisa amplia y estúpida— eres muy mala. ¿Lo sabías? Menuda pilla estás hecha.
Dicho lo cual, Brad va a por más cerveza.
Jack se encuentra en el otro extremo del garito. Se acerca a varios grupos que están en la barra y les dice algo para, seguidamente, tomarles una foto. Elizabeth ya ha visto ese tipo de fotos en internet, retratos de gente en bares. Le recuerdan a esa sección de las revistas de sociedad que había en su casa en la que, a lo largo de seis o más páginas en papel cuché, podían verse instantáneas de personas que habían asistido recientemente a algún tipo de evento local para recaudar fondos. La diferencia entre aquellas fotos y estas radica en que los sujetos de Chicago suelen tener una actitud más irónica, más distante. No sonríen y casi nadie mira a la cámara. Parecen ser conscientes de que les están haciendo una foto, pero no se toman la molestia de posar. Jack les da las gracias y sigue su camino.
Ahora se acerca al lado de la barra donde está ella en busca de un nuevo objetivo, posa la mirada en una persona, luego en otra, las evalúa, y Elizabeth se pregunta si este es el momento en que él por fin se fijará en ella, el momento en que por fin querrá hacerle una foto. Y decide que no le importa lo obvia que resulte ni que él la haga sentirse como una naranja exprimida por dentro, va a mirarlo, va a mirarlo de frente, va a reclamar su atención. Y, por alguna razón, le parece muy arriesgado y aterrador y amenazante, y cuando él establece contacto visual con ella, le invade la necesidad casi instintiva de esconderse. Nunca antes lo había mirado con tanto descaro y ve cómo él la inspecciona rápidamente para, con idéntica rapidez, descartarla. Prosigue su búsqueda sin mostrar ningún tipo de reconocimiento ni interés por ella.
En ese instante, ella se siente como alguien a quien nunca han invitado al baile de graduación.
Ve que él se dirige a la salida y, cuando abre la puerta, un soplo de viento ártico provoca que todo el mundo a su alrededor se acurruque, y es entonces cuando cae en la cuenta: lleva el gorro calado hasta los ojos y la bufanda le tapa la boca. Prácticamente, está disfrazada.
Así que se quita la bufanda y el gorro, se atusa el pelo con los dedos y mira por la ventana que tiene detrás. Acerca tanto la cara que siente el frío del aire de fuera. Ve a Jack, su figura ondulada, distorsionada por el grueso cristal. Está en el bordillo, cámara en ristre, dispara, da un paso hacia un lado, dispara desde un nuevo ángulo, da otro paso, vuelve a disparar. Todos fingen no darse cuenta de su presencia, pero todos inclinan armónicamente sus cuerpos en contrapposto cada vez que les toma una foto. Entonces apunta la cámara justo en dirección a Elizabeth, pero entre ellos se interponen los corrillos de gente, la tormenta de nieve, el grueso cristal empañado de la ventana, y quizá por eso no la haya visto, o tal vez es que pase de ella, Elizabeth no está segura.
Justo entonces se oye un sonido proveniente de la otra punta del bar, una guitarra tocando en bucle unos acordes apacibles y sencillos. Elizabeth mira al escenario para ver qué grupo viene ahora y se sorprende al ver que solo hay una mujer. Es una joven bajita —poco más de metro y medio— y muy delgada, lleva vaqueros, una camiseta de tirantes remetida por dentro y un cárdigan de color crema, su sencilla melena rubia le cae hasta los hombros. En otras palabras, no parece una estrella del rock. Su carta de presentación es diametralmente opuesta a la de la banda que estaba allí hace unos minutos, esos tíos esperpénticos. La chica parece tan modesta que Elizabeth no descarta que sea una clienta borracha que ha cogido la guitarra y que aparezca el camarero de un momento a otro y la obligue a bajarse del escenario. Pero no, el camarero no se mueve y, en cuanto comienza a cantar, Jack Baker regresa del frío y empieza a fotografiarla, y está claro que la chica no está calentando, sino que ha comenzado su actuación. No tiene banda ni más instrumentos que la guitarra, la cual no está conectada al altavoz gigante, sino a un pequeño amplificador que tiene a los pies, por lo que es difícil oírla entre la pequeña multitud, que no se calla. Elizabeth se acerca un poco tratando de escucharla, tiene una voz extrañamente monótona, su canción parece describir a un hombre con un apetito tan voraz que ya nada parece satisfacerlo:
I bet you’ve long since passed understanding
What it takes to be satisfied
Técnicamente, no está cantando la letra, pero tampoco la está declamando: su timbre se encuentra en un curioso punto intermedio entre una cosa y otra. Y no parece que esté afinado, pero tampoco llega a desafinar. Y rasguea la guitarra con mucha modestia, y canta de una forma muy directa, sin florituras ni teatralidad, sin la típica voz rasgada de los cantantes de rock and roll. Cuando Brad vuelve, Elizabeth susurra:
—¿Quién es?
Brad mira al escenario, sorprendido, como si acabase de darse cuenta de que había alguien.
—Nadie —responde—. Una de relleno.
—¿De relleno?
—Los cabezas de cartel vienen con retraso. Esa está ahí para matar el tiempo.
Y con un gesto desdeñoso, reanuda su discurso: en esta ocasión, una letanía de sus cinco mejores conciertos. A su alrededor, la gente charla en voz alta e irrespetuosa mientras Elizabeth se esfuerza por escuchar la música. En la barra, los cuatro tíos de la banda anterior no paran de reírse, casi pregonando lo mucho que pasan de la actuación de la cantante. Y así transcurre la breve canción: la mujer rasguea la guitarra sin adornos, su humilde sonido compitiendo con el rumor de una multitud indiferente.
—¿El número cinco? Los Rolling Stones en el Silverdome —dice Brad—. Podrían haber estado más arriba en la lista, pero era el año 1989 y, obviamente, los Rolling ya no estaban en su mejor momento, y, de todos modos, el Silverdome tiene menos vida que un psiquiátrico.
—Ajá.
—El número cuatro es para Soul Asylum en la Metro, aquí en Chicago, en julio; podría haber sido fácilmente el número tres de la lista o incluso el dos de no ser por todos esos yuppies que no dejaban de gritar Runaway Train como si fuera la única canción que conocieran.
Y mientras Brad continúa su larga cuenta atrás, Elizabeth piensa que, para ser un tipo que dice amar tanto la música, parece detestar también muchas cosas de ella. Y la cantante continúa su canción sobre este hombre insaciable que ya no es capaz de ser feliz, y Elizabeth repara en la letra y suelta una risita, momento en el que Brad detiene su cargante sermón y la mira un poco a la defensiva —no es el tipo de hombre que lleve bien que se rían de él— y le dice:
—¿Qué tiene tanta gracia?
—Esta canción —dice Elizabeth— habla de ti.
—¿En serio? —dice con genuino interés, prestando al fin oídos a la mujer que canta/declama de esa forma oscura y monótona:
You’re like a vine that keeps climbing higher
but all the money in the world is not enough1
Brad está totalmente confundido, pero a Elizabeth le da lo mismo. Es como si esta canción hubiera sido escrita solo para ella, un tema que describe toda la codicia de la que se ha propuesto escapar en su vida.
Entonces se abre la puerta y, además de una puñalada de aire frío, irrumpen tres tipos que solo pueden ser los cabeza de cartel, a juzgar por su excéntrica indumentaria. Elizabeth identifica enseguida al cantante, que lleva unas gruesas gafas de sol de plástico y lo que parece ser una camisa de esmoquin celeste con volantes y los cuatro botones de arriba calculadamente desabrochados, todo muy setentero y llamativamente hortera y, por tanto, superguay. Entran en el garito pavoneándose de una manera que hace que la gente se aparte de forma instintiva.
—¡Están aquí! —dice Brad—. ¡Son ellos!
En el escenario, la cantante termina su canción y se encoge de hombros como disculpándose y dice: «Pues creo que ya está», entre tímidos aplausos de cortesía. Y Elizabeth observa cómo la chica recoge su guitarra y, junto con Jack —que ha estado fotografiándola todo este rato—, se dirige a la salida. La cantante, Jack y el pequeño séquito de la cantante se van ahora a alguna fiesta privada y maravillosa.
Elizabeth sigue a Jack con la mirada mientras Brad continúa explicándole por qué es tan afortunada de estar aquí esta noche viendo por primera vez a este flamante grupo, con él, y ella asiente sin quitarle ojo al fotógrafo con cara de niño, y justo en el momento en que Jack se cruza con los cabezas de cartel, este alza la vista, mira a los músicos, y luego lleva la mirada más allá, hacia esa mesa de parias del fondo, y sus ojos se clavan en los de Elizabeth. Ella se da cuenta de que la está mirando —ahora no lleva bufanda ni gorro— y cierto atisbo de reconocimiento media entre ellos cuando él sonríe y la saluda, y ella sonríe y lo saluda, y Brad la mira, desconcertado, y es tal el alivio que siente Elizabeth que se le aflojan las rodillas.
¿Y qué es lo que hace Jack? Camina en dirección a la banda, pero pasa de largo, se acerca a Elizabeth, hace caso omiso de los magníficos músicos y de Brad, que ahora parece un tanto amorrado, y tiende la mano y pronuncia la primera palabra que le dirá en su vida.
Esa palabra es:
—Vente.
1 Eres como enredadera que no deja de trepar, / pero todo el dinero del mundo no es suficiente. (N. del T.)