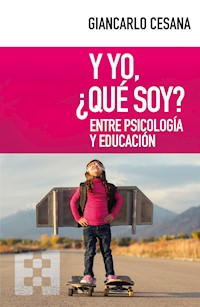
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Bildung
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
Y yo, ¿qué soy? es una sugerente reflexión sobre la relación entre psicología y educación llevada a cabo por el médico, psicólogo y educador Giancarlo Cesana, con una amplia experiencia en ambos campos. Su punto de partida es un hecho que acaeció al autor hace años: "Algunas estudiantes de magisterio (...) me pidieron que realizáramos un seminario sobre los resultados de un estudio. Al comenzar el seminario, les lancé esta pregunta: ¿Podéis decirme qué diferencia hay entre educación y psicología?. Silencio. (...) En otras ocasiones, incluso recientemente, he vuelto a plantear la misma pregunta a otros estudiantes del mismo ámbito, constatando el mismo grado de incertidumbre (...). Es más, si en el desconocimiento fuera lícito identificar una tendencia, la concepción emergente y prevalente haría de la educación una especie de psicología menor". ¿Por qué habitualmente el fracaso escolar termina en manos de un psicólogo? ¿Por qué con frecuencia son los psicólogos los que dirigen la coordinación de la actividad educativa? Frente a una mentalidad en la que comúnmente la educación ha quedado subsumida a la psicología, Cesana sostiene que "la educación es algo más que psicología; tiene un carácter menos científico pero más necesario, que comporta un mayor riesgo, pues implica un compromiso inevitable con otros, con su destino y sus expectativas. (...) En la educación hay necesidad, por tanto, de algo más".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Y yo, ¿qué soy?
Educación
Serie dirigida por
Javier Restán
Giancarlo Cesana
Y yo, ¿qué soy?
Entre psicología y educación
Edición de Paola Navotti
Traducción de Javier Ortega García
Revisión de Carmina Salgado
© El autor y Ediciones Encuentro S.A., 2018
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 37
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 978-84-9055-856-0
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Ramírez de Arellano, 17-10.a - 28043 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
A Emilia,
a mis padres,
a sor Cándida
y a don Luigi Giussani
PREFACIO
EUGENIO BORGNA[1]
El título del libro, focalizado en la pregunta de Leopardi, marca el hilo conductor que sirve como punto de comparación de algunos de los grandes temas tanto de la educación como de la psicología; analizadas y descritas estas no en su expresión abstracta sino en su expresión más palpitante y humana, y alimentadas desde la experiencia y el itinerario vital del autor. Un libro que se lee de un tirón de la primera a la última página, y que se desarrolla a través de itinerarios hermenéuticos de absoluto rigor estructural y de gran claridad expositiva.
En los dos capítulos iniciales, más explícitamente autobiográficos, el autor expone su idea de educación y de psicología, a través de páginas cargadas de una agustiniana pasión por la interioridad. Grande, como ya se anticipa en la página inicial del libro, es la deuda que su educación tiene hacia don Luigi Giussani, fundador de Comunión y Liberación, que ha sido la estrella polar de su vida. No solo en el ámbito de la educación, sino también en el de la psicología, se incide continuamente en la importancia decisiva de la subjetividad, de la interioridad, como background de experiencia y de conocimiento de uno mismo y de los demás.
Para qué sirve la psicología es el tema del tercer capítulo, en el que el autor se confronta con las vastas cuestiones del conocimiento en la psicología, o con sus fundamentos epistemológicos, que son debatidos siguiendo amplísimas raíces culturales, y agudas y profundas reflexiones metodológicas. Los grandes temas de la clasificación y ordenación de los trastornos psíquicos se discuten a partir del Manual diagnósticoy estadístico de los trastornos mentales (DSM), siendo también de gran interés las páginas dedicadas a los psicofármacos, que demuestran el profundo conocimiento que el autor tiene, no solo de sus aspectos terapéuticos, sino también de los neurobiológicos. Amplio detalle se le dedica al psicoanálisis freudiano, ilustrado con rigor y competencia profesional, con particular atención a la interpretación hermenéutica de los sueños, analizados también desde el punto de vista de su neurofisiología. A lo largo de este capítulo se expone ampliamente la significación clínica y psicopatológica de las neurosis y de las psicosis, así como la importancia que tiene la psicoterapia en ellas.
Para qué sirve la educación es el tema del cuarto capítulo, y la originalidad del libro consiste (también) en esta armonización dialéctica de planteamientos, en la psicología y en la educación, considerando las estructuras constitutivas de la conciencia, de la libertad, de la verdad; también de las dificultades afectivas, y de las relaciones entre maestros y alumnos. Son temas complejos, desgranados con gran conocimiento bibliográfico, histórico y crítico, y abiertos al análisis dialéctico a partir de las extraordinarias intuiciones y experiencias de don Giussani. Son páginas muy hermosas, son páginas fundamentales, y hacen continua referencia al inconfundible e indeleble magisterio de don Giussani.
El capítulo final retoma de forma espléndida las consideraciones que han sido planteadas a lo largo del libro, y entre ellas querría destacar las palabras con las que Giancarlo Cesana responde a la pregunta que propone como título del libro: «Estoy hecho de infinito y para el infinito; estoy hecho para una infinita belleza, para una infinita justicia y para un infinito bien», y que esto «no ha surgido de una intuición intelectual, de un pensamiento elaborado, sino de la educación que he recibido, en particular de don Giussani».
Un libro que nos hace pensar, y nos ayuda a entender qué son en sus fundamentos éticos y cristianos, históricos y filosóficos, la psicología y la educación, y cómo la una y la otra están entrelazadas. Un libro escrito con competencia profesional, pero también con una pasión que lo hace fascinante y de fácil lectura. Un libro de gran valor formativo y testimonial, que permite ampliar vertiginosamente los límites del conocimiento de los principios fundamentales de la psicología y de la educación. Un libro que ayudará a jóvenes y no tan jóvenes a tomar en consideración estas dos ciencias humanas fundamentales, a la luz de lo que son las perspectivas humana y cristiana de la vida.
Y YO, ¿QUÉ SOY?
PUNTO DE PARTIDA
Y cuando miro en el cielo arder las estrellas;
me digo, pensativo:
¿para qué tantas luces?
¿Qué hace el aire sin fin, y esa profunda,
infinita serenidad? ¿Qué significa esta
soledad inmensa? Y yo, ¿qué soy?
Giacomo Leopardi
Canto nocturno de un pastor errante de Asia
Este libro es una reflexión sobre mi experiencia como médico, psicólogo y educador; consciente de mi deuda hacia Luigi Giussani, inolvidable maestro de vida.
Durante muchos años me he dedicado a la investigación sobre el estrés en el trabajo o, lo que es lo mismo, a estudiar los efectos nocivos potenciales que concretamente se producen en relación con los aspectos organizativos en los distintos puestos de trabajo. En uno de estos estudios, analizando a empleados del ayuntamiento de Milán, en mi grupo de investigación detectamos que el estrés era más frecuente entre los trabajadores (en su mayor parte, trabajadoras) del sector educativo. Este personal realiza las actividades asistenciales que los ayuntamientos dirigen a los chicos que, por diferentes motivos, abandonan la escuela. Puesto que este tipo de empleos suele ser ocupado en general por titulados en ciencias de la educación, algunas estudiantes de magisterio de la Universidad Católica de Milán —la mayoría de los estudiantes en este ámbito son mujeres, y la falta de hombres no es un problema menor— me pidieron que realizáramos un seminario sobre los resultados de dicho estudio. Al comenzar el seminario, les lancé esta pregunta: «¿Podéis decirme qué diferencia hay entre educación y psicología?». Silencio. Repetí la pregunta con mayor detalle, intentando identificar características singulares que permitieran distinguir educación y psicología, pero no hubo apenas comentarios. Me quedé muy impresionado por el hecho de que estas estudiantes tuvieran tan escaso criterio respecto al contenido de su estudio y, por tanto, respecto a su futuro profesional. En otras ocasiones, incluso recientemente, he vuelto a plantear la misma pregunta a otros estudiantes del mismo ámbito, constatando el mismo grado de incertidumbre, cuando no ya abiertamente de desconocimiento. Lo he intentado también con profesores de distintos ámbitos, pero siempre con escaso éxito. Es más, si en el desconocimiento fuera lícito identificar una tendencia, la concepción emergente y prevalente haría de la educación una especie de psicología «menor». Ciertamente, no es casualidad que el fracaso escolar con frecuencia termine en manos del psicólogo, no tanto como terapeuta, sino como árbitro del adecuado posicionamiento entre educador y educando. Tampoco es casualidad que con frecuencia sean los psicólogos los que dirijan la coordinación y la revisión de la actividad educativa de profesores y padres.
Teniendo en cuenta la cantidad de personas, en especial de educadores —padres y profesores— que piden ayuda al psicólogo, surge espontáneamente una pregunta, provocadora pero verdadera: la complejidad natural del vivir, ¿es quizá patológica?
«Hoy en día, la mayor parte de las personas está convencida de que, una vez superada la tempestad, no se llega a ningún puerto o, mejor dicho, que ya ni siquiera existe puerto alguno. Más allá de la metáfora, esto significa que nos encontramos ante la embarazosa situación de que nuestra ayuda ya no permite acompañar hasta ese ‘puerto de llegada’ a las personas que atraviesan una crisis: tenemos que consolarnos simplemente con servirles de compañía en plena crisis» [2].
Nos encontramos, por tanto, ante la paradoja de que cuanto más avanza el conocimiento científico y la fe en el progreso (y, en consecuencia, en el poder dominante de la razón), más avanza y aumenta el sentimiento de debilidad y de inseguridad. La razón y la inteligencia, al no encontrar lo que anhelan, se reducen, se circunscriben a un deseo limitado: de forma que lo insustancial, como renuncia al sentido de la vida, termina gobernando la existencia.
Lo que todos piensan es que para educar es necesaria la psicología: no tanto valorada como ciencia, pero sí al menos empleada con esa consideración de ámbito de especial sensibilidad y sensatez que en general se le otorga. Pero la psicología en sí no basta: si bastara, los hijos de los psicólogos deberían ser perfectos. El hombre no es capaz de pronunciar una palabra definitiva sobre sí mismo y sobre sus iguales, pues no se ha hecho a sí mismo, y tampoco es dueño de sí. Las aportaciones de la psicología moderna, entendida como ciencia que estudia la mente, son indudablemente significativas, pero solo si se consideran por lo que en efecto valen, como aproximación infinitesimal al misterio de la vida.
El hombre se ha interrogado siempre, desde la antigüedad, sobre la naturaleza y las características del alma, cuando no existía aún el término «psicología». La psique era conceptualizada en el mundo griego como el aliento, la fuerza que sostenía en vida al ser humano. Mucho más tarde —a caballo entre los siglos XVIII y XIX— el desarrollo tanto de la filosofía como de la ciencia condujo a una definición del ámbito estudiado por la psicología, término que había acuñado previamente en 1590 el filósofo aristotélico Rudolf Göckel (más conocido como Goclenio). Se puede afirmar que la psicología empezó a definirse como conocimiento empírico de ese ámbito de la conciencia de sí que la filosofía estudiaba desde el punto de vista trascendental [3], o desde el punto de vista teórico, más allá de la experiencia. Solo a partir del siglo XIX se acepta la psicología como ciencia y es incorporada en concreto al ámbito de la medicina. Desde este momento se empieza a hablar también de psiquiatría, es decir, de la especialización médica que se ocupa de la prevención, el tratamiento y el diagnóstico de los trastornos mentales, considerados, a todos los efectos, como enfermedades. Obviamente, las enfermedades mentales han existido siempre, pero su estudio científico, propiamente psicológico, se da en la época moderna.
La educación es algo más que psicología; tiene un carácter menos científico pero más necesario, que comporta un mayor riesgo, pues implica un compromiso inevitable con otros, con su destino y sus expectativas. Nunca se debería dejar ni de educar ni de ser educado: no solo cuando somos jóvenes, sino siempre; debería ser algo habitual y, sin embargo, no podemos darlo por descontado. En la educación hay necesidad, por tanto, de algo más; cosa que se entiende poco y mal si se la define de manera abstracta y conceptual. Sin embargo, se entiende más fácilmente si se la identifica en la experiencia. Comencemos, por consiguiente, con la mía propia.
Capítulo primero«MI» EDUCACIÓN
¡Oh tronco mío que muestras,
en esta lenta embriaguez,
un renacido aspecto con los floridos vástagos
sobre tus manos, mira:
bajo el denso azul
del cielo un ave marina vuela;
nunca descansa: porque todas las cosas llevan escrito:
«más allá»!
Eugenio Montale
Maestral
Me matriculé por primera vez en la universidad en 1967. Como la inmensa mayoría de mis compañeros, recibí una formación racionalista, que daba valor solamente a aquello que la razón podía entender y medir. Pocos años después, con la contestación del 68, estalló el furor por el análisis, que hizo pedazos, inesperadamente y en pocos años, una tradición popular, católica y típicamente italiana, que a muchos les parecía opresiva. En efecto, incluso para mí era una tradición árida, que podríamos calificar de ineficaz, incapaz ya ni de fascinar ni de persuadir a nadie.
Al igual que la mayoría de mis compañeros, no recibí una educación afectiva. No quiero decir que no fuera querido. Lo era, sobre todo por mis padres, y por el hecho de vivir en un pueblo en el que la vecindad y la amistad eran relativamente inmediatas, porque todos nos conocíamos. Pero lo que era el afecto, y para qué «servía», eso no me lo había explicado con claridad nadie. Los curas intentaban disciplinar las exuberancias de la juventud, sobre todo en materia sexual, pero las normas prevalecían claramente frente al valor del afecto en sí. Se nos incitaba a aferrarnos fuertemente a los ideales, pero más como coherencia moral que como uso de la razón. La aptitud más importante era la inteligencia —don que reparte caprichosamente el destino—, y la racionalidad como expresión de la misma. Esto, en la etapa escolar, tenía más valor que cualquier otra cosa. Hoy en día sigue siendo así, a pesar de que pueda parecer lo contrario por el fomento que se hace de las emociones y la instintividad. Sin embargo, en la educación, el afecto no se tiene en consideración; se pretende regularlo con reglas basadas en prejuicios psicológicos y biológicos aplicados a una sensibilidad humana, en el fondo desconocida y que, al cambiar con el tiempo, se presenta inestable y huidiza. En los años de mi juventud, se hablaba mucho de falta de comunicación, como constatación de la imposibilidad de traspasar la extrañeza recíproca entre las personas. Era la intuición de Sartre, reconocido gurú de la época, convencido de que «el infierno son los otros» [4].
Estas ideas, más o menos novedosas, se propagaron superficialmente como adalides del derecho abstracto a la igualdad, identificado entonces como ley para la imperante ideología marxista, y convertido hoy en ley fundamental de lo políticamente correcto. Desde hace ya casi cincuenta años estas ideas dominan, cargadas de límites y de violencia, que —con frecuencia— también llega a lo físico.
En mi caso, también me fascinaron las ideas y la inteligencia, de forma que empecé a interesarme por el órgano físico en que estas se producían: es decir, por la neurofisiología, por la neurología, por la neurociencia… por todo lo «neuro» y, poco a poco, también por lo «psico». Por ello, hice una solicitud para realizar una tesina de licenciatura que me permitiera explorar los mecanismos biológicos que fundamentan el pensamiento; pero el profesor al que me dirigí me dijo que era prematuro, que aún no era viable hacer ese tipo de estudios y que, por el momento, tanto él como sus colaboradores se limitaban a estudiar el mecanismo del sueño en los gatos. Fue una gran desilusión para mí.
No obstante, en mi ansia por la racionalidad a lo largo de la etapa universitaria, recibí si cabe un golpe aún más duro. Me enamoré de una chica que, aun siendo buena amiga, no me correspondía, lo cual me obligó a reconocer —de hecho— que la realización de la vida no dependía de la fuerza de mis ideas, sino de otra cosa; algo que actuaba y respondía independientemente de mí. Luchaba junto a mis compañeros por una sociedad más justa y más libre, pero lo que yo sentía como más adecuado para mí, no lo podía alcanzar. Sufría la injusticia más grande, el ataque más cruel a mi racionalidad. Aún recuerdo mi reflexión al respecto: o mi deseo —y yo mismo— estamos equivocados, o la realización de la vida no depende de mí. Incluso sin ser consciente, con este episodio se había dado inicio a mi educación en el afecto. No obstante, no habría llegado a nada si no hubiera encontrado una posibilidad de adhesión positiva, plena de satisfacción, a través de los dos acontecimientos determinantes en mi vida.
El primero de ellos fue el encuentro con el movimiento de Comunión y Liberación, el cual, precisamente en esos años, renacía de las cenizas de Gioventù Studentesca (GS) [5]. GS no había resistido al torrente de contestación del 68, que se había llevado por delante a aquellos para los que la fe en Jesucristo coincidía de hecho con la participación en el cambio social que se había puesto en marcha. Muchos se fueron; se quedaron aquellos para los cuales la liberación no venía de la revolución, sino que provenía de la comunión cristiana: de ahí el nombre, Comunión y Liberación.
Del movimiento me atrajo la notable vivacidad humana de sus miembros y su novedoso perfil sociológico: en particular, y en contraposición a la rígida separación entre hombres y mujeres de los grupos católicos tradicionales de la época, el hecho de ser un grupo mixto. Se trataba de chicos y chicas que provenían, con frecuencia, de ámbitos y circunstancias lejanas a la fe. Para todos ellos, Jesucristo se había convertido en el centro de atención; en mi caso, sin embargo, resultaba insuficiente para afrontar los problemas del mundo. Una de mis principales objeciones tenía que ver con «la caritativa», la propuesta para compartir las necesidades de los demás que el movimiento siempre ha subrayado con insistencia como método educativo. Para don Giussani, dedicar libremente y con fidelidad una parte de nuestro tiempo a personas con dificultades sociales era, ciertamente, un intento de mejorar su condición; pero sin levantar falsas ilusiones, pues se trataba de una implicación no inmediata, ni para el que lo hacía ni para aquellos a los que se dirigía. «La caritativa» nos reclamaba, sobre todo, a ser menos burgueses, a dar algo de nosotros mismos, a aprender a amar como nos ha amado Cristo, que ha dado todo —la vida— por nosotros. Fascinado como estaba por las teorías revolucionarias, para mí la caritativa era buen ejemplo de escándalo, porque animaba a compartir las necesidades del otro sin «hacer justicia», sin hacer la revolución, sin cambiar objetivamente las cosas. Yo estaba tan convencido de esto último que, durante mis primeros años en la universidad, bajo el impulso del 68, inicié un grupo que se consideraba cristiano, sí: pero social, o socialista, que es lo mismo; en todo caso, explícitamente contrario a GS.





























