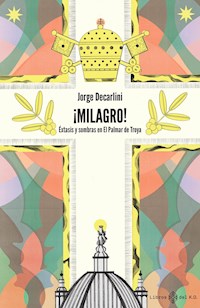Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libros del K.O.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La denuncia de Bob Dylan. La nostalgia de Rocío Jurado. La soledad según los Beatles. Los hechos reales que inspiraron a Nirvana y The Cranberries y las leyendas inventadas sobre Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute. Las disputas de Oasis. Leonard Cohen y Enrique Morente unidos por García Lorca.
Una historia de amor de Joan Baez, otra de Joaquín Sabina. La malinterpretación de Bruce Springsteen. Las coplas de Carlos Cano, Concha Piquer y Joan Manuel Serrat. El suicidio de Alfonsina Storni en la voz de Mercedes Sosa. Y mucho más.
Hasta donde le alcanza la memoria, Jorge Decarlini siempre quiso escribir palabras para ser cantadas, pero tuvo que conformarse con escribirlas para ser leídas: el músico frustrado devino en escritor. De ese deseo incumplido surge esta declaración de amor y curiosidad hacia el delicado arte de ponerle palabras a una melodía. Decarlini desmiga veinte canciones emblemáticas, les aporta contexto, identifica referencias, deshace mitos y malentendidos, descubre secretos, valora prosodias, les aplica la ciencia de la métrica de la poesía, escarba en entrevistas y hemerotecas, y de cada letra construye una pieza precisa de arqueología social y mitomanía melómana.Un libro para escuchar en el sofá, mientras lees canciones.«Igual que cada persona tiene una historia que contar, cada canción tiene la suya. Gracias a este libro divertido y sorprendente podemos conocer íntimamente 20 canciones, su biografía y su árbol genealógico», Leonor Watling
SOBRE EL AUTORCon ese apellido,
Jorge Decarlini (Cádiz, 1987) iba para mediapunta de la escuela argentina o para cantante de baladas italianas, pero en algún punto del camino todo se torció y terminó estudiando Periodismo. Luego pasó varios años en redacciones locales, hasta que tuvo que convertirse en freelance. Ahora colabora en medios como Jot Down, Público, Panenka, Líbero, El Confidencial y Letras Libres, entre otros. Además, escribe cuentos y guiones.
Esta es la segunda vez que publica en Libros del K.O., tras debutar con ¡Milagro! (Éxtasis y sombras en El Palmar de Troya).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jorge Decarlini
20 canciones
Historias, secretos y leyendas de un puñado de letras amadas
primera edición: marzo de 2023
© Jorge Decarlini, 2023
© Libros del K.O., S.L.L., 2023
Calle Infanta Mercedes, 92, despacho 511
28020 - Madrid
isbn: 978-84-19119-29-2
código ibic: av, dnj
diseño de cubierta: Patricia Bolinches
maquetación: María OʼShea
corrección: María Campos y Melina Grinberg
Yo no cantaba pa que me escucharan
ni porque mi voz fuera buena.
Yo canto pa que me se vayan
las fatiguillas y las penas.
Enrique Morente
Agarrado un momento a la cola del viento me siento mejor.
Robe Iniesta
Y así, por cada corazón
que se haya abierto con mi canto,
habrá valido esta revolución
más que lo que estoy cantando.
Juan Carlos Aragón
ENLACE PARA ESCUCHAR 20 CANCIONES
En este enlace podrás acceder a una lista de todas las canciones que aparecen en el libro.
NOTA DEL AUTOR
Hasta donde me alcanza la memoria, siempre quise escribir canciones.
Conservo un recuerdo nebuloso, apenas un instante: «Mediterráneo» suena casualmente en la radio y yo, desde el asiento trasero del coche familiar, con siete u ocho años, sustituyo la letra por pamplinas que me voy inventando sobre la marcha. Otro momento rescatado: en la adolescencia, con mi amigo Ismael, estirando los dedos sobre los trastes de la guitarra para intentar formar acordes. A esa escena le siguen muchísimas horas aporreando cuerdas y encajando versos. Compusimos cosas que —por supuesto— nadie más ha escuchado nunca. El otro día, de madrugada, Ismael empezó a cantar nuestro primer estribillo; hacía años que ni siquiera lo mencionábamos, pero le salió de repente. Las canciones son importantes siempre, aunque sea para solo dos personas.
Mi carrera de cantautor se frustró antes incluso de empezar, y como causa principal podría establecerse un detalle menor, una nimiedad: yo no sé cantar. Pero a los diecisiete años aún me las ingeniaba para ignorar esa circunstancia, y disfrutaba mucho planeando conciertos. En mi delirio, tras el repertorio habitual, arrancaba el bis con alguna versión, una canción que elegía de acuerdo a motivos o efemérides que explicaba durante la introducción. En esa lista estaban «Al alba», «La bien pagá», «Bella ciao» o «Tu frialdad», todas composiciones clásicas que solía tocar en mi cuarto, y cuya existencia y relevancia descubrí gracias a internet.
Escribir palabras para ser cantadas me parecía imbatible, pero pronto me concentré en escribirlas para ser leídas. Lo convertí en mi profesión. Y complementé la pasión por contar historias propias con el gusto de compartir las ajenas. Así, se me ocurrió trasladar a Twitter aquello que ya hacía con gente cercana: examinar letras de canciones, aportar contexto, identificar referencias. Análisis, reseñas, comentarios; el nombre es lo de menos. Obtuve un éxito relativo, aunque muy superior al esperado. Los lectores llegaban por miles. Se me ocurre ahora que ese interés divulgativo no difiere mucho de aquellas versiones en mis conciertos imaginarios.
Para mi sorpresa, yo ya había experimentado por entonces que el sueño remoto de publicar libros podía convertirse en realidad. Así que volví a hablar con la misma editorial, y convinimos que escribiría uno con esa temática, siempre desde el prisma periodístico que define a Libros del K.O. No sería un listado de mis canciones favoritas, aunque todas cumplen el requisito ineludible de gustarme —y muchas me apasionan—, sino que al elegirlas me fijaría en otro criterio: que a su alrededor tengan una historia para contar. Y si tú, lector, estás ahora mismo leyendo estas palabras, significa que el sueño sigue convirtiéndose en realidad.
Aunque hay algo que debo confesar: algunas noches, especialmente las que se alargan entre palmas y guitarras, traiciono a los libros y me transporto a ese tiempo lejano donde mi mayor sueño era escribir canciones. A partir de ahora me consolará que al menos he escrito un libro sobre ellas, que tampoco está mal.
Granada, octubre de 2022
PIANO MAN
Son las nueve en punto de la noche, es sábado.
La clientela toma asiento en el 3953 de Wilshire Boulevard, una extensísima avenida que atraviesa Los Ángeles, California. El local colinda con una pizzería y un restaurante chino. Combina tres fachadas en una: la zona ornamentada con rayas oscuras y un largo triángulo rojo, la pared blanca, y la parte inferior toda de madera donde anuncian el recital dos carteles enmarcados. Un toldo con las mismas rayas oscuras resguarda la entrada. El nombre del bar resalta en un letrero vertical coronado por una estrella: Executive Room. Otro rótulo, este horizontal, augura cocktails y entertainment, bebidas y espectáculo.
Son las nueve en punto de la noche, es sábado, es 1972.
Las bebidas las sirve una mujer que levanta la vista hacia el responsable del espectáculo, un neoyorquino del Bronx nacido en una familia judía cuya fe no practica. El piano sí, desde los cuatro años. Sufrió acoso en el colegio y para defenderse empezó a boxear, una disciplina que no le fue nada mal durante la adolescencia: como peso wélter ganó sus primeros veintidós combates, aunque se retiró en cuanto le partieron la nariz. Con veintitrés años acaba de cruzar Estados Unidos para ahuyentar una crisis personal y liberarse de un contrato leonino con la compañía que produjo su debut como solista. Quiere grabar otro disco, pero también quiere comer y vivir bajo techo en Los Ángeles, así que trabaja de pianista en el bar. Será provisional, se dice.
Pronto comprende que su estabilidad financiera depende de las propinas. Agudiza el instinto para calar a los clientes hasta distinguir su ascendencia, y luego toca algo típico de esos países —Italia, Irlanda— para aflojarles el corazón y la cartera.
Las noches en el Executive Room no solo pagarán las facturas de Billy Joel, también le servirán de inspiración para su canción más carismática.
It’s nine o’clock on a Saturday
The regular crowd shuffles in
There’s an old man sitting next to me
Making love to his tonic and gin
He says, «son can you play me a memory
I’m not really sure how it goes
But it’s sad and it’s sweet
And I knew it complete
When I wore a younger man’s clothes»
Son las nueve en punto de un sábado.
El público habitual llega arrastrando los pies.
Hay un viejo sentado a mi lado
haciendo el amor a su gin-tonic.
Me dice: «hijo, ¿podrías tocarme un recuerdo?
No estoy muy seguro de cómo va,
pero es triste y es dulce
y me lo sabía entero
cuando vestía las ropas de un hombremás joven».
La introducción es canónica; hora y día, y sin más dilación arranca el retrato de los parroquianos, bien con descripciones certeras, finas pinceladas, bien con un recurso explotado magistralmente: intercalar sus frases. El resultado es una canción con la literatura de un relato corto. Joel siguió un consejo habitual para escritores primerizos: «write what you know»[escribe de lo que conozcas]. Repartió por las estrofas a personas reales, clientes y trabajadores del bar donde actuaba. Para la invariable melodía eligió un ritmo de vals.
El primer personaje es uno de esos señores que llaman «hijo»a cualquiera que tenga edad para serlo, y que bebe sin más compañía que sus recuerdos. El gin-tonic, para que rime, aparece en forma de hipérbaton, y la metáfora de hacerle el amor sugiere un tipo alcoholizándose sin arrebatos, con algo de ternura. Pide una canción que representa su juventud y todo lo que se escapó con ella.
El tarareo que sirve de puente hacia el estribillo parece una manera de aunar historia y melodía: la-la-la-di-di-da quizás sea lo que el viejo entona para que el pianista reconozca su petición.
Sing us a song
You’re the piano man
Sing us a song tonight
Well we’re all in the mood for a melody
And you’ve got us feeling alright
Cántanos una canción,
eres el hombre del piano.
Cántanos una canción esta noche.
Todos tenemos ganas de una melodía
y tú estás consiguiendo que nos
sintamos bien
El estribillo cambia el foco: ya no es el narrador catalogando su audiencia, sino la verbalización del deseo del público, que le demanda —le conmina casi— que toque otra más. Otra más para sentirse bien, lo que por pura contraposición denota que no es así como se sienten habitualmente, sumidos en la soledad, la melancolía, los remordimientos.
Now John at the bar is a friend of mine
He gets me my drinks for free
And he’s quick with a joke
or to light up your smoke
But there’s someplace that he’d rather be
He says, «Bill, I believe this is killing me»
As a smile ran away from his face
«Well, I’m sure that I could be a movie star
If I could get out of this place»
John, el de la barra, es amigo mío.
Me consigue las bebidas gratis
y es rápido con las bromas
o encendiéndote un cigarrillo,
pero hay otro lugar
donde preferiría estar.
Me dice: «Bill, creo que esto me está matando»,
mientras la sonrisa le desaparece de la cara.
«Estoy seguro de que podría ser una estrella de cine
si consiguiera escapar de aquí».
El texto, además de presentar a sus personajes con unos pocos versos, tiene la capacidad de desarrollarlos en tan reducido espacio. John es el camarero perfecto, voluntarioso y perspicaz, hasta que llega el giro amargo: preferiría estar en otro sitio, allí se está muriendo de pena y, como casi todos los camareros de Los Ángeles, en realidad quiere ser actor.
John se refiere al pianista como Bill. También ahí es fidedigna la letra: Billy Joel temía que ese trabajo provisional desluciese aún más su nombre artístico, así que jugueteó con el verdadero —William Martin Joel— y se inventó para aquellas actuaciones el seudónimo de Bill Martin.
Now Paul is a real estate novelist
Who never had time for a wife
And he’s talking with Davy,
Who’s still in the Navy
And probably will be for life
And the waitress is practicing politics
As the businessmen slowly get stoned
Yes they’re sharing a drink they call «Loneliness»
But it’s better than drinking alone.
Paul es un novelista y agente
inmobiliario que nunca tuvo tiempo
para casarse.
Y está hablando con Davy,
que sigue en la Marina,
y probablemente seguirá allí toda su vida.
Y la camarera practica relaciones públicas
mientras los hombres de negocios se emborrachan lentamente.
Sí, comparten una bebida a la que llaman Soledad,
pero es mejor que beber solo.
Paul trabaja de agente inmobiliario, pero, como ocurre a veces en las barras de los bares, presume de estar escribiendo una novela —la gran novela americana, en su caso— de la que nunca jamás se supo. Paul habla con Davy, también una persona de carne y hueso, aunque Joel se permitió una pequeña trampaintegrándolo en esa clientela: en realidad se llamaba David Heintz y sí que lo conoció en un bar, pero de España, donde estaba destinado. El verso vaticina que pasará toda su vida en la Marina. Un trabajo fijo podría parecer positivo en otro contexto, pero en esta letra y entre estos personajes suena a condena, a frase que apuñala.
Los hombres de negocios, aunque quizás hayan triunfado profesionalmente, se emborrachan juntos para enmascarar su soledad. Los torea con mano izquierda la camarera, que es la única mujer del texto y también la única persona descrita de forma aséptica: hace su trabajo, una profesional, igual que el pianista.
Esa benevolencia también tiene su explicación.
En 1969, antes de iniciar su carrera en solitario, Joel probó suerte con un grupo integrado por solo dos músicos: él mismo, que cantaba, escribía y tocaba el teclado, y un batería llamado Jon Small. A aquella desastrosa mezcla entre heavy metaly rockpsicodélico la bautizaron Attila. Durante la grabación del primer y último disco, Joel conoció a una mujer, Elizabeth Ann Weber, y se enamoró de ella. Solo había un obstáculo, una minucia: era la esposa de Small. Y acababan de ser padres de una niña.
Pese a todo, Joel se convirtió en el amante de Weber, quien a su vez se las ingenió para simultanear ambas relaciones. Pero el marido los acabó descubriendo, y ella decidió cortar por lo sano y abandonó a los dos miembros del grupo. Pocas bandas en la historia se disolvieron con más motivos que Attila.
Billy Joel odió su primer disco como solista: su voz se oía medio semitono más alto de lo normal por un error en la masterización. Fue un fracaso técnico, pero también comercial. Arruinado, entró como operario en una factoría: tiempo atrás había trabajado en una fábrica de máquinas de escribir, además de haberse dedicado a pintar casas, cortar céspedes y pescar ostras. Con veintiún años era un chaval inestable y melodramático, incapaz de superar su ruptura con Weber.
Intentó suicidarse. Escribió una nota y, mientras le hacía efecto el Nembutal, telefoneó a Jon Small para disculparse por arruinar su matrimonio. Fue precisamente su antiguo batería quien le salvó al llevarlo a un hospital, donde le practicaron un lavado de estómago que evitó la sobredosis de barbitúricos. La segunda tentativa fue más tímida, y el propio Joel la desvelaría en tono cómico: un día abrió el armario de su madre buscando algo con lo que matarse, y entre beber un bote de lejía o uno de limpiamuebles eligió el segundo porque, al ser de limón, supuso que sabría mejor. Por fortuna, la madre solo tuvo que lamentar «dos días de pedos que aromatizaban los muebles». Eso sí, él buscó ayuda y se internó una temporada en una institución de salud mental para recibir tratamiento.
Fue al salir de esa clínica cuando cruzó el país de costa a costa y encontró trabajo de pianista en un bar de Los Ángeles. Aquella nueva etapa la inició con su novia que, en un giro de guion, por entonces volvía a ser Elizabeth Ann Weber.
Sí, era ella la camarera del Executive Room, en concreto la encargada de los cócteles,y mientras Joel tocaba el piano la veía torear a los hombres de negocios.
It’s a pretty good crowd for a Saturday
And the manager gives me a smile
’Cause he knows that it’s me
They’ve been coming to see
To forget about life for a while
And the piano it sounds like a carnival
And the microphone smells like a beer
And they sit at the bar
and put bread in my jar
And say, «Man, what are you doing here?»
Es un público bastante bueno para un sábado
y el gerente me sonríe
porque sabe que es a mí
a quien han venido a ver
para olvidarse un rato de la vida.
Y el piano suena como un desfile,
y el micrófono huele a cerveza,
y ellos se sientan en la barra
y me ponen pasta en el bote
y me dicen: «Tío, ¿qué estás haciendo aquí?».
Al gerente no se le escapa que, sin esos recitales, sus clientes beberían en cualquier otro bar de la ciudad. Y esa cuadrilla de solitarios con sueños evaporados sabe bien que el pianista no es uno de ellos. Joel revelaría que la última frase es literal: se acercaban a decirle que era demasiado bueno para estar allí, o que podrían darle un empujón a su carrera —«en Los Ángeles todo el mundo es productor»—.
Billy Joel tocó seis meses en el Executive Room, y allí comprendió algo: esas actuaciones no serían el sueño de ningún músico, pero muchos resisten así toda la vida. Agradecidos por conservar un empleo. Algunos, quién sabe, quizás lo hagan con un talento similar al suyo.
Aunque tuvo que pagar durante años a su primera discográfica como castigo por firmar sin abogado un papel que no entendía, Joel fichó por Columbia Records y pudo publicar su segundo álbum: Piano Man. La canción se lanzó como singleen noviembre de 1973 y cosechó un éxito moderado en Estados Unidos —triunfó más en Canadá—. Grabaron un videoclip que simulaba el bar original.
Joel ya se había casado con Elizabeth Ann Weber, a quien además nombró su representante. Se labró fama de dura negociadora, quizás para compensar el poco ojo de su marido con los contratos. También fue la musa de sus mejores canciones de amor. Pero el matrimonio terminó y terminó mal, puesto que el cantante acusó a su cuñado de sustraerle varias decenas de millones de dólares.
La carrera de Joel despegó en 1977 gracias a The Stranger, que le valió dos Grammy, uno a mejor disco del año y otro a mejor canción. El público indagó entonces en su trayectoria y descubrió un tesoro semioculto: la historia de aquellas noches como pianista de bar.
En España, en 1980, el asturiano Víctor Manuel adaptó «Piano Man»para su pareja, Ana Belén, y a la postre se convirtió en una pieza fundamental de su cancionero. Aunque respetó la parte musical, Víctor Manuel reinterpretó el texto hasta armar un relato muy distinto. Llevó toda la narración a la tercera persona, quizás porque iba a cantarla una mujer. Además, «El hombre del piano»se toma el título al pie de la letra: pasa de puntillas por la clientela, no menciona a los camareros y todo queda reducido al pianista, que vive anclado en el tormentoso recuerdo de un amor. El resultado es otra historia, otra canción; sin el encanto de las vivencias personales de Joel, pero con una altura lírica al nivel de la original.
El Executive Room fue demolido. Ahora, en el 3953 de Wilshire Boulevard aparcan sus coches los clientes de un centro comercial.
A muchos pianistas de bar les empezaron a pedir «Piano Man», y la tocan aunque la versión instrumental se haga repetitiva sin letra. También es una elección recurrente en los karaokes de medio mundo.
Billy Joel no publica material nuevo desde 1993 —a excepción de un disco en 2001, compuesto únicamente por piezas para piano—, pero nunca ha dejado de dar conciertos.
En el escenario, que mide lo que miden los escenarios de las estrellas, aparece un septuagenario que ha ganado peso y perdido el pelo. Repasa sus grandes éxitos, que no son pocos. «Piano Man»suele reservarla para el bis.
Al llegar al verso que menciona a un público bastante bueno para un sábado, Joel lo adapta a las nuevas circunstancias: «It’s a pretty good crowd… for a stadium». También lo modifica en función de la ciudad, ya sea en su país —«It’s a pretty good crowd… here in Washington»— o en alguna de sus actuaciones en el extranjero —«… for Tokyo»—.
Un aplauso le interrumpe en ese instante, aunque enseguida miles de gargantas vuelven a cantar en comunión, entregadas. Ya nadie se acerca a decirle que es demasiado bueno para estar allí.
Pero para todo eso aún falta mucho tiempo.
Son las nueve en punto de la noche, es sábado, es 1972.
En la parte izquierda del Executive Room—algunos habituales lo llaman ER, un juego de palabras con la abreviatura de Emergency Room [sala de urgencias]— hay una barra amplia, y una hilera de mesas de banco corrido a lo largo de la pared opuesta. Entre medias, varias mesitas. Al fondo del local, un piano de caoba en cuyo panel frontal se leen unas letras amarillas: McPhail, Boston; el fabricante y su procedencia.
La escena podría recrearse así:
Una luz tenue atraviesa la atmósfera humosa. El alcohol penetra por la nariz y la nicotina puede paladearse. El joven Billy Joel —Bill Martin—, que toma asiento en la banqueta, todavía luce un pelo frondoso, dejado crecer al albur. Estira los dedos uno a uno, rota las muñecas y los hombros y da un trago a su copa gratis antes de empezar. No actúa desde ninguna tarima, sino en un pequeño espacio a ras de suelo, a la misma altura que su público.
Toca. Canta. Lo hace mientras los clientes menos puntuales ocupan los escasos sitios libres. Los demás estrenan sus bebidas y aplauden sin demasiada efusividad cuando termina la canción. También ellos están calentando; saben que la noche será larga.
El pianista vuelve a beber. Antes de retomar la actuación, mira al público y piensa: «Esta solo ha sido la primera. Todavía quedan muchas historias por delante. Pónganse cómodos y disfruten».
TATUAJE
Hubo un tiempo en España en que las letras que se salían del camino marcado las cantaba una treintañera que lucía mantón de Manila y un par de claveles en el pelo, y a la que todos conocían por Conchita. Hubo un tiempo en España en que la canción más famosa era una copla, y se llamaba «Tatuaje».
Concha Piquer fue una de esas mujeres a las que antes se solía nombrar añadiéndole el apelativo de carácter. Dicho hoy, sin eufemismos: una mujer que contravino a su época y se resistió a que le gobernasen el destino. Con treinta y cinco años, edad a la que grabó su mayor éxito, ya había vivido más que el resto de mortales en toda su existencia.
La pequeña María de la Concepción nació en Valencia, en lo que entonces se llamaba barrio de Sagunto. «Mi madre tuvo primero cuatro hijos y todos murieron a los tres años, no se sabe por qué. Alguien dijo que por mal de ojo, de lo guapos que eran. Al nacer yo, todos esperaban que muriera, pero resistí, ya lo ves», le dijo la propia Piquer a Manuel Vicent para El País. También contó la primera vez que le dio por cantar: a los cuatro años, rebasada la barrera de la fatalidad familiar, encontró a su madre en casa descansando después de sufrir un aborto. «Fui muy despacito, me subí a una silla, puse las rodillitas encima de la mesa, cogí al niño por aquí, así, lo saqué del ataúd y me fui a la calle con él, me senté en la puerta de casa y empecé a mecerlo. El niño estaba lleno de sangre. Y le canté una coplilla que aprendí de oírsela a una ciega del barrio».
Manuel Penella, su descubridor, le propuso cruzar el charco con trece años. Con unas pocas actuaciones conquistó Broadway, y se convirtió en la primera artista española triunfante en Nueva York. Firmó un contrato por cinco años, a razón de 350 dólares semanales, y se mudó con su madre a un apartamento frente a Central Park. Fue allí donde, según la leyenda, se inspiró el célebre pasodoble «En tierra extraña», escrito por Penella: en plena ley seca, ambos pretendían celebrar la Nochebuena reuniéndose con compatriotas, y como remedo de vino español tuvieron que conformarse con un jarabe adquirido en una farmacia y mezclado luego con zarzaparrillas.
Piquer maduró encima del escenario. A su vuelta a España, ella, que tanta hambre había pasado con su familia en el barrio de Benicalap, se instaló en el Hotel Palace de Madrid. Cuentan que nada más regresar recibió lecciones para perfeccionar el idioma porque, aunque cantaba en español, antes de partir solo hablaba valenciano.
Apareció en películas y espectáculos teatrales, y justamente en un teatro conoció al letrista que marcaría su trayectoria. Fue Rafael de León, figura sustancial de la copla y poeta que por alguna razón suele olvidarse al enumerar la generación del 27.
El joven Rafael, que entonces cumplía el servicio militar, acudió al sevillano Teatro de la Exposición —hoy Lope de Vega— y pidió entrar al camerino tal y como iba, vestido de soldado:
—¿Usted es Concha Piquer? —dijo quitándose la gorra.
—¿Y usted es maricón? —contestó ella.
—¡Huy! ¿En qué lo ha notado usted?
—En la gorra.
Rafael de León nació en Sevilla, en la misma calle que Manuel Machado, y en el seno de una de esas familias que habitan un palacio señorial y te bautizan con diecisiete nombres, literalmente, uno detrás de otro. Fue dos veces marqués y una conde. Lo mandaron a estudiar a El Puerto de Santa María, donde hizo amistad con su tocayo Alberti. De vuelta a casa, frecuentó los cafés cantantes y los teatros de variedades, y allí conoció a Antonio García Padilla, el Kola, padre de Carmen Sevilla, que lo aceptó como letrista colaborador y le abrió la puerta de un mundillo que al principio podía resultar hostil para un aristócrata, pero que también servía de refugio para un homosexual. Luego se mudó a Madrid, impulsado por su inseparable Federico García Lorca, y allí puso versos a composiciones célebres.
Durante la guerra, que le pilló en Barcelona, un delator lo acusó de espionaje y alta traición, cargo que parecía sustentado solamente en su alta cuna —es más, se rumorea que llegó a escribirle una letra al himno de la Segunda República—. Lo recluyeron en una checa y en la Cárcel Modelo, y si se libró de la pena de muerte que solicitaba el fiscal fue gracias a una casualidad temporal: la guerra terminó en Barcelona el 25 de enero, y su juicio estaba fijado para el 2 de febrero.
Mientras estuvo preso, recibió visitas de un amigo que le llevaba latas de leche condensada y pliegos con romances. Ese amigo era Xandro Valerio, natural de Moguer, Huelva, con quien escribió a cuatro manos obras como «A tu vera» y «La Parrala» —cantaora paisana de Valerio—. Juntos también alumbraron «Tatuaje».
La intérprete idónea para una letra tan procaz era Concha Piquer, la treintañera con mundo y agallas, la misma que años después negaría un bis al mismísimo Franco: fue la única vez que cantó frente a él, en una recepción en el Palacio de La Granja, y el dictador pidió «Ojos verdes», pero ella contestó que su actuación ya había terminado y que estaba merendando. La voz limpísima de Piquer interpretaba esa canción —escrita también por Rafael de León, después de una noche de copas con Lorca— en su versión original, sin modificar el primer verso, aunque hacerlo siempre le acarrease una multa. El protagonista se apoyaba «en el quicio de la mancebía», pero la censura sustituyó el prostíbulo por el quicio «de tu casa un día».
Por fortuna, el cicatero oficio de censor acostumbra a coincidir con una irónica insensibilidad para el subtexto. Así se tragaron enterita la letra de «Tatuaje», que se instaló para siempre en el imaginario popular de varias generaciones.
Él vino en un barco de nombre extranjero.
Lo encontré en el puerto un anochecer,
cuando el blanco faro, sobre los veleros,
su beso de plata dejaba caer.
Era hermoso y rubio como la cerveza;
el pecho tatuado con un corazón.
En su voz amarga había la tristeza,
doliente y cansada, del acordeón.
La narradora no revelará nunca los nombres de ambos personajes, ni falta que hace. Tampoco la ciudad donde transcurre el relato. Empieza describiendo su encuentro con el hombre, de quien el oyente se compone una imagen ajustada gracias a sus rasgos físicos y emocionales, además de la ambientación portuaria.
La voluntad lírica queda subrayada con algunas metáforas apabullantes, como en el verso del faro: su sola luz sobre el mar ya resultaría evocadora, pero se opta por una pirueta lingüística: un beso de plata sobre los veleros. En este esmero poético también participan las rimas, perfectas en casi todas las estrofas.
Y ante dos copas de aguardiente,
sobre el manchado mostrador,
él fue contándome entre dientes
la vieja historia de su amor:
Los protagonistas comparten una bebida vigorosa ya desde el nombre. Cuesta poco figurarse la escena: una tasca a media luz, sin apenas ventilación y con la barra impregnada de alcohol y recuerdos. De esa guisa le contó sus penas, algo que encajaría en la borrachera de dos viejos compinches, unos lobos de mar, pero que resulta llamativo entre un hombre y una mujer que acaban de conocerse.
«Mira mi brazo tatuado
con este nombre de mujer,
es el recuerdo del pasado
que nunca más ha de volver.
Ella me quiso y me ha olvidado,
en cambio, yo no la olvidé
y para siempre voy marcado
con este nombre de mujer».
El punto de vista cambia, ahora es él quien toma la palabra. Se emplea el recurso de narración enmarcada, una historia dentro de otra historia, algo relativamente común en novelas y cuentos, pero no tanto en letras de canciones, por exigir una mayor atención de quien las oye. El relato del marinero es viejo como el mundo: un amor que se acabó, y uno de los dos amantes que no supera ese final.
Los arreglos, además de una función estética, también pueden ejercer una función narrativa, por eso aquí la música sube y actúa como elipsis. Es el elemento separador entre la voz masculina y la femenina.
Él se fue una tarde, con rumbo ignorado,
en el mismo barco que lo trajo a mí.
Pero entre mis labios se dejó olvidado
un beso de amante que yo le pedí.
Errante lo busco por todos los puertos,
a los marineros pregunto por él,
y nadie me dice si está vivo o muerto,
y sigo en mi duda buscándolo fiel.
Quedan las consecuencias del encuentro: la mujer se lamenta por el marinero, a quien antes de marcharse tan solo pudo robarle un beso —olvidado entre los labios, otro ejemplo de intención lírica—.
Ahora es suya la pena, por eso agarra la narración y ya no la suelta.
Y voy sangrando lentamente,
de mostrador en mostrador,
ante una copa de aguardiente
donde se ahoga mi dolor.
La letra repite sagazmente su estructura para que reverbere en el oyente. Vuelven los mostradores, igual o más sucios que antes, pero ahora con una sola copa. Esa ligera variación propicia una metáfora muy visual.
Mira tu nombre tatuado
en la caricia de mi piel;
a fuego lento lo he marcado
y para siempre iré con él.
Quizás ya tú me has olvidado,
en cambio yo no te olvidé.
Y hasta que no te haya encontrado,
sin descansar, te buscaré.
Continúa el juego de espejos: la exposición que hace ella es el reflejo de lo que escuchó, calcándose el tono y hasta algunas expresiones.
En el texto se han referido dos tatuajes, uno en el brazo y otro en el pecho del marinero. Pero ahora ella menciona un tercero sobre su propia piel, el nombre de su amor, que podría confundirse con una alusión metafórica, por incluir elementos como «caricia» y «fuego lento».
Escúchame, marinero,
y dime qué sabes de él.
Era gallardo y altanero
y era más rubio que la miel.
Mira su nombre de extranjero
escrito aquí, sobre mi piel;
si te lo encuentras, marinero,
dile que yo muero por él.
Pero no, aquí no hay metáfora: con su petición confirma que, efectivamente, se ha tatuado el nombre del que se marchó. Como no puede tenerlo, lo imita. Ahora sus penas son la misma. Y el cierre sugiere que, aguardiente mediante, repetirá la pregunta a todos los marineros con los que se cruce.
La letra se mece en una melodía inusual que combina ritmos de vals con tango argentino. Fue obra del maestro Quiroga, el también sevillano Manuel López-Quiroga, compositor de miles de piezas. Sobresalieron las que firmó junto a los letristas Antonio Quintero y el propio Rafael de León.
Esta canción, descontextualizada, podría pasar por el enésimo ejemplo de una copla bien escrita; otra historia trágica y arrebatada cuyo planteamiento, nudo y desenlace transcurren en unos minutos. Marca de la casa. No es poco, pero fue mucho más que eso.
«Tatuaje» alcanzó una celebridad rotunda y sostenida, sin parangón en España. Sonó en la radio durante décadas. Nada hubo en la dictadura más cantado por las mujeres, que supieron rascar lo que la letra dice sin decir. Ellas, que sufrieron el retroceso social, educativo y laboral infligido por un régimen que las encerró en las cocinas, de pronto podían fantasear con la misteriosa dama que frecuentaba ambientes tabernarios, que bebía aguardiente, sola o acompañada, que se tatuaba —reservado entonces para la marinería, los soldados y los presidiarios— y que, incluso, herejía, mostraba los arrestos suficientes para pedirle un beso a un desconocido. Una de esas mujeres de las coplas que «andaban por la vida a bandazos», en palabras de Carmen Martín Gaite. Sí, quizás fuese prostituta, pero para quienes vivían opacadas y relegadas a la servidumbre, su atractivo residía en el desparpajo y la libertad, elementos tan lejanos que, más que puta, les parecería una extraterrestre.
Concha Piquer grabó «Tatuaje»en 1941, una fecha que, vista hoy, resignifica algunos versos. «Numerosos intelectuales que crecieron durante la posguerra han dejado elocuente testimonio de la pasión con que los vencidos cantaban esta canción», escribe Stephanie Sieburth. La escritora recuerda que el bando perdedor no tuvo derecho a velar a sus muertos, ni a enterrarlos, ni a llorarlos en público, y muchas veces ni siquiera sabían si seguían vivos.
La similitud entre la protagonista de la canción y las víctimas es evidente, puesto que su amor también desaparece de un día para otro. Esa analogía se sustenta en estas líneas:
Errante lo busco por todos los puertos,
a los marineros pregunto por él,
y nadie me dice si está vivo o muerto,
y sigo en mi duda buscándolo fiel.
Era una manera de decir que no los habían olvidado. Esta letra, al cantarse, permitía incluso interpelar directamente a quienes no volvieron:
Y hasta que no te haya encontrado,
sin descansar, te buscaré.
La salud mental ni siquiera existía como concepto, pero las mujeres de muchos desaparecidos en la Guerra Civil encontraron en esas palabras una manera de verbalizar el trauma. Una verdadera catarsis. Cantar sana y acompaña. A veces se hacía en comunidad, si eran varias las vecinas que tenían la radio puesta.
Sieburth afirma que fue casi la única manera que tuvieron para «expresar sus problemas en voz alta y en primera persona, sin correr peligro, porque lo hacían en clave, tomando el papel de los personajes ficticios». La escritora aclara que la expresión de sus penas en clave de ficción podía ocurrir de manera inconsciente, igual que cuando lloramos por lo que le sucede al protagonista de una película.
Como es habitual en las canciones que disimulan mucho subtexto, la letra debía resultar tolerable a primera escucha; en este caso, tolerable para los vencedores de la guerra. Según Sieburth, eso se consiguió con la descripción física del marinero: extranjero, rubio, altanero. «La lectura más evidente es que se trate de un nazi; España está en plena germanofilia en ese momento», puntualiza.
Debajo se escondía otra capa, otro mensaje. Sieburth determina que si «Tatuaje»tuvo tanto impacto fue porque funcionaba como «un ritual clandestino de duelo».
Pero a la letratodavía le cabe otro giro. Al cantarla una mujer, siempre se ha asumido que la narradora también debía serlo. Ahora bien: la relectura completa desde otra perspectiva arroja una revelación.
Todas las palabras de «Tatuaje»fueron escogidas con el cuidado suficiente como para convertir la presencia femenina en una asunción del oyente. En realidad, no hay nada en el texto que la refrende. Las descripciones son abundantes, pero siempre centradas en el escenario, el ambiente y el marinero forastero. El único adjetivo referido a quien cuenta la historia es errante, que sirve igual para los dos géneros.
Esa es la sorpresa que depara leer la letra con una mirada nueva: el narrador bien podría ser masculino. Un hombre enamorándose de otro hombre. Todos los versos encajan.
Esta interpretación cuenta como punto a favor la propia homosexualidad del letrista —que escribió otros muchos textos ambivalentes—, así como la presencia, más lógica, de dos hombres en aquel ambiente tan masculino de las tabernas portuarias. Uno de ellos, aunque hubiese perdido a una mujer, le concedería al otro, entre el alcohol y las penas, «un beso de amante».
Así, «Tatuaje» incluiría a otro colectivo silenciado durante el franquismo, aunque este directamente criminalizado y perseguido con leyes ex profeso.
El cancionero coplero, como cualquier otro, comprende desde obras pequeñas y olvidables hasta textos bellísimos, mordaces e inmarcesibles, porque las historias bien contadas siempre tendrán vigencia.
Todavía hoy, cierta intelectualidad mira con desdén a la copla, quizás porque cometió el pecado de servir de disfrute y evasión a las clases populares, y especialmente a las mujeres.
Aunque ya existía a principios del siglo xx y se desarrolló durante la Segunda República, hay quien se empeña en no desligarla de la posterior dictadura casposa que la secuestró —como hacen esos regímenes con todo lo que entusiasme al pueblo—. Surgieron después, como churros, composiciones moralizantes que exaltaban los valores tradicionales y el nacionalismo, pero es igual de cierto que algunos artistas, desde su posición de privilegio, eligieron crear o mantener vivas canciones en las que subyacía un desafío a los convencionalismos. Es el caso de Concha Piquer, Rafael de León y tantos otros, con quienes la cultura española mantiene una deuda innegable.
BORN IN THE U.S.A.
Este calor estival, pegajoso, lo sufren como nadie los empleados que se afanan en dejarlo todo listo para la fiesta. Hoy es un día especial en esta pequeña ciudad donde hacen vida cinco mil estadounidenses. Disfrutan de un equipamiento envidiable para una población tan reducida: pistas deportivas, hospital, piscinas, bolera, universidad, autocine, campos de golf, puerto, aeropuerto y mucho más. Comen y beben en bares, pizzerías, restaurantes, cafeterías y heladerías, establecimientos diseñados para emular a los de su tierra natal, su home sweet home. Porque esta ciudad para norteamericanos no se encuentra en Estados Unidos, sino en un rincón del sur de España, y realmente ni siquiera es una ciudad, es una base militar.
El recinto vallado toma prestadas 2300 hectáreas a los términos municipales de Rota y El Puerto de Santa María, en virtud del acuerdo firmado por Franco y Eisenhower en 1953. El Gobierno español aún cede su uso a los estadounidenses, aunque conserva la soberanía del terreno. Pero hoy, que es 4 de julio, se iza una bandera repleta de barras y estrellas.
Los empleados ultiman los preparativos, aunque todavía es temprano, apenas las tres de la tarde. El sol gaditano castiga sus cabezas. Para insuflarles ánimos, quizás, o para que vayan ambientándose, la primera canción del día resuena por los altavoces: Bruce Springsteen repitiendo machaconamente eso de «Born in the U.S.A.». El encargado de la megafonía creerá que es perfecta para este Día de la Independencia, la quintaesencia del patriotismo estadounidense.
Ante esta escena, no puedo evitar preguntarme: ¿es que nadie se ha parado un minuto a escuchar la letra?
El soldado Ron Kovic regresó de Vietnam convertido en paralítico y en activista contra la guerra. En 1976, apenas veinteañero, había vivido bastante para publicar unas memorias que tituló con la fecha de su cumpleaños, cargada de simbolismo: Nacido el 4 de julio.
Ese libro impresionó a Bruce Springsteen, a quien la tragedia bélica no le era ajena: una década antes había fallecido Bart Haynes, amigo de la infancia y batería en The Castiles, la banda juvenil de versiones con la que debutó en la música. Haynes abandonó el grupo y se alistó en los marines. Lo enviaron a Vietnam con diecinueve años y no volvió.
Springsteen se reunió con Ron Kovic y otros muchos excombatientes. Trabó amistad con Bobby Muller, en silla de ruedas por un disparo en la espina dorsal y fundador de Vietnam Veterans of America,organización que luchaba contra la desprotección de unos soldados a los que su país daba la espalda, chavales que regresaban a casa sin honores y con el horror alojado en el cerebro. Cuando su asociación atravesaba problemas financieros, Springsteen le donó la recaudación de varios conciertos. Una noche, en el verano de 1981, lo animó a subir al escenario:
—Este es el primer paso para acabar con el silencio que ha rodeado a Vietnam —dijo Muller frente al público.