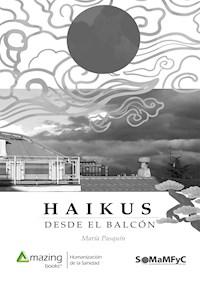14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: medicina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
3 desnudos en bata es un libro de voces. Esto justifica su 2ª edición revisada. Ahora se reivindica más que nunca la humanización de la asistencia sanitaria, desde la vertiente real de la Tiernología, concepto acuñado por el Dr. Gómez Marco, y desde el desafío actual de la educación médica, que es saber atender al paciente en toda su dimensión humana y no solamente en la corporal, en lo que la técnica consigue medir. Sin embargo, no debemos caer en la humOnización (Dr. Juan Simó), el secuestro de la verdadera humanización por otros actores. Por ello, 33 desnudos en bata arranca desde 33 relatos, tres verdaderos, desde la subjetividad, y el resto ficticios, reflejo de múltiples realidades que muestran una perspectiva diferente de la realidad de la Atención Primaria de nuestro país. Se escucha la voz del profesional, su angustia y respeto. Se oyen muchas voces, desde la anciana encamada que hay que visitar en domicilio; el adolescente reaccionario; la angustia del suicida; la voz de los que escuchan voces por su patología; se escucha el acento inmigrante, fuerte y claro… Y los inmensos gritos de los profesionales sanitarios en defensa de la sanidad pública, unidos con fuerza para terminar con las voces rasgadas de los poetas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Agradecimientos
A todos mis amores, en especial al más grande.
A mis compañeros del Centro de Salud.
A mis pacientes.
A Salva.
33 DESNUDOS EN BATA
María Pasquín
Es propiedad de:
© 2019 Amazing Books S.L.
www.amazingbooks.es
Editor: Javier Ábrego Bonafonte
Pº de la Independencia Nº 24-26.
8ª planta, oficina 12.
50004 Zaragoza - España.
Segunda edición: Marzo de 2019
ISBN: 978-84-17403-37-9
Diseño, Preimpresión e Impresión - Cudipal Gestión Gráfica, SL
www.cudipal.com
Como citar este libro:
Pasquín M. 33 desnudos en bata. Zaragoza (España). Editorial Amazing Books; 2019
Web de presentación del libro:
https://amazingbooks.es/33-desnudos-en-bata
Reservados todos los derechos.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Solicite autorización en el teléfono +34 976 077 006 o escribiendo al e-mail: [email protected]
Amazing Books SL. queda exonerada de toda responsabilidad ante cualquier reclamación de terceros que pueda suscitarse en cuanto a la autoría y originalidad de dicho material, así como de las opiniones, casos científicos y contenidos, que son intrínsecamente atribuibles a la autora.
Presentación de la autora
PRESENTACIÓN DE LA AUTORA
33 Desnudos en bata pensé que cuando se completara sería una mezcla de los desechos que nos llegan a la consulta y la sordidez de los propios profesionales, sin mucha conexión, pero su elemento sería ese... Todo lo duro de la consulta, la muerte, aquello que quería vomitar.
Lo que ha salido es el propio crisol de un centro de salud donde converge la salud y la enfermedad, el regocijo, la aflicción, la idea de las miserias de pacientes y médicos, o los personajes de estercolero que aparecen por las consultas y la grandeza de aquel que pone sus incertidumbres en nuestras manos. También han confluido, como sin querer, todas las nuevas modalidades de comunicación que, sin duda, inciden en la forma de relacionarnos con nuestros pacientes. Esas nuevas tecnologías que muchas veces nos distancian más que acercan a las personas que se sientan frente a nosotros o se descubren en la camilla a mostrarnos su cuerpo.
Y cómo no, se han imbricado las dificultades personales de unos y otros, que entorpecen el saber para el diagnóstico y tratamiento: las vicisitudes propias de una ciencia no exacta, el dolor profundo, la cercanía a las personas y la gran trama de profesionales, médicos, enfermeras, pediatras, matronas, trabajadores sociales, etc., que buscan el bien común, ese deseo infinito, infantil, asentado, que es la vocación con la que se comienza..., al final me hubiera gustado transmitir lo inagotable del ser humano que día a día discurre por nuestras consultas.
María Pasquín
Prólogo
Esto NO es un libro.
No. Esto que estás empezando a leer –en papel o en ordenador, qué más da– NO-ES-UN-LIBRO.
Esto es…, una película (o una serie de televisión).
Soy productor de cine. Lo más importante de mi trabajo es cazar talento, descubrir dónde están las buenas historias, y 33 desnudos en bataes una colección de relatos con todos los ingredientes de los guiones que terminan siendo grandes películas: actores/personajesmuy potentes, pasión, dominio del argumento/tema, emoción, conflicto, cierto suspense…
Empecé a ojear distraídamente el primer capítulo, “La solución ética”,solo por ver de qué iba la cosa. Me atrapó. Me atrapó, me subyugó. Terminé –espero no hacer spoiler diciendo esto– emocionado. Literalmente llorando. ¡Joder, vaya comienzo!
Después…, los protagonistas (médicas, enfermeras, administrativas –sí, todas en femenino–, pacientes, etc.) se fueron, poco a poco, adueñandode mí y yo fui devorándoles vorazmente.
Seropositivos, drogodependientes, accidentes, socios fallidos, bancos usureros, deudas, hipotecas, compañías de seguros que rechazan la protección, suicidios, pendientes, pulseras.
Señora mayor sola que necesita curas diarias y que le cuenta toda su vida a la enfermera, que, de paso, le hace recados porque la señora no puede salir.
Usurpaciones de personalidad y de perfiles en Facebook e Instagram. Baja por depresión.
Y como guinda final nada menos que… ¡Benedetti, Celaya, Onetti!
¿Realidad? ¿Ficción? ¡Qué más da! Vida, pura vida, retazos de vida hilvanados por las sabias reflexiones de la autora.
Estoy seguro de que cuando la ministra de Sanidad lea 33 desnudos en batadeclarará Monumento de la Humanidad al Centro de Salud de Santa Hortensia (Barrio de la Prospe, Madrid).
María Pasquín ha escrito una joya (33 joyas, para ser exacto). Espero que la disfrutes.
José A. Romero.
Productor cinematográfico.
Flores en la basura (2019), La flaqueza del bolchevique (2003), Se buscan fullmontis (1999)…
La solución ética
Si ansías conocer al hombre, penetrar todo lo trágico de su destino, entonces hazte médico, hijo mío.
Esculapio
—María José, tenemos que encontrar una solución ética, no puedo más, me asfixio.
LA SOLUCIÓN ÉTICA
Un día como hoy, veintinueve de julio, en el año 1933, nació mi padre, Ricardo. Como buen Leo, y bajo su signo del zodiaco, con un carácter que hacía honor a su astro. Los Leo, nacidos entre el 23 de julio y el 23 de agosto, simbolizan la energía, el orgullo, la vanidad, la realeza, el poder y la diversión, eternos mandamases y disfrutones. Su elemento, el Fuego, que prende su carácter visceral y sus pasiones bien arraigadas, comer, beber, regocijarse de los suyos y de lo suyo, achuchar a su mujer. Su estación, sin lugar a dudas, el verano. Con esa tripa bien cultivada, paseada de un extremo a otro de la playa, compitiendo con familiares y amigos sobre el volumen más magnánimo. Su carácter, en general optimista, con tendencia a la tragedia en momentos vitales críticos. Generosos, entusiastas con su trabajo, buenos líderes, amigo, muy amigo de sus amigos, espléndido en sus acogidas. Su color, el rojo, que pretendía que lo llevara mi madre, ella más tendente a la elegancia y discreción. El planeta, el Sol, que sus hijos y nietos giraran en torno a él. Se quejaba de que su mujer, etérea en su piano, no lo hiciera lo suficiente.
¿Perfumes? Uno de caballero, de uso diario, sin que mi olfato identifique ninguno concreto. ¿Piedras preciosas? El diamante, como el anillo que regaló a su esposa, por los ocho hijos que le trajo al mundo, gemelos varones como broche final a una vida, juntos desde la primera juventud. Los Leo son los reyes entre los humanos, o lo creen, de la misma forma que los leones son los reyes en el reino animal, con apego a su raza y origen. Mi padre, extremeño, de origen nobiliario, como tantos hidalgos españoles, no lo era menos, con la búsqueda de toda la saga familiar de un apellido compuesto de renombre, que revistiera de clase al pingüe recibido de nacimiento, uno de los múltiples acabados en -ez. Toda una historia y la creación de una estirpe.
Estos Leo pueden ser tercos, absolutamente tercos en sus creencias, pero siempre desde una fe y sinceridad absoluta, con consecuencias funestas por empecinarse en posturas extremas, más en lo tocante a la virginidad, pureza y honor de la mujer y la familia. En el más puro acento del Alcalde de Zalamea, y me tocó vivirlo en mis carnes de hija..., una verdadera persecución, la mía especialmente por la condición de primogénita. ¿Defectos de los Leo? Los propios del carácter pasional, arrogantes en circunstancias, con ciertos aires de superioridad y prepotencia, orgullosos siempre y con un genio endemoniado que, en la niñez y adolescencia primera, nos llevaba a dirigirnos a la madre como mediadora, interlocutora de causas perdidas, pues normalmente si decía no, era no. Nuestra adolescencia, la mía y la de mis tres hermanas, una verdadera pesadilla, horarios estrictos y hasta un sinvivir. Más relajado para los varones, aunque no dejaba de imponer su huella y sus normas.
Una noche, casi sin que viniera a cuento, me interpeló. Nos habíamos sentado a la lumbre de la casa de la sierra. Le encantaba ir, rodearse de sus nietos, y al que fuera el pequeño por entonces, lo depositaba sobre su barrigota, en un sillón de orejas en el que se sentaba a leer el periódico, y la criatura reposaba feliz sobre ese vientre protuberante, cálido, que le acunaba con la respiración. “¿Quieres quedarte con la casa?” —lanzó al aire.
La pregunta me dejó confundida e inquieta. La casa era la casa de Madrid, la que había sido mi casa de la infancia, en la que había crecido, había ido al colegio y de la que salí para casarme. Una casa con solera, una casa de esas que si paseas por Madrid, llama la atención. Una casa de familia, como suele decirse. Un escudo de armas con cuatro cabezas de moros degollados presidía la entrada y una cristalera de vidrio emplomado recorría la fachada para darle prestancia aristocrática. La pregunta me descentró. Mis padres residían ahí con algunos de mis hermanos, unos por jóvenes, otros por ser víctimas de las diferentes generaciones españolas de la X, la Y, los nini, mileuristas y demás parafernalias, en la que el paro ha atizado a los jóvenes en crisis entre periodos de bonanza.
“¿Quieres quedarte con la casa?” —la pregunta realizada con tranquilidad, a mí, felizmente casada, con cuatro hijos, médica, ejerciendo la profesión, con la plaza en propiedad, con una casa por la que estaba hipotecada hasta las orejas, me retumbó en el cerebro, marcándome una señal de alarma que no podía identificar.
La lumbre chisporroeteaba en la chimenea. Un fin de semana cualquiera. Los nietos besuqueando a los abuelos. El padre, trabajando. Mis hermanos pequeños, en alguna juerga. Mi madre, dormitando en el sillón contiguo. Rebobiné.
Mis primeros recuerdos de la casa se remontaban a la visión de mí misma, etérea, algo rechoncheta, con cuatro años, vestida con un tutú blanco, subiendo a la azotea por la puerta de servicio, cruzando la escalera oscura de piedra que recorría el edificio a modo de túnel, desde el sótano hasta abrirse al cielo. A tender la ropa con mi madre o con la tata del momento. Mi recuerdo y sensación es de soledad y libertad absoluta, de bailar por el tejado, de creerme princesa en un palacio. Veo todavía desde la altura y en imagen única lo que es mi recuerdo de la finca de Menéndez Pidal, la casa en lo alto, la colina con el herbaje, las amapolas y los eucaliptos donde pastaban las ovejas, ese recorrido al que nos encantaba que nos sacaran de paseo..., dos, tres, cuatro, cinco hermanos..., uno cada año..., mayor de cinco a los cinco años..., dicen que imprime carácter..., o lo condiciona.
La casa no era antigua, finalizada antes de los sesenta, construida por mi bisabuela, con tres pisos, uno por hijo, y domicilio que mi abuela Pepa no quiso aceptar. Afirmaba que se la habían construido sin consultar, que no era una casa para acoger a sus siete hijos y que ella se quedaba en su piso de renta de la avenida de los Toreros. Allí donde se vino a Madrid desde su Extremadura para acompañar y dar soporte a sus cuatro hijos varones, que estudiaran carrera. Estas historias eran las que nos contaba mi padre, Ricardo, hijo amantísimo. A esta abuela, de la que llevo el nombre, la única entre veinticinco nietas, no la conocí. Como nota, muchas de mis primas llevan el nombre de esa bisabuela de sangre, alcurnia y pecunia conquistadora, que sobrevivió con mucho a su hija.
A mi abuela le sorprendió un cáncer de mama en el tren, cuando volvía de Granada a Madrid, en una visita a mi padre y alguno de mis tíos, que, muy malos estudiantes, habían trasladado el expediente a esa ciudad con el afán de finalizar los estudios (¿sería más fácil?) o por el servicio militar, no recuerdo. Desde Granada, mi padre, con la mirada disipada asomada al ventanuco de una pensión de estudiantes, soñaba y se carteaba con su novia, que le instaba en sus misivas a clausurar la licenciatura en Medicina y Cirugía, que iba para diez años y que no podían recibir la bendición nupcial.
El caso es que Pepa, mi abuela, a la joven edad de los sesenta se encontró con un tumor que, pese a la cirugía y los tratamientos de entonces, se la llevó, dejando una estela de dolor en los hijos y en las bodas a celebrar, entre otras, la de mis padres, que retrasaron la suya además de obviar el convite.
Mi padre, dicho, estudiaba Medicina. No había antecedente de semejante profesión en la familia, pero es lo que decidió estudiar sin saberse muy bien por qué. Un chico hiperactivo, como alguno de sus hijos y nietos, expulsado por travieso de los jesuitas de Villafranca de los Barros, en la baja Extremadura, donde hacía guerras de moscas volantes, ponía a fumar a las lagartijas en clase y más travesuras salvajes que han escapado de mi memoria. Un buen verano, en el que se desgastó los codos, finalizó el bachiller examinándose de dos o tres cursos a la vez en un ataque de madurez.
Un estudio eterno, pues alternaba la relación con mi madre con estancias en el campo, la buena vida universitaria de la que nos contaba algunos episodios histriónicos de protesta en las aulas con los grises. O la vez que los cuatro hermanos en el cine le tocaron, o insinuaron tocar, el trasero a una dama y terminaron arrestados en el calabozo para susto de mi abuela y regocijo anecdótico de todos ellos, pues esta historia la he oído contar en numerosas ocasiones. O las escapadas de los hermanos al tugurio El Parral, donde se servían inicialmente hortalizas y poco más, para convertirse en lugar de baile de “modistillas” de casco ligero y, años después, en templo inicial de conciertos alternativos, escuchándose los primeros sonidos paisanos de rock’n’roll en directo. Hasta ayer se comía un cocido y un arroz caldoso con bogavante muy recomendables, sin esperar ningún lujo, eso sí, con un trato agradable como de andar por casa. Cerró sus puertas en 2017.
Mi abuela Pepa, que no lo he dicho, era viuda de guerra. Del bando nacional como se habrá supuesto al leer lo anterior. Ella y su marido, mi abuelito Manuel, como siempre he oído decir, tuvieron un idilio a primera vista. En esa época, años veinte; en esa región, la Extremadura del caciquismo, una boda no era cualquier negocio. Había que contemplar si los novios procedían de buena familia; si el abolengo, rancio en ocasiones, era de suficiente rango; si la dote o la aportación fiduciaria, adecuada, y la fe y espiritualidad, sin tacha. No parece que la familia de Pepa contemplara todas estas cualidades en Manuel, prohibiendo esta relación durante numerosos años.
La familia de Manuel procedía de la hidalguía extremeña, mostrando en un libro miniado del siglo XVI la probanza de la pureza de linaje, exenta de sangre mora y judía, pero las malas lenguas o las envidias divulgaban que Pepa era plato de segunda mesa, trayendo como consecuencia que los padres de la prometida no les permitían ni saludarse, pese a ser familia en tercer grado. Tanto es así que la susodicha fue trasladada a Madrid, donde se vieron a hurtadillas desde la calle al balcón, se interpusieron saludos con el sombrero alzado por el paseo de Rosales y cruzaron numerosas cartas secretas, interceptadas más de una por la hermana de la infeliz novia, persona en extremo envidiosa, que terminó desposándose sin tantas complicaciones con el hermano de Manuel, dicharachero y jugador, al que su hermano siempre le prestaba dinero, según consta en una pequeña agenda que se conserva. Pepa sufrió una verdadera depresión y quedó en extremo delgada. El pretendiente, en sus cartas llenas de romanticismo, la exhortaba a ganar peso, enviarle un mechón de cabello, cosa que nunca hizo, y a esperar tiempos mejores. En palabras de Manuel: “Hay momentos en los que al mirar tu retrato, en el que estás seria y muestras a todos el milagro de tus ojos, me parece ver en tu semblante un rictus de dolor”.
Decir que parte de la negación a este casamiento provenía de cierto enfrentamiento ideológico entre mi abuela y sus progenitores. Pepa, que estudió bachiller y piano en un colegio de Sevilla, algo no tan usual en esa época, fue seleccionada para la plática de graduación por alumna aventajada, hecho publicado en el Diario de Sevilla y cuyos borradores me han llegado escritos y tachados de su puño y letra. Tachados, porque la censura colegial al uso así lo exigía, y los comentarios de Pepa, pacatos ahora, tenían, en su interpretación, un toque liberal o poco religioso. Volaba la corriente del feminismo en Europa y alguna pluma llegaba a España. Pepa escribía, pero quedó en el tintero: “... los grandes pueblos, las grandes hazañas, los grandes hechos son inspiración de las grandes mujeres, no siendo posible concebir naciones generosas en toda la extensión de la palabra, donde la mujer viva envilecida”.
Llegó el ansiado permiso por parte de la madre de Pepa, viuda de un marido que sufrió molestias estomacales toda su vida y uno de los responsables del desmantelamiento de edificios suntuosos de la Castellana en aras del progreso, con una boda de la que no he logrado el registro y para la que no hubo celebración alguna. No importó. Eso sí, Manuel, con el gran sentimentalismo que hemos heredado las generaciones posteriores, llevó a Pepa en brazos al lecho matrimonial, en una pequeña finca sin luz ni agua corriente y al fulgor del astro nocturno, resonando la Marcha nupcial de Mendelssohn en un gramófono de manivela, según cuenta mi tía María Luisa, a la que se lo contaría mi propia abuela. Pepa y Manuel fueron felices los años juntos, con un hijo tras de otro, diez en total, siete supervivientes. Cuentan que Pepa gozaba de la simpatía de las gentes del campo y del servicio, que era una persona especial, que nunca se llevó bien con su madre, aunque la respetó y obedeció. Que su hermana Ventura era la favorita y especialmente caprichosa, tema sobre el que volveremos.
Manuel, letrado implicado en política y propietario de tierras, fue malamente ejecutado a los quince días de la Guerra Civil del 36 por los milicianos. Dicen, y consta en diversa documentación, que fue enterrado todavía con vida, sin el tiro de gracia, tras haberle estallado un ojo de un disparo. Atrocidades se cometieron en todos los bandos. Pepa quedó encinta de siete meses, con ocho hijos a su cargo y tal dolor en el corazón que no volvió a cantar ni a tocar el piano en toda su vida. Esa misma semana, y en una misma noche, fallecieron su hijo más pequeño, Miguel Ángel, nacido prematuramente para marcharse a continuación, y Fernando, de casi dos años, por difteria.
Pepa se traslada a Córdoba. Dos años después, recupera al sexto de sus hijos, que a punto estuvo de ser deportado a Rusia a la edad de cuatro años. Con buen criterio de chico de la calle, a lo que se hizo por pura supervivencia tras la muerte violenta de sus abuelos en su presencia, cogió el calzado ofrecido por los comunistas, como niño con zapatos nuevos, y se escondió detrás de un pozo para no ser subido al camión que los llevaba lejos. Posteriormente, Madrid, piso y pensión de viuda de guerra. Su madre, mi bisabuela ricachona, apenas le aporta ayuda para la crianza y educación de sus hijos, mientras su hermana Ventura, casada con Ramón, el hermano de mi abuelo, y recuperada de su simultánea viudez, escribe cartas repletas de numerosos cotilleos, las novedades de la moda y el diario de la época, que obran en mi poder. Y se queda con la herencia de Ramón..., y parte de la de Manuel. Pepa, exhausta por el dolor, no es capaz de vindicar la hacienda de sus hijos, que la pierden para siempre. Y en esa etapa de posguerra, no se quejan respecto a lo que padecen otras familias, con mucho tienen más. Hay documentos que atestiguan estas afirmaciones.
Las hijas de Pepa van casándose, son las mayores, guapas y hacendosas. Hacen buenas bodas. Los varones, con la madre, hacen vida universitaria en Madrid, le cuesta meterlos en vereda. Son muchas las distracciones para estos cuatro chicotes. Todos muy dicharacheros, excepto el joven Ramón, una tristeza interna le queda de por vida consecuencia de la matanza familiar en su presencia y del exilio familiar, extraviado dos años desde la edad de cuatro, durante la guerra. Es el último en echarse novia formal. Es tiempo de rutina feliz. Misa diaria de Pepa en la Iglesia de San José, en la confluencia de Gran Vía con Alcalá, adonde camina con su paso presuroso a primera hora del día. A la vuelta, mercado y cocido. Los garbanzos y el tocino salado que llegan del pueblo se consumen a espuertas por esos hombretones altos y fornidos que crecen a ojos vista.
Atrás queda el tiempo de servicio en la casa y plancha al carbón de la lumbre para dar prestancia a sábanas y camisas. Las tardes son más tranquilas. Se sienta a la ventana en el Morris, acomodándose un cojín para la espalda, y procede a la costura interminable de remendar calcetines, reparar bajos de pantalones, coser una botonadura o adaptarse una falda, con la edad se ha vuelto más robusta. Alguna tarde visita a su prima Emilia o sale con María, madre de uno de los amigos de Ramón, con la que ha intimado. Ocasionalmente, cuando su madre y su hermana vienen a Madrid, meriendan juntas.
Los chicos disfrutan en el barrio. Una pequeña colonia de casas con jardín detrás de la casa de baños de la Guindalera, aúna músicos, escultores y un ambiente jovial. Corre el ponche algunas noches y circula el baile al son de una gramola que sacan a la calle a distraer aceras y acacias. Vibran acordes del fox-trot Blue Skies traído por Pedro, hermano de Lola y joven marino, y boleros achuchados. Los muchachos y muchachas se entretienen. El violín de mi abuelo materno se deja oír animando el cotarro. Las farolas de gas son testigos de primeros besos. El sereno, amigo de vecinos y gentes, añade silbato y cierre a la medianoche.
Lola, mi madre, aparece en escena, abandona las heridas en la rodilla para convertirse en una criatura frágil, fina su cintura, grácil su cuello, con unas manos delicadas que transmiten fuerza, sensibilidad en ese Nocturno de Chopin, un claro de luna que ha iluminado nuestras vidas de romanticismo y que le brindó un premio extraordinario de carrera. Mi padre queda prendado de por vida. Un año tras otro, una postal, una carta, un almidonar y planchar la misma falda para la salida con el novio. El conservatorio para ella, el hospital provincial para él, los primeros quirófanos, el debut profesional en un tiempo en que los estudiantes ejercían labores de especialistas.
La habilidad de Ricardo progresaba, la sensibilidad, el buen hacer clínico iba calando en su carácter de bonanza, pero la titulación se hacía esperar. Sin gustarle, cosía también Lola con Pepa. La una, las sábanas del ajuar con festones y vainicas; la otra, los remiendos de la escasez. Intimaban, las partituras de Chopin de Pepa nunca más interpretadas pasaron a manos de Lola. Frente a notas en cuadernillos en papel de bajo peso, le sacudía un tomo de piel de vacuno rojo con el nombre escrito con letra firme y picuda en la primera página, y toda la humanidad candente de la mujer que no sería su suegra en vida.
Pepa se fue un primero de noviembre a las tres de la tarde. Ese bulto en el pecho, que se tocó casualmente en el tren de Madrid a Granada, resultó ser un cáncer de mama infiltrante. Los avances de la hormono-radio-quimioterapia que se aplican en la actualidad llegarían generación y media más tarde. Mi padre se ocupó de llevarle al mejor cirujano de la época a que le extirparan la mama, cirugía radical con limpieza ganglionar. Funciona..., al principio, pero es un tumor traicionero, hay que enfocarlo desde el principio como enfermedad diseminada. Ricardo, a poco de licenciarse, se vuelca en el cuidado de su madre, bien puede cuidarla él un tiempo con todo el que ella les ha dedicado. Se pierde alguna convocatoria más.
El tumor golpea, metastatiza en el hígado, se traslada a la inmensidad del esqueleto que nos recorre. El sufrimiento es como el galope sostenido de caballos salvajes, el dolor desatinado. La morfina no se autoriza y los remedios disponibles de alivio, muy escasos. Las hijas, todas casadas, con hijos pequeños, están repartidas por Andalucía, quedan únicamente tres hijos solteros, Ricardo al frente. Trasladan a Pepa a la casa recién construida, con su madre, con su hermana Ventura, y el servicio suficiente para la ocasión. ¿Qué sabrán esos jóvenes de atender en condiciones a una señora, más con lo gamberros que pueden llegar a ser? Incluso estuvieron en el calabozo...
Comienza una verdadera peregrinación en busca de tratamientos, no hay opción que no se pruebe. Se testa hasta un curandero de verdadera labia que convence a Pepa de poseer el remedio final a sus molestias y dolores. Ricardo observa a su madre mermar. La merma final que tan bien conoce de su paso por el hospital esa triada clásica que se estudia en Propedéutica, astenia, pérdida de peso y apetito, el llamado síndrome constitucional. Su madre, hasta ahora una mujer racional y dura, accede a escuchar y probar todas las alternativas disponibles, está fuera de sí, desconocida. Su carne mengua, el rostro se afila, una tonalidad cetrina acapara su rostro, su marcha se hace lánguida hasta que la cama se convierte en el único escenario de los aconteceres de su vida. Ricardo la acompaña en todo momento.
Su abuela, madre de Pepa, paga contante y sonante sin rechistar lo habido y por haber, hecho extraordinario para una mujer con alacena y nevera candadas. Pepa se va, se licua en la cama, se le escara el cuerpo. Ricardo no puede más de tanto dolor, continúa con sus prácticas, sigue pasando noches de quirófano, sigue volando al lecho de su madre enferma, comprobando que la solución posible no existe, que no hay curación, que no es posible el alivio, que la Medicina no es una ciencia que lo puede todo.
Trasladan a Pepa a la clínica Imbea, pequeño sanatorio en la lontananza del Arenal de Maudes, pequeña aldea que se anexionó al barrio creciente de Chamartín, destinado más al alivio del bolsillo que del padecimiento. Esos últimos días de octubre, en la gran casa construida, los susurros y los verde-campo y rojos de la vidriera de más de cinco metros de largo prestan un aire de iglesia al gran vestíbulo central que hace las veces de distribuidor del domicilio. Hay pasos silenciosos de la zona de servicio a la alcoba que transportan ora agua ora sábanas o paños varios. El rumor de mujeres en conversación con alguna risa contenida en la salita de la entrada trae vitalidad a esa casa apagada adueñada por la enfermedad. La gran abuela chista exigiendo silencio. Pepa plegada, avasallada por el sufrimiento, no tiene fuerzas ni para remullirse en la cama, en ese colchón de vellones de oveja que le acomodan cada cinco minutos. Ricardo ampara esa mano débil, diríase tenebrosa, que le ha dirigido en la vida, en su sólida mano. La aprieta delicadamente por miedo a romperla.
—Mamá, estamos todos aquí, han venido.
Se le parte el corazón. Se le parte tanto el corazón que ese año, tras fallecer Pepa, su madre, la mujer a la que debe tanto, no es capaz de sacar ninguna de las pocas asignaturas que le quedan para terminar Medicina. Esculapio carece de sentido para él, esa pregunta de ese texto vigente, escrito cinco mil años antes de nuestra era: “Tu vida transcurrirá en la sombra de la muerte entre el dolor de los cuerpos y de las almas, de los duelos y de la hipocresía que calcula, a la cabecera de los agonizantes. Te verás solo en tus tristezas, solo en tus estudios, solo en medio del egoísmo humano”. Centrado como está en la Medicina y el quirófano, se revela contra el mundo, contra la ciencia. Quiere abandonar, dedicarse al campo, tirar la toalla, irse donde sea.
Lola le acompaña, le habla dulce y llanamente como es ella, del futuro, de compartir, de la vida juntos. Aprieta a Lola contra sí, deseándola su mujer y lo consigue año y medio más tarde, quedando una secuela que le marca de por vida. Pavor a la depresión, y a cualquier forma de enfermedad mental, y al cáncer de mama como guillotina de las mujeres amadas. Años más tarde, sufriría este lance en la mujer de su hermano, que los abandonaría a la edad de cincuenta años, y de nuevo en Lola, que lo supera con creces.
Mis padres se casaron sin la celebración acostumbrada. Ella iba preciosa, como atestiguan las fotografías. La vestían su sonrisa y una toile de Christian Dior que su modista interpretó sabiamente en raso de seda y plumeti de algodón, el velo y el vestido la envolvían como si fuera una nube. Los documentos gráficos en blanco y negro testifican que Ricardo entró serio, muy serio, y salió de la iglesia con gesto de felicidad.
A los nueve meses justos llegué yo. Vivíamos en casa de mis abuelos maternos, en esas casas bajas de la Guindalera, junto a la antigua Casa de Baños. Se había acondicionado el semisótano de la morada para acoger a mis padres, sin ingresos en esos momentos. Muy mimada, con dos bisabuelas —abuelito Perico y abuelita Dorita eran ambos hijos únicos—, abuelos y padres. Mi bisabuela Mama Lola fue una de las personas más importantes del mundo, considerándonos suyos a mi madre y a toda su prole. A ella debo mi afición a los relatos. Temprano me acurrucaba y, a la demanda del cuéntame algo, me caía una historia del evangelio, alguna fábula o anécdota interesante de su vida. No en vano nació en 1882 y nos dejó con un cutis terso y carrillo de pellizco en 1984. Como primera, me fotografiaron de todas las maneras posibles, durmiendo, despierta, comiendo, chupándome los pies, con el culete al aire, en el orinal, los primeros pasos, posando como una señorita. La foto más entrañable es la que tengo en mi dormitorio, con mi padre, mejilla con mejilla, debía tener unos nueve, diez meses.
Por entonces, Ricardo realizaba todo tipo de contratos posibles, temporales, de verano, de quirófano, de casa de socorro. Por un lado, peleando por la subsistencia; por otro, formándose por el sistema existente entonces en Cirugía y Traumatología, especialidades que ejerció. La combinación de ejercer la profesión como generalista para la manutención con su especialización le convirtió en un clínico solicitado. Y no me refiero a la solicitud por pacientes privados, sino a familiares y amigos que lo consideraban su médico de referencia.
En la más pura referencia a Esculapio: “La mayoría de los ciudadanos pueden, terminada su tarea, aislarse lejos de los inoportunos; tu puerta quedará siempre abierta a todos; vendrán a turbar tu sueño, tus placeres, tu meditación; ya no te pertenecerás”. Para cualquier roto o descosido, mi padre era consultado. Y lo que es más, a cualquier hora del día. Qué decir que con el plantel de longevos de la familia (tres bisabuelas, abuelos maternos, la “ejem” tía Ventura, hermana de Pepa), los numerosos familiares y montones de amigos, las consultas, por una u otra razón, eran frecuentes. Incluso excesivamente frecuentes. Por ende, para nosotros, que rápidamente nos convertimos en cinco, esto era una suerte. Mucha gente nos quería y para nuestro alborozo, ¡sus señorías los ilustres Reyes Magos nos dejaban regalos en sus casas!
Nos trasladamos a la casa del comienzo de la historia cuando tenía aproximadamente año y medio, hecho del que tengo una vaga reminiscencia, aunque nadie se lo crea. Ese verano, o el anterior, recuerdo estar en un pueblo de la sierra, que luego me enteré de que era Villalba, donde mi padre ejerció de médico rural dos veranos, tocándole atender algún parto, suturar, trasladar abdómenes agudos en un sistema sanitario no organizado como en estos tiempos. A esto no se remonta mi memoria, por supuesto, sino a la cama tan alta a la que no me podía subir sola, al hombre del coco que me iba a llevar si me hacía pipí sobre el colchón de oveja y a mi tía Bola cocinando sobre una piedra de granito para alcanzar al fogón en esa casa cedida para el verano, prebenda que acompañaba al puesto de facultativo del pueblo. También recuerdo a mi prima Belén, no al resto de sus hermanos, unos meses menor que yo, morena, gitana y gordezuela, belleza ahora, una mujer de Julio Romero de Torres.
Como decía, vivíamos en la casa, mi casa, no en modelo de propiedad, sino de alquiler a la propietaria, la madre de Pepa, mi bisabuela, vaciada de muebles instantes antes de que mis padres se trasladaran con sus dos hijos, no dejando más que los famosos sillones Morris en los que Pepa cosía, que perduran en la terraza, y que fueron los sillones del cuarto de estar donde mis padres se aposentaban a ver la televisión o a departir con el café después de la comida. Y allí nos quedamos, pues a mi padre le tocó la casa en herencia cuando falleció la abuela, después de muchos dimes y diretes y más mangoneos de la herencia, volviendo a quedar menoscabados los hijos de mi abuela Pepa.
Los años siguientes fueron de penuria económica para mis padres, hecho no registrado en mi haber, pues añadido a la dificultad de asentarse en un mundo competitivo, le intervinieron de una costilla cervical de más que le ocasionó un síndrome cervical compresivo, de dolor intratable de otra manera, invalidante pues no podía manejar el brazo, y que le obligó a permanecer sin ingresos: tiempos en los que si no se trabajaba, no se cobraba. A esa época se remonta mi primera vocación sanitaria. Cuatro años y llevándole un chato de vino a la cama, recién intervenido. Quería ser enfermera y cuidar. Trepaba por la almohada de la gran cama de matrimonio paramasajearle el cuello con unas manitas que intuyo sin fuerza, pero que mi padre agradecía enormemente, costumbre que quedó hasta el final de sus días.
Rocío llegó en torno a esa época, mi hermana, la cuarta, y dicen que con un pan debajo del brazo, siendo la primera plaza en propiedad que obtenía. Ricardo no era hombre de consulta privada. Le horrorizaba el perfil de pacientes exigentes sin sentido, en vez de resolver problemas de salud tal cual. El sabio texto milenario le daba la razón: “Los pobres, acostumbrados a padecer, no te llamarán sino en caso de urgencia; pero los ricos te tratarán como a un esclavo encargado de remediar sus excesos”. Persiguió a toda costa trabajos remunerados, seguros, y con contrato estatal, añadiendo que en esos sesenta del baby boom, muchos contratos eran de dos horas y la familia crecía a año vista y mi madre ocupándose de nosotros, que fuimos al colegio a la tardía edad en estos tiempos de los cuatro o cinco años. El tiempo, la política y la necesidad cambiarían lo que fue su planteamiento inicial.
Mi siguiente recuerdo vinculado a la vocación, a la mía, es de ese momento y muy relacionado con los temas a los que me dedico ahora. Desfilábamos por las rayas marrones laterales de los interminables pasillos blancos del colegio para expandirnos en el recreo, acudir a la capilla o ir al salón de actos donde las “madres”, así nominábamos a las monjitas, nos vigilaban hasta ser recogidas. Mi madre, tardona siempre, plomo como la llamaba su padre, en su retraso me procuró un tiempo extra con la madre Peláez, anciana relatora de milagros, que me regaló un libro ilustrado de inglés que todavía conservo. Supongo que entre mi bisabuela Mama Lola y esta abuela-monja adquirí el gusto por los mayores, que llega hasta hoy.
Pero no es ahí donde iba a parar. En postura india, con las piernas cruzadas, excepto la profesora en una silla, supongo que por decoro de los sesenta, joven como la veo ahora en fotografías, comentando los deberes y dibujos de niñas de cinco años. Me picaba la pierna izquierda, la parte alta del muslo en su cara externa, allí donde una cicatriz redonda como un bocado me quedaría para siempre, señal ajena a los nacidos después de 1975. Me picaba y mucho, me removía y sentía que no podía parar quieta. Mi padre me había indicado que no me rascara, que no era bueno. Procuraba frotarme suavemente con el leotardo y la palma de la mano. Me había puesto un recuerdo contra la enfermedad de la viruela, esa extraña enfermedad que se había cargado a media humanidad en tiempos, haciendo estragos de cicatrices y secuelas en la cara y en todo el cuerpo y que se consideró erradicada unos años más tarde. Me salieron dos vesículas en la pierna, que se tornaron escara para cicatrizar dejando su marca. Lo que me sorprende es recordar perfectamente, como fotografías, las lesiones que luego he visto en libros y el pensamiento de la suerte de contar con una vacuna que nos salvara de esas heridas que desfiguraban la cara y que, si nos invadían por todo el cuerpo, debían ser espeluznantes, como un alien que te devora. Contaba cinco años. La viruela se erradicó en 1980 y, a día de hoy, estoy altamente involucrada en el campo de la Vacunología. Un recuerdo más es la distribución en el colegio de la cucharada de azúcar con la vacuna de la polio a la hora del recreo, en el gran patio por donde correteábamos... Esos fueron los años de los grandes estragos de esa enfermedad, con una compañera de clase con la pierna encanijada y encorsetada en un aparato rígido y ortopédico. Otra enfermedad eliminada.
Pasamos de los sesenta a los setenta. Mi padre deja de fumar sus cuarenta pitillos y tres puros diarios y, al poco de semejante hazaña, agarra una neumonía de caballo que le mantiene casi un mes en cama. A mis hermanos y a mí nos resultaba ciertamente extraño que sus cien kilos de vitalidad se encontraran recluidos en una alcoba, callado, a oscuras, sudando a más no poder. Al poco de este hecho, fallece Francisco Franco Bahamonde. Nos recogen del colegio y en la televisión, que no recuerdo si en blanco y negro o color, nos tragamos todo el sepelio, las colas para besar el féretro, las multitudes llorando. Los noticiarios sin parar de alabar el buen hacer de su mandato, de ese régimen que fue la dictadura fascista de cincuenta años que había aparcado al país en el siglo XIX. En mi casa, de niña, nunca oí hablar bien del caudillo, pero el entorno era el que era. Por suerte, mis padres, con cierta apertura de mente y, sobre todo, de corazón, hablaban de sus diferentes grupos de amigos..., hoy salimos con la panda de derechas; el martes, nos vemos con la de izquierdas, alguno de los cuales llegó a ser dirigente; al otro, con los tíos..., nos criamos sin enjuiciar al otro por una ideología.
La coronación del entonces joven rey Juan Carlos I acompañado de la siempre discreta doña Sofía es una fiesta que devuelve exultante el pueblo a las calles. Estrenamos monarquía, saltándonos una vez más en la historia de este país el orden sucesorio, con un rey que toma el relevo a un dictador y que se ha ocupado de su educación. Su padre, don Juan de Borbón, nunca monarca, permanece en el exilio primero y regresa al país posteriormente para ser enjaulado, una vez muerto, en el panteón de reyes de El Escorial.
En esos años, las imágenes de mi padre son vagas, supongo que por andar poco por casa, época de trabajo exhaustivo con tres plazas estatales de diversa índole, con ocho hijos que mantener, sacar adelante. Mis catorce-quince marcan el despertar de la conciencia social tras ser educada en un entorno protegido y conservador. Un viaje a Extremadura, a las tierras de unos parientes, y la convivencia con lugareños, me revelan una realidad inexistente para mí hasta entonces. Tengo en la retina las tardes de paseo en burro; los rostros desnutridos y los cuerpos algo contrahechos de Carmencita y su hermano por alimentación inadecuada; la decisión de su familia de emigrar a Barcelona por falta de sustento; las primeras letras a la guitarra con letras de Miguel Hernández, las nanas de la cebolla, el niño yuntero; miel, huevos y pan frito a la mañana, la lechera a la tarde; la interrupción de los estudios tras la enseñanza general obligatoria a los catorce años de nuestros ligues paisanos, obligados a trabajar. Mi clara idea de estudiar Medicina, que quedó por ahí reflejada en un diario que tiré por una redacción sin calidad; la escasez de agua, el calor de la era a la tarde; el frescor de la casa con las ventanas cerradas; cepillarnos el pelo cien veces todas las noches para tenerlo hermoso. Comienzan los desajustes con mi progenitor. Diferencias de pensamiento y su marcado control militar de nuestras vidas y horarios marcan una ambivalencia hacia él. Los vinilos de Serrat y Víctor Jara se rayan desgranando la Elegía a Ramón Sijé y el Te recuerdo Amanda.
Estrenamos Constitución, registrado con alborozo en ese diario destruido por la vergüenza de una posible lectura ajena. Estrenamos democracia con un Adolfo Suárez, presidente y representante de un partido centrista, en una España ilusionada con heridas de guerra no cerradas. Elijo ciencias puras, matemáticas, física, química y biología encaminada a ciencias de la salud. Y, finalmente, a comienzos de los ochenta, accedo a la Facultad de Medicina en la Universidad Complutense. Mi padre, más orgulloso que un ocho, lo pregona a diestro y siniestro. Ese verano no pego un palo al agua y lo paso en la Costa del Sol, de casa de una amiga a la de una prima, con planes inverosímiles. Muchas primeras experiencias, quedándome en la retaguardia cierta psicodelia de drogas que nunca probé y tomos de clásicos que devoré mientras la mayoría dormía. Mi tintero se nutrió de un novio hippie de comuna, Janis Joplin, Pink Floyd, Oldfield y su Tubular Bells y temas sueltos de Zeppelin y otros. Finales de los setenta. Y los ochenta los estrené con un COU lucido y el Nacho de Nacha Pop y su Chica de ayer en mi clase, que poco nos duró, el turno de tarde no era compatible con su vida de artista.
Estrenamos, claro, PSOE, el felipismo y los muchos cambios que trajo. A España le hacía falta una pasada por la izquierda, lástima que se institucionalizara el robo a manos de los políticos que llega hasta nuestros días. Aun así la imagen de estadistas jóvenes, ilusionados, con el verbo de crear una España diferente impregna esa época, y muchas transformaciones se hicieron no solo bien sino muy bien. La Sanidad fue una de ellas. La extensión de la cobertura sanitaria hacia la universalización logra una percepción de seguridad en los ciudadanos respecto a los servicios sanitarios, factor importante de cohesión social. Para los sanitarios, especialmente para los médicos, apareció la primera ley de incompatibilidades que intentaba racionalizar el empleo público en un puesto de trabajo por persona. Para muchos profesionales, incluido mi padre, supuso una merma económica brutal al tener que elegir y renunciar.
Recuerdo que adelgazó unos veinte kilos, cosa que no es de extrañar, teniendo en cuenta la hipoteca en la que se había embarcado para una segunda vivienda y la familia numerosa que arrastraba. Andaba de un humor exasperante, ahora hubiera dicho que tenía una depresión reactiva o un cuadro adaptativo, y la situación lo catapultó a compatibilizar lo que había rechazado, la medicina privada con sus sociedades. Se instaló en casa con su despacho de toda la vida, mobiliario heredado de mi abuelo Manuel, su padre, de caoba teñida al estilo portugués, y a recordar las sabias palabras griegas siempre vigentes: “Ten presente que te juzgarán no por tu ciencia, sino por las casualidades del destino, por el corte de tu capa, por la apariencia de tu casa, por el número de tus criados, por la atención que dediques a las charlas y a los gustos de tu clientela”.Por supuesto, ni que decir, que “la” casa contribuyó a su éxito profesional y, en realidad, a organizarle una vida más cómoda, pues no andaba tan de aquí para allá.
Para mí, eran tiempos de estudio duro. Como para todos mis compañeros. Muchas horas delante de libros y apuntes. Números clausus para entrar, compañeros, no listos sino lo siguiente, con los que medías tus conocimientos, competitividad exacerbada con el examen MIR como broche final para obtener una plaza con la que formarnos como especialistas. Más lo propio de la universidad, bailes en el vestíbulo del pabellón docente del Hospital Doce de Octubre para sacarnos “unas pelas”. Los viajes de paso del ecuador o de final de carrera ponían un incentivo a tantas horas de encierro.
Tiempos de rock desaforado y pop desmedido. Saltábamos a la pista con Vamos a bailar un rock and roll en la plaza del pueblo de Tequila, el Bienvenidos de Miguel Ríos, las Mil campanas de Alaska o el Marta tiene un marcapasos de los Hombres G. Plena movida madrileña con escarceos posexámenes a la Vía Láctea en Malasaña, la no lejana Sala Clamores, con sus pringosísimos cócteles de champán derramados en las eternas mesas de mármol, o algún concierto en el Café Central por Huertas. Tiempos de droga dura, muertes de jóvenes y el descubrimiento del virus del sida en plena efervescencia del final de nuestros estudios. Ese círculo, rodeado de un halo de encanto y atractivo, se convirtió en el escenario contrario a nuestras vocaciones, la de salvar vidas. Los noventa, con la profesión recién estrenada, se precipitaron con certificados de defunción a mantas. El sida y la droga se postularon como los grandes killers de nuestra práctica, por encima del cáncer o del riesgo cardiovascular. VIH positivo que determinabas, muerte segura en meses o pocos años. Una verdadera pesadilla, especialmente para las familias y para los que trabajábamos en entornos castigados por ese Apocalipsis.
En ese tiempo descubrí a mi padre como hombre, un ser humano excepcional, que perdía la rigidez que a nosotros nos mostraba como camino de rectitud para denotar una humanidad por la que sus amigos le adoraban. Aparte de su carácter dicharachero de buen comedor, bebedor y hombre de sobremesa, siempre tenía el tiempo y el humor para atender, escuchar, visitar o dar un consejo, como insinuaba el galeno heleno: “En la calle, en los banquetes, en el teatro, en tu cama misma, los desconocidos, tus amigos, tus allegados te hablarán de sus males para pedirte un remedio”. Como muestra, las cosas que una se entera de adulta y que vivió de niña. La mejor amiga de mi madre, soltera y con gran bombo (lo que suponía escándalo y discriminación ipso facto en tiempos perifranquistas), acudía a tomar el sol a la azotea de casa en bikini, con la familia mordaz que habitaba otras plantas de la vivienda. Ella continuó morena todo el año y toda la vida hasta que esta se le apagó, con los ojos verdes más espectaculares que jamás he visto. Fue una forma de hospitalidad. O el acogimiento a la mujer de su hermano con cáncer de mama durante varios meses para ser intervenida y tratada en la capital. Puede suponerse que mi madre le acompañaba en este periplo y nunca la oí gruñir. Lo que sí sentí en numerosas ocasiones fue “el alma lo bastante estoica para satisfacerse con el deber cumplido y encontrarlo retribuido con una cara que sonreía porque no padecía más”. Ese grandullón con alma de niño era mi padre.
Avanzando con el tiempo, me casé, tuve hijos, cuatro, y disfruté de chocar las panzas un embarazo tras otro, registrado a todo color, seis meses de gestación y su triponcia recuperada, un verano el día de su cumpleaños, Leo, lo dijimos. La mayor, con el milagro de una vida nacida del amor. La segunda, su ratita, y los mellizos, que nos dieron mucha guerra, por prematuros y por dobles. Y en ese juego que es la vida, pasé de ser la niña, la hija, a la mujer, la madre, la facultativa. A enfocar las diferentes miradas del mundo en función de con quién estés y de cómo te hayas hecho.
Y crecí en el torbellino de la crianza, la pujanza profesional, las vicisitudes de la pareja y las enfermedades de mis padres. Mi madre, con hijos muy jóvenes todavía, se tornó frágil con su cáncer de mama que superó, para sobrevenirle un Alzheimer a los pocos años que nos la perdió en sí misma. La dureza extrema de diluirse la mujer que me había dado la vida, una mujer, y no por ser mi madre, de intuición acentuada. Ella que escribía que “hay que tener cuidado de educar la sensibilidad, los sentidos como cauce del alma”. La terrible experiencia de extraviar el pensamiento, cuando ella expresaba que “se entrelazan las generaciones como una cadena a través de la palabra”. O verse hechas sustancia y enfermedad sus reflexiones: “Hay una línea en la que se funden espíritu y materia y que no se puede precisar, aunque nos demos cuenta de que a veces cabalgamos sobre ella. En esta línea creo que están aquellas cosas que hacen el sentir unánime a niños y viejos”. Ella, que compartía con miedo y dolor sus impresiones, que estaba perdiendo la memoria, pero no la inteligencia. Con la difícil tarea de asumir su representación legal.
Y, simultáneamente, el deterioro progresivo de mi padre, con una fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad sin causa que cicatriza el pulmón en su interior impidiendo que fluya el oxígeno, mermando a la persona, limitando su capacidad física. Y volvemos a la escena del comienzo de la historia.
—¿Quieres quedarte con la casa?
Esa casa casi palaciega, anacrónica en el siglo XX, nacida de y para la ostentación, de un abolengo rancio todavía mantenido en nuestra España. Eso sí, preciosa en sus materiales, en su espacio, en su luz. Pero un tercer piso sin ascensor. Y unos familiares en el primero y segundo que no permitían la instalación de un montacargas ni de un asiento mecanizado, porque estropeaban la estética de la mansión. A lo que se añadió que la posibilidad de venta de la casa fuera traducida por allegados como que “mi padre quería echar de su domicilio a la tía casi centenaria”, la famosa Ventura, hermanísima de Pepa, que barrió para sí en sucesivas herencias, a la que mi padre atendía a horas y a deshoras. El comentario fue puesto en circulación por la sobrina que se agenció el legado de la susodicha. Cerrar esa casa fue un dolor lancinante. No por el apego al hogar, a la casa donde te has criado, sino por las connotaciones dolorosas de enfermedad, declive y maledicencia.
Mis padres se trasladaron cerca de sus hijas, de sus nietos. Mi padre, consciente de su proceso, celebró una gran fiesta a lo leonino: verano, orquesta, cena, baile, nosotros, todos sus amigos, la panda de derechas, la panda de izquierdas, hermanos y muchos sobrinos. Los últimos tuvieron a bien regalarle un gran sillón rojo, cómodo, automático, reclinable, que utilizó hasta el final de sus días. Sobrevivió poco más de un año a ese jolgorio en el que lo recuerdo bailando sin apenas moverse y sonriendo, sonriendo sin cesar, rodeado de todo lo suyo y los suyos.