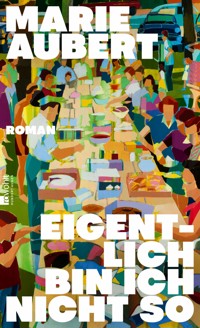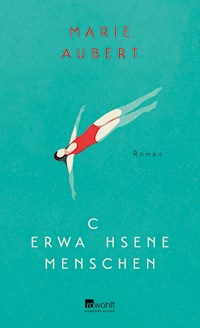8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Letras Nórdicas
- Sprache: Spanisch
Ida es arquitecta, no tiene hijos y está en su mejor momento, pero últimamente las señales de advertencia se han vuelto cada vez más diferentes para ignorarlas. Para estar segura, ha explorado las posibilidades de congelar sus óvulos para su uso posterior, en caso de que conozca al hombre adecuado. Ahora está aquí el verano, e Ida va en un autobús rumbo al sur hacia la idílica cabaña familiar junto al mar, donde su madre celebrará su 65 cumpleaños con su pequeña familia. Todo parece preparado para un fin de semana de verano perfecto, pero luego Marthe, la hermana menor de Ida, da una maravillosa noticia. Adultos es un relato estimulante, divertido e inesperadamente devastador sobre una familia moderna disfuncional.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Marie Aubert
ADULTOS
Los niños de los demás, siempre, por todas partes. Lo peor es en el autobús, cuando no tienes escapatoria. Tengo la espalda sudada y estoy de mal humor. El sol entra de pleno por las ventanas sucias y el autobús lleva lleno desde Drammen, aunque se supone que te garantizan un asiento, se ha subido gente tanto en Kopstad como en Tønsberg y Fokserød, y ahora tienen que ir de pie, bamboleándose y agarrándose como pueden. En el asiento detrás de mí, va un padre con un niño de unos tres años, el niño está viendo El bosque de Haquivaqui en el iPad, con el sonido activado. El sonido es penetrante y hueco, las pocas veces que el padre intenta bajar el volumen, el niño chilla enfurecido y lo vuelve a subir.
Si leo el libro que traigo me mareo y casi no me queda batería en el móvil, así que tampoco puedo escuchar un pódcast, no oigo más que pum y pam y las canciones metálicas del ratón Claus y «el más limpio del lugar mi osito va a quedar». Cuando nos acercamos al túnel de Telemarksporten, se me acaba la paciencia y me vuelvo hacia el padre, que es un joven hípster con barba y un moño ridículo, le sonrío de oreja a oreja y le pregunto si pueden bajar un poco el volumen, por favor. Yo misma oigo que mi voz suena punzante y el padre se da perfecta cuenta de que me estoy regodeando, pero es que no pueden llevar el sonido puesto en un autobús de larga distancia abarrotado en pleno julio, no pueden.
—Pues —dice el padre hípster, restregándose la nuca con la mano—. ¿Molesta, o qué?
Habla con dialecto de Stavanger.
—Hombre, está un poco alto —digo, todavía con la sonrisa.
El padre se pone mohíno y le arranca el iPad de las manos al hijo, el niño empieza a chillar como un descosido, sorprendido y furioso, y el viejo matrimonio que va delante de mí se da la vuelta y me miran con reproche, no al niño y al padre, sino a mí.
—Esto es lo que pasa cuando no bajas el volumen —dice el padre—. A la señora le molesta y ya no puedes ver más.
El autobús se desvía hacia una gasolinera donde se hace la parada para hacer pis y tomarse un café, el niño sigue chillando tirado boca arriba en el asiento, cojo el bolso y me alejo a toda prisa por el pasillo dejando atrás los alaridos.
Kristoffer y Olea me esperan en Vinterkjær. Marthe no ha venido. Kristoffer es tan alto y Olea tan bajita. En otoño Olea empezará el colegio, a mí me parece demasiado pequeña para eso, es flaquita y enclenque.
—Me alegro de verte —dice Kristoffer.
Me da un buen abrazo, despliega los brazos alrededor de mi cuerpo y me aprieta.
—Igualmente —digo—. Y qué largo tienes el pelo, Olea —añado, y le tiro de la coleta.
—Ayer Olea aprendió a nadar —dice Kristoffer.
Olea sonríe de oreja a oreja, le faltan cuatro dientes en la mandíbula superior.
—Nadé sin que papá me sujetara —dice.
—Hala. ¿De verdad? —digo—. Eres un hacha.
—Marthe sacó una foto —dice Olea—. Cuando lleguemos, puedes verla.
—Marthe estaría vagueando en la orilla, me imagino —digo, al meter el equipaje en el maletero.
—Sí —dice Olea alegremente desde el asiento trasero—. No veas lo que vagueó.
—Esas cosas no se dicen, Olea —dice Kristoffer al arrancar el coche—. Ya lo sabes.
Me vuelvo hacia Olea, le guiño el ojo y le susurro en voz alta:
—Es que Marthe es un poco vaga.
Kristoffer carraspea.
—Yo sí que podré decirlo, ¿no? —pregunto—. Yo puedo bromear con estas cosas.
Es tan tentador, a Marthe le viene bien que le den una buena patada en el culo de vez en cuando y es un placer guiñarle un ojo a Olea, hacerla reír y conseguir que se le pongan los ojos como platos de alegría porque le hago gracia. Cogemos la carretera de la costa y le cuento a Kristoffer lo del padre hípster y el niño que estaba viendo El bosque de Haquivaqui con el sonido puesto.
—Y luego la gente va y se mosquea conmigo —digo—. No era yo la que iba haciendo ruido. Y menudo cabreo se cogió el padre.
Kristoffer huele a algo que reconozco, a cabaña de madera, a pintura, a agua de mar, a cuerpo.
—Bueno, ya sabes, no siempre es fácil conseguir que estén tranquilos —dice.
—Pero tú no dejabas que Olea llevara el iPad a todo trapo en un autobús lleno de gente cuando tenía tres años, ¿no? —digo.
—No —dice Kristoffer—. Pero la gente se mosquea mucho con los niños, no se hacen cargo de la situación. Y los niños tienen que poder ser niños.
Este es el tipo de cosas que dice Kristoffer, que los niños tienen que poder ser niños, o que hay que escuchar al cuerpo.
—Pero no es lo mismo llorar que tener el sonido puesto —digo.
Me doy cuenta de que estoy insistiendo demasiado, se me ve el plumero, no entiendo de niños, y Kristoffer se encoge de hombros y sonríe un poco, el sonido puesto en un autobús abarrotado, repito, intenta respirar con el estómago, Ida, dice Kristoffer dándome una palmadita en el muslo. Abro la boca para decir algo más, pero me corto, de todos modos no me iba a entender. Puedo contárselo luego a Marthe, ella suele estar de acuerdo conmigo en estas cosas, y se enfada cuando Olea hace ruido. También pienso contarle otra cosa, no en cuanto lleguemos, sino esta noche, cuando nos hayamos tomado un par de copas de vino cada una y Kristoffer se vaya a acostar a Olea, entonces se lo contaré.
Hace unas semanas estuve en Gotemburgo, fui sola en el tren, hice noche en un hotel y a la mañana siguiente recorrí un par de calles para llegar a una clínica de fertilidad. Era como cualquier otra consulta médica, solo que un poco más luminosa y elegante, con macetones de palmeras y, en las paredes, fotos difuminadas de madres y bebés, o de pájaros y huevos. El médico se llamaba Ljungstedt y tenía un despacho con vistas al gimnasio de la acera de enfrente, se veía a la gente corriendo sobre las cintas y levantando pesas. El médico pronunciaba mi nombre a la sueca, no decía Ida, sino más bien Eida, o Yida, con la i en el fondo de la garganta, mientras escribía en el ordenador sin levantar la vista. Me hizo un rápido resumen del proceso, qué día del ciclo debía empezar a tomar las hormonas y cómo sacaban los óvulos, pero antes me iban a hacer unos análisis de sangre y una revisión ginecológica.
—Se ha puesto súper súper de moda congelar óvulos —me dijo, como si quisiera venderme algo, y eso que yo ya estaba allí.
—Ya me he fijado, sí —dije y me reí.
Todo parecía abierto, pronto sería verano, hacía buen tiempo en Gotemburgo y había pedido mesa en un restaurante donde pensaba almorzar con un buen vino blanco y brindar por el hecho de que iba a gastarme los ahorros en sacarme unos óvulos y meterlos en un banco, una cuenta bancaria de óvulos.
—Es una súper, superoportunidad —dijo el médico—. Cuando no tienes pareja, o aún quieres esperar para tener hijos.
—¿Verdad que sí? —dije—. Tengo pensado hacerlo después de las vacaciones.
—Y quizá vuelvas dentro de un par de años con tu próximo novio y puedas usarlos cuando tengas cuarenta y dos o cuarenta y tres —dijo, escribiendo a todo trapo sobre el teclado—. Ya verás, será súper supergenial.
Intenté imaginarme a un novio, me imaginé a un hombre alto con barba en la consulta conmigo dentro de unos años, no le distinguía bien los rasgos de la cara, pero me imaginé que, al salir, me rodeaba los hombros con el brazo en el ascensor y me decía «vamos a ser padres, Ida». Algún día, me dije ahí tumbada en la silla del ginecólogo, algún día tendrá que funcionarme, y el mero hecho de tenderme en esa silla me hizo creer que ocurriría, tanto lo del novio como lo del niño, solo estar allí era ya una promesa de que algún día vendría algo más, algún día. El médico y yo miramos mi útero en la ecografía, me preguntó en qué trabajaba y le dije que era arquitecta.
—Seguro que haces unas casas preciosas —dijo.
—Bueno, sí —dije—. Trabajo en un estudio bastante grande, hacemos sobre todo edificios oficiales y cosas así, urbanismo.
Me interrumpí a mí misma, me estaba adentrando en una larga explicación sobre quién diseñaba qué, pero me pareció que no tenía mucho sentido hacerlo ahí tumbada, con las piernas abiertas y el espéculo metido en la vagina. Cuando estaba saliendo por la puerta para hacerme los análisis de sangre, todavía con el vientre pegajoso y frío por el gel de la ecografía, el médico me dijo que hablaríamos dentro de unas semanas, cuando llegaran los resultados, y trazaríamos un plan sobre cuándo empezar, cuándo empezarlo todo.
Miro el teléfono, no tengo ninguna llamada perdida de un número que empiece por +46. Kristoffer toma las curvas rápido, estoy un poco mareada y trato de no mirar la botella de Fanta medio vacía y la bolsa de patatas fritas que está tirada en el suelo. Kristoffer está más gordo, tiene los mofletes redondeados, me pregunto si Olea y él comerán a escondidas, si beberán refrescos en el coche cuando no va Marthe con ellos, tiene los brazos morenos. Marthe me ha escrito que los primeros días hizo muy bueno y fueron varias veces a bañarse a los islotes, pero que ahora el tiempo está variable, en la maleta traigo tanto bañador como jersey de lana.
—¿Cuándo llegan Stein y mi madre? —pregunto.
—Mañana —dice—. Nos ha parecido buena idea estar hoy más tranquilos. Marthe no se encuentra muy bien.
—Sorpresa —respondo.
—Ya sabes cómo es eso —dice Kristoffer rascándose la barba—. Las hormonas.
Me lo dice con complicidad, «ya sabes cómo es eso», aunque sabe perfectamente que yo no sé cómo es eso, aun así digo «uf, sí».
—Pobre Marthe —digo y me cruzo de brazos de modo que introduzco las manos en las axilas sudadas, intento comprobar si huelo mal.
Llevan tres años intentándolo, desde que empezaron a salir. Marthe ha tenido ya dos abortos espontáneos. No es capaz de callárselo, me tiene completamente al día, sé cuándo tiene la regla, cuándo ovula. Cada vez que nos vemos hablamos del tema, cada vez que vemos a mamá, Marthe se echa a llorar y nos dice que ya no aguanta más, que ella no quiere ser solo madrastra, ya no se dice madrastra, Marthe, le dice mamá acariciándole la espalda, ahora se dice mamá de regalo, de regalo, responde Marthe, vaya putada de regalo que él tenga hijos y yo no, ya verás como la cosa se arregla, le digo yo y también le acaricio la espalda, tanto mamá como yo le decimos que todo acabará arreglándose, se lo decimos siempre que nos vemos, pero cuándo se supone que se va a arreglar, grita Marthe. A veces, durante el almuerzo, le cuento a mis compañeros de trabajo que tengo una hermana más joven que está teniendo muchos problemas para quedarse embarazada, les digo que no entiendo de dónde saca las fuerzas, que debería tener algo mejor que hacer que andar intentándolo todo el rato.
Cuando llegamos a la casa, me incorporo un poco en el asiento.
—¿Habéis pintado? —pregunto.
—Sí —dice Kristoffer—. Bueno, más bien he pintado yo. ¿A que ha quedado bien?
—Sí —digo—. Fenomenal.
Han pintado la cabaña de blanco. Siempre ha sido amarilla, la cabaña amarilla, eso es lo que siempre le he dicho a la gente, nosotros somos los de la cabaña amarilla. Ahora es igual que todas las demás casas de por aquí, es normal. Kristoffer coge mi bolsa de viaje. Le digo que puedo llevarla yo, no soy como Marthe, que quiere que Kristoffer la ayude con todo, pero Kristoffer dice «no pasa nada» y no suelta la bolsa. Olea echa a correr y se adelanta por la gravilla y por las losas a lo largo del seto. Olea siempre va corriendo, como si la esperara algo divertido en algún sitio. Cuando yo era pequeña, el seto era tupido y oscuro, de tuya, pero hace algunos años mi madre cambió las tuyas por celindos, decía que quería algo más ligero.
Marthe sale a recibirnos a la puerta, parece cansada y se restriega la cara con las manos. Me entra la risa.
—Así que habéis ido a recoger a la tía Ida —dice, acariciándole el pelo a Olea.
Olea baja la cabeza, esquiva la mano y sigue corriendo. Marthe sabe que no me gusta que me llamen tía Ida, pero igualmente lo dice. Siempre que me llaman así me vienen a la cabeza los antiguos dibujos de Elsa Beskow de la tía Verde, la tía Marrón y la tía Violeta, enjutas y achacosas.
Nos abrazamos.
—Hola —dice Marthe.
—Hola, bonita —le digo—. Me alegro de verte.
Marthe huele bien, el olor es familiar, casi como si fuera mío. Tiene el pelo más rubio, no queda muy natural, lleva un corte que recuerdo que estuvo de moda hace unos años.
—Qué chulo —digo, levantándolo.
—¿Te gusta? —dice Marthe—. A mí me parece que me lo han dejado demasiado rubio.
—No, estás guapa —digo.
La gente me encuentra a mí más guapa que a Marthe, siempre ha sido así, y Marthe está acomplejada con la nariz y las tetas, así que se alegra cuando le digo que está guapa. Es fácil alegrar a Marthe, solo hay que soltarle algún piropo. Kristoffer sigue a Olea hacia la parte trasera de la casa, Marthe y yo entramos en la cabaña. La puerta cruje un poco, dentro huele como siempre, veranos viejos, madera vieja.
—¿Estás preparada para el gran día? —dice Marthe, arrastrando mi bolsa hasta el pequeño dormitorio en el que siempre duermo.
—Más o menos —digo—. Por lo menos estoy muy dispuesta a beber vino.
—¿Tenemos que decir algo? —pregunta Marthe, a la vez que se sienta en mi cama—. Vamos, que si tenemos que dar un discurso o algo así.
—Seguramente no —digo—. Pero yo me he preparado algo por si acaso.
—Superhija —dice Marthe, sonriendo con las comisuras de los labios un poco caídas—. Yo no he tenido energía para preparar nada.
Me quito los zapatos, tengo los pies sudados. Me duele cuando me llama superhija, no debería dolerme, solo lo dice porque me tiene envidia.
—Lo que no sé es si tengo que hablar también de Stein —digo—. Mamá no esperará que hable de él, ¿no? ¿Quieres que hable en nombre de las dos?
—Querida mamá y querido Más Duro que una Piedra[1] —dice Marthe, levantando la mano como para brindar.
—Stein es un tío majo, Marthe —le digo entre risas.
—Querida mamá y querido Hombre de la Edad de Piedra —dice Marthe.
—Querida mamá y querido Piedra, Papel y Tijera —digo.
Mañana celebramos el sesenta y cinco cumpleaños de mamá. Marthe, Kristoffer, Olea, yo, mamá y Stein vamos a comer gambas y a beber vino. Mamá me propuso que celebráramos a la vez mi cuarenta cumpleaños, pero le dije que no hacía falta, de todos modos hace ya tres meses que los cumplí. No lo celebré gran cosa, fui a un restaurante con unas amigas, cenamos bien, bebimos unas cuantas copas de vino y ya está, la mayoría tenía que volver a casa pronto por los niños. Cuando mamá cumplió cuarenta en algún momento de la década de los noventa, le dieron una tarjeta en la que ponía «Life begins at forty!». Todavía me acuerdo de aquella tarjeta, estaba llena de fuegos artificiales y estrellas fugaces. A mamá le hizo gracia y se apropió de la expresión, se pasó todo el año diciendo «Life begins at forty!», y sus amigas brindaban por eso. Las recuerdo como señoras de cierta edad, con el pintalabios reseco y niños en edad escolar, y cuando se juntaban decían que era una «reunión de señoras». Cuando yo cumplí cuarenta, todo siguió exactamente igual que antes, no tuve en absoluto la sensación de que la vida empezara en ese momento. Durante la cena, una amiga me dijo que tenía buen aspecto, pretendía ser una especie de consuelo, justo después dijo que era bueno estar sola porque te daba la oportunidad de conocerte mejor a ti misma, yo pensé que en realidad preferiría conocer a otra gente.
Stein y mamá llevan cinco años juntos. Cada vez que Stein viene con nosotras a algún sitio, desearía que se quedara en casa, que fuéramos solo nosotras. Stein no tiene hijos, no creo que nunca haya querido tenerlos, y es como si no entendiera bien la edad que tenemos Marthe y yo, nos habla como si fuéramos adolescentes. Mamá dice que Stein y ella son latebloomers. A Marthe y a mí nos da corte que use esa expresión. Y ni siquiera es que sea cierto, mi madre tenía veinte años cuando se casó con mi padre y mira cómo le fue. A menudo tengo ganas de preguntarle si habría preferido acabar como yo, acabar, me digo, no debo decir «acabar» como si todo hubiera terminado ya, nada ha terminado, tengo que decirme a mí misma que lo mejor está por venir, pero a veces creo que eso es lo que piensan de mí mamá, Stein, Marthe y Kristoffer. Qué sabrán ellos, me digo, yo tengo un plan, tengo un secreto. Creo que voy a decírselo ya a Marthe, en vez de esperar hasta esta noche, puedo decírselo ahora mismo, que voy a ir a Suecia a congelarme unos óvulos, se le van a poner los ojos como platos y va a decir «guau».
—Oye —dice Marthe— ¿Te cuento el notición?
Tiene algo nuevo en la cara, algo serio bajo la sonrisa, algo que tiembla un poco. La miro durante unos segundos, al principio no entiendo, y por fin entiendo.
—¿De verdad? —digo.
—Sí —dice Marthe sonriendo, se le dilatan los ojos, se le humedecen.
—Guau —digo, y me siento a su lado en la cama—. ¿De verdad?
Intento recordar todo lo que he dicho mientras ella esperaba a contármelo, le he dicho un montón de idioteces, le he hablado de beber y de Stein y de mamá. Me apresuro a darle un abrazo, se estremece un poco, es como si sonara un pitido en algún lugar de su interior.
—Quince semanas —dice Marthe sin que le pregunte, se endereza y se pasa las manos por los ojos—. No me atrevía a decir nada hasta que estuviéramos completamente seguros.
—Joder —digo.
No sé qué decir. Estoy acostumbrada a consolarla, a abrazarla y acariciarle la espalda, a decirle que todo acabará bien, a sacarla de bares de vez en cuando y a invitarla a unos vinos para que piense en otra cosa, por lo menos nos vamos a echar unos vinos, Marthe, y tanto Kristoffer como mamá dicen que se me da muy bien levantarle el ánimo a Marthe, ocuparme de ella. Pero esto.
—Todavía puede acabar mal —digo.
Marthe me mira y resopla con sorpresa.
—Quince semanas tampoco es mucho —digo—. Si te pones a pensarlo, vamos.
—Ya, pero al menos podemos relajarnos un poco —dice, la voz suena cortante.
—Solo lo digo para que no te lleves una desilusión.
—Ya lo sé —dice Marthe.
—Pero, por Dios, qué alegría —digo por fin y le dedico una gran sonrisa, por si acaso le doy otro abrazo—. Fíjate, al final ha funcionado.
—Sí, fíjate —dice Marthe riéndose, tiene ganas de estar alegre, no de discutir—. Íbamos a probar otra vez con la fecundación in vitro, pero de pronto, paf.
—Paf —digo—. O sea, ¿a la antigua?
—Sí —dice Marthe—. A la antigua —dice, cerrando el puño en señal de triunfo.
Me río.
—Por Dios —digo de nuevo.
—¿A que la casa ha quedado chula de blanco? —dice Marthe al salir del cuarto—. A mí me parece que le pega mucho más que el amarillo, es más sureño.