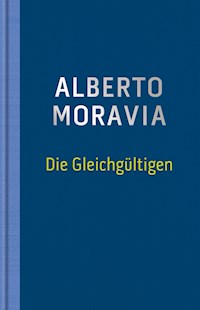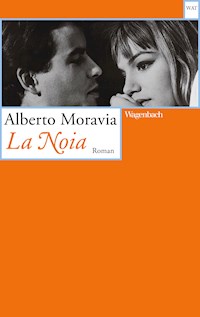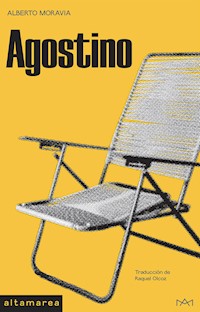
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Agostino es la historia de un despertar sexual, de la abrupta pérdida de la inocencia por parte de un atormentado adolescente de la burguesía romana; es el relato de su educación sentimental, que se consuma en el seno de una idílica relación madre-hijo en la que el amor materno es correspondido por un sentimiento ambivalente: una atracción a la vez ingenua e impura, etérea y carnal, que empieza a fermentar en Agostino el día en el que su madre, una viuda joven y cargada de sensual vitalidad, conoce, durante unas vacaciones en la playa toscana, a un hombre con el que coquetea. Su inesperada aparición desata en Agostino una inquietud hasta entonces desconocida. El brusco descubrimiento de que su madre es, también y antes que nada, una mujer convierte su inocente sentimiento de admiración y amor filial en una edípica pulsión erótica que turba al adolescente. Desorientado y resentido, en un orgulloso acto de rebelión, Agostino intenta liberarse del dulce yugo materno y se integra en una pandilla de gamberros que lo repele y lo atrae, y a la que se aferra con masoquista determinación para superar la crisis existencial que marcará su ingreso en la edad adulta. Escrita en 1942 y rechazada por la censura fascista, esta novela, que asienta las bases del estilo narrativo de Moravia, fue finalmente publicada en 1945 y le valió al autor el primero de una larga lista de reconocimientos literarios.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
I
En los primeros días del verano, Agostino y su madre salían todas las mañanas a navegar en un patín a remos. Las primeras veces, la madre había hecho que los acompañara un marinero, pero Agostino había dado señales tan claras de que la presencia de aquel hombre lo incomodaba que, desde entonces, los remos le fueron confiados a él. Remaba con profundo placer en aquel mar tranquilo y diáfano de primeras horas de la mañana: la madre, sentada frente a él, le hablaba de manera llana, alegre y serena como el mar y el cielo, como si él fuera un hombre en lugar de un chiquillo de trece años. La madre de Agostino era una mujer alta y hermosa, todavía en la flor de la vida, y él experimentaba un sentimiento de orgullo cada vez que se embarcaba con ella para hacer una de aquellas excursiones matutinas. Le daba la sensación de que todos los bañistas de la playa los observaban, a su madre con envidia y a él con admiración. Convencido de ser objeto de todas las miradas, le parecía que hablaba con una voz más potente de lo normal, que gesticulaba de un modo particular, que estaba envuelto en un aire teatral y ejemplar como si, en lugar de en la playa, se encontrara con la madre en un escenario, bajo la mirada atenta de cientos de espectadores. A veces, la madre se presentaba con un bañador nuevo, y él no podía evitar admirarlo en voz alta, esperando secretamente que los demás lo oyeran. Otras veces, lo mandaba a coger algo al vestuario y esperaba de pie en la orilla, al lado del patín. Él la obedecía con un secreto regocijo, contento de poder alargar, aunque fuera por unos instantes, el espectáculo de su marcha. Por fin subían al patín, Agostino se adueñaba de los remos y lo empujaba hacia alta mar, pero en su ánimo permanecían todavía durante un buen rato la turbación y la fascinación de esta vanidad filial.
En cuanto llegaban a una considerable distancia de la orilla, la madre decía al hijo que parara, se ponía en la cabeza el gorrito de goma, se quitaba las sandalias y se zambullía en el agua. Agostino la seguía. Los dos nadaban alrededor del patín abandonado con los remos colgando, y charlaban alegremente con voces que sonaban altas en el silencio del mar llano y lleno de luz. De vez en cuando, la madre indicaba un trozo de corcho que flotaba a una cierta distancia y desafiaba al hijo a alcanzarlo a nado. Le daba un metro de ventaja. Luego, con grandes brazadas, se lanzaban hacia el corcho. Otras veces competían a lanzarse desde el asiento del patín. Las zambullidas resquebrajaban el agua lisa y resplandeciente. Agostino veía el cuerpo de la madre que se hundía envuelto en un verde hervor e inmediatamente se lanzaba tras ella, impulsado por el deseo de seguirla a cualquier parte, incluso hasta el fondo del mar. Se lanzaba hacia la estela que dejaba su madre y le parecía que hasta el agua, fría y compacta, conservaba la huella del paso de aquel cuerpo amado. Terminado el baño, volvían a subirse al patín y la madre, mirando el mar calmo y luminoso que les rodeaba, decía:
—Qué bonito, ¿verdad?
Agostino no respondía porque sentía que el placer de aquella belleza del mar y del cielo él se lo debía sobre todo a la intimidad profunda en la que estaba sumida su relación con su madre. Si no hubiera existido esa intimidad, pensaba a veces, ¿qué habría quedado de aquella belleza? Permanecían allí largo rato para secarse al sol que, cercano el mediodía, se volvía cada vez más ardiente. Luego, la madre se tumbaba sobre el travesaño que unía los dos cascos del patín y bocarriba, con los cabellos en el agua, el rostro mirando al cielo, los ojos cerrados, parecía adormilarse. Mientras, Agostino, sentado en el asiento, miraba a su alrededor, observaba a la madre y no hacía el menor ruido por miedo a perturbar aquel sueño. De pronto, la madre abría los ojos y decía que era un placer hasta entonces desconocido estar tumbada con los ojos cerrados, y sentir el agua que discurría y ondeaba bajo su espalda. A veces pedía a Agostino que le diera la pitillera, o mejor aún, que él mismo encendiera un cigarrillo y se lo pasara, órdenes que Agostino ejecutaba con atención afligida y temblorosa. Entonces, la madre fumaba en silencio y Agostino permanecía inclinado, dándole la espalda, pero con la cabeza ligeramente ladeada, de modo que veía las nubecillas de humo azul que indicaban el lugar donde reposaba la cabeza de la madre, con los cabellos esparcidos en el agua. La madre, que no parecía cansarse nunca del sol, volvía a pedirle a Agostino que remara sin volverse a mirarla: ella se quitaba el sujetador y se bajaba el bañador sobre el vientre para exponer todo su cuerpo a la luz solar. Agostino remaba y se sentía orgulloso de esta tarea, como si fuera un rito en el que le estaba permitido participar. Y no solo no se le ocurría mirar, sino que además sentía aquel cuerpo, ahí tras él, desnudo al sol, como envuelto en un misterio al que debía la mayor veneración.
Una mañana, la madre se encontraba bajo la sombrilla y Agostino, sentado en la arena junto a ella, esperaba que llegara la acostumbrada hora de la excursión en el mar. De pronto, la sombra de una persona en pie le quitó el sol: alzó los ojos y vio a un joven moreno y delgado que tendía la mano a la madre. No le dio mucha importancia, pensando que era una de las habituales visitas casuales y, apartándose un poco, esperó a que la conversación terminara. Pero el joven no aceptó la invitación a sentarse e, indicando en la orilla el patín blanco con el que había venido, invitó a la madre a dar un paseo en el mar. Agostino estaba seguro de que su madre rechazaría esta del mismo modo que había rechazado antes otras muchas invitaciones parecidas. Grande fue la sorpresa cuando la oyó aceptar inmediatamente, empezar sin más a recoger sus cosas, las sandalias, el gorro de baño, el bolso y ponerse en pie. La madre había acogido la propuesta del joven con una simplicidad afable y espontánea, parecida a la que ponía en la relación con el hijo. Con la misma simplicidad y espontaneidad se volvió hacia Agostino, que permanecía sentado y se ocupaba, cabizbajo, de dejar escapar la arena a través del puño cerrado, y le dijo que se bañara solo, que ella se iba a dar una vueltecita y no tardaría en volver. El joven, mientras, ya se dirigía con paso seguro hacia el patín, y la mujer, dócilmente, se encaminó tras él con la acostumbrada parsimonia majestuosa y serena. El hijo, mirándolos, no pudo sino decirse a sí mismo que aquel orgullo, aquella vanidad, aquella emoción que sentía en sus salidas al mar, ahora debían de estar en el ánimo de aquel muchacho. Vio a la madre subirse al patín y al joven que, echando hacia atrás el cuerpo y apuntalando los pies contra el fondo, con unos pocos y vigorosos golpes de remo alejó la embarcación de las aguas de la orilla. El joven remaba, y la madre, frente a él, se agarraba con las dos manos al asiento y parecía que charlaba. Luego, el patín disminuyó poco a poco de tamaño, entró en la luz cegadora que el sol extendía sobre la superficie del mar y se disolvió lentamente en ella.
Solo, Agostino se tendió en la tumbona de su madre y, con un brazo bajo la nuca y los ojos fijos en el cielo, adoptó una actitud reflexiva e indiferente. Le parecía que, del mismo modo que todos los bañistas de la playa tenían que haberse percatado en los días anteriores de sus salidas al mar con su madre, seguro que también se habían dado cuenta de que aquel día la madre lo había dejado en tierra para irse con el joven del patín. Por eso él no tenía que dejar que se notaran de ningún modo los sentimientos de disgusto y de decepción que lo amargaban. Pero, por más que intentase adoptar un aire de compostura y serenidad, le daba la impresión de que todos le podían leer en la cara la inconsistencia y el esfuerzo por mantener esta actitud. Lo que más le ofendía no era el hecho de que la madre hubiera preferido a aquel joven, sino la felicidad jubilosa, rápida, como premeditada, con la que había aceptado la invitación. Era como si en su interior hubiera decidido no dejar escapar la oportunidad y, en cuanto se le presentara, aprovecharla sin dudar. Era como si ella, en todos aquellos días en los que había salido a navegar con él, se hubiera aburrido siempre, y que hubiera ido con él porque no tenía una compañía mejor. Un recuerdo confirmaba este mal humor. Algo que sucedió en un baile en casa de unos amigos al que había ido con la madre. Con ellos estaba una prima que, durante los primeros bailes, desesperada porque los bailarines la dejaban de lado, había aceptado un par de veces bailar con él, que aún llevaba pantalones cortos. Pero había bailado con desgana, con mala cara y a disgusto. Y Agostino, aunque estaba absorto vigilando sus propios pasos, en seguida se dio cuenta de este desdeñoso y para él poco halagador estado de ánimo. A pesar de ello, la invitó una tercera vez, y se sorprendió mucho viéndola sonreír y levantarse rápidamente, mientras se estiraba con las dos manos la falda arrugada. Solo que, en lugar de correr entre sus brazos, la prima lo esquivó y se dirigió hacia un joven que, por encima del hombro de Agostino, le había hecho una señal para invitarla a bailar. Toda esta escena no había durado más de cinco segundos y en ella no reparó nadie sino Agostino. Pero se había sentido terriblemente humillado y le había dado la sensación de que todos se habían percatado de su fracaso.
Ahora, tras la marcha de su madre con el joven del patín, comparaba los dos hechos y le parecían idénticos. Como la prima, su madre no había esperado nada más que la ocasión propicia para abandonarlo. Como la prima, con la misma facilidad presurosa, había aceptado la primera compañía que se le presentaba. Y él, en ambos casos, sentía haberse despeñado de lo alto de una ilusión como si hubiera caído por la ladera de una montaña, quedándose magullado y dolorido.
La madre, aquel día, permaneció en el mar un par de horas. Desde debajo de la sombrilla la vio bajar en la orilla, tenderle la mano al joven y, sin prisa, con la cabeza inclinada bajo el sol de mediodía, encaminarse hacia el vestuario. La playa entonces estaba ya desierta, lo cual era un consuelo para Agostino, que seguía convencido de que la gente no le quitaba ojo de encima.
—¿Qué has estado haciendo? —le preguntó la madre con tono indiferente.
—Me he divertido mucho —empezó a decir Agostino, y se inventó que también él había estado en el agua con los chicos del vestuario de al lado.
Pero la madre ya no lo escuchaba, y se apresuraba a ir hacia el vestuario para cambiarse. Agostino decidió que, al día siguiente, en cuanto viera aparecer el patín blanco del joven, se alejaría con cualquier excusa; así no sufriría por segunda vez la afrenta de que lo dejaran en tierra. Pero al día siguiente, en cuanto hizo ademán de alejarse, oyó que su madre lo llamaba:
—Ven —dijo ella mientras se levantaba y recogía sus cosas—, vamos a navegar.
Agostino pensó que su madre tenía intención de despedir al joven y quedarse a solas con él, y la siguió. Pero el muchacho los esperaba de pie sobre el patín. La madre lo saludó y simplemente dijo:
—Traigo a mi hijo.
Y así, muy a disgusto, Agostino se encontró sentado junto a su madre y frente al joven, que remaba.
Agostino siempre había visto a su madre del mismo modo, como una mujer digna, serena, discreta. Por eso le causó gran extrañeza observar, durante la excursión, un cambio no solo en sus maneras y en su conversación, sino incluso en su persona. Era casi como si no fuera la mujer de antes. En cuanto se hicieron a la mar, ella inició una curiosa e intensa conversación con una frase mordaz y una indirecta del todo incomprensible para Agostino. Se refería, por lo que pudo entender Agostino, a una amiga del joven que tenía un pretendiente más afortunado y agradecido que el propio joven. Pero se trataba solo de un pretexto. Luego, la conversación prosiguió insinuante, insistente, traviesa, maliciosa. De los dos, la madre era la que parecía la más agresiva y, al mismo tiempo, la más vulnerable. El joven, por su parte, se dedicaba a responder con una calma casi irónica, como seguro de sí mismo. La madre, a ratos, parecía descontenta e incluso airada con el joven, y esto alegraba a Agostino. Pero inmediatamente después, para su desilusión, una frase halagadora de ella destruía esa primera impresión, o bien la madre lanzaba al joven, con tono resentido, una retahíla de oscuras recriminaciones. Pero, en lugar de verlo ofendido, Agostino advertía en el rostro del muchacho una expresión de vanidad fatua, y concluía que esos reproches no lo eran en realidad, sino que escondían un mensaje afectuoso que él no era capaz de captar. Por lo demás, tanto la madre como el joven parecían ignorar su existencia: actuaban como si no estuviera. La madre llevó este ostentoso desdeño hasta el punto de recordarle al joven que, aunque el día anterior había salido sola con él, este había sido un error suyo que no se repetiría. En adelante, su hijo estaría siempre presente. Agostino consideró que estas palabras eran ofensivas, casi como si él no fuera una persona dotada de voluntad independiente, sino un objeto del que se podía disponer según las más caprichosas conveniencias.
Solo una vez la madre pareció percatarse de su presencia, y fue cuando el joven, dejando de pronto los remos, se echó hacia adelante con una expresión intensamente maliciosa en el rostro, y le dijo en voz baja una breve frase que Agostino no consiguió entender. Esta frase hizo que la madre se sobresaltara con gestos de exagerado escándalo y fingido horror.
—Tenga al menos consideración hacia este inocente —replicó indicando a Agostino, sentado junto a ella.
Al oír que le llamaba inocente, Agostino tembló de repugnancia, como si le hubieran echado encima un trapo sucio y no pudiera liberarse de él.
En cuanto se alejaron lo suficiente de la orilla, el joven propuso a la madre que se bañaran. Entonces, Agostino, que tantas veces había admirado la discreción y la simplicidad con las que ella se deslizaba hacia el agua, no pudo evitar un doloroso asombro al notar los gestos nuevos que ella añadía a aquella acción tan conocida. El joven se había lanzado al agua y había vuelto a salir a flote mientras la madre dudaba, comprobaba con el pie la temperatura del agua y simulaba algo que no se entendía si era temor o reticencia. Se protegía y protestaba mientras se reía y se agarraba con las manos al asiento. Por fin se deslizó de lado, primero un flanco y luego la pierna, con una actitud casi indecente, y se dejó caer de cualquier manera entre los brazos de su compañero. Ambos se sumergieron juntos y juntos regresaron a la superficie. Agostino, encogido en el asiento, vio el rostro sonriente de la madre junto al del joven, moreno y serio, y le pareció que sus mejillas se tocaban. En el agua cristalina podían verse los cuerpos que se agitaban el uno junto al otro, como deseosos de entrelazarse, rozándose con las piernas y las caderas. Agostino los miraba, miraba la playa lejana y sentía que estaba de más, avergonzado. A la vista de su expresión ceñuda, la madre, moviéndose en el agua, por segunda vez en aquella mañana pronunció una frase que humilló y abochornó a Agostino.
—¿Por qué estás tan serio…? ¿No ves lo bonito que es esto? ¡Dios mío, qué hijo tan serio tengo!
Agostino no respondió y se limitó a volver la vista hacia otro lado. El baño duró mucho tiempo, la madre y su compañero jugaban en el agua como dos delfines y parecía que se habían olvidado completamente de él. Finalmente, regresaron. El joven subió al patín con un solo impulso y luego se inclinó para ayudar a subir a la madre, que desde el agua le pedía ayuda. Agostino miraba, vio las manos del joven que, para tirar de la mujer, hundían los dedos en la carne morena, allá donde el brazo es más dulce y más ancho, entre el húmero y la axila. Luego ella se sentó junto a Agostino, suspirando y riendo, y con las uñas puntiagudas se despegó del pecho el bañador mojado para evitar que se le adhirieran los pezones y la redondez de los pechos. Pero Agostino recordaba que cuando estaban a solas, la madre, tan fuerte como era, no necesitaba ninguna ayuda para subir al patín, y atribuyó aquella petición de ayuda y aquellos movimientos del cuerpo, que parecía complacerse en femeninas torpezas, al nuevo espíritu que ya había obrado en ella tantos y tan desagradables cambios. De hecho, hasta llegó a pensar que a la madre, una gran mujer llena de dignidad, ahora le pesaba aquella grandeza como un estorbo del que se habría librado de buena gana, y se diría que aquella dignidad se le antojaba una costumbre aburrida que ahora le convenía sustituir con una incomprensible y torpe picardía.
Cuando los tres estuvieron a bordo del patín, emprendieron el regreso. Esta vez, de los remos se ocupó Agostino y los dos se sentaron en el travesaño que unía los dos cascos. Se puso a remar despacio, bajo el sol abrasador, preguntándose a menudo qué sentido tenían las voces, las risas y los movimientos que le llegaban desde atrás. De vez en cuando la madre, como si recordara su presencia, alargaba un brazo y le hacía una caricia en la nuca, o le hacía cosquillas bajo la axila y le preguntaba si estaba cansado.
—No, no estoy cansado —respondía Agostino.
Escuchaba al joven que decía, riendo:
—Le viene bien remar.
Y él, con rabia, hundía con más fuerza los remos.
La madre apoyaba la cabeza en el asiento en el que estaba Agostino y mantenía sus largas piernas estiradas. Esto él lo sabía, pero a veces le parecía que no mantenía esa postura. En un momento dado, incluso, hubo un traqueteo y como una breve lucha, parecía casi como si la madre se sofocara, se levantó balbuceando algo, el patín bandeó hacia un lado y, durante un instante, Agostino se encontró con la mejilla contra el vientre de su madre, que le pareció grande como el cielo y extrañamente palpitante, como por efecto de una vida que no le pertenecía o que, en cualquier caso, escapaba a su control.
—Me vuelvo a sentar —dijo ella permaneciendo en pie, con las piernas separadas y agarrada a los hombros de su hijo —si me promete que se comportará bien.
—Lo prometo. —Llegó con falsa y jocosa solemnidad la respuesta del joven.
Torpemente, ella se dejó caer de nuevo en el travesaño entre los cascos, y al hacerlo rozó su vientre contra la mejilla de Agostino. Le quedó sobre la piel la humedad del vientre encerrado en el bañador empapado, una humedad casi anulada y convertida en vapor por un calor más fuerte. Y aunque hubiera experimentado una viva sensación de turbia repugnancia, por dolorosa obstinación no quiso secarse.