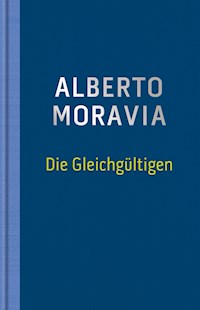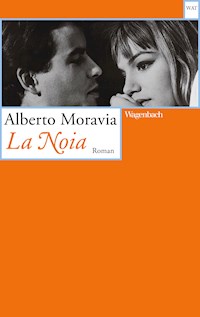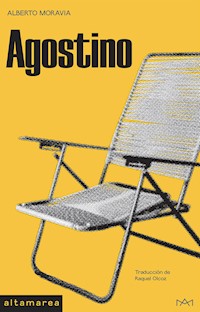Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Sotavento
- Sprache: Spanisch
África es un continente que siempre ha atraído la atención de escritores e intelectuales. Alberto Moravia, uno de los autores italianos más destacados y prolíficos en el género de la literatura de viajes, lo visitó en numerosas ocasiones, casi siempre en compañía de Pier Paolo Pasolini, Dacia Maraini y Maria Callas, y plasmó sus vivencias en varios reportajes y artículos que constituyen una parte importante de la producción literaria del autor. Este libro reúne las crónicas —en su mayoría publicadas en la sección cultural del Corriere della Sera— de algunos de estos viajes «hechos por diversión, para evadirme y recoger un acervo de impresiones, la historia de una feliz y arrobada predisposición hacia África», como afirmó el mismo Moravia. Pero no se trata de una simple recopilación de artículos periodísticos: los textos aquí propuestos conforman una narración unitaria de una extraordinaria calidad literaria que se puede leer como un pequeño tratado antropológico y, a la vez, como una novela de aventuras con pasajes dramáticos, escenas melancólicas, momentos apasionados y anécdotas entrañables. El lector tiene entre las manos no solo un completo mapa de descripciones y observaciones sobre distintos lugares y culturas africanos, sino también un conjunto de afinadas reflexiones sociales, políticas y económicas cuya profundidad analítica sigue sorprendentemente vigente. Como el Stendhal de Paseos por Roma —un libro de referencia para Moravia— el autor de estas páginas mira al otro, a lo desconocido para verse reflejado en él y así conocerse mejor a sí mismo y poner en tela de juicio Europa y su cultura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prólogo:
Memorias de África con Alberto
DACIA MARAINI
Alberto y yo compartíamos una pasión: los viajes, pero no los viajes turísticos, sino los que generan conocimiento. Esos viajes nos llevaron a recorrer el mundo de China a Yemen, de Afganistán a Australia, aunque los preferidos fueron siempre los que hicimos a África; y a ella volvimos muchas veces, casi siempre en compañía de Pier Paolo Pasolini.
Alberto era un viajero incansable y se mostraba siempre curioso: viajaba impulsado por un deseo tal de aprender y de profundizar que resultaba imposible de satisfacer. Lo primero que hacíamos era evitar los itinerarios turísticos, esos fabricados con estereotipos que tienden a reducir las diferencias, es decir, no íbamos a hoteles de cadenas internacionales (todos iguales), con comida idéntica preparada de idéntica manera, jardines y parques hijos de una lógica occidental y plantados y cuidados con una lógica occidental, con un gusto previsible y que a todos gustara.
Pasolini era un viajero apasionado, siempre atraído por las emociones que le provocaban los paisajes, las personas, las ciudades. Por el contrario, Alberto, que tenía una visión más sistemática y cartesiana de las cosas, intentaba apoyar las experiencias con reflexiones históricas. Hubiera podido ser antropólogo, como mi padre, gracias al interés casi científico que lo llevaba a interrogar con insistencia a aquellos indígenas que explicaban historias de nomadismo infinito, de pobreza y de hambre.
En este libro, que tiene usted entre las manos y que me hace especial ilusión que haya sido publicado por esta joven editorial que tanta pasión demuestra por Italia y por sus escritores, se relata el nomadismo y el continuo desplazarse y las costumbres de los habitantes de la llamada África Negra, las bellezas y las fealdades del continente. Los relatos están trufados de razonamientos, de reflexiones y de consideraciones sobre historia internacional, sobre política contemporánea, sobre las tradiciones africanas estudiadas por los historiadores, pero no descuidan las fábulas y los mitos en los que se basa la forma de ser de los diferentes países.
Nos enfrentamos a África sin una visión apriorística. Alberto sabía leer el presente y lo hacía con mucha precisión.
Hoy día queda lejos aquel viejo colonialismo con sus bungalows decadentes, sus hoteles victorianos, con el bar esclavista, los comercios polvorientos y, en resumen, todo su pintoresquismo al estilo Conrad. El neocapitalismo, en absoluto asustado por la malaria, por la mosca tse-tsé, por el calor húmedo y el calor seco, por el fango y el polvo de la canícula, por el subdesarrollo y el primitivismo de las poblaciones y por la carencia de carreteras y ciudades, fuerte por una victoriosa experiencia mecánica y farmacéutica, se siente hoy capaz de fagocitar África mucho más rápidamente y mejor que la Asia sobrepoblada y la América Latina aletargada y agotada por la herencia española. El interés del neocapitalismo por África, por otra parte, está justificado no solamente por el bajo coste de la mano de obra y por la presencia de las más variadas riquezas minerales, sino también por la rivalidad con el comunismo y por la necesidad de anticiparse en desbaratar lo antes posible cualquier posibilidad de revolución política mediante la revolución del consumismo.
Es esta una visión —y una lectura— que podríamos llamar híper-actual. De hecho, asistimos hoy a la conquista de África por parte de China, el país que ha sabido transformar hábilmente el comunismo en capitalismo de Estado. Como dice Alberto, está introduciendo a gran velocidad el consumismo antes de que las ideas igualitarias del comunismo puedan provocar protestas colectivas.
Incluso en un lugar tan hermoso como es Zanzíbar, donde pudimos reposar bajo los perfumados árboles de la canela, Alberto no dejaba de recordar la historia y de preguntarse «¿cómo ha podido el hombre blanco depredar estos lugares cautivadores?».
La melancolía tan seductora, la decadencia tan cívica de Zanzíbar, son la melancolía y la decadencia resultantes de la abolición del comercio de esclavos, en 1897. Así, la belleza poética y madura del barrio árabe era, por decirlo en términos marxistas, la superestructura de una estructura económica basada en el comercio de carne humana. Disgusta decirlo, pero este es uno de esos casos en los que el dinero ganado con crueldad e insensibilidad inhumanas no parece haber producido, como decimos hoy, alienación alguna, esto es, alguna irrealidad de tipo corrupto y vulgar.
La esclavitud, razona Alberto, es algo misterioso. Es cierto que tras el tráfico con seres humanos hay unas razones económicas, pero hay también una base cultural —y un comportamiento a ella asociada— que ha de tenerse en cuenta. Por lo que hace a los negreros
nos limitaremos a observar que eran tan crueles, insensibles y codiciosos porque, de buena fe, creían que su propia cultura era la única posible y, viendo que la cultura de los negros era distinta de la suya, inferían que los negros no eran hombres sino bestias. En otras palabras, el esclavista era una especie de racista muy moderno; en nombre de la cultura negaba a los esclavos la humanidad, o sea, la fraternidad; de aquí a tratar a los negros como mercancía no había más que un paso.
Por su parte, por lo que hace a los esclavos las razones son más complicadas, pero tienen siempre raíces culturales:
los esclavistas europeos y árabes encontraron una colaboración activa en reyes y jefes de toda el África negra. Estos monarcas consideraban a sus súbditos, además de como ciudadanos fuertemente limitados en su libertad individual, como objetos de su propiedad, ni más ni menos. Así, les parecía completamente natural intercambiarlos por los abalorios, los hilos de cobre y de latón, las mercancías y armas de fuego de los negreros.
Sea como fuere, continúa Moravia, la esclavitud sigue siendo un misterio, como misterioso es el mal absoluto, la completa abyección:
Este misterio sórdido y siniestro proyecta su sombra gélida sobre las tibias y lánguidas bellezas de Zanzíbar y hace que se perciban como otras tantas barreras dotadas de una naturaleza, incluso demasiado complaciente, para esconder una atroz realidad.
Y concluye, justamente, afirmando que la esclavitud no puede ignorarse y que no puede ser liquidada con una etiqueta histórica, como si fuera algo del pasado:
debe ser considerada como una tentación permanente e insidiosa de todas las culturas, incluso de las más elevadas y avanzadas, como se ha visto, desgraciadamente en tiempos recientes con el nazismo alemán y el estalinismo ruso. Y como tal tentación tiene que ser explicada y aclarada hasta el fondo, y no solamente reprimida sin preocuparse en rastrear sus causas profundas.
A propósito de la religión tradicional indígena, que hubiera podido suponer un dique a estas distorsiones y abusos, Alberto observa que las viejas creencias de los indígenas acabaron destruidas por la irrupción del cristianismo y del no menos agresivo Islam, que acabaron por transformar
un pueblo de agricultores, en masa de braceros desarraigados. Esta transformación es el resultado de la política de expropiaciones impuesta absurdamente por los settlers ingleses, esto es, justamente por aquellos a quienes debería interesar más preservar las religiones ancestrales de los africanos como la base más segura de la paz social.
Y certeramente añade:
destruir de golpe una religión en lugar de dejarla morir de vieja y por irreal es peligroso, especialmente una religión primitiva como la de los kikuyu, que era a la vez fe y cultura. Creemos, en efecto, que no existe mayor sufrimiento para el hombre que sentir hundirse bajo sus pies los cimientos culturales. Los historiadores llaman crisis a la destrucción de la cultura y el dolor subsiguiente: crisis del mundo antiguo.
No quisiera que se tuviese la impresión de que este libro lo llenan solo observaciones históricas y reflexiones políticas, cuya inclusión era necesaria por cuanto sirven para explicar que el viaje de un intelectual no consiste, solo, en disfrutar de la belleza de un paisaje exótico sino en comprender qué hay detrás de aquel paisaje, en querer explicar cómo vive y cómo piensa quien lo habita.
En el libro se hacen observaciones bellísimas sobre el modo de caminar de los africanos. Como dice Alberto, los africanos caminan siempre, y en esos vastos horizontes se pueden adivinar, a cualquier hora del día o de la noche, siluetas delgadas y descoordinadas que se encaminan hacia los grandes mercados que funcionan como centros de vida y de intercambio; gente que marcha veloz y ligera hacia los magros campos en los que se cultiva maíz, lino o café; o que vuelve, con paso danzarín, a las cabañas en las que se agolpan, sin agua ni luz, familias enteras.
Los africanos, con esas piernas largas y delgadas, con los pies por lo general desnudos, no solo caminan, bailan: «La danza es para el africano, también, un medio para asociarse o, mejor dicho, para desprenderse de los límites superficiales individuales y fundirse con los otros de la misma manera que se funden en un único crisol diversos pedazos de metales distintos», escribe Alberto. Y añade:
el africano baila su vida; por esta razón en su danza siempre hay algo de sorprendente, de nuevo, de imprevisible. En realidad, el africano no sabe qué le espera en la danza, como, por lo general, tampoco sabe lo que le espera en la vida. Comienza moviendo el cuerpo de una cierta manera, según un ritmo establecido. En un momento dado, moviéndose de este modo, consigue alcanzar un ritmo más general y más amplio que, por así decirlo, lo envuelve como la corriente marina al pez que nada en ella o al pecio que en ella flota; y entonces comienza a danzar. Pero, a veces, el ritmo personal no consigue insertarse en el ritmo universal, y entonces el africano deja inmediatamente de danzar y retoma su paso normal. Pero a pesar de todo lo intenta, intenta continuamente introducirse a paso de danza en el ritmo del cosmos con la obstinación y la paciencia de un zahorí, de un buscador de oro.
Es imposible expresar con mejores palabras todo lo que nos maravilló de África y de sus habitantes en los muchos viajes que hicimos al África profunda. Y, al final, queda preguntarse con titubeante y poética curiosidad: «Y tú, ¿de qué tribu eres?».
¿De qué tribu eres?
Los vestidos de Acra
ACRA, MARZO DE 1963
Desde la terraza de mi habitación disfruto de una vista panorámica sobre Acra, capital de Ghana. Bajo un cielo de un azul velado, lleno de vapores y de rasgadas nubes amarillas y grises, la ciudad se asemeja a un enorme potaje de coles de la especie denominada col negra en la que se estuvieran cociendo abundantes tropezones de pasta blanca. Las coles son los árboles de los trópicos, de untuoso follaje lacio y espeso, de un verde oscuro entreverado de sombras negras; los trozos de pasta son los edificios de hormigón armado, nuevos y relucientes, que surgen numerosos por toda la ciudad. Uno de estos edificios es el hotel en que me alojo, que está en medio de un gran parque completamente incendiado por flores rojas. Es un edificio enorme y muy reciente, construido en un estilo colorista y pintoresco que calificaría como neoafricano. Tiene galerías porticadas y grupos de sillas y mesitas donde sentarse y consumir ricas bebidas heladas; hay un inmenso comedor con enormes ventanales decorado en su totalidad en azul violáceo y amarillo crema, inmaculadamente limpio, resplandeciente gracias a la pulida cubertería de todas las mesas y a las cristalerías transparentes, con sirvientes africanos vestidos como para un ballet del siglo XVIII. Hay un gran bar con una barra alta y maciza como un altar; hay un vestíbulo espacioso y confortable; hay un ascensor completamente metálico que conduce a los pasillos amplios, ventilados y luminosos de los pisos superiores; las habitaciones tienen acabados de lujo y cuentan con baños con porcelanas de primera calidad y suelos de material plástico, con cortinas de tejidos tropicales, con muebles claros y modernos.
¿Cuándo se ha construido este hotel? Hace poco, porque Gunther, en su libro sobre África, habla de Acra en 1954, en estos términos tan poco alentadores: «Un revoltijo de chabolas de chapa se mezcla con decrépitos edificios de entramado de viga y adobe con míseras tienduchas bajo soportales que se desmoronan. La primera impresión que tiene el espectador es de una miseria casi desesperante…». Quizá se construyó hace dos o tres años. Por lo demás, como ya hemos señalado, este no es el único edificio moderno de Acra. Una rápida visita a la parte moderna de la ciudad nos muestra ministerios de estilo modernísimo, elevados sobre pilares de hormigón armado, con amplias verandas de estilo colonial sobre las que se abren las puertas de las salas en las que, entre muebles de estilo sueco, los funcionarios en camisa de manga corta y pantalón blanco compulsan documentos ayudados por secretarias invariablemente atractivas y bien vestidas; chalets blancos enterrados entre la misteriosa y adusta vegetación tropical; edificios con habitaciones bicolores y porticados.
Las calles de esta zona residencial de Acra se extienden entre jardines exuberantes y floridos como los paseos de un único parque inmenso; en estas calles se ven pocos transeúntes y muchos coches de marcas americanas e inglesas.
Naturalmente, la ciudad de tugurios de la que habla Gunther todavía pervive al lado de la ciudad moderna y lujosa. A diez minutos en coche desde el hotel, el asfalto de las calles se transforma en una arcilla amarillo polenta, y a las edificaciones de hormigón alineadas de forma ordenada a lo largo de las aceras las suceden innumerables chabolas y chozas —arracimadas como setas— en los ribazos de los desmontes escarpados. Y el centro de Acra no es ni mucho menos moderno: una avenida incoherente propia de un poblachón del lejano Oeste con dos filas de edificios extravagantes y desiguales, aquí un edificio moderno todo de vidrio, allá una chabola con el tejado de chapa ondulada, más allá un edificio alargado y de dos pisos, más lejos aún, incluso una choza con techo de paja. Y sobre las aceras, alternándose con aparcamientos abarrotados de coches, los mercados al aire libre con las mercancías desplegadas por el suelo y, entre las mercancías, las vendedoras, todas de una gran corpulencia, ocultas bajo grandes sombreros de paja, con los muslos emergiendo de minúsculos taburetes.
Entre estas dos ciudades, una moderna y lujosa, la otra decrépita y miserable, falta absolutamente una zona intermedia de barrios residenciales de clase media burguesa; al igual que no se ha producido ni en Acra ni en toda África una fase de transición entre el colonialismo de ayer y el neocapitalismo de hoy. Hemos pasado de los militares con casco de corcho a banqueros vestidos de gris; de la choza atávica al rascacielos, sin transición, bruscamente. El joven funcionario que trabaja en las modernísimas oficinas con aire acondicionado bien podría tener un padre que vive en una choza en la sabana y conduce a pastar a los rebaños llevando en una mano el cayado y en la otra la lanza para defenderse de los animales salvajes.
Lo que se quiere decir con esto es que el neocapitalismo se está propagando en África con la rapidez y el ímpetu con el que el fuego prende en una sustancia muy seca o muy grasienta. El hotel de Acra, por ejemplo, no es sino uno más de tantos hoteles similares que han surgido un poco por todas partes en el continente negro, desde el océano Atlántico al océano Índico. Junto con los hoteles han aparecido, en los barrios modernos de las ciudades africanas, una cantidad de edificios que testimonian el interés del gran capital europeo y americano por África: orgullosas, tétricas y gélidas sedes de bancos, con aquellos mármoles negros y pulidos de grano apretado y gris que se ven en Zúrich, Londres, Nueva York o Frankfurt; pequeños rascacielos en miniatura, de vidrio y de metal, con hileras de placas de latón en las puertas, en las que se leen numerosas inscripciones terminadas con la prestigiosa sigla Ltd.; emporios comerciales con inmensas cristaleras, escaleras automáticas y vendedoras uniformadas, como en los ten-cent stores de Nueva York.
Hoy día queda lejos aquel viejo colonialismo con sus bungalows decadentes, sus hoteles victorianos, con el bar esclavista, los comercios polvorientos y, en resumen, todo su pintoresquismo al estilo Conrad. El neocapitalismo, en absoluto asustado por la malaria, por la mosca tse-tsé, por el calor húmedo y el calor seco, por el fango y el polvo de la canícula, por el subdesarrollo y el primitivismo de las poblaciones y por la carencia de carreteras y ciudades, fuerte por una victoriosa experiencia mecánica y farmacéutica, se siente hoy capaz de fagocitar África mucho más rápidamente y mejor que la Asia sobrepoblada y la América Latina aletargada y agotada por la herencia española. El interés del neocapitalismo por África, por otra parte, está justificado no solamente por el bajo coste de la mano de obra y por la presencia de las más variadas riquezas minerales, sino también por la rivalidad con el comunismo y por la necesidad de anticiparse en desbaratar lo antes posible cualquier posibilidad de revolución política mediante la revolución del consumismo.
Pero otros podrán decir mejor que yo, estadística en mano, qué supone hoy en cifras y en hechos la invasión neocapitalista de África. A mí me interesa, a lo sumo, todo aquello de lo que los economistas no hablan habitualmente, o sea, algunos aspectos más irracionales pero no por ello menos importantes de esta invasión. Y mientras tanto no hay duda de que si en Asia brilla la estrella roja del comunismo, en África, al menos por ahora, resplandece el astro blanco del neocapitalismo. En otros términos, parecen existir motivos de carácter histórico, étnico, psicológico y estético por los cuales los africanos, frente al problema del subdesarrollo económico y del retraso social y cultural análogos a los de Asia, a diferencia de los asiáticos —que o bien son marxistas o están tentados por el marxismo—, prefieren en su lugar las soluciones occidentales. Estos motivos irracionales son principalmente tres: el primero es el colonialismo que, precisamente por haber sido más cruel y más fuerte que en otros lugares, ha impulsado a los africanos a adoptar la cultura de los mismos colonialistas contra los que se rebelan; y esto en parte porque en la cultura europea se encuentra el antídoto más eficaz contra los males que ella misma ha aportado, y en parte por la relación de atracción y repulsión que se establece siempre entre verdugo y víctima. El segundo motivo es el carácter individualista de la cultura africana: África no ha conocido nunca los grandes imperios centralizadores y burocráticos tan frecuentes en Asia; fuera de la tribu y de la familia, el africano ha sido siempre libre como el pájaro en el aire o el pez en el agua. El tercer motivo es el carácter particular de las creencias mágicas y fetichistas de África, las cuales no son un obstáculo, como las religiones asiáticas, para la comprensión y aceptación de la civilización industrial, antes bien son un estímulo para esa comprensión y aceptación precisamente por lo que de fetichista y de mágico hay en las máquinas. A estos tres motivos se les podría añadir un cuarto, que tiene su origen en el carácter infantil del africano: el neocapitalismo, con los infinitos productos en serie de su industria ligera, todos bien fabricados, ingeniosos y casi todos superfluos, fascinan a los africanos de la misma manera que les fascinaban los hilos de cobre y de latón y los abalorios de Venecia que los aventureros de hace ahora uno o dos siglos les ofrecían a cambio del oro, del marfil y de las maderas preciosas.
Hago estas reflexiones mientras paseo por la Main Street de Acra entre la multitud más multicolor que jamás haya visto en mi vida. ¡Qué espectáculo tan alegre e increíble: entre las dos filas de edificios desvencijados y desiguales de la calle principal, bulle una multitud vestida con tejidos de los colores más intensos y los diseños más atrevidos que se puedan imaginar! Los hombres se enrollan estas telas alrededor del cuerpo a la manera de las togas romanas, de la cabeza a los pies, dejando el cuello, un hombro y el brazo desnudos. Las mujeres se la ciñen alrededor de las caderas y el pecho cual vestidos de noche para La Scala o el Metropolitan; un pañuelo de la misma tela les cubre la cabeza con unas enormes cocas que hacen que parezca que llevan en la cabeza un jarrón de flores. Las telas, como ya he dicho, llevan estampados desmesuradamente coloreados; pero a un ojo experto no se le escapa que esta apariencia exótica es un producto de segundo grado, o sea, es un exotismo filtrado a través de las experiencias pictóricas de las vanguardias europeas. Los mercadillos al aire libre ofrecen incontables piezas de estas telas amontonadas en las aceras; me paro y pido que me enseñen algunas. Son de un algodón bastante tosco, su precio es muy bajo; en compensación, para integrar esos colores violentos y tan nuevos con esos diseños tan extravagantes y seductores, se percibe la necesidad del primitivismo y Gauguin, el cubismo y el art nègre. Fabricadas en Manchester y en Holanda, estas telas interpretan, a la vez que estimulan, la pasión de los africanos por los colores intensos, que producen siempre un efecto hermosísimo sobre la piel negra.
Paseo admirando el espectáculo de todos estos hombres y aquellas mujeres que se pavonean por la calle polvorienta, bajo el ardiente sol, con sus togas y sus vestidos de noche, con un aire de fiesta vanidosa y perpetua; y entonces me sobreviene de repente un recuerdo: el de las telas de algodón estampado que durante un viaje a Rusia me mostraron en el combinat de Taskent, en el Asia Central soviética. Si se las comparase con las telas inglesas y holandesas con las que se visten los africanos de Acra, no hay duda de que las telas soviéticas, estampadas con colores y diseños tímidos y anticuados, harían un papel bien pobre. De esta forma, es lógico pensar que estas telas —y en general todos los productos de la industria ligera occidental— hayan allanado el camino, en sentido psicológico y cultural, a la influencia neocapitalista en África; mientras las bien conocidas carencias de la industria ligera soviética han producido el efecto contrario por cuanto respecta a la expansión ideológica y política del comunismo. Ciertamente, el hombre no vive solo de telas coloridas y de otros productos similares; pero tampoco de bulldozers, tractores, turbinas y excavadoras mecánicas. Y a juzgar por la alegría y el gusto con los que los habitantes de Acra se ciñen telas tan multicolores se diría que, al menos en esta parte del mundo, la industria ligera procura al hombre mayores satisfacciones que la industria pesada.
El miedo en África
LAGOS, MARZO DE 1963
Alguna vez me he planteado la siguiente cuestión: el África negra, en sentido histórico, ¿es más vieja o más joven que Europa? Mirándolo bien, frente al África primitiva, o sea, la envuelta todavía en el capullo de la naturaleza, la Europa que ha salido de aquel capullo hace ya un tiempo debería de ser más vieja. Por otra parte, sin embargo, es fácil darse cuenta de que el África negra se encuentra en un estadio de la cultura que fue propio de la Europa de hace ahora algunos miles de años; por tanto, es África la que es más vieja. Pero es ahora cuando África accede a la cultura industrial que en Europa lleva ya implantada desde hace dos siglos; visto así, África es más joven. A pesar de todo, no puede negarse que el africano no comprende el sentido profundo de esta cultura industrial, la acepta sin comprenderla y no la comprende porque sus concepciones religiosas no solamente son anteriores al calvinismo, que es el origen de esa cultura, incluso anteriores al cristianismo; visto así, África es más vieja. Pero ¿no es acaso el africano más joven que el europeo en cuanto que más irracional, más despreocupado, más infantil, más dado al baile, al canto, a la pantomima, o sea, a formas de arte que no exigen madurez intelectual, y así sucesivamente? En resumidas cuentas, los africanos son, en realidad, a la vez jóvenes y viejos; he aquí por qué la cultura de África es arcaica y al mismo tiempo su injerto en el mundo moderno resulta todavía problemático e inmaduro.
Los africanos, después de haber permanecido durante milenios cerrados a esta cultura, pasan hoy, con un salto vertiginoso, a la cultura neocapitalista e industrial. Así, un viaje por África, cuando no se trata de una insípida excursión por los grandes hoteles que los occidentales han sembrado por el continente negro, es una inmersión en la prehistoria.
Pero ¿en qué consiste esta prehistoria que tanto fascina a los europeos? Ante todo, diremos, en la propia conformación del paisaje africano. El carácter principal de este paisaje no es la diversidad, como en Europa, sino una monotonía aterradora. El rostro de África es por lo tanto más similar al de un crío con pocos rasgos apenas esbozados que al de un hombre a quien la vida haya marcado con innumerables rasgos significativos; o sea, es más parecido al rostro de la tierra en la prehistoria —cuando no había estaciones y la humanidad aún no había aparecido—, que al rostro de la tierra hoy, con las innumerables modificaciones causadas tanto por el tiempo como por el hombre. Esta monotonía, por otra parte, presenta dos aspectos auténticamente prehistóricos: la iteración, o sea, la repetición de un único tema o motivo hasta la obsesión y el terror; y la ausencia de forma, o sea, la incapacidad del límite, de lo finito, de la figura; en definitiva, de la forma.
Prehistoria es, por ejemplo, la sabana que recorre África durante miles de kilómetros de oeste a este, o, lo que es lo mismo, desde el océano Atlántico hasta el océano Índico. La sabana es una inmensa estepa de color verde pálido poblada, hasta donde alcanza la vista, por una única especie de árbol, la pequeña acacia africana —erizada de espinas, con las ramas dispuestas en forma de paraguas—, y de una única especie de matorral de forma redonda, de color verde oscuro. Se avanza, en coche, durante cientos y cientos de kilómetros, por carretera o por pista, y la estepa nunca acaba, no hace más que repetirse a sí misma, esto es, repite los dos motivos que le son propios: la acacia y el matorral.
Algunas veces, muy a lo lejos, se vislumbran en aquellas remotas soledades miríadas de puntos negros que se desplazan con rapidez entre las abundantes acacias y matorrales: son rebaños de cebras o de gacelas que huyen quién sabe dónde, asustadas por quién sabe qué. Si se detiene uno en medio de la sabana, al fragor del automóvil le sucede de repente un silencio virgen, suspendido, auténticamente prehistórico en su profundidad y transparencia. Se escucha al viento soplar como en sordina; el sol inunda de una luz implacable la inmensa estepa; de pronto uno se siente observado y descubre que, en efecto, por encima del sombrero de las acacias, se elevan, inmóviles, en lo alto de cuellos enormes, las pequeñas cabezas vigilantes de algunas jirafas. Estos animales tímidos y curiosos están diseminados, aquí y allá, entre los árboles y más altos que los árboles; luego, a una voz o a un gesto, huyen, atravesando uno tras otro la carretera con los saltos lentos, desgarbados y fuertes de sus altísimas patas y de sus macizos cuerpos. Se reemprende entonces el viaje y la sabana vuelve a repetir el motivo de la acacia y del matorral millones y millones de veces, durante cientos, durante miles de kilómetros. De vez en cuando, la sabana parece elevarse un poco hacia el cielo y conformarse en colinas altas y suaves que parece como si debieran encerrarla y darle la forma de una hondonada; pero es un intento vano que invariablemente se pierde y se diluye en la acostumbrada ausencia de límites.
Prehistoria es también la selva tropical que se extiende inmediatamente después de la sabana, ambas de una extensión de miles de kilómetros y de un único color invariable: verde pálido en el caso de la sabana, negro en el de la selva. Esta última la he recorrido, por ejemplo, sobre la carretera que, en Nigeria, va de Lagos a la legendaria Benin, que fue en el pasado cuna de maravillosos escultores y herreros. La carretera es estrecha, recta, de tierra roja como la sangre; se podría decir que la selva era una carne oscura en la que se había trazado una larga herida todavía abierta y viva. También aquí se viaja durante cientos y cientos de kilómetros sin que cambie el paisaje: la selva, como la sabana, no hace sino repetirse hasta la obsesión. El motivo dominante es la maraña negra de los árboles, de los arbustos, de las lianas, y de las plantas trepadoras que se eleva como una muralla a los dos lados de la carretera y casi impide la vista del cielo, reducido a una banda azul paralela a la banda roja de la carretera.
Esta maraña, en una primera impresión, parece muy variada y rica de arborescencias, de troncos, de ramas colgantes; pero también esta variedad se repite y al final el ojo, harto, deja de mirarla y de apreciarla. Si uno se para de repente en la selva, también aquí queda impresionado por la virginidad y transparencia del silencio. La selva se levanta arrogante a ambos lados de la carretera; un riachuelo se adentra, negro, pútrido e inmóvil entre los árboles; acá y allá, en la orilla de aquella agua poco profunda y cenagosa, se advierten troncos enormes que han sucumbido de viejos y se desintegran en paz, en la paz eterna y lúgubre de la prehistoria. La selva es fúnebre, tétrica, muda y vacía; al parecer, en la selva no hay más que serpientes e insectos. De vez en cuando también la selva, al igual que la sabana, parece querer salir de la uniformidad y alumbrar algo finito, reconocible, delimitado, como un calvero, un sendero, un árbol aislado, un grupo de árboles; pero casi inmediatamente este indicio se esfuma, desaparece en la informidad verde y oscura de la vegetación ecuatorial.
La prehistoria en África no reside solo en la conformación del paisaje, sino también en la presencia universal de la única creencia religiosa verdaderamente autóctona, la magia. En Europa, el mundo mágico sobrevive en deshechos modestos e indescifrables como en el mar los restos después del naufragio; pero en África se advierte continuamente que el mundo mágico pervive todavía íntegro, intacto y operativo. Ahora, el mundo mágico no es más que el mal de África considerado no ya desde la perspectiva europea, sino desde la de los propios africanos. El mal de África es una fascinación que tiene un fondo de miedo, que es además miedo a la prehistoria, es decir, a las fuerzas irracionales que el hombre en Europa, después de muchos miles de años, ha conseguido contener y dominar y que aquí en África, sin embargo, todavía son dominantes y todavía andan sueltas. Es un miedo al que el europeo termina por habituarse, porque él tiene sus raíces en otro lugar y su personalidad es más sólida y menos inestable que la del africano; un miedo, en resumen, angustiosamente placentero. Pero el miedo del africano carente de historia, con una personalidad vacilante como la luz de una vela, es miedo auténtico, horror sin nombre, terror perpetuo y oscuro. La magia es la expresión de este miedo a la prehistoria; es tan repugnante, tétrica y demencial cuanto el mal de África es afrodisíaco a la vez que disgregante y aniquilador. En realidad, la magia es la otra cara del mal de África.
En el mercado de Lagos, después de haber recorrido entre una bochornosa humedad, semejante a la que desprende una colada inmunda, rengleras de tarimas y tenderetes rebosantes de mercancías y vituallas también sudorosas y cercanas a la putrefacción, me encuentro de pronto en un descampado rodeado por chozas en el que está expuesta en el suelo y sobre tarimas una mercancía que atrae mi atención. Es el llamado yu yu, o sea, los objetos de los que se sirven los africanos para sus innumerables artes mágicas; objetos que se pueden comprar en el mercado y que deben de ser muy solicitados porque en aquel claro hay al menos una veintena de vendedores, que ofrecen todos la misma mercancía infernal. ¿Y qué es este yu yu? Os lo explico: en primer lugar, ordenados en dos hileras, muchos ratones grandes ahumados y ensartados en palos como los higos de Calabria; después, en un cesto enorme, gran cantidad de camaleones secos; por último, sobre tableros, platos y cuencos repletos de despojos repelentes en los que el ojo teme detenerse: calaveras de mono, de perro, de caballo; patas de gacela y de antílope; ojos, pezuñas y cerdas; discos de arcilla y bastoncillos; excrementos y fragmentos de algo putrefactos e irreconocibles. Toda esta inmundicia tiene su propio significado, su destino, su precio, su utilidad. El africano va al mercado, compra el ratón o la calavera o el camaleón, luego lo lleva a casa y los utiliza para sus prácticas de magia blanca y negra, o sea, benéfica y maléfica. ¿En qué modo? Qué importa saberlo. Baste decir que se sirve de ellos y cree en ello.
En el yu yu se reconoce la variedad de degradación tan especial, extravagante y repugnante, propia del miedo. Sustituto tenebroso y horrible de la ciencia, el yu yu cree ser capaz de controlar el miedo mientras que en realidad es su expresión directa. Lo mismo se puede decir de las máscaras que, en algunas zonas del África negra, todavía hoy confieren a la vida de los africanos un aire de perpetuo y siniestro carnaval. Estas máscaras son muy conocidas hoy día; no hay salón de París o de Londres que no tenga una máscara africana colgada de la pared. Me limitaré a recordar una sola entre otras muchas. Esto es, en un inmenso prado miserable, en la periferia de Lagos, hay un círculo de holgazanes. Me acerco y veo que al ritmo de un tambor de madera golpeado con las palmas en los dos extremos por un viejo decrépito y esquelético, una máscara danza —o mejor dicho salta ora sobre un pie ora sobre el otro—. El cuerpo de la máscara está cubierto de paja atada a las piernas, a la cintura y a los hombros, de tal forma que se diría que es una gavilla la que baila; le recubre el rostro una media de seda negra en la que están cosidos racimos de conchas blancas. A cada uno de aquellos saltos la paja se mueve y se abre, pero no deja al descubierto el cuerpo del danzador que, de esta forma, parece como si realmente no existiera; y los racimos de conchas se levantan permitiendo sin embargo ver la cara, la seda negra y lisa de la media, con la nariz apenas insinuada, como en ciertas esculturas negras muy estilizadas. Quizá no sea una máscara que aterrorice de inmediato; sin embargo, al cabo de un poco me resulta casi insoportable mirarla. En efecto: esta máscara no pretende infundir miedo, «es» el propio miedo. La preocupante labilidad del hombre, tan temida por los africanos, se expresa en el cuerpo convertido en gavilla. El rostro, enfundado en la media y recubierto de conchas como un peñasco submarino, alude a la incapacidad del hombre para emerger con su rostro fuera de la proliferante y exuberante naturaleza. Luego, más allá del prado, casi rozando los techos de chapa de las barracas que lo rodean, sobrevuela con rugido ensordecedor un aeroplano. Pero los espectadores no se vuelven, no levantan los ojos al cielo: es a la máscara que personifica el miedo a la que prestan toda su atención.
La danza de los africanos
LAGOS, ABRIL DE 1963
Los africanos bailan. Alguien de aquí, en Lagos, me comenta que algunas veces, en las obras, los trabajadores improvisan un baile al ritmo del motor de una excavadora o de una perforadora. A quien conoce la simplicidad de la música con la que los africanos acompañan sus bailes, tambores percutidos con las manos —a veces es suficiente con unas palmadas o el chasquido de los dedos—, esta transformación del bulldozer en instrumento musical no le parecerá tan rara. Pero la noticia, sin embargo, tiene un cierto significado. Ante todo, indica una inclinación irresistible a expresar con la danza, no ya esta o aquella experiencia de particular importancia —como por ejemplo el trabajo agrícola o la iniciación al sexo—, sino más bien la vida en su integridad. En segundo lugar, nos hace comprender que el africano es el único entre los así denominados seres primitivos que es capaz de insertarse felizmente, incluso a paso de danza, en la moderna civilización industrial.
Sobre la segunda consideración no será necesario dedicarle más que unas pocas palabras. Pueblos primitivos que traduzcan en danza las manifestaciones religiosas y sociales de su existencia los hay en los cinco continentes, pero tan solo el africano ha conseguido alcanzar la modernidad conservando intacto su natural talento para la danza.
Por otro lado, se debe añadir que la danza no es sino el aspecto más aparente del contagioso ritmo primitivo que el africano ha introducido en el mundo moderno. Este ritmo, que a nosotros nos parece a estas alturas congénito a la cultura industrial y de ella inseparable, procede, sin embargo, directamente de los tiempos prehistóricos, arcaicos. Este es el don más valioso que África ha dado a la humanidad y, a la vez, el signo más evidente de la influencia de los africanos sobre los usos contemporáneos.
En cuanto a la primera consideración, la de traducir en danza la totalidad de la existencia, es preciso señalar que se trata de uno de esos fenómenos que a fuerza de obvios se escapan a la atención. Pero, sin embargo, el fenómeno no es tan sencillo de explicar. A modo de ejemplo, recuerdo un día que viajaba en coche por la carretera que va de Lagos a Benin: una franja de tierra roja entre dos paredes verticales de selva negra. De repente, a lo lejos, vimos un grupo de africanos que caminaban por el centro de la carretera, vestidos con las habituales túnicas o blusones multicolores ondeando al viento. Caminaban tranquilamente, con ese paso incansable, vivo y despreocupado que tienen los africanos, sin destino aparente, deambulando por los espacios ilimitados de su continente. Sin embargo, cuando llegamos a poca distancia del grupo, un jovenzuelo alto y esmirriado inició un paso de danza, alejándose un poco de los otros. Los compañeros ni siquiera se dignaron mirarlo, sino que continuaron caminando, parloteando y riendo. Pero, de repente, una mujer se puso también a bailar mientras caminaba; luego otro joven; después también otra mujer; al final todo el grupo, como por una suerte de contagio o imitación automática, avanzaba en la soledad majestuosa y fúnebre de la selva, saltando, agitando los brazos y contorsionándose con un frenesí y un desenfreno que el comportamiento tranquilo de pocos minutos antes no permitía entrever en absoluto.
Cuando los adelantamos, los vimos muy de cerca. Había un viejo que llevaba en bandolera un tambor y lo golpeaba en el extremo con las palmas; había unos jovenzuelos con las telas de colores colgando de los hombros y flotando al viento; había además chicos y niñas casi desnudas. Todos bailaban sin dejar de caminar, en contrapunto extraño —hasta tal punto se contorsionaban— con la inmovilidad absoluta de la selva; y todos tenían en sus ojos blancos una mirada fija y ausente que hacía pensar en un éxtasis fácil y, por así decirlo, siempre al borde de abatir la sutil barrera de la individualidad y de establecer la comunicación del hombre con el misterio. En este caso el misterio estaba allí mismo, a dos pasos, visible y obsesivo: la selva, grandiosa y hostil, contra el fondo de la cual ellos se movían como los fieles en una esquina de la nave de una catedral. El grupo continuaba bailando mientras los perdíamos de vista. La carretera era recta; al cabo de medio kilómetro, más o menos, me volví: el grupo ya no seguía danzando, ya había vuelto a caminar con paso normal.
¿Qué quiero transmitir con este ejemplo? Quiero decir lo que ya he dicho: el africano baila su vida; por esta razón en su danza siempre hay algo de sorprendente, de nuevo, de imprevisible. En realidad, el africano no sabe qué le espera en la danza, como, por lo general, tampoco sabe lo que le espera en la vida. Comienza moviendo el cuerpo de una cierta manera, según un ritmo establecido. En un momento dado, moviéndose de este modo, consigue alcanzar un ritmo más general y más amplio que, por así decirlo, lo envuelve como la corriente marina al pez que nada en ella o al pecio que en ella flota; y entonces comienza a danzar. Pero, a veces, el ritmo personal no consigue insertarse en el ritmo universal, y entonces el africano deja inmediatamente de danzar y retoma su paso normal. Pero a pesar de todo lo intenta, intenta continuamente introducirse a paso de danza en el ritmo del cosmos con la obstinación y la paciencia de un zahorí, de un buscador de oro.
La danza es para el africano, también, un medio para asociarse o, mejor dicho, para desprenderse de los límites superficiales individuales y fundirse con los otros de la misma manera que se funden en un único crisol diversos fragmentos de metales distintos. Recuerdo, a este propósito, un día que pasábamos, de regreso de una excursión a Ibadan, por las afueras de Lagos. La carretera corría a lo largo de una fila continua de cuchitriles horriblemente renegridos y enmohecidos por la humedad, de chozas remendadas con fondos de bidones y tablas de cajones, de construcciones bajas pintadas de rojo y cubiertas con techos de chapa. De vez en cuando, entre un tugurio y otro, se abría un prado en el que crecía una hierba miserable y sin embargo áspera y salvaje muy diferente de la cuidada hierba de las periferias europeas. Divisamos un gentío, en uno de estos prados; nos detuvimos y nos acercamos. Vimos una multitud toda de azul, que es el color de los yoruba, una de las cuatro grandes tribus en que se distribuye la población de Nigeria. Todos aquellos blusones, túnicas, pantalones, camisas, caftanes, calzones, pañuelos azules, formaban una gran mancha de un azul celeste duro, triste y químico bajo el cielo cargado de nubes bajas, en un marco de chozas pintadas de rojo y de grandes árboles invasivos y arracimados, de un verde casi negro. En medio del azul, como un mar turbio, flotaban aquí y allí las caras, los brazos, los hombros negros, con el negro oleoso y brillante del café demasiado tostado. Apenas bajamos del coche, la multitud se nos echó encima, nos rodeó y nos engulló. Si hacía un momento estábamos en un espacio libre, segundos después nos encontrábamos aprisionados entre los cuerpos de centenares de personas; respirábamos su olor, teníamos su sudor sobre nuestra piel; entre nuestras piernas, las suyas; contra el pecho, sus pechos; y centenares de ojos nos miraban ávidamente.