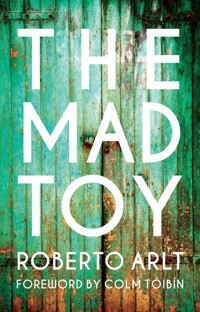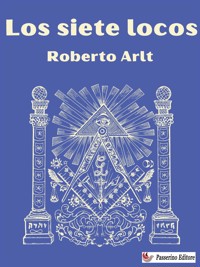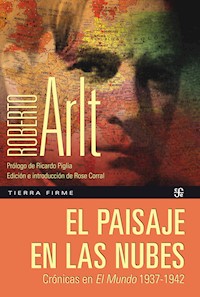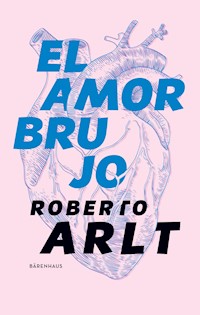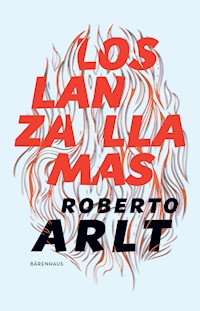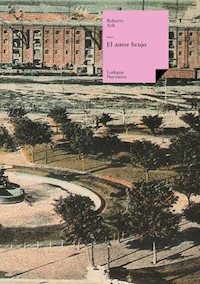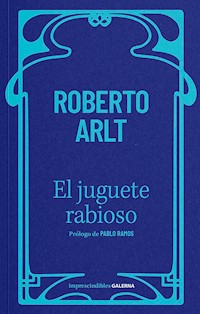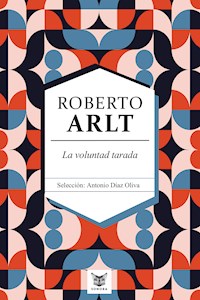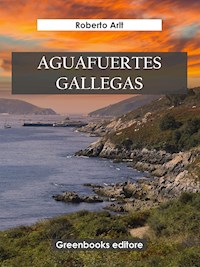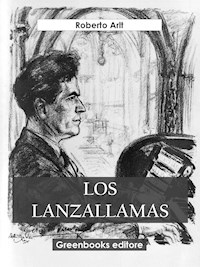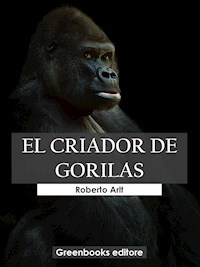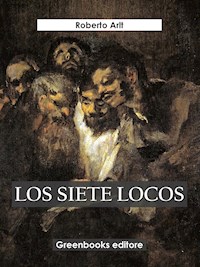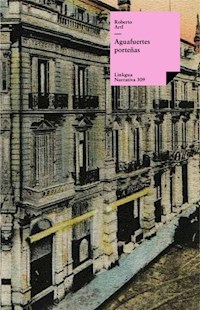
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Las Aguafuertes porteñas son fruto de vivencias tomadas de forma directa sin contemplaciones ni parlamentos filosóficos. Unas crónicas en blanco y negro que van captando la realidad sin endulzarlas con colores. En esta obra Roberto Arlt recoge las características del género costumbrista. Su ironía ataca de una manera mordaz los vicios morales y sociales del entorno porteño. Las Aguafuertes porteñas, escritas entre 1928 y 1933 en El Mundo de Buenos Aires, son textos breves; y fueron tan populares que se duplicaron las subscripciones los días en que aparecieron. En este conjunto de escritos se pone de manifiesto la capacidad del autor de describir los cambios de la ciudad de Buenos Aires. Arlt nos narra su pulso cotidiano, de modo crítico, nada concesivo. Construye con humor un estilo desenfadado. Nos introduce en una compleja trama de personajes urbanos que desfilan en la vida porteña. Utilizando la primera persona, se atribuye el papel de testigo ocular o protagonista y aporta verosimilitud a la narración. Los temas de las Aguafuertes porteñas, y sus desarrollos son completamente realistas —incluso costumbristas—, perfectamente creíbles y observables en aquel Buenos Aires de los años treinta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roberto Arlt
Aguafuertes porteñas
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Aguafuertes porteñas.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN rústica ilustrada: 978-84-9007-472-5.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-218-7.
ISBN ebook: 978-84-9953-790-0.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Yo no tengo la culpa 9
Causa sinrazón de los celos 13
Soliloquio del solterón 17
El origen de algunas palabras de nuestro léxico popular 20
Divertido origen de la palabra «squenun» 25
La tristeza del sábado inglés 29
La muchacha del atado 33
La tragedia de un hombre honrado 37
Los timadores de Sol en el botánico 41
Apuntes filosóficos acerca del hombre que «se tira a muerto» 45
Silla en la vereda 49
Motivos de la gimnasia sueca 53
Ventanas iluminadas 57
Dialogo de lechería 61
El que siempre da la razón 67
La señora del médico 71
El turco que juega y sueña 75
El placer de vagabundear 79
¡Atenti, nena, que el tiempo pasa! 83
El hombre corcho 87
¿No se lo decía yo? 91
Padres negreros 95
«Laburo» nocturno 99
El relojero 103
El hombre del apuro 107
Del que no se casa 111
La decadencia de la receta médica 115
Conversaciones de ladrones 119
La terrible sinceridad 123
El idioma de los argentinos 127
Psicología simple del latero 131
La madre en la vida y en la novela 135
La vida contemplativa 139
Candidatos a millonarios 143
Sobre la simpatía humana 147
El tímido llamado 151
La tragedia del hombre que busca empleo 155
¿Quiere ser usted diputado? 159
Enternecimiento 159
Discurso que tendría éxito 160
La inutilidad de los libros 163
No le pide nada el cuerpo... 165
Los libros y la verdad 167
El escritor como operario 169
Desorientadores 171
Concepto claro 173
Libros a la carta 175
Yo no tengo la culpa
Yo siempre que me ocupo de cartas de lectores, suelo admitir que se me hacen algunos elogios. Pues bien, hoy he recibido una carta en la que no se me elogia. Su autora, que debe ser una respetable anciana, me dice:
«Usted era muy pibe cuando yo conocía a sus padres, y ya sé quién es usted a través de su Arlt.»
Es decir, que supone que yo no soy Roberto Arlt. Cosa que me está alarmando, o haciendo pensar en la necesidad de buscar un seudónimo, pues ya el otro día recibí una carta de un lector de Martínez, que me preguntaba:
«Dígame, ¿usted no es el señor Roberto Giusti, el concejal del Partido Socialista Independiente?»
Ahora bien, con el debido respeto por el concejal independiente, manifiesto que no; que yo no soy ni puedo ser Roberto Giusti, a lo más soy su tocayo, y más aún: si yo fuera concejal de un partido, de ningún modo escribiría notas, sino que me dedicaría a dormir truculentas siestas y a «acomodarme» con todos los que tuvieran necesidad de un voto para hacer aprobar una ordenanza que les diera millones.
Y otras personas también ya me han preguntado: «¿Dígame, ese Arlt no es seudónimo?».
Y ustedes comprenden que no es cosa agradable andar demostrándole a la gente que una vocal y tres consonantes pueden ser un apellido.
Yo no tengo la culpa que un señor ancestral, nacido vaya a saber en qué remota aldea de Germanía o Prusia, se llamara Arlt. No, yo no tengo la culpa.
Tampoco puedo argüir que soy pariente de William Hart, como me preguntaba una lectora que le daba por la fotogenia y sus astros; mas tampoco me agrada que le pongan sambenitos a mi apellido, y le anden buscando tres pies. ¿No es, acaso, un apellido elegante, sustancioso, digno de un conde o de un barón? ¿No es un apellido digno de figurar en chapita de bronce en una locomotora o en una de esas máquinas raras, que ostentan el agregado de «Máquina polifacética de Arlt»?
Bien: me agradaría a mí llamarme Ramón González o Justo Pérez. Nadie dudaría, entonces, de mi origen humano. Y no me preguntarían si soy Roberto Giusti, o ninguna lectora me escribiría, con mefistofélica sonrisa de máquina de escribir: «Ya sé quién es usted a través de su Arlt». Ya en la escuela, donde para dicha mía me expulsaban a cada momento, mi apellido comenzaba por darle dolor de cabeza a las directoras y maestras. Cuando mi madre me llevaba a inscribir a un grado, la directora, torciendo la nariz, levantaba la cabeza, y decía:
—¿Cómo se escribe «eso»?
Mi madre, sin indignarse, volvía a dictar mi apellido. Entonces la directora, horrorizándose, pues se encontraba ante un enigma, exclamaba:
¡Qué apellido más raro! ¿De qué país es?
—Alemán.
—¡Ah! Muy bien, muy bien. Yo soy gran admiradora del káiser —agregaba la señorita. (¿Por qué todas las directoras serán «señoritas»?) En el grado comenzaba nuevamente el vía crucis. El maestro, examinándome, de mal talante, al llegar en la lista a mi nombre, decía:
—Oiga usted, ¿cómo se pronuncia «eso»?
(«Eso» era mi apellido.) Entonces, satisfecho de ponerlo en un apuro al pedagogo, le dictaba:
—Arlt, cargando la voz en la de.
Y mi apellido, una vez aprendido, tuvo la virtud de quedarse en la memoria de todos los que lo pronunciaron, porque no ocurría barbaridad en el grado que inmediatamente no dijera el maestro:
—Debe ser Arlt
Como ven ustedes, le había gustado el apellido y su musicalidad.
Y a consecuencia de la musicalidad y poesía de mi apellido, me echaban de los grados con una frecuencia alarmante. Y si mi madre iba a reclamar, antes de hablar, el director le decía:
—Usted es la madre de Arlt No; no señora. Su chico es insoportable.
Y yo no era insoportable. Lo juro. El insoportable era el apellido. Y a consecuencia de él, mi progenitor me zurró numerosas veces la badana.
Está escrito en la Cábala: «Tanto es arriba como abajo». Y yo creo que los cabalistas tuvieron razón. Tanto es antes como ahora. Y los líos que suscitaba mi apellido, cuando yo era un párvulo angelical, se producen ahora que tengo barbas y «veintiocho septiembres», como dice la que sabe quién soy yo «a través de su Arlt».
Y a mí, me revienta esto.
Me revienta porque tengo el mal gusto de estar encantadísimo con ser Roberto Arlt. Cierto es que preferiría llamarme Pierpont Morgan o Henry Ford o Edison o cualquier otro «eso», de esos; pero en la material imposibilidad de transformarme a mi gusto, opto por acostumbrarme a mi apellido y cavilar, a veces, quién fue el primer Arlt de una aldea de Germanía o de Prusia, y me digo: ¡Qué barbaridad habrá hecho ese antepasado ancestral para que lo llamaran Arlt! O, ¿quién fue el ciudadano, burgomaestre, alcalde o portaestandarte de una corporación burguesa, que se le ocurrió designarlo con estas inexpresivas cuatro letras a un señor que debía gastar barbas hasta la cintura y un rostro surcado de arrugas gruesas como culebras?
Mas en la imposibilidad de aclarar estos misterios, he acabado por resignarme y aceptar que yo soy Arlt, de aquí hasta que me muera; cosa desagradable, pero irremediable. Y siendo Arlt no puedo ser Roberto Giusti, como me preguntaba un lector de Martínez, ni tampoco un anciano, como supone la simpática lectora que a los veinte anos conoció a mis padres, cuando yo «era muy pibe». Esto me tienta a decirle: «Dios le dé cien años más, señora; pero yo no soy el que usted supone».
En cuanto a llamarme así, insisto: Yo no tengo la culpa.
Causa sinrazón de los celos
Hay buenos muchachitos, con metejones de primera agua, que le amargan la vida a sus respectivas novias promoviendo tempestades de celos, que son realmente tormentas en vasos de agua, con lluvias de lágrimas y truenos de recriminaciones.
Generalmente las mujeres son menos celosas que los hombres. Y si son inteligentes, aun cuando sean celosas, se cuidan muy bien de descubrir tal sentimiento, porque saben que la exposición de semejante debilidad las entrega atadas de pies y manos al fulano que les sorbió el seso. De cualquier manera; el sentimiento de los celos es digno de estudio, no por los disgustos que provoca, sino por lo que revela en cuanto a psicología individual.
Puede establecerse esta regla:
Cuanto menos mujeres ha tratado un individuo, más celoso es.
La novedad del sentimiento amoroso conturba, casi asusta, y trastorna la vida de un individuo poco acostumbrado a tales descargas y cargas de emoción. La mujer llega a constituir para este sujeto un fenómeno divino, exclusivo. Se imagina que la suma de felicidad que ella suscita en él, puede proporcionársela a otro hombre; y entonces Fulano se toma la cabeza, espantado al pensar que toda «su» felicidad, está depositada en esa mujer, igual que en un banco. Ahora bien, en tiempos de crisis, ustedes saben perfectamente que los señores y señoras que tienen depósitos en instituciones bancarias, se precipitan a retirar sus depósitos, poseídos de la locura del pánico. Algo igual ocurre en el celoso. Con la diferencia que él piensa que si su «banco» quiebra, no podrá depositar su felicidad ya en ninguna parte. Siempre ocurre esta catástrofe mental con los pequeños financieros sin cancha y los pequeños enamorados sin experiencia.
Frecuentemente, también, el hombre es celoso de la mujer cuyo mecanismo psicológico no conoce. Ahora bien: para conocer el mecanismo psicológico de la mujer, hay que tratar a muchas, y no elegir precisamente a las ingenuas para enamorarse, sino a las «vivas», las astutas y las desvergonzadas, porque ellas son fuente de enseñanzas maravillosas para un hombre sin experiencia, y le enseñan (involuntariamente, por supuesto) los mil resortes y engranajes de que «puede» componerse el alma femenina. (Conste que digo «de que puede componerse», no de que se compone.)
Los pequeños enamorados, como los pequeños financistas, tienen en su capital de amor una sensibilidad tan prodigiosa, que hay mujeres que se desesperan de encontrarse frente a un hombre a quien quieren, pero que les atormenta la vida con sus estupideces infundadas.
Los celos constituyen un sentimiento inferior, bajuno. El hombre, cela casi siempre a la mujer que no conoce, que no ha estudiado, y que casi siempre es superior intelectualmente a él. En síntesis, el celo es la envidia al revés.
Lo más grave en la demostración de los celos es que el individuo, involuntariamente, se pone a merced de la mujer. La mujer en ese caso, puede hacer de él lo que se le antoja. Lo maneja a su voluntad. El celo (miedo de que ella lo abandone o prefiera a otro) pone de manifiesto la débil naturaleza del celoso, su pasión extrema, y su falta de discernimiento. Y un hombre inteligente, jamás le demuestra celos a una mujer, ni cuando es celoso. Se guarda prudentemente sus sentimientos; y ese acto de voluntad repetido continuamente en las relaciones con el ser que ama, termina por colocarle en un plano superior al de ella, hasta que al llegar a determinado punto de control interior, el individuo «llega a saber que puede prescindir de esa mujer el día que ella no proceda con él como es debido».
A su vez la mujer, que es sagaz e intuitiva, termina por darse cuenta de que con una naturaleza tan sólidamente plantada no se puede jugar, y entonces las relaciones entre ambos sexos se desarrollan con una normalidad que raras veces deja algo que desear, o terminan para mejor tranquilidad de ambos.
Claro está que para saber ocultar diestramente los sentimientos subterráneos que nos sacuden, es menester un entrenamiento largo, una educación de práctica de la voluntad. Esta educación «práctica de la voluntad» es frecuentísima entre las mujeres. Todos los días nos encontramos con muchachas que han educado su voluntad y sus intereses de tal manera que envejecen a la espera de marido, en celibato rigurosamente mantenido. Se dicen: «Algún día llegará». Y en algunos casos llega, efectivamente, el individuo que se las llevará contento y bailando para el Registro Civil, que debía denominarse «Registro de la Propiedad Femenina».
Solo las mujeres muy ignorantes y muy brutas son celosas. El resto, clase media, superior, por excepción alberga semejante sentimiento. Durante el noviazgo muchas mujeres aparentan ser celosas; algunas también lo son, efectivamente. Pero en aquellas que aparentan celos, descubrimos que el celo es un sentimiento cuya finalidad es demostrar amor intenso inexistente, hacia un bobalicón que solo cree en el amor cuando el amor va acompañado de celos. Ciertamente, hay individuos que no creen en el afecto, si el cariño no va acompañado de comedietas vulgares, como son, en realidad, las que constituyen los celos, pues jamás resuelven nada serio.
Las señoras casadas, al cabo de media docena de años de matrimonio (algunas antes), pierden por completo los celos. Algunas, cuando barruntan que los esposos tienen aventurillas de géneros dudosos, dicen, en círculos de amigas:
—Los hombres son como los chicos grandes. Hay que dejar que se distraigan. También una no los va a tener todo el día pegados a las faldas...
Y los «chicos grandes» se divierten. Más aún, se olvidan de que un día fueron celosos...
Pero este es tema para otra oportunidad.
Soliloquio del solterón
Me miro el dedo gordo del pie, y gozo.
Gozo porque nadie me molesta. Igual que una tortuga, a la mañana, saco la cabeza debajo la caparazón de mis colchas y me digo, sabrosamente, moviendo el dedo gordo del pie:
—Nadie me molesta. Vivo solo, tranquilo y gordo como un archipreste glotón.
Mi carnita es honesta, de una plaza y gracias. Podría usarla sin reparo ninguno el Papa o el arzobispo.
A las ocho de la mañana entra a mi cuarto la patrona de la pensión, una señora gorda, sosegada y maternal. Me da dos palmaditas en la espalda y me pone junto al velador la taza de café con leche y pan con manteca. Mi patrona me respeta y considera. Mi patrona tiene un loro que dice: «¡Ajuá! ¿Te fuiste? Que te vaya bien», y el loro y la patrona me consuelan de que la vida sea ingrata para otros, que tienen mujer y, además de mujer, una caterva de hijos.
Soy dulcemente egoísta y no me parece mal.
Trabajo lo indispensable para vivir, sin tener que gorrear a nadie, y soy pacífico, tímido y solitario. No creo en los hombres, y menos en las mujeres, mas esta convicción no me impide buscar a veces el trato de ellas, porque la experiencia se afina en su roce, y además no hay mujer, por mala que sea, que no nos haga indirectamente algún bien.
Me gustan las muchachitas que se ganan la vida. Son las únicas mujeres que provocan en mí un respeto extraordinario, a pesar de que no siempre son un encanto. Pero me gustan porque afirman un sentimiento de independencia, que es el sentido interior que rige mi vida.
Más me gustan todavía las mujeres que no se pintan. Las que se lavan la cara, y con el cabello húmedo, salen a la calle, causando una sensación de limpieza interior y exterior que haría que uno, sin escrúpulos de ninguna clase, les besara encantado los pies.
No me gustan los chicos, sino excepcionalmente. En todo chiquillo, casi siempre se descubren fisonómicamente los rastros de las pillerías de los padres, de manera que solo me agradan a la distancia y cuando pienso artificialmente con el pensamiento de los demás que coinciden en decir: «¡Qué chicos, son un encanto!», aunque es mentira.
Me baño todos los días en invierno y verano. Tener el cuerpo limpio me parece que es el comienzo de la higiene mental.
Creo en el amor cuando estoy triste, cuando estoy contento miro a ciertas mujeres como si fueran mis hermanas, y me agradaría tener el poder de hacerlas felices, aunque no se me oculta que tal pensamiento es un disparate, pues si es Imposible que un hombre haga feliz a una sola mujer, menos todavía a todas.
He tenido varias novias, y en ellas descubrí únicamente el interés de casarse, cierto es que dijeron quererme, pero luego quisieron también a otros, lo cual demuestra que la naturaleza humana es sumamente inestable, aunque sus actos quieran inspirarse en sentimientos eternos. Y por eso no me casé con ninguna.
Personas que me conocen poco dicen que soy un cínico; en verdad, soy un hombre tímido y tranquilo, que en vez de atenerse a las apariencias busca la verdad, porque la verdad puede ser la única guía del vivir honrado.
Mucha gente ha tratado de convencerme de que formara un hogar; al final descubrí que ellos serían muy felices si pudieran no tener hogar.
Soy servicial en la medida de lo posible y cuando mí egoísmo no se resiente mucho, aunque me he dado cuenta que el alma de los hombres está constituida de tal manera, que más pronto olvidan el bien que se les ha hecho que el mal que no se les causó.
Como todos los seres humanos he localizado muchas mezquindades en mi y más me agradaría no tener ninguna, mas al final me he convencido que un hombre sin defectos sería inaguantable, porque jamás le daría motivo a sus prójimos para hablar mal de él, y lo único que nunca se le perdona a un hombre, es su perfección.
Hay días que me despierto con un sentimiento de dulzura floreciendo en mí corazón. Entonces me hago escrupulosamente el nudo de la corbata y salgo a la calle, y miro amorosamente las curvas de las mujeres. Y doy las gracias a Dios por haber fabricado un bicho tan lindo, que con su sola presencia nos enternece los sentidos y nos hace olvidar todo lo que hemos aprendido a costa del dolor.
Si estoy de buen humor, compro un diario y me entero de lo que pasa en el mundo, y siempre me convenzo de que es inútil que progrese la ciencia de los hombres si continúan manteniendo duro y agrio su corazón como era el corazón de los seres humanos hace mil años.
Al anochecer vuelvo a mí cuartujo de cenobita, y mientras espero que la sirvienta —una chica muy bruta y muy irritable— ponga la mesa, «sotto voce» canturreo Una furtiva lágrima, o sino Addio del passato o Bei giorni ridenti... Y mi corazón se anega de una paz maravillosa, y no me arrepiento de haber nacido.
No tengo parientes, y como respeto la belleza y detesto la descomposición, me he inscripto en la sociedad de cremaciones para que el día que yo muera el fuego me consuma y quede de mí, como único rastro de mi limpio paso sobre la tierra, unas puras cenizas.
El origen de algunas palabras de nuestro léxico popular
Ensalzaré con esmero el benemérito «fiacún».
Yo, cronista meditabundo y aburrido, dedicaré todas mis energías a hacer el elogio del «fiacún», a establecer el origen de la «fiaca», y a dejar determinados de modo matemático y preciso los alcances del término. Los futuros académicos argentinos me lo agradecerán, y yo habré tenido el placer de haberme muerto sabiendo que trescientos sesenta y un años después me levantarán una estatua.
No hay porteño, desde la Boca a Núñez, y desde Núñez a Corrales, que no haya dicho alguna vez:
—Hoy estoy con «fiaca».
O que se haya sentado en el escritorio de su oficina y mirando al jefe, no dijera:
—¡Tengo una «fiaca»!
De ello deducirán seguramente mis asiduos y entusiastas lectores que la «fiaca» expresa la intención de «tirarse a muerto», pero ello es un grave error.
Confundir la «fiaca» con el acto de tirarse a muerto es lo mismo que confundir un asno con una cebra o un burro con un caballo. Exactamente lo mismo.
Y sin embargo a primera vista parece ‘que no. Pero es así. Sí, señores, es así. Y lo probaré amplia y rotundamente, de tal modo que no quedará duda alguna respecto a mis profundos conocimientos de filología lunfarda.
Y no quedarán, porque esta palabra es auténticamente genovesa, es decir, una expresión corriente en el dialecto de la ciudad que tanto detestó el señor Dante Alighieri.
La «fiaca» en el dialecto genovés expresa esto: «Desgano físico originado por la falta de alimentación momentánea». Deseo de no hacer nada. Languidez. Sopor. Ganas de acostarse en una hamaca paraguaya durante un siglo. Deseos de dormir como los durmientes de Efeso durante ciento y pico de años.
Sí, todas estas tentaciones son las que expresa la palabreja mencionada. Y algunas más.
Comunicábame un distinguido erudito en estas materias, que los genoveses de la Boca cuando observaban que un párvulo bostezaba, decían: «Tiene la ‘fiaca’ encima, tiene». Y de inmediato le recomendaban que comiera, que se alimentara.
En la actualidad el gremio de almaceneros está compuesto en su mayoría por comerciantes ibéricos, pero hace quince y veinte años, la profesión de almacenero en Corrales, la Boca, Barracas, era desempeñada por italianos y casi todos ellos oriundos de Génova. En los mercados se observaba el mismo fenómeno. Todos los puesteros, carniceros, verduleros y otros mercaderes provenían de la «bella Italia» y sus dependientes eran muchachos argentinos, pero hijos de italianos. Y el término trascendió. Cruzó la tierra nativa, es decir, la Boca, y fue desparramándose con los repartos por todos los barrios. Lo mismo sucedió con la palabra «manyar» que es la derivación de la perfectamente italiana «mangiar la lollia». o sea «darse cuenta».
Curioso es el fenómeno pero auténtico. Tan auténtico que más tarde prosperó este otro término que vale un Perú, y es el siguiente: «Hacer el rosto».
¿A que no se imaginan ustedes lo que quiere decir «hacer el rosto»? Pues hacer el rosto, en genovés, expresa preparar la salsa con que se condimentarán los tallarines. Nuestros ladrones la han adoptado, y la aplican cuando después de cometer un robo hablan de algo que quedó afuera de la venta por sus condiciones inmejorables. Eso, lo que no pueden vender o utilizar momentáneamente, se llama el «rosto», es decir, la salsa, que equivale a manifestar: lo mejor para después, para cuando haya pasado el peligro.
Volvamos con esmero al benemérito «fiacún».