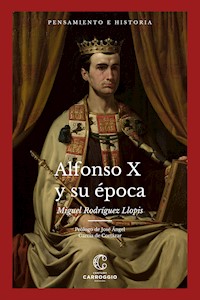Alfonso X el Sabio y su época
Miguel Rodríguez Llopis
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Carroggio - Century Publishers SL
C/ Ferran Valls i Taberner, 3 08006 Barcelona www.centurycarroggio.com Reservados todos los derechos.Portada: Alfonso X (1221-1284). Oleo de Joaquín Domínguez Bécquer (1817-1879) que se encuentra en el Ayuntamiento de Sevilla, ciudad donde falleció el monarca en 1284.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción. El reinado de Alfonso X: un quicio entre dos épocas de la Edad Media
Los estados europeos: monarquías, papado e imperio
El infante don Alfonso (1221-1252)
Alfonso X, rey de Castilla y León (1252-1284)
La coronación del rey: los símbolos de su poder
El proyecto imperial de Alfonso X
Las cruzadas castellanas contra el Islam occidental
Renacimiento cultural y progreso científico en el ámbito europeo
La creación de un derecho de estado
Los intelectuales y la corona: la obra histórica y literaria
La monarquía castellana y el arte gótico
Bibliografía
Autores
Índice general
Miniatura de Alfonso X en el Libro de los Juegos (1283)
Introducción. El reinado de Alfonso X: un quicio entre dos épocas de la Edad Media
José Ángel García de Cortázar
El día 4 de abril de 1284 moría en Sevilla el monarca Alfonso X. Tenía sesenta y dos años y, durante casi treinta y dos, había ocupado el trono de Castilla como hijo y sucesor de Fernando III el Santo. Dos meses y medio antes de morir, Alfonso había redactado sus últimas disposiciones testamentarias. Venían a completar las que había ordenado en noviembre del año anterior. Unas y otras expresaban las que, en los momentos finales de su existencia, fueron sus preocupaciones más intensas. El abatimiento por la pérdida de su autoridad en el reino, sumido en el pleito por la sucesión con su propio hijo Sancho al frente de los rebeldes. La piedad y el reconocimiento a Santa María y a las ciudades de Murcia y Sevilla. Y la preocupación por la conservación de los libros que habían sido su creación y su refugio: el Setenario, las Tablas Alfonsíes, las Cantigas. Por lo demás, a sus súbditos correspondió interpretar la voluntad del Rey Sabio que, en su codicilo, veló su decisión sucesoria al referirse, sin nombrar expresamente a nadie, a «aquél que derechamente e por nos heredare Castella e León e los otros nuestros regnos».
El rey que concluía de este modo su reinado había nacido en Toledo en 1221. Sus padres fueron Fernando III, rey de Castilla, que desde 1230 lo fue también de León, y Beatriz de Suabia, hija de Felipe de Suabia y, por tanto, nieta de Federico I Barbarroja. Al nacer, el infante castellano, primogénito de sus padres, recibió el nombre de Alfonso. Había sido el de su abuelo paterno, Alfonso IX de León, pero, sobre todo, el de su bisabuelo, Alfonso VIII de Castilla. Su ascendencia llamaba al futuro Rey Sabio a recoger una importante herencia política. La territorial la constituían los reinos de Castilla y León, desde 1230 definitivamente unidos en la persona de su padre, Fernando III, quien los amplió considerablemente durante su reinado. La de la teoría política era más compleja. En ella se combinaban iniciativas de Alfonso VIII y de Fernando III con las perspectivas aportadas por su madre, Beatriz de Suabia. Era ésta miembro de la familia imperial y, como Hohenstaufen, formaba parte del bando gibelino, tradicionalmente enemigo del bando güelfo aliado del papado.
Los primeros años de la vida del infante Alfonso transcurrieron en tierras burgalesas y, en menor medida, en las gallegas de Orense. En ambas regiones poseía importante patrimonio su ayo García Fernández de Villamayor, mayordomo de la reina Berenguela, abuela materna del príncipe. Así, probablemente, en Pampliega y Villaquirán, de un lado, y en Allariz, de otro, fue aprendiendo Alfonso los dos idiomas que tan expertamente iba a utilizar más tarde: el castellano de sus creaciones historiográficas, científicas y jurídicas; el gallego de sus efusiones más profundas. Tal vez, en los mismos lugares de su infancia el infante pasó también parte de su juventud. La otra parte, y cada vez en mayor proporción, la vivió en los campamentos que su padre Fernando mandó levantar en las distintas etapas de su victorioso avance por el valle del Guadalquivir.
En ese tramo de su vida el futuro Rey Sabio evidenció ya rasgos de sólida formación intelectual, amplia curiosidad cultural, claros planteamientos políticos y jurídicos y probada experiencia de mando de las tropas, acrisolada, especialmente, en la conquista del reino de Murcia. A esas fechas, esto es, entre 1244 y 1248, en vísperas de contraer matrimonio con Violante de Aragón, hija del rey Jaime I el Conquistador, deben de corresponder las representaciones iconográficas más abundantes de Alfonso X. Recogidas más tarde en las iluminaciones de las Cantigas o en la estatua del claustro de la catedral de Burgos, el futuro Rey Sabio aparece como un hombre de porte majestuoso, rostro ovalado y rasurado, nariz aguileña y ojos dulces e inteligentes.
Tal era el hombre que, a sus treinta y un años, a la muerte de su padre, Fernando III, el 30 de mayo de 1252, se convirtió en rey de Castilla y León. A partir de entonces y hasta el 4 de abril de 1284, casi treinta y dos años de largo y duro reinado. Un reinado que, hasta hace quince años, sorprendentemente, no había sido objeto en cantidad ni calidad de los estudios que merecía. Como historias generales del reinado contábamos con las del marqués de Mondéjar, aparecida en 1777, y la de Antonio Ballesteros, publicada en 1963. En una y otra la acumulación del material informativo no iba acompañada de la clarificación y la interpretación de los problemas del reinado. En ambas, los árboles no dejaban ver el bosque. Pero, curiosamente, en cuanto a aspectos concretos, el reinado alfonsí tampoco había tenido mucha suerte. Por supuesto, había interesado su producción historiográfica, su mecenazgo en empresas artísticas, su creación literaria poética y su obra legislativa. Pero aspectos cruciales, como pudo ser el proceso que condujo a la elaboración del código de Las Siete Partidas, no se conocían con seguridad, por no hablar de otros que atañían a la evolución social, económica o política del reino.
Desde hace quince años nuestro conocimiento del reinado de Alfonso X ha mejorado notablemente. La conmemoración de los siete siglos de la muerte del rey sirvió de estímulo para cerrar trabajos en marcha y abrir nuevas investigaciones. Gracias a unos y otras sabemos bastante más de la historia de aquellos treinta y dos años. De un lado, han aparecido de forma casi simultánea dos importantes visiones generales del reinado: la de Joseph O’Callaghan y la de Manuel González Jiménez. De otro, se han multiplicado los artículos sobre aspectos parciales, que han aparecido bien a título disperso en publicaciones diversas, bien a título agrupado en volúmenes dedicados específicamente al Rey Sabio y su tiempo, como el coordinado hace pocos años por Miguel Rodríguez Llopis y, desde luego, este mismo.
Entre los efectos de la renovada atención al reinado de Alfonso X no ha sido el menor el de facilitar conocimientos para situarlo más correctamente en la coyuntura europea de la segunda mitad del siglo XIII. En concreto, para superar una visión tradicional de nuestra Edad Media de la que el Rey Sabio ha sido una de sus víctimas. Tal visión propiciaba que viéramos separadamente las fases de ascenso y de descenso, de crecimiento y de crisis en nuestra historia medieval. Pero aun reconociendo que un reinado como el de Alfonso X se situaba en el umbral de la crisis del siglo XIV, rara vez éramos capaces de verlo como quicio, como gozne que permitía que la puerta de la historia y de la interpretación de sus treinta y dos años de gobierno se abriera ya hacia el lado del pasado, ya hacia el del futuro.
Hoy, en cambio, en esta introducción, es precisamente la metáfora del quicio entre dos épocas la que he escogido para dar cuenta del reinado del Rey Sabio. Creo que es la que puede reflejar mejor la obra del monarca y, desde luego, la evolución de la sociedad del reino. En una palabra, la que, recogiendo el espíritu de los recientes estudios, ayude a superar interpretaciones excesivamente simplistas del reinado alfonsí. Especialmente, dos. La primera, la del Alfonso X ensoñador: «Mientras consideraba el cielo y observaba los astros, se olvidó de la tierra» diría, injustamente, Juan de Mariana. La segunda, la del Alfonso X fracasado político. Sin duda, tuvo sus fracasos, pero insistir exclusivamente en ellos supone, en cierto modo, primar el lado biográfico sobre el social, el individual sobre el colectivo, en la historia del reino de Castilla de la segunda mitad del siglo XIII. Por el contrario, hace más justicia a la verdad recordar el reinado de Alfonso X como reinado-quicio entre dos épocas, las que la tradición académica ha consagrado como Plena y Baja Edad Media. Y ello, al menos, en los aspectos que paso a desgranar a continuación.
Entre el cosmopolitismo y el nacionalismo
El papel de quicio del reinado alfonsí en este primer aspecto es visible en dos escenarios, el peninsular y el europeo. En el escenario de la península ibérica, los cuarenta años anteriores al comienzo del reinado de Alfonso X habían estado presididos por la espectacular expansión territorial hispano-cristiana a costa de los musulmanes de al-Andalus. Primero, frente al imperio de los almohades, debelado en 1212 en la batalla de Las Navas de Tolosa; después, frente a los que han podido ser llamados los terceros reinos de taifas, tanto Fernando III de Castilla, por el lado occidental, como Jaime I de Aragón, por el oriental, habían conseguido continuos éxitos. Como resultado, en 1260, salvo el reino nazarí de Granada, vasallo de Castilla, el resto del territorio de al-Andalus se hallaba en manos cristianas.
Del lado castellano, será el reinado de Alfonso X el encargado de digerir los rapidísimos avances. Lo hará con evidentes dificultades. Unas serán de carácter político-militar: las sublevaciones de la población mudéjar en el reino de Murcia y en la baja Andalucía. Para reprimirlas, el monarca organizó nuevas campañas, ahora de represión y expulsión, que fomentaron, sin duda, un sentimiento nacionalista cristiano. Pero más decisivas fueron, a la postre, las dificultades y consecuencias de tipo económico y social que tocó vivir al reino como resultado de la incorporación de los extensos y ricos territorios andalusíes y murcianos. De ellas, las demográficas fueron las primeras en hacerse notar. En efecto, el rápido avance conquistador del reinado de Fernando III había estimulado la emigración de gentes residentes al norte del Sistema Central a las tierras ahora ocupadas, especialmente las andaluzas. «Hacer la Andalucía» fue en el siglo XIII para castellanos viejos, gallegos, leoneses y gentes del norte tan atractivo y necesario como sería, siglos después, para sus descendientes «hacer las Américas». Con una diferencia: la marcha de colonos a Andalucía provocó en las tierras del norte del reino un estancamiento, cuando no un cierto vaciamiento, poblacional. En cambio, tal aporte humano resultó, a todas luces, insuficiente para colmatar el sur, del que los musulmanes, en su gran mayoría, habían huido. Su lugar no fue ocupado siquiera por los beneficiarios de los repartimientos de las tierras ocupadas por los ejércitos de Fernando III y Alfonso X. Algunos de ellos, en efecto, no tardaron en regresar a sus lugares de origen.
Junto a las razones demográficas, otras de carácter económico explican algunas de las debilidades del reinado alfonsí. En principio, la reconquista y la repoblación de la meseta meridional y al-Andalus y los movimientos de población subsiguientes habían provocado el aumento tanto del número de propietarios como de las dimensiones de las propiedades. Aunque hoy parece claro que la creación de los grandes latifundios y, paralelamente, de la figura del jornalero, fue un proceso del siglo XIV más que del XIII, es evidente que sus raíces se encontraban en el reinado de Alfonso X. Pero, en segundo lugar, la detención de la expansión territorial y, sobre todo, los limitados aportes demográficos contribuyeron a ralentizar la reproducción de un sistema basado en el carácter extensivo de la producción. Todo ello trajo consigo una crisis en las expectativas de crecimiento o, simplemente, de mantenimiento de las rentas de la nobleza del reino. El fenómeno coincidió con una etapa de aumento de los gastos. A él contribuyeron tanto los propios intentos de mantener el ritmo de vida, sostenido antes por el dinero fácil del botín y las parias, como la inflación o el encarecimiento del equipo militar del noble. No olvidemos que, por aquellas fechas, se produjo la incorporación del hierro a la armadura y la necesidad de hacer frente a nuevas técnicas de ataque a las fortalezas.
La atención a estos nuevos y crecientes gastos obligó a la nobleza a reconvertir la economía de guerra en economía de paz. A falta del antiguo y cómodo expediente del botín, la nobleza reforzó su presión señorial sobre el campesinado dependiente y, a la vez, buscó ingresos complementarios. Enseguida, la búsqueda se orientó por los tres caminos posibles. Los nobles trataron de adquirir posesiones o rentas a costa del rey, a costa de otros señores, en especial, los monasterios, y, finalmente, a costa de los campesinos. Conforme avanzó el reinado de Alfonso X y fueron más patentes las consecuencias del descenso relativo de rentas, se verán también con más claridad sus efectos sociales: enfrentamientos entre nobles y monarca, hostilidades de nobles entre sí, acciones de los malhechores feudales sobre los campesinos. Daba la impresión de que la lucha externa contra el islam había sido sustituida por la pugna en el interior del reino.
En el escenario europeo, Alfonso X vivió, ante todo, el fracaso de sus aspiraciones al trono imperial. El llamado «fecho del Imperio» había arrancado en 1245, siete años antes de que Alfonso X se convirtiera en rey de Castilla. En aquella fecha, el emperador Federico II Hohenstaufen fue excomulgado por el papa, quien desligó a sus súbditos del juramento de fidelidad propio del vasallaje. Cinco años después, sin conseguir el perdón papal, murió Federico II. Ni su hijo Conrado ni, a la muerte de éste en 1254, su nieto Conradino consiguieron el reconocimiento como emperador. Durante ese tiempo, aunque solo reconocido por los seguidores del pontífice, lo fue Guillermo de Holanda. Al morir éste en 1256, el Imperio quedó vacante. Para remediar la situación, se presentaron varias candidaturas. Entre éstas, un sector de la nobleza alemana propuso la de Alfonso X, quien, por línea materna, era bisnieto del emperador Federico I Barbarroja.
El monarca castellano aceptó la propuesta y, durante diecisiete años, persiguió el nombramiento de emperador frente a las pretensiones de un candidato rival, Ricardo de Cornualles. Por fin, en octubre de 1273, los electores imperiales excluyeron a los dos y confiaron la corona a un hombre que, en aquellos momentos, resultaba menos poderoso y peligroso para ellos: Rodolfo de Habsburgo. Paradójicamente, con su entronización, Rodolfo abrió a su familia unas puertas imperiales que, a la postre, no se cerrarían hasta el siglo XX. Para la fecha de la elección del nuevo emperador, en 1273, Alfonso X había consumido importantes cantidades de dinero, votadas a regañadientes por las cortes del reino de Castilla, cuyos representantes no sintieron la menor simpatía por el «fecho del Imperio». Además de la sangría monetaria, la derrota de la candidatura de Alfonso al trono imperial supuso un repliegue político, una pérdida de cosmopolitismo. Como un síntoma, desde entonces, se redujo el círculo de búsqueda de las esposas para los reyes castellanos. Como otro indicio, se produjo un fortalecimiento del sentido de nacionalidad que quedó ampliamente reflejado en la historiografía alfonsí.
Entre la articulación feudal y la articulación corporativa
La necesidad de recabar el apoyo moral y financiero de los súbditos para sus pretensiones al trono imperial empujó a Alfonso X a reclamarles frecuentemente importantes cantidades de dinero. El medio utilizado para conseguirlo fue la petición en Cortes. Ello explica la frecuencia de sus reuniones. La crónica del reinado habla de dieciséis o diecisiete convocatorias de este tipo, además de la de siete ayuntamientos, pero solo de cuatro de ellas se han conservado los cuadernos que permiten conocer las peticiones y las concesiones respectivas. Como sabemos, toda reunión de Cortes implicaba un pacto: el rey conseguía dinero de las ciudades del reino, pero, a cambio, debía escuchar las quejas presentadas por los representantes. Con frecuencia, incluían demandas de la población contra la carestía de la vida, concretamente contra la elevación de precios que siguió al enriquecimiento general provocado por la conquista y la ocupación de Andalucía.
Las Cortes sirvieron, por tanto, desde el punto de vista de la política económica, para reflejar el proceso inflacionario que se había desatado en el reino y para arbitrar medidas con las que atajarlo. Los ordenamientos de precios y salarios de las Cortes de Valladolid de 1258 y Jerez de la Frontera de 1268 trataron de cubrir ese objetivo. Pero, a la vez, la frecuencia de las reuniones de Cortes propició su institucionalización. Sus consecuencias en el campo de la representatividad política se vieron enseguida. De un lado, los nobles trataron de establecer un pacto entre ellos y la monarquía que prolongara los viejos vínculos personales de carácter vasallático. De otro, las ciudades se hicieron presentes como corporaciones con fuerza suficiente para que se las tuviera en cuenta. Con ello, se consagró la individualidad y los perfiles de los tres interlocutores políticos característicos de la Baja Edad Media en Castilla y en los otros reinos europeos: la monarquía, la nobleza y las ciudades de realengo. En todos los casos, como veremos en otro apartado, la circunstancia de vivir en una tierra bajo un soberano estimuló que la representación política quedara condicionada por el componente territorial. Debían ser las corporaciones de un territorio concreto, en este caso, el reino de Castilla, las que asumieran la representación del conjunto del mismo.
Entre el mundo rural y el mundo urbano
El ascenso de la población de algunos de los municipios de realengo a la condición de interlocutores políticos suponía, a la vez, el reconocimiento de la fuerza de los grupos sociales instalados en las villas y ciudades del reino de Alfonso X. El nacimiento de esos núcleos urbanos, en general, a partir del siglo XI, había sido consecuencia de la existencia de excedentes y de su reunión en determinados puntos. Con frecuencia, los primeros inspiradores y beneficiarios de la creación y concentración de los excedentes habían sido unos cuantos monasterios. Después, la garantía de continuidad de tales excedentes había estimulado la instalación permanente en determinados núcleos de gentes dedicadas a actividades distintas de la agricultura y la ganadería. Es decir, artesanos y comerciantes.
A mediados del siglo XIII las distintas circunstancias de nacimiento y desarrollo de las villas del reino habían dejado su señal en el plano y en las funciones desarrolladas por cada una de ellas. No era difícil distinguir, por ello, los pequeños burgos del Camino de Santiago, nacidos a finales del siglo XI entre Logroño y Compostela y dotados de vocación mercantil y artesanal. O las ciudades de frontera, surgidas durante el siglo XII entre los ríos Duero y Tajo de la agrupación amurallada de varias pequeñas aldeas y orientadas a la peripecia militar y la explotación ganadera. O las grandes ciudades andaluzas, incorporadas al reino tras la conquista del valle del Guadalquivir en el siglo XIII. O, por fin, las pequeñas villas norteñas, de creación más tardía y funcionalidad más explícita y deliberada. Cualquiera que fuera su tamaño, forma y emplazamiento, todos esos núcleos urbanos cumplían los requisitos para ser considerados como tales. Más aún: al menos desde el reinado de Alfonso VI, hacía casi doscientos años, los monarcas estaban convencidos del importante papel que tales núcleos podían desempeñar.
Alfonso X mostró pronto su conocimiento de las ventajas de villas y ciudades. Enseguida puso en marcha su política de desarrollo de los núcleos urbanos y la mantuvo durante todo su reinado. Fruto de ella fue la creación de polas en Asturias o de villas en las rutas de la meseta norte a Francia, como la guipuzcoana de Tolosa, la consolidación de otras ya existentes entre el interior del reino y el litoral cantábrico, como Orduña, y la fundación de núcleos realengos en espacios densamente señoriales; así lo hizo en Ciudad Real, con éxito relativo, y en Galicia, con fracaso. Fruto de esa misma política fue también la voluntad real de consolidar las grandes capitales regionales del reino: Burgos, León, Toledo, Badajoz, Murcia y Sevilla. Gracias a Alfonso X, aunque el reino de Castilla continuó siendo un espacio mayoritariamente agrario y ganadero, se convirtió, a la vez, en un ámbito cada vez más y mejor articulado desde de las ciudades y en beneficio de ellas.
Entre el comercio altomedieval y el comercio bajomedieval
El desarrollo de villas y ciudades era impensable sin el desarrollo paralelo de la actividad comercial, pero de una actividad caracterizada por unos rasgos que el comercio europeo solo empezó a tener desde el siglo XIII. Durante ese período se pasó, en Europa occidental, de un tráfico escaso, terrestre, ocupado en transportar productos de volumen reducido y elevado precio, a otro mucho más intenso, en buena parte marítimo, encargado de trasladar bienes de gran volumen y precio reducido; con frecuencia, productos de subsistencia, de alimentación o de vestido con destino al abastecimiento de las ciudades. En el reino de Castilla ese tránsito de un tipo de comercio a otro se operó durante el reinado de Alfonso X y benefició tanto a las grandes ciudades andaluzas, singularmente Sevilla, como a las pequeñas villas de la costa cantábrica y gallega.
Los mercaderes y los barcos procedentes de unos y otros núcleos participaron activamente en los circuitos mercantiles europeos. A mediados del siglo XIII los dos más importantes eran el noratlántico y el mediterráneo. La relación entre ambos se hallaba interrumpida para las naves cristianas por el control que los benimerines, musulmanes, ejercían sobre el estrecho de Gibraltar. Poco a poco, y gracias al esfuerzo combinado de naves cantábricas, andaluzas y genovesas, se abrió a las embarcaciones de los mercaderes europeos la relación marítima entre el Mediterráneo y el Atlántico. Para estimular la actividad mercantil en las ciudades del reino, Alfonso X fue generoso en la concesión de privilegios a las ciudades en forma de ferias, mercados y exenciones de portazgo e incentivó una cierta unificación de los sistemas de pesos y medidas. Como compensación, y como forma de que la corona se aprovechara del desarrollo del comercio, estableció nuevas formas de fiscalidad, entre ellas el diezmo de la mar. También en el aspecto fiscal, y no solo por ese impuesto, el reinado de Alfonso X constituyó un evidente quicio entre dos épocas.
De nada hubieran servido los estímulos al comercio si los mercaderes no contaban con productos con los que traficar. Éste no fue el caso de la Castilla de Alfonso X. Durante su reinado se organizó la producción y exportación del producto que iba a ser símbolo de la economía del reino: la lana. Las exigencias de las industrias pañeras, en especial de Flandes e Inglaterra, animaron a ordenar cuidadosamente el tráfico lanero. Ello implicó consolidar los circuitos de trashumancia del ganado ovino ya existentes y organizar el paso de los rebaños por las tierras del reino. Con ese doble objetivo se produjo la fusión de las numerosas mestas locales o comarcales en el Honrado Concejo de la Mesta. Sus actividades las alentó el propio Alfonso X al conceder una serie de privilegios, prácticamente fundacionales, que culminaron en los del año 1273. La institución de la Mesta aseguró la exportación lanera castellana, que alcanzó su punto culminante a finales del siglo XV.
Entre la diversidad jurídica y los intentos de uniformidad
La sociedad del reino de Castilla, como la de otros reinos europeos, aparecía a mediados del siglo XIII organizada en un sinnúmero de señoríos. Una especie de gigantesco rompecabezas reunía dentro del territorio del reino los señoríos del rey (realengo), los de los monasterios y catedrales (abadengos), los de los nobles laicos (solariegos) y los de los núcleos urbanos (concejiles). Los cuatro tipos de señoríos tenían tres rasgos comunes que permitían identificarlos como tales: un territorio, una población y el reconocimiento de la existencia de un señor que ejercía su dominio sobre tierras y hombres. Los restantes rasgos eran diferentes. Según los señoríos, su titular podía ser individual o colectivo, su territorio disperso o continuo, su población numerosa o reducida y las competencias de su señor amplias o restringidas. Entre éstas, en mayor o menor proporción, cada señor en su señorío podía, al menos, dictar o pactar la norma de convivencia (el fuero o las ordenanzas), nombrar los oficiales encargados de su cumplimiento, cobrar tributos, convocar la fuerza de los guerreros y, sobre todo, juzgar.
Este rompecabezas jurídico y político propio del reino de Castilla constituyó uno de los objetos de atención permanente por parte del monarca Alfonso X. Desde el primer momento de su reinado, el rey trató de superar la diversidad foral con que se encontró. Y lo hizo por el único camino por el que cabía hacerlo: en lugar de la tradición, apeló a los fundamentos doctrinales del Derecho romano, cuya consideración y estudio se habían puesto en marcha a finales del siglo XII en Italia. Así, aprovechando la doctrina jurídica sostenida por los jueces formados en aquel derecho, Alfonso X defendió dos principios. El primero, el rey es emperador en su reino; de ello dedujo que ni el papa ni el emperador estaban por encima de él. Y el segundo, el reino es un cuerpo, un organismo; el rey es su cabeza y los demás miembros se vinculan a ella por los lazos de la naturaleza (hoy lo llamaríamos «nacionalidad») que obligan a todos los habitantes de Castilla por el mero hecho de residir en el territorio del reino. De estos dos principios Alfonso X dedujo, a su vez, dos consecuencias: la necesidad de elaborar un único y sistematizado ordenamiento jurídico para el conjunto del reino y el derecho del monarca a intervenir y ejercer sus competencias en los señoríos de nobles, eclesiásticos y concejos.
Hay que reconocer que el Rey Sabio tuvo escaso éxito en la segunda de esas pretensiones. De hecho, con la excusa del pleito por la sucesión, la mayor parte de los señores del reino se sublevó en 1272 contra la iniciativa intervencionista del monarca. Más éxito tuvo, en cambio, la primera de sus propuestas. Tal vez porque, en apariencia, solo era teórica. Por ese camino, los diversos intentos de Alfonso X en el campo legislativo cuajaron, sucesivamente, en el Fuero Real, el Setenario,el Espéculo y Las Siete Partidas. En todos los casos, y pese a los reiterados fracasos en el ámbito de los hechos, la voluntad del monarca mantuvo en vigor su proyecto de fortalecimiento de la autoridad real. En su empeño y en la radicalidad de sus formulaciones también el reinado de Alfonso X constituyó un verdadero quicio.
Entre la cultura eclesiástica y la secular de la universidad
Las formulaciones políticas de Alfonso X estaban impregnadas de racionalidad y secularidad. Como habían hecho griegos y romanos, sustraían de manos de los dioses la tarea de ordenar la sociedad de los hombres. Estos aparecían como los únicos responsables de su vida en comunidad. El mismo espíritu racional y secular presidió la protección que el Rey Sabio otorgó a los centros transmisores del saber. Hasta comienzos del siglo XIII estos centros en forma de escuelas habían radicado en los monasterios y las catedrales, habían atendido la formación de monjes y clérigos y habían basado sus enseñanzas en la repetición memorística de la Biblia o de los escritos de los Santos Padres u otras autoridades reconocidas por la Iglesia.
Las novedades del siglo XIII serán, de un lado, los estudios creados en algunos conventos de las órdenes mendicantes, más abiertos al conocimiento de la realidad de una sociedad que vivía cada vez en mayor proporción en ciudades y, sobre todo, las universidades. En lo que atañe al reino de Castilla, es posible que la Universidad de Salamanca hubiera nacido ya hacia el año 1218. Sin embargo, fue en 1254 cuando un privilegio de Alfonso X, a instancias de los «maestros e escolares del Estudio de la Universidad de Salamanca», dio carta de naturaleza a la nueva institución de transmisión del saber. El modelo universitario escogido fue el de Bolonia y los estudios se orientaron a los de Artes y Derecho. Los primeros, que debían servir para una formación básica, incluían algunas de las materias que han constituido históricamente el currículo de los estudiantes de Filosofía y Letras. El segundo proporcionaba el conocimiento de los dos Derechos, civil y eclesiástico, renovados desde la perspectiva del Derecho romano, y, con ellos, la posibilidad de participar en el proyecto de Alfonso X de transformar los ordenamientos jurídicos del reino.
Sin alcanzar el rango de universidad, otras dos fundaciones académicas debieron su nacimiento al interés de Alfonso X y supusieron, igualmente, importantes novedades respecto a la situación anterior. Fueron las escuelas de Sevilla y Murcia, orientadas a la institucionalización de la transmisión de saberes entre dos culturas (musulmana y cristiana) y dos idiomas (el árabe y el latín). En ese aspecto, las nuevas creaciones alfonsíes recogían y fortalecían la herencia de la impropiamente llamada «escuela de traductores» de Toledo. Precisamente, ésta, que había conocido ya una etapa de esplendor en la segunda mitad del siglo XII, durante el reinado de Alfonso VIII de Castilla, vivió una nueva etapa, aún más fructífera, bajo la directa supervisión de Alfonso X, primero como príncipe, luego como rey.
Como un símbolo de que los nuevos tiempos en la transmisión del saber empujaban a este más allá de los círculos clericales que manejaban el latín, el Rey Sabio fue un decidido impulsor de la producción en los idiomas romances hablados por sus súbditos. De los dos, y pese a que, para 1260, Gonzalo de Berceo había escrito ya sus poemas en castellano, Alfonso X reservó el gallego para las creaciones poéticas, más personales. A ese idioma confió sus Cantigas, cuyo carácter quedaría resaltado por la melodía monódica con que, en su recitado, debían ser acompañadas. En cambio, el monarca se sirvió de forma sistemática del castellano en otras de sus actividades. En principio, en las tareas de gobierno, con lo que reforzaba iniciativas de su padre, que había introducido el idioma en la cancillería real. En segundo término, en la labor legislativa. Y, en tercer lugar, en las tareas culturales, en que, hasta el momento, solo habían tenido cabida el árabe y el latín. La entrada del castellano en estos ámbitos, durante el reinado de Alfonso X y por decidido impulso del monarca, corroboró la precoz mayoría de edad de la prosa castellana para expresar conceptos científicos.
Entre el conocer acrítico y el saber científico
El gusto por la ciencia pudo ser innato en Alfonso X, pero, además, el monarca contó con las favorables circunstancias que le brindaba su propia ciudad natal, Toledo. Desde hacía siglos constituía un lugar de cruce de culturas, papel que el rey impulsó deliberadamente. Él fue el mecenas de la segunda etapa de lo que se ha llamado «escuela de traductores». En su tiempo, estos no fueron simples y asépticos trasladadores del griego al árabe y de este al latín y al castellano, sino verdaderos intelectuales preocupados por las implicaciones científicas de los libros traducidos. Entre estos, se hallaban obras de al-Battani, la Geografía de Ptolomeo, el Almanaque de Azarquiel, algunas de las cuales sirvieron de base para la sustancial aportación alfonsí, los Libros del saber de Astronomía.
En ellos no solo se planteaban y resolvían problemas en relación con las mediciones astronómicas, sino que se proponían técnicas de construcción de instrumentos como la esfera celeste, el astrolabio, el cuadrante o relojes de variados tipos. Con todo, el hecho de que, junto a la astronomía, no se atendiera proporcionalmente el cultivo de las matemáticas hace pensar que el interés astronómico tenía todavía mucho que ver con el astrológico, esto es, con el conocimiento de la presunta influencia de los astros en las vidas humanas. Esas mismas preocupaciones no solo alimentaron otras aportaciones significativas del escritorio alfonsí, como el Libro de las cruces, el Libro de los juicios de las estrellas o el Lapidario, sino que, además, explican la importancia que agoreros y estrelleros tuvieron en la corte. En consonancia con ese espíritu, el tono general de las ideas médicas de la corte del Rey Sabio debió de ser, en buena parte, creencial.
Estas últimas evidencias no deben hacer olvidar la convicción científica mostrada por Alfonso X en el campo historiográfico. En éste, el escritorio alfonsí produjo dos magníficos resultados. El primero fue la Primera Crónica General. Para su elaboración se procedió a una sistemática recopilación de las fuentes anteriores; no solo de las escritas, sino también de las orales que, por mandato real, aportaron los propios juglares. El segundo fue la General e Grand Estoria, ensayo de historia universal que, basado en la Biblia y en autores latinos, paganos y cristianos, y árabes, quedó finalmente inconcluso. En ambos casos, la historia no aparecía, en manos de Alfonso X, como un producto meramente cultural y elitista. Como el monarca asumió paladinamente, el conocimiento del pasado podía ser un instrumento de adoctrinamiento. En especial, la historia nacional, con el recuerdo de la participación en empresas colectivas, podía contribuir a crear una conciencia de unidad de destino de la comunidad.
Entre la ambición y la realidad
El reinado de Alfonso X, visto en su conjunto, y a tono con el espíritu de la época, parece un verdadero Speculum.Algo así como un vasto panorama de iniciativas y conocimientos sistematizados. En el ámbito del poder político, el monarca había propuesto el dominio de la realeza sobre el conjunto de las tierras del reino de Castilla. Más aún, quien se consideraba ya «emperador en su reino» no renunció a ocupar el propio trono imperial. En el ámbito jurídico, el rey había tratado de superar la diversidad de ordenamientos locales existentes sometiéndolos a la unidad de los principios legales romanistas y a la sistematización técnica de sus disposiciones. En el ámbito de la vida pública y las costumbres de su reino, Alfonso X había intentado ordenar tanto los precios y salarios como las casas de juego o tafurerías o las propias diversiones de salón y taberna, como se ve en su Libro de ajedrez, dados e tablas. A la vez, había aspirado a poner coto a los excesos en el consumo mediante las oportunas leyes suntuarias. En todos los aspectos, y como hijo de su tiempo, Alfonso parecía empeñado en recoger, armonizar, sistematizar y, desde luego, en hacer sentir su autoridad.
Hacia los años 1272-1275, y como otras empresas políticas e intelectuales de pretensiones semejantes desarrolladas en Europa, la de Alfonso X pareció entrar en quiebra. En el primero de esos años, la mayor parte de la nobleza laica y eclesiástica de Castilla y un importante sector de las ciudades del reino, que se hallaban política y socialmente en manos de caballeros y nobles de segunda fila, se alzaron contra el monarca. Las cortes reunidas en Burgos sirvieron para hacer visible la oposición terminante entre el rey como cabeza del reino y los representantes de los cuerpos del mismo. Al año siguiente, en 1273, el fracaso de las aspiraciones imperiales de Alfonso X dio nuevas alas a sus enemigos. Dos años después, la muerte de su primogénito, Fernando de la Cerda, suministró nueva excusa para prolongar los enfrentamientos del reino en torno al problema sucesorio: ¿quién debía heredar el título de rey, el segundogénito, Sancho, hermano del difunto, o el hijo del primogénito muerto prematuramente, esto es, el nieto mayor del monarca?
La disputa por la sucesión del reino subordinó pronto el debate jurídico a los intereses concretos de los grupos en pugna. Unos y otros se alinearon en torno a las banderas respectivas de Alfonso X y su hijo, Sancho IV, rebelde contra su padre. Las vicisitudes del enfrentamiento, incluidas las variaciones de actitud de la reina y de muchos de los protagonistas, fueron minando la salud y amargando el espíritu del Rey Sabio. Paralelamente, el monarca se vio obligado a recortar sus proyectos. Algunos de estos quedaron convertidos en simples propuestas que la sociedad castellana estimó «desaforadas». Con el tiempo, no serán inútiles. Muchas de ellas constituirán un polo de referencia que orientará la política de sucesores suyos como Alfonso XI, Enrique III o los Reyes Católicos. Pero eso no lo verá ya el Rey Sabio, que moría en su amada Sevilla el 4 de abril de 1284.
Los estados europeos: monarquías, papado e imperio
Julio Valdeón Baruque
La cristiandad europea conoció en el transcurso del siglo XIII importantes cambios en multitud de terrenos, pero sobre todo en lo que se refiere a su organización política. El Sacro Imperio Romano Germánico, al que le correspondía el papel de ser el teórico ordenador de la cristiandad en el orden temporal, conoció en esa centuria un notable, y en cierto modo definitivo, retroceso. El pretendido dominium mundi que habían intentado implantar los emperadores germánicos en los siglos anteriores declinó de forma irremediable. Es más, la autoridad imperial resultaba de todo punto evanescente en el propio ámbito alemán, debido a la fuerza alcanzada por los grandes principados territoriales, aunque también por el carácter electivo del propio cargo de emperador. Por el contrario, la decimotercera centuria fue testigo del impresionante auge alcanzado por las monarquías feudales del territorio occidental europeo. Contribuyó sobremanera a ese proceso la rápida difusión del Derecho romano, que aportaba elementos teóricos al servicio del poder regio. Paralelamente asistimos al desarrollo de instituciones de gobierno adecuadas a los fines que buscaba el poder regio, a través de las cuales se fortalecieron campos tan importantes de la acción política como el judicial y el fiscal. Por su parte, la incorporación de los representantes ciudadanos a la Curia regia dio lugar al nacimiento de las Cortes, en los reinos hispanos, y del Parlamento, en Inglaterra. Particularmente destacaban las monarquías de Francia y de Inglaterra, así como las hispanas de Castilla y de Aragón. En otro orden de cosas es preciso poner de manifiesto que las ciudades-estado del norte de Italia, liberadas definitivamente de la tutela imperial que se había ejercido sobre ellas de forma implacable en tiempos pasados, adquirían de día en día mayor protagonismo, tanto en el orden político como en el económico.
El Imperio
El emperador Enrique VI, que había sido un defensor entusiasta de la «monarquía universal», murió en el año 1197. Mientras su hijo Federico Roger, el futuro emperador Federico II, pasaba a ser rey de Sicilia, en virtud de la herencia recibida de su madre, fue elegido nuevo emperador Otón IV de Brunswick, el cual hubo de hacer frente a numerosos obstáculos, entre ellos la rivalidad de Felipe de Suabia, un hijo de Federico Barbarroja, que se consideraba candidato al Imperio. Otón IV, así mismo, fue excomulgado por Inocencio III en 1210 al tener noticia el pontífice de que preparaba una invasión de Sicilia. Unos años después el emperador germánico sufrió una humillante derrota ante Felipe II Augusto de Francia en la batalla de Bouvines (1214). Otón IV de Brunswick murió en 1218. Dos años después, en 1220, el pontífice Honorio III coronaba emperador de Alemania a Federico II, el que fuera hasta entonces rey de Sicilia.
Durante la primera mitad del siglo XIII estuvo al frente del Imperio Germánico un miembro de la familia de los Staufen, Federico II (1220-1250). Ha sido considerado tradicionalmente el último gran emperador medieval, toda vez que llevó, con gran lucidez, la antorcha del universalismo. Federico II, conocido como stupor mundi, a tenor de la definición que de él hiciera el cronista Mateo París, es una figura singular, en la que se daban cita tanto la tradición como la novedad, lo que explica que se le haya presentado simultáneamente como un típico representante de la sociedad feudal y, al mismo tiempo, como un claro anticipo de las ideas de modernidad. Refinado y sensual, a la vez que gran aficionado a la caza, Federico II destacaba por su amplia curiosidad intelectual, mostrando en particular un gran interés por el pensamiento árabe y judío. Todo parece indicar, por otra parte, que era un tanto escéptico en asuntos religiosos. De ahí que llegara a ser presentado por algunos enemigos suyos nada menos que como el Anticristo, lo que no fue obstáculo para que sus partidarios hablaran, con gran entusiasmo, de las cualidades mesiánicas que, según ellos, eran claramente perceptibles en el emperador. De todas formas el Imperio Germánico, tal era al menos la idea firme que anidaba en la mente de Federico II, debía poseer tres cualidades inequívocas, las de ser a la vez «romano, universal y absoluto». Al mismo tiempo, el nuevo emperador era un ferviente partidario de que el centro del poder de la entidad política que él dirigía se situara en la histórica ciudad de Roma. Al fin y al cabo, Roma no dejaba de ser un testimonio visible del que fuera poderoso Imperio Romano de la Antigüedad. ¿No se ha visto en Federico II, por otra parte, a un mítico representante del «cesaropapismo» tradicional?
Ahora bien, en ningún momento hay que olvidar que Federico II era, a la vez que emperador germánico, rey de Sicilia. En la mencionada isla desarrolló el Staufen una política de claro signo centralista, cuya muestra más significativa nos la ofrecen las denominadas Constituciones de Melfi, texto también conocido como Liber Augustalis, que datan de 1231. Se trataba de un código legislativo para la isla de Sicilia, inspirado, obviamente, en los principios del Derecho romano. Unos años antes, en 1224, Federico II había puesto en marcha la Universidad de Nápoles, de la cual saldrían expertos en asuntos jurídicos, algunos de los cuales terminaron por ser colaboradores del emperador. Después de todo, la pretensión de Federico II era convertir Sicilia en un estado sustentado en una burocracia de carácter laico y férreamente controlado por su autoridad.
El dominio de Italia, aspiración evidente de Federico II, pasaba por el control previo tanto de las comunas del norte, integradas en la poderosa «liga lombarda», como de los pontífices, temerosos de la presencia del Staufen en la vecina isla de Sicilia. Federico II, no obstante, encontró serios obstáculos en el norte de Italia. Por de pronto, la dieta convocada por él en la ciudad de Cremona, en el año 1226, acabó suscitando el recelo de las ciudades noritalianas. El pontífice Gregorio IX, que había iniciado su mandato en 1227, decretó ese mismo año la excomunión del emperador germánico. Ello no impidió, sin embargo, que Federico II marchara a la cruzada. Lo sucedido en dicha expedición, conocida como la sexta cruzada, y en particular el pacto firmado por el dirigente alemán y el sultán de Egipto, pusieron de manifiesto a un Federico II sumamente complaciente con los infieles. En efecto, en el tratado de Jaffa de 1229, suscrito por Federico II y el sultán al-Kamil, se acordó, por sorprendente que pueda parecer, establecer un condominio cristiano-islámico sobre las ciudades de Jerusalén, Belén y Nazaret, las tres estrechamente ligadas a la vida de Jesucristo. Pese a todo, al regreso de la cruzada el emperador germánico y el pontífice alcanzaron el acuerdo de San Germano (1230). La excomunión le fue levantada a Federico II. El emperador alemán, por su parte, devolvería a la Iglesia los bienes que aquella reivindicaba.
Después de estos acontecimientos el emperador germánico dedicó mayor atención a los asuntos alemanes. La nobleza de las tierras germánicas que, no lo olvidemos, gozaba de una amplia autonomía, se mostraba descontenta de la actuación del rey de romanos, Enrique, hijo de Federico II. No obstante, en 1235, tras promulgar Federico II una «constitución de paz», pudo renacer la concordia en el ámbito alemán. Unos años después el emperador germánico, deseoso de restaurar los «derechos regalianos» que, según su opinión, le correspondían, volvió a su escenario predilecto, que no era otro que el norte de Italia. El emperador alemán tuvo un éxito militar importante al derrotar a las ciudades lombardas en la batalla de Cortenuova (1237). Mas el pontífice Gregorio IX, aliado incondicional de los lombardos, volvió a excomulgar a Federico II (1239). ¿Cabía interpretar aquel enfrentamiento entre el emperador y el pontífice como un renacimiento de la vieja pugna de la querella de las investiduras?
En verdad, Federico II no cejaba en su empeño de unificar en un único estado a los territorios de Sicilia y de la península italiana. El pontífice Inocencio IV, que sucedió a Gregorio IX en 1243, decidió hacer frente a los propósitos de Federico II. Por de pronto, el concilio reunido en la ciudad francesa de Lyon, que tuvo lugar en el año 1245, estudió la deposición del emperador germánico. En Lyon se acordó utilizar todas las armas posibles, tanto materiales como espirituales, contra Federico II. La conclusión de aquellos debates fue la elección de un “anti-rey” o, si se quiere, de un nuevo emperador, título que recayó en Enrique Raspe, landgrave de Turingia, denominado, muy expresivamente, rex clericorum, por cuanto parecía un simple juguete en manos de la Iglesia. Paralelamente se convocó una cruzada contra Federico II y sus partidarios. Tras la muerte de Enrique Raspe, en 1247, el nuevo anti-rey pasó a ser Guillermo de Holanda. Federico II pudo mostrarse fuerte en tierras alemanas, pero no así en la península italiana. Cuando preparaba una nueva expedición militar a esta península le sobrevino la muerte (1250). Su desaparición fue celebrada con el mayor júbilo por el pontífice Inocencio IV. La herencia que legaba no era nada positiva. Mientras que su concepción imperial se había revelado ser una pura utopía, había fracasado en su intento de dominar Italia. Por si fuera poco, los principados territoriales de Alemania habían consolidado su poder, lo que de hecho impedía construir allí una monarquía centralizada.
El nuevo emperador alemán fue Conrado IV (1250-1254), un hijo de Federico II. Sicilia, situada bajo la órbita de Manfredo, un bastardo de Federico II, se escindió de su unión con el Imperio. En verdad, el panorama no era nada positivo para Conrado IV, el cual tuvo que hacer frente en suelo alemán a dos peligrosos enemigos: por una parte, al anti-rey Guillermo de Holanda, al que apoyaba el pontífice; por otra, a las ciudades integradas en la liga del Rhin. No obstante, el punto más crítico en el ámbito alemán se planteó tras la muerte de Conrado IV. El heredero de los Staufen era un niño de dos años, Conradino. En las tierras imperiales se abrió una larga etapa de interregno, que duró casi dos décadas. En 1257 se produjo una situación sorprendente debido a la elección simultánea de dos candidatos al Imperio, el monarca castellano Alfonso X, hijo de Beatriz de Suabia, por una parte, y el inglés Ricardo de Cornualles, hermano del rey de aquel país, Enrique III, por otra. Esa ambigua y confusa situación se prolongó nada menos que hasta 1273, año en el que fue elegido emperador Rodolfo de Habsburgo. Simultáneamente, la desaparición en Sicilia de los Staufen dio paso a la presencia en dicha isla de una familia francesa, los Anjou, cuyo primer representante fue Carlos, un hermano de Luis IX de Francia, convertido en rey de aquella isla en 1263. En definitiva, el panorama que existía en la década de los setenta del siglo XIII no podía ser más desastroso, pues no solo Italia mantenía su independencia, sino que el título imperial parecía vacío de sentido. Es más, en suelo germano el poder efectivo se hallaba en los principados laicos y eclesiásticos, las ligas de ciudades y la Orden Teutónica.
Al frente de la monarquía se hallaban, desde bastante tiempo atrás, los Capetos, dinastía que había logrado alcanzar un gran prestigio en tierras galas. Uno de los pilares fundamentales de la familia de los Capetos se hallaba en la solemne consagración de los reyes, la cual tenía lugar en la ciudad de Reims. Dicha ceremonia, que algunos consideraban nada menos que equivalente al octavo sacramento, confería a los monarcas galos un cierto carácter sobrenatural. Ciertamente, el poder del rey de Francia tenía grandes limitaciones. Por de pronto, había en suelo galo extensos territoriales que se hallaban en manos de la sumamente poderosa nobleza feudal, a los que había que añadir los apanages, término que se aplicaba a los grandes feudos que ostentaban los propios miembros de la familia real. Pero los Capetos supieron aprovechar todas las oportunidades de que dispusieron para fortalecer el poder regio. Por lo que se refiere al orden internacional, los monarcas galos también podían exhibir un palmarés sin duda alguna positivo, pues habían logrado mantener su independencia frente a las dos grandes cabezas rectoras de la cristiandad, es decir, el emperador y el pontífice.
Los comienzos del siglo XIII fueron francamente buenos para la monarquía francesa. El rey Felipe II Augusto (1180-1223) logró incorporar, tras la victoriosa ofensiva militar que lanzó en el año 1204, Normandía, Anjou, Maine, Turena y buena parte del Poitou, territorios que hasta entonces había poseído el rey de Inglaterra. Años después, los resonantes triunfos militares conseguidos sobre las tropas del monarca inglés Juan sin Tierra, en La Roche-aux-Moines y en Bouvines (1214), sirvieron para ratificar la eliminación de los Plantagenet del noroeste de Francia. Casi por las mismas fechas el magnate nobiliario Simón de Monfort había dirigido, con notable acierto, la cruzada lanzada contra los herejes albigenses del sur de Francia. La victoria obtenida en la batalla de Muret (1213) sobre el conde de Toulouse y el rey de Aragón Pedro II fue decisiva. Al mismo tiempo, Felipe II Augusto supo utilizar en su provecho las posibilidades que le ofrecía el sistema feudal vigente. Vértice indiscutible de la pirámide feudal, el monarca galo exigía fidelidad plena a todos sus vasallos. En otro orden de cosas, la ciudad de París, en donde Felipe II Augusto decidió erigir una nueva muralla, pasó a ser el centro del poder regio. Ni que decir tiene que durante aquel reinado asistimos a un importante desarrollo de la administración central, tanto en el terreno judicial, a través del Parlamento, como en el fiscal. Felipe II Augusto, por otra parte, instituyó a finales del siglo XII la figura de los «bailíos», los cuales actuaban en todo el reino como agentes directos del monarca. También data de aquellos años la génesis del Consejo Real. En definitiva, se estaba poniendo en marcha una sólida administración monárquica, válida para todo el reino y no solo para los dominios reales.
A Felipe II Augusto le sucedió su hijo, Luis VIII (1223-1226). Considerado una persona fría y ambiciosa, su reinado fue, no obstante, muy corto. El acontecimiento más relevante en el que participó Luis VIII fue la campaña militar lanzada en 1225 contra el conde de Toulouse, protector de los herejes albigenses. Así mismo, Luis VIII conquistó el Poitou, en 1224, feudo de los Plantagenet de Inglaterra en suelo francés. La muerte le sorprendió cuando se hallaba en el Mediodía de Francia, poniendo asedio a la ciudad de Aviñón.
No obstante, la época más brillante de la monarquía francesa, en el transcurso de la decimotercera centuria, fue, sin lugar a dudas, la del monarca Luis IX (1226-1270), más conocido como san Luis, debido a su posterior canonización por la Iglesia apenas unos años después de su muerte, concretamente en 1297. A Luis IX de Francia se le ha presentado tradicionalmente como un «modelo equilibrado de rey cristiano, que servía a su fe y a su pueblo». En el momento de la muerte de su padre Luis IX era un niño, lo que obligó a constituir una regencia, de la que se encargó su madre, Blanca de Castilla, hija del monarca hispano Alfonso VIII. La reina madre hubo de hacer frente a diversas revueltas nobiliarias, capitaneadas por algunos de los grandes señores feudales de Francia, entre ellos el conde Teobaldo de Champaña, futuro rey de Navarra. Los magnates de la nobleza francesa se oponían rotundamente al fortalecimiento de la monarquía. La regente, no obstante, gracias al apoyo de la baja nobleza y de las ciudades, pudo salir de aquel trance. Años después Luis IX fue declarado mayor de edad y pasó a encargarse directamente de la gobernación del reino de Francia, si bien contó con la estrecha colaboración de su madre por lo menos hasta el año 1242.
Gracias en buena medida al cronista Jean de Joinville, que era amigo personal del monarca, tenemos abundante información acerca de la vida y la obra de dicho rey. Luis IX, débil de salud aunque de férrea voluntad, era un hombre modesto a la vez que sumamente piadoso. Según la Crónica de fray Salimbene, Luis IX tenía «un semblante angélico y una cara agraciada». ¿No se le ha presentado con frecuencia como un “santo laico”? De su reinado datan, por otra parte, aspectos tan interesantes como la construcción, en París, de la Sainte Chapelle, considerada una auténtica joya del arte gótico. El objetivo básico para el que se erigió la Sainte Chapelle era guardar una preciosa reliquia, la corona de espinas traída desde Constantinopla, la capital del imperio bizantino. Pero quizá lo más llamativo de todo el legado transmitido por Luis IX es el profundo sentido reverencial que dio al ejercicio de su función regia. Convencido de la posibilidad de alcanzar la santidad sin abandonar en ningún momento el laicado, Luis IX deseaba vivir como un cristiano, lógicamente a través de su actuación como monarca. Luis IX, en definitiva, era un auténtico miles Christi, cuyos principales objetivos eran liberar a la Iglesia, defender a los pobres y perseguir a los réprobos. Al mismo tiempo estaba en él firmemente arraigada la idea de la cruzada contra los infieles. Así las cosas, no resulta nada sorprendente que se haya presentado a Luis IX como un fiel seguidor del agustinismo político, pues su objetivo primordial era construir en este mundo la ciudad terrestre para alcanzar, en última instancia, la ciudad de Dios. De todos modos, es imprescindible señalar que Luis IX no aceptaba la concepción teocrática, defendida por los grandes pontífices, habida cuenta de que reivindicaba la plena autonomía de su poder temporal como monarca con respecto al sacerdocium.
Un serio obstáculo al fortalecimiento de la monarquía lo constituían, no obstante, los grandes feudos o apanages otorgados por Luis VIII a sus otros hijos: Roberto, que recibió el Artois; Alfonso, premiado con el Poitou y la Auvernia, y Carlos, futuro rey de Sicilia, al que se le concedió el Anjou. Un momento sumamente crítico vivió el joven monarca Luis IX en 1241, cuando aún gobernaba con el auxilio de su madre. En dicho año se dieron cita, simultáneamente, un nuevo brote de rebeldía de los albigenses en el Midi, la actitud levantisca de algunos grandes señores feudales y la intervención militar de Enrique III de Inglaterra, deseoso de aprovechar en su beneficio la difícil coyuntura por la que atravesaba el monarca galo. Pero el rey de Francia consiguió salvar aquellos obstáculos, primero venciendo a los ingleses en la batalla de Saintes (1242) y, después, imponiendo la paz de Lorris (1243) al conde de Toulouse. A mediados del siglo XIII, coincidiendo con la ausencia de Luis IX, embarcado en la cruzada, tuvo lugar en tierras francesas una grave conmoción religiosa y social conocida con el nombre de los pastoureaux. Pero Blanca de Castilla, la reina madre, dando muestra una vez más de sus dotes de gobierno, pudo acallar aquel conflicto.
Firme partidario de la paz, Luis IX buscó, como vía que juzgaba más adecuada, alcanzar acuerdos para resolver los litigios territoriales que seguían pendientes con sus vecinos. En 1258 el monarca galo dio un paso importante al firmar con Jaime I de Aragón el tratado de Corbeil. El rey de Francia renunciaba al Rosellón, así como a sus hipotéticos derechos sobre el territorio de Cataluña, al tiempo que el monarca aragonés ponía fin a su supuesta soberanía en las tierras del Mediodía francés. Pero el acontecimiento más relevante tuvo lugar al año siguiente, en 1259. Nos referimos al tratado de París, por el que se liquidaba el contencioso entre los reyes de Francia y de Inglaterra. Luis IX, persona altamente aferrada a la idea de la justicia, no solo admitía la posesión por el monarca inglés de la Guyena, sino que incluso le devolvió algunos territorios. A cambio, Enrique III de Inglaterra renunciaba a los dominios incorporados por el rey francés, al tiempo que se comprometía a prestar homenaje a Luis IX por la Guyena.
Ahora bien, quizá lo más significativo del reinado de Luis IX fue el fortalecimiento y la centralización alcanzados por la monarquía gala. Luis IX era, por lo tanto, no un rex francorum, sino un indudable rex Franciae. El antiguo carácter personal de la función regia se proyectaba ahora sobre un ámbito territorial. Veamos cómo se desplegó esa política. Por de pronto, proseguía en el reino de Francia la actuación de la justicia regia, no solo a través de la institución del Parlamento, sino también gracias a la labor desarrollada por los enquêteurs, oficiales que recorrían todo el reino para recibir por escrito las posibles quejas de los súbditos. Al mismo tiempo se plasmaba, en el campo fiscal, la Cámara de Cuentas, organismo que se encargaría de gestionar los ingresos de la corona a la vez que los gastos regios. Por otra parte, el conjunto del reino estaba divido en un total de veinte bailías. Al frente de la ciudad de París había, no obstante, un preboste. Por último, es preciso señalar la importancia de las ordenanzas promulgadas por Luis IX de Francia, de las que cabe recordar la de 1230, acerca de la minoría hebraica; la de 1258, que condenaba el duelo judicial; las de 1263 y 1265, sobre las acuñaciones de moneda, y la de 1268, que tenía que ver con los blasfemos. Esas ordenanzas, en las que solía haber un fuerte contenido moral, tenían aplicación sobre todo el reino.
El último aspecto que queremos resaltar de la obra desarrollada por Luis IX fue su participación en el movimiento cruzado. Su primera intervención en las mencionadas gestas data de los años 1248-1254. El escenario de aquella expedición fue Egipto. Aquélla fue, según el orden establecido de las mencionadas campañas, la séptima cruzada. El rey de Francia logró algunos importantes éxitos militares, como la ocupación de Damieta, localidad situada en el delta del Nilo, aunque justo es reconocer que acabó siendo prisionero por los infieles en la localidad de Mansurah. Todo parecía indicar que el espíritu de la cruzada ya estaba en aquellas fechas en franca retirada. De todos modos, el talante de Luis IX, en el que se combinaban magistralmente el ideal religioso y la actitud caballeresca, era propicio para ese tipo de actuaciones. Algunos años después, en 1270, Luis IX volvió a embarcarse en la cruzada, esta vez dirigida hacia la región de Túnez. Mas al llegar a aquella ciudad, en el mes de agosto, el rey de Francia murió, al parecer como consecuencia de la peste. Un hálito de martirio, por lo tanto, rodeó la desaparición de Luis IX de Francia. En cualquier caso, habían concluido «los buenos tiempos del señor san Luis», como se diría posteriormente.
Inglaterra
La trayectoria seguida por la monarquía inglesa en el transcurso del siglo XIII no estuvo exenta de tensiones, en ocasiones muy agudas. Sumamente complejo y azaroso resultó, sin duda alguna, el reinado del monarca Juan Sin Tierra, pero no menos conflictivo fue el de su sucesor, Enrique III. Ahora bien, al final del recorrido se había dado un importante paso al quedar plenamente perfilado el Parlamento, institución representativa de los diversos estamentos sociales a la vez que pieza clave del entramado político inglés.