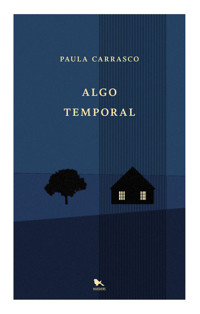
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hueders
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una tormenta que se prolonga por cinco días obliga a los cuatro protagonistas de esta novela a quedarse encerrados en la casa de Ana y Pedro en la precordillera. Los caminos están cortados, casi no hay señal de teléfono ni menos de internet. El agua, que cae con una fuerza sobrenatural, parece un castigo. Rebeca, la hija de ambos, rápidamente entabla una complicidad y siente deseos por Vicente, un sobrino de Ana que nació en París, durante el exilio de su familia tras el golpe militar, y que está en Chile por primera vez. Separados por el silencio y el secreto, la familia no volvió a tener contacto desde 1973. La visita del joven restituye el contacto, pero esconde, a la vez, una amenaza que podría desestabilizar a Ana y todo su mundo. También ella se ve envuelta en una relación ambigua con Vicente: el miedo y la fascinación van creciendo con el paso de las horas. Historia de la fractura y la diáspora, Algo temporal adhiere a la mejor tradición de la novela psicológica, indagando en los deseos y ansiedades de sus personajes, y lo hace con un estilo transparente y bellamente doloroso. De pronto, sugiere Paula Carrasco, cualquier noción de orden, estructura o pasado puede derrumbarse debido a un temporal que amenaza con destruir el relato que hemos construido de nosotros mismos. Algunos los llaman traumas; otros, recuerdos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Algo temporal
Paula Carrasco
© Editorial Hueders
© Paula Carrasco
Primera edición: marzo de 2023
Registro de propiedad intelectual N° 2023-A-2543
ISBN edición impresa 978-956-365-279-6
ISBN edición digital 978-956-365-283-3
Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida
sin la autorización de los editores.
Diseño de portada: Constanza Diez
Diagramación digital: Luis Henríquez
www.hueders.cl | [email protected]
Santiago de chile
Diagramación digital: ebooks [email protected]
A Gonzalo, siempre.A Maga y a Joaquín, mis compañeros.A P., por contarme su historia y permitirme replicarla en estas páginas.
Se dice que los bambúes del mismo tronco florecen el mismo día y mueren el mismo día, por lejanos que sean los lugares del mundo en que los planten. Pascal Quignard
Vuelve mañana, realidad. Basta por hoy. Fernando Pessoa
1
Oigo mi propio silencio. Es como el sonido blanco previo al estallido de la música; el momento de máxima tensión. De pronto, arco y cuerda hacen contacto y el cello empieza a sonar. Ese primer acorde es el golpe eléctrico que sacude mi memoria. Logro recordar. La vibración se apodera de mi pulso y me dejo arrastrar por su compás hasta completar la escena. Las imágenes se materializan, sigilosas. Mi tiempo vuelve a su cauce; comprendo. No es mi conciencia la que comprende, es la totalidad. El paisaje está claro, ha dejado de llover.
Fue el temporal lo que desató la locura. Un aguacero que duró cinco noches con sus cinco días. Todo se detuvo, se cortaron los caminos, la ciudad y sus alrededores quedaron en pausa. Al segundo día se cayó el tendido eléctrico y nos cortaron el agua, porque las represas se habían contaminado con los desechos que escurrían desde las cumbres. Las inmensas cornisas de piedra de la cordillera habían desaparecido, borradas por la bruma que levanta la lluvia. El viento soplaba desenfrenado. Estaba oscuro. Hasta las mañanas eran negras, solo las iluminaban las tronaduras del cielo, que explotaban cada vez más cerca de nosotros.
Nuestra casa, encumbrada sobre un peñón, al borde de una quebrada, se sacudía con violencia. Adentro, nosotros cuatro apenas nos oíamos con el estrépito que bajaba desde las quebradas y el silbido que entraba por las grietas. Los postigos cerrados se azotaban contra los marcos de los cristales. Alejamos las camas de las ventanas ante la posibilidad de que se quebraran los vidrios.
Primero fue el agua que entró por debajo de las puertas, luego unos goterones intermitentes se desprendieron desde el cielo raso. Hubo que poner recipientes que contuvieran el derrame hasta que acabara el temporal. Cada vez había más tiestos sembrados por la casa, con sus tonalidades propias, sus ritmos y cadencias, sus timbres; debíamos vaciarlos con frecuencia.
Pedro se paseaba por la casa, inquieto, callado, con la mirada opaca. Sus pasos crujían sobre el parqué, se clavaban en la escalera de madera, se mezclaban con las ráfagas de agua que nos embestían sin piedad. Retumbaban en mi cráneo.
Recibíamos muy pocas noticias de lo que ocurría en la ciudad. La antena de celular más cercana se había dañado con el viento y no había otro modo de comunicarnos. Solo una vieja radio a pilas, que a ratos perdía la señal, daba cuenta de la destrucción que nos rodeaba. Se oían voces urgentes, discutían sobre el cambio climático, los desastres naturales, el riesgo de aluviones en la cordillera; advertían que no había que salir de las casas. La ciudad, allá abajo, se hundía. El país, desde Santiago hasta el sur del planeta, y tras una larguísima sequía, se sumergía en la tormenta.
Nosotros estábamos bien abastecidos, pero aislados. La vecina más cercana, Inés, psicóloga de nuestra hija, vivía tres kilómetros más abajo. Para llegar a su casa había que avanzar por un camino escarpado, difícil. Estaba sola y temíamos por su seguridad. Un día después de la explosión del cielo, Pedro intentó llegar hasta su casa en el jeep. No lo logró. La tierra parecía estar más inclinada que antes. El sendero se había vuelto un torrente de piedras y lodo que lo arrastraba todo. El agua que bajaba desde las alturas pasaba como río por los caminos, entre los arbustos, rodeando las escasas construcciones del lugar. Pedro regresó frustrado, furioso y embarrado. No había más alternativa que encerrarse a esperar. Y a oír sus pasos cada vez más pesados.
Solos, nosotros cuatro: Pedro, Rebeca, Vicente y yo, aguardábamos el final de la tormenta.
Por la ventana de la cocina se veía el enorme castaño de nuestro jardín doblarse hasta rozar el suelo con sus ramas. Los espinos que rodeaban la casa habían perdido sus hojas. Los árboles más nuevos se volaron, arrancados de cuajo. El agua que chocaba contra los cristales distorsionaba el paisaje, parecía un campo de guerra. Era un escenario desconocido, sin contornos, el que nos acechaba desde afuera.
En la tercera noche Pedro se instaló largo rato frente al ventanal de la cocina. Intentaba ver hacia el exterior mientras yo cocinaba algo para la cena. Tenía la mandíbula apretada, las pupilas dilatadas, el cuerpo alerta. Yo también me sentía inquieta.
—Basta —lo oí decir de pronto—. ¡Llevamos tres días así, esto no puede ser! —su voz estaba ronca.
—Pedro, esto ha pasado otras veces y la casa resiste bien. Quédate tranquilo —quise liberarlo de su preocupación.
No me miró, simuló no oírme. Miré hacia la sala y vi a Rebeca y Vicente sentados junto al fuego de la chimenea, rodeados de la luz de las velas. Él la miraba con intensidad, ella sonreía. Parecían no medir la magnitud del desastre. Como si se hubiesen acostumbrado al estruendo y al temblor del suelo y las paredes.
—¡Tengo que salir! —me sorprendió Pedro, tomando la chaqueta y la capa de agua.
Lo sostuve del brazo, sentí sus músculos latir fuerte bajo mi mano.
—¡¿Otra vez?! ¡Mira cómo está todo allá afuera! Por favor, no salgas, ya lo intentaste ayer. Es peligroso, no se ve nada... Quédate y esperemos. La lluvia tiene que parar en algún momento —dije, y contuve el aliento para ocultar mi ansiedad.
—Entonces me observó, atento, como si intentara reconocerme. Vi una sombra cruzar sus ojos y estrecharle el ceño.
No, Ana, aquí no estamos bien —me apartó, tomó con fuerza mis muñecas, me observó y moduló con cuidado cada palabra—. No entiendes. No te das cuenta de cómo está todo. ¡No te ves! —inhaló hondo y continuó—. Además, estamos encerrados con ese... desconocido —le costó encontrar el término preciso, miró hacia la sala. Lo observé. Su mirada volvió a retraerse. Tomó su linterna y salió dando un portazo. El sonido del golpe se lo tragó el viento. La luz se disolvió en la lluvia y la penumbra. Desapareció. No sentí nada.
2
Vicente, mi sobrino, llegó a nuestra casa un par de días antes del temporal. Yo no lo conocía. Nació en Francia y nunca había viajado a Chile. Sus abuelos (mis tíos) salieron del país en 1974, desterrados tras el golpe militar. 1973 fue el año de la muerte, de la diáspora, de la traición. El exilio fracturó a la familia. De niña imaginaba una grieta que se abre, un alejamiento lento y callado, algo así como la quebrazón de los viejos continentes, flotando a la deriva, distanciándose por una infinita masa de agua. Nunca regresaron, ni ellos ni su hijo ni su nieto: Vicente. Él creció allá, desarraigado, en un país que se me figuraba suspendido en el tiempo, envuelto por la densidad oceánica que nos separaba.
La familia perdió el contacto cuando yo aún era una niña. Para mí es una época de incidentes que apenas recuerdo, barrido por la bruma de un crecimiento acelerado. Sin embargo, a lo largo del tiempo, algunas noticias lograron atravesar el mar hasta alcanzarme. Me enteré de algunos hitos en sus vidas; supe de la partida heroica de mi tío Daniel, de las clases de filosofía que impartía mi primo Andrés en la universidad, supe del nacimiento de Vicente en París, hace 25 años. Me enteré de la muerte de mis tíos tras un accidente doméstico.
Ellos. Los otros. Los míos. La tribu perdida. El misterio.
A pesar del olvido, de tanto en tanto se activaba en mí algo cercano a un recuerdo, el asomo a una emoción primaria. Nunca se levantaron verdaderas imágenes en el telón. Era como el despertar exaltado de un sueño del que no se puede recuperar el contenido. Muchas veces me sorprendí divagando y pensando en ellos.
Cuando el ensueño se hacía frecuente intentaba alejarlos buscando alternativas razonables. Ensayaba teorías que me explicaran su ausencia persistente. Suponía que Chile les habría crecido a todos como una herida, un lugar mítico al que no había que mirar de frente para no quemarse, pero cuya añoranza permanecía intacta. Me decía que no se habrían animado a volver, que debían temerle al desencanto o al encanto, o a la absoluta constatación de no pertenecer a nada. Luego volvía a mi realidad y caía en cuenta de que no sabía ninguna cosa. Entonces los dejaba ir. Deseaba apartarme de ellos de una vez. Desechar cualquier indicio de remordimiento. Pero un día cualquiera, justo cuando mi memoria atravesaba la fase más honda del olvido, apareció Vicente. Recibí un correo electrónico pocos días antes de su llegada. Sus palabras, salpicadas de algunos chilenismos, daban cuenta de un perfecto español. Me pedía alojamiento por un par de noches; quería conversar un poco, conocerme, entender algunas cosas. “Luego quiero visitar el país y trabajar en lo mío, estoy desarrollando un projecto sociológico, un estudio para dar cuenta de la integración de los inmigrantes en Chile. Tengo tiempo a mi disposición”, leí.
Mis tíos habían muerto, y yo suponía que su hijo y el hijo de su hijo habrían abandonado la idea del regreso. No obstante, Vicente, hijo de Andrés, hijo de mi tío Daniel, venía a Chile. Quizás todavía palpitaba en él, como en mí misma a veces, la inquietud de lo inconcluso. Al leer su correo me asaltó la idea de que quisiera completar los vacíos de su historia. Le temí a mi propia vergüenza, a la posibilidad de una confrontación. Nunca los busqué.
Intenté tranquilizarme con la idea de que él era casi un niño. No tendría la misma carga que llevábamos los adultos; solo venía a conocer el país de sus abuelos. Había sido muy claro en que el objetivo principal de su visita era su trabajo de investigación. “Por supuesto, te esperamos, qué bueno conocerte, avísame a qué hora llegas para ir a buscarte al aeropuerto”, respondí.
Ese correo fue una rasgadura instantánea en la tela tan cuidadosamente hilada en el tiempo; lo que había sido un boceto, una coreografía inmóvil, comenzó a desplazarse en el escenario, acercándose peligrosamente a lo real. De pronto, ellos, los otros, adquirían sustancia, cuerpo, vida. El velo que los ocultaba caía, las puntas de la historia hacían contacto provocando un choque eléctrico. Y, con el paso de las horas, la agitación del primer momento fue transformándose en espanto.
3
Llegó un 17 de abril, los tres fuimos a buscarlo al aeropuerto. Nuestra casa estaba situada en las afueras de Santiago, hacia la cordillera, empinada sobre una quebrada y muy lejos del movimiento de la ciudad; el viaje hasta el aeropuerto era largo. Descendimos por las interminables curvas del camino, devorados por la tarde. Rebeca iba callada. La conversación con Pedro me ayudó a diluir en algo esa ansiedad que se había desatado sin control. Yo no conocía a Vicente. Y, si bien durante los largos años de soledad adolescente añoré volver a encontrar a la familia, ya no estaba tan segura de quererlo. Me preguntaba quién era este joven que se imponía, de pronto, en nuestra vida. Para qué nos buscaba. Por qué ahora.
Ese día desperté cansada y el aire estaba diferente, parecía tener otro espesor. Tuve la impresión de que atravesábamos una sustancia gelatinosa, invisible, como si entráramos en otra dimensión.
Esperamos a la salida de los vuelos internacionales. Lo divisé de lejos, cargaba una gran mochila. El agotamiento, la extrañeza y el temor que sentía comenzaron a evaporarse. Era un muchacho alto y buenmozo. Me alivió verlo tan joven y fresco. Me acerqué antes de que él me reconociera, y me atreví a abrazarlo con fuerza. Advertí que se incomodaba. Entonces lo solté y lo miré, intentando distinguir en sus facciones algo familiar. No hallé nada hasta que sonrió, más por educación que por calidez. Era la sonrisa del tío Daniel, la sonrisa de mi mamá, la mía. No había duda, Vicente era uno de los nuestros.
Él había visto fotos mías, de Pedro y de Rebeca en la red. Fue así como inició su búsqueda hasta que consiguió mi correo. Y ahora estaba aquí, traspasando el umbral, desafiando los códigos sellados por el tiempo.
—Se ven diferentes, tan diferentes en carne y hueso
—manifestó con acento francés.
Nos reímos divertidos por la expresión que había usado. Él volvió a sonreír y percibí que algo muy mío se expresaba en esa sonrisa. Sentí un calor agradable. Le tendió la mano a Pedro, miró brevemente a Rebeca. Noté cómo ella también se conmovía.
En ese momento la tierra comenzó a temblar. Fue una agitación violenta y larga. Algunas personas se apuraron en salir. Otras miraban desorientadas, sin saber bien cómo actuar. Las revistas y chocolates de los puestos del aeropuerto caían al suelo y se sacudían sobre el piso. El rugido de la tierra anulaba cualquier otro sonido. El movimiento ondulante del suelo nos hizo tambalear.
En un impulso de desconcierto, Vicente se sostuvo de mi hombro. Su mano era fuerte y tibia. Rebeca lo tranquilizó.
—No pasa nada, aquí siempre tiembla. Vamos a la casa, ahí te vas a sentir seguro, casi no se notan estos sacudones, está construida sobre terreno rocoso —le sonrió amablemente, mientras el sismo disminuía su intensidad.
Salimos hacia el estacionamiento y nos golpeó la brisa cálida que antecede a la lluvia. Me alegré, la sequía había sido prolongada. Todos necesitábamos agua. La tierra estaba sedienta.
—El Raco... —murmuró Rebeca, nombrando a ese viento peculiar que anunciaba cambios en la atmósfera. Vicente se detuvo un instante y la miró. Sus ojos reaccionaron. Rebeca era una joven que impactaba por su belleza, aunque ella parecía no saberlo.
Unas chispas de agua comenzaron a caer. Abrí el baúl del auto y él puso su mochila dentro. Percibí su olor y sentí un pequeño escalofrío recorrer mi espalda.
Yo conduje. Pedro iba a mi lado y los jóvenes atrás. Cientos de reminiscencias y de sensaciones perdidas empezaron a rodar por mi memoria, atropellándose, intentando llegar a algún lugar conocido. No lograba identificar si lo que me ocurría era placentero o terrible. Cada cierto tiempo observaba a Vicente por el espejo retrovisor y lo sorprendía mirándome; él, rápidamente, esquivaba mi mirada. Era probable que a ambos nos alterara la misma inquietud. Suponía que él venía a buscar respuestas, quizás veía en mí la cantera donde encontrarlas. Pero yo sabía bien que no podía darle nada. O quizás no. Tal vez solo quería asomarse a nuestras vidas, antes de llegar al destino que verdaderamente le interesaba. Tomé una gran bocanada de aire, sosteniéndome en eso. Debía detener mi intranquilidad.
Pedro, con su voz honda y pausada, hizo de guía turístico. Yo tenía la boca seca, no lograba hablar.
—Bueno, Vicente, tuviste un recibimiento muy chileno, con temblor y todo —sonrió—. Estamos muy contentos de que estés aquí. Vamos a cruzar parte de Santiago. Esta ciudad ha crecido mucho en los últimos 20 años. Y, a pesar de las sacudidas de tierra, como ves, está llena de edificios de gran altura. Y no pasa nada. Todo es antisísmico.
Vicente miraba por la ventana, ya era tarde y las luces de Santiago se encendían haciéndola ver como cualquier ciudad del mundo, diluyendo las diferencias, ocultando imperfecciones.
Cada cierto rato él volvía a mirarme a través del espejo y, al encontrarnos, desviábamos la vista.
Rebeca también se sumó.
—Mira, cruzando el río está la facultad en la que estudio.
El joven la miró como examinándola. Ella se sonrojó. Pedro preguntó:
—¿Tú estudias, Vicente?
—Ya no. Hace unos meses finalicé mis estudios de psicología social (marcó la “p” con énfasis) —hablaba muy bien el español, lo hacía lento, pero correctamente—. Me especialicé en el tema de la inmigración actual, sus orígenes, la adaptación, las consecuencias sociales.
—¡Qué interesante! Ya me hablarás un poco más sobre lo que es la psicología social —le dijo Pedro—. La “p”, en general, no la pronunciamos —lo corrigió y sonrió con amabilidad—. Mira ese es el Costanera Center, uno de los edificios más altos de Santiago. Esta zona se llama Providencia. Si quieres venimos a dar un paseo mañana, hay buenos cafés y librerías. Por lo menos las grandes tiendas no invaden el paisaje.
—¿Grandes tiendas? —su voz tenía una cadencia agradable, arrastraba suavemente la “r”.
—Sí. Esas que se instalan en enormes centros comerciales.
—Entiendo —replicó él—. He oído que Chile ha crecido y se ha americanizado mucho. En París todavía hay muchos pequeños mercados de calle. No es tan habitual ir a comprar a las grandes tiendas como en los Estados Unidos.
—Sí, tienes razón. La bonanza económica de las últimas décadas se nota en el comportamiento de la gente y en el crecimiento, algo descontrolado, de la ciudad. Hoy este es un país muy distinto del que dejaron tus abuelos.
Yo deseaba que Pedro se callara. Su discurso me producía una mezcla de vértigo y pudor. Temía que a Vicente no le interesara nada de eso, o que despreciara que la primera conversación girara en torno al desarrollo económico del país. Necesitaba decir algo, preguntar lo que fuera. Quería sentir la vibración de las palabras resonar en mi garganta. Había tanta historia condensada en ese jovencito que se veía como todo un hombre. Un rumor suave me impulsaba a hacerlo pronto, “di algo, Ana”. Finalmente lo logré, interrumpiendo a Pedro:
—Vicente, ¿cómo estás? —al fin pudimos mirarnos con soltura en la imagen del espejo. Nuestros ojos se encontraron como dos piezas perdidas que de pronto encajan.
—Confundido —me dijo—. Pero contento de estar aquí.
4
Al avanzar por las calles sentí que penetraba otros tiempos, otros estados. Los recuerdos se desgranaban y caían sobre mí, desordenados. No eran reminiscencias gratas. Me pregunté cuánto sabía Vicente de nuestra historia. Del tío Daniel, de Eva, mi madre, de la ruptura.
Experimenté la impotencia de encontrarme en un escenario que yo no había buscado. Mi corazón latía alterado. No tenía un pasado firme al que regresar, el hilo de mi memoria era intermitente, lleno de agujeros por los que entraba aire y olvido. La mente me abandonaba siempre justo al borde de la comprensión. Los días anteriores a su llegada, intenté hacer un repaso: solo emociones sueltas y desgarradoras.
La última vez que nuestras miradas se encontraron en el espejo, tomé la decisión de seguir siendo la de siempre. Un jovencito no podía venir a convulsionar mi vida. “Será solo por un par de días”, me dije, “casi nada, algo temporal”. “Algo temporal”, me repetí para fijar el paso rápido de las horas que nos quedaban.
Ya habíamos cruzado Lo Barnechea, tomamos la bifurcación a la derecha, y nos internamos en el camino cordillerano. A medida que avanzábamos hacia nuestra casa me pareció que el aire, al fin, se hacía más liviano.
5
Llegamos tarde. Habíamos atravesado la mitad de la ciudad, con sus centros comerciales, el vértigo del tráfico, las grandes avenidas, el ruido, las voces que nunca cesan. Luego entramos en el camino ascendente y angosto, lejos ya del sector residencial. El frío de la montaña empañaba las ventanas desdibujando el paisaje. A nuestra izquierda se hundían las quebradas, los barrancos. A la derecha nos acompañaban las enormes rocas húmedas de la cordillera. La penumbra, la tierra agreste y la calma nos fueron envolviendo. Cruzamos el puente de madera, pasamos frente a la vieja ermita de piedra. La familiaridad del recorrido me devolvió la confianza.
Varios kilómetros después alcanzamos el desvío que desemboca en la ruta a nuestra casa. El camino sinuoso y empinado estaba oscuro, cerrado por los viejos álamos de los bordes y el polvo que se levantaba del sendero sin asfalto. Ya no se veían las luces de la ciudad, solo un resplandor lejano.
—Viven muy lejos de la ciudad —comentó Vicente. Una vez más me pareció que su voz era profunda y agradable.
—Sí. Es difícil llegar hasta acá arriba —contestó Rebeca—. Es como si viviéramos escondidos.
Pedro se bajó a empujar el gran portón de fierro forjado que cerraba el paso al terreno. Al abrir la puerta del auto, nos golpeó el frío y el aroma metálico del hielo. El gran castaño nos esperaba impasible. La casa estaba iluminada. Entramos por la puerta alta de la cocina, nuestro habitual punto de encuentro. Adentro estaba tibio. Laura, la chica que venía una vez por semana a hacer la limpieza, había dejado la chimenea con fuego y la comida en el horno. Le mostré a Vicente su pieza; también allí estaba encendida una pequeña chimenea. Él dormiría en el primer piso, frente a la sala, junto a mi escritorio. Arriba estaba nuestro dormitorio y el de Rebeca.
Vicente dejó sus cosas y pidió darse una ducha antes de comer. Le alcancé una toalla, miró mis manos con atención, las retiré tan pronto como pude. Tomó una ducha breve y salió del baño casi desnudo, con la toalla rodeándole las caderas. Me buscó. Yo estaba en la cocina. Otra vez sentí su perfume. Olía bien, olía a algo muy familiar.
Se acercó a mí, bastante. Tenía el pelo mojado y el cuerpo todavía húmedo. Entonces noté en su hombro izquierdo una marca de nacimiento que me estremeció. Era la misma luna menguante que yo llevaba en mi hombro, la misma que mi madre tenía en su espalda. Él advirtió mi turbación.
—¿Pasa algo? —dijo, mirándome fijo a los ojos.
—Nada. Me llamó la atención ese lunar en tu hombro.
—Ah. La luna menguante, así le decía mi abuelo. Es una marca de nacimiento.





























