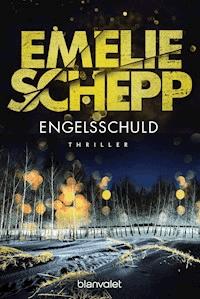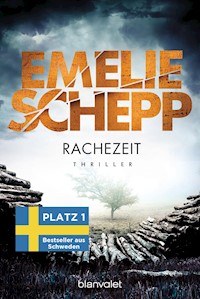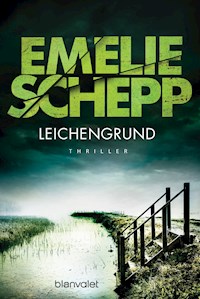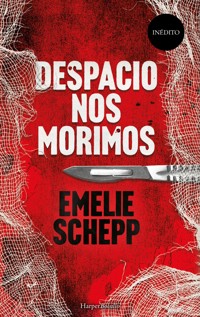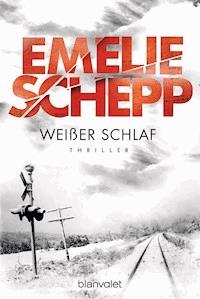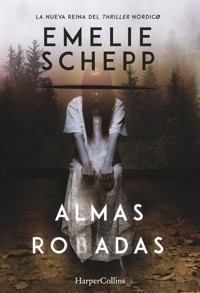
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Suspense / Thriller
- Sprache: Spanisch
Emelie Scheep ha sido galardonada en Suecia como la mejor escritora de novela policiaca de 2016. Cuando un alto funcionario de Inmigración es hallado muerto a tiros en su casa, no faltan los sospechosos, entre ellos su mujer. Nadie, sin embargo, espera descubrir la misteriosa huella de la mano de un niño en la casa de un matrimonio sin hijos. Jana Berzelius, una joven fiscal, es la encargada de instruir el caso. Brillante pero fría, al igual que su padre, un famoso fiscal, Berzelius no se deja impresionar por el histerismo de la viuda ni por las cartas amenazadoras que esconde la víctima. Jana es dura, distante, imperturbable. Hasta que aparece el niño… Unos días después del primer asesinato, en un desierto paraje costero es hallado el cuerpo sin vida de un menor y, junto a él, el arma que sirvió para matar a la primera víctima. Al asistir a la autopsia del pequeño, Berzelius descubre algo extrañamente familiar en su cuerpo cubierto de cicatrices y extenuado por la heroína: unas marcas grabadas en la piel que remiten inmediatamente al tráfico de menores y que desencadenan en Jana un alud de recuerdos acerca de su oscuro y aterrador pasado. Esas cicatrices, hechas con premeditada maldad, la conmueven en lo más profundo. Ahora, para proteger su pasado, Jana habrá de encontrar a la persona que se oculta tras los asesinatos antes de que lo haga la policía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Almas robadas
Título original: Marked for Life
© 2016, Emelie Schepp
© 2016, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Traductor: Victoria Horrillo Ledesma
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Gonzalo Rivera
Imágenes de cubierta: Sutterstock y Getty Images
ISBN: 978-84-9139-016-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Domingo, 15 de abril
Capítulo 1
Lunes, 16 de abril
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Martes, 17 de abril
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Miércoles, 18 de abril
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Jueves, 19 de abril
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Viernes, 20 de abril
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Sábado, 21 de abril
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Domingo, 22 de abril
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Lunes, 23 de abril
Capítulo 36
Capítulo 37
Martes, 24 de abril
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Miércoles, 25 de abril
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Jueves, 26 de abril
Capítulo 47
Viernes, 27 de abril
Capítulo 48
Sábado, 28 de abril
Capítulo 49
Domingo, 29 de abril
Capítulo 50
Lunes, 30 de abril
Capítulo 51
Capítulo 52
Martes, 1 de mayo
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Agradecimientos
Domingo, 15 de abril 1
—Servicio de Emergencias 112, ¿qué ha ocurrido?
—Mi marido está muerto…
La operadora de emergencias Anna Bergström oyó la voz temblorosa de la mujer y echó un rápido vistazo a la esquina del monitor informático que tenía delante. El reloj marcaba las 19:42.
—¿Puede decirme su nombre, por favor?
—Kerstin Juhlén. Mi marido se llama Hans. Hans Juhlén.
—¿Cómo sabe que está muerto?
—No respira. Está ahí tendido. Estaba ahí tendido cuando he llegado. Y hay sangre… Sangre en la alfombra —sollozó la mujer.
—¿Está usted herida?
—No.
—¿Hay alguien más herido?
—No, mi marido está muerto.
—Entiendo. ¿Dónde está?
—En casa.
La mujer del otro lado de la línea respiró hondo.
—¿Puede darme su dirección, por favor?
—Östanvägen, 204, en Lindö. Es una casa amarilla. Con grandes jarrones con flores fuera.
Los dedos de Anna volaron sobre el teclado mientras buscaba Östanvägen en el mapa digital.
—Voy a enviarle la ayuda necesaria —dijo en tono tranquilizador—. Quiero que permanezca conmigo al teléfono hasta que lleguen.
Anna no recibió respuesta. Se llevó la mano al auricular.
—¿Oiga? ¿Sigue ahí?
—Está muerto, muerto de verdad.
La mujer volvió a sollozar. Sus sollozos se convirtieron de inmediato en un llanto histérico. Después, lo único que se oyó a través del teléfono del Servicio de Emergencias fue un largo y angustioso grito.
El inspector jefe Henrik Levin y la inspectora detective Maria Bolander salieron de su Volvo en Lindö. El frío aire del Báltico agitó la fina chaqueta de entretiempo de Henrik, y el inspector se subió la cremallera hasta el cuello y metió las manos en los bolsillos.
En el camino pavimentado que daba acceso a la casa había un Mercedes negro, dos coches policiales y una ambulancia. Algo apartados de la zona acordonada había otros dos vehículos aparcados que, a juzgar por los logotipos de sus puertas, pertenecían a los dos periódicos locales que se hacían la competencia.
Dos periodistas –uno de cada diario– se inclinaban sobre la cinta policial para tener mejor visibilidad de tal manera que la cinta se tensaba, apretada contra sus chaquetones de plumas.
—Caramba, menuda casa. —La inspectora Maria Bolander (o Mia, como prefería que la llamaran) sacudió la cabeza, irritada—. Si hasta tienen estatuas. —Se quedó mirando los leones de granito, y reparó entonces en los enormes jarrones de piedra que había cerca de allí.
Henrik Levin guardó silencio y echó a andar por el camino iluminado, hacia la casa del número 204 de Östanvägen. Los montoncillos de nieve acumulados en las piedras grises del bordillo daban fe de que el invierno aún no se había dado por vencido. Henrik saludó con una inclinación de cabeza al agente uniformado Gabriel Mellqvist, que montaba guardia frente a la puerta principal, y a continuación se sacudió la nieve de los zapatos, le abrió la pesada puerta a Mia y entraron ambos.
Dentro de la suntuosa casa reinaba una actividad febril. El experto forense trabajaba sistemáticamente buscando posibles huellas dactilares y otras pruebas materiales. Ya habían encendido los focos y pasado la brocha por los tiradores de puertas y ventanas. Ahora se hallaban concentrados en las paredes. De vez en cuando el flash de una cámara alumbraba el cuarto de estar, amueblado con discreción, sobre cuya alfombra a rayas yacía el cadáver.
—¿Quién lo encontró? —preguntó Mia.
—Su mujer, Kerstin Juhlén —contestó Henrik—. Por lo visto lo encontró muerto en el suelo cuando volvió de dar un paseo.
—¿Dónde está ahora?
—Arriba, con Hanna Hultman.
Henrik Levin miró el cuerpo tendido ante él. El fallecido era Hans Juhlén, responsable de asuntos para los refugiados en la Junta de Inmigración. Henrik rodeó el cadáver y se agachó para observar la cara de la víctima: la mandíbula poderosa, la piel curtida por la intemperie, la barba gris que apenas empezaba a asomar y las sienes canosas. Hans Juhlén aparecía con frecuencia en los medios de comunicación, pero las fotografías de archivo que utilizaba la prensa no se correspondían con el cuerpo envejecido que yacía ante él. La víctima vestía unos pantalones cuidadosamente planchados y una camisa de rayas azul claro cuya tela de algodón absorbía las manchas de sangre de su pecho.
—Se mira, pero no se toca —le dijo Anneli Lindgren, la experta forense, parada ante los grandes ventanales, y lanzó una mirada elocuente a Henrik.
—¿Le dispararon?
—Sí, dos veces. Dos orificios de entrada, por lo que he podido ver.
Henrik paseó la mirada por el salón, dominado por el sofá, dos sillones de piel y una mesa de cristal baja con patas cromadas. En las paredes colgaban cuadros de Ulf Lundell. Los muebles parecían en perfecto orden. No había nada volcado.
—No hay indicios de lucha —dijo, y se volvió hacia Mia, que estaba de pie tras él.
—No —contestó Mia sin apartar los ojos de un aparador curvilíneo.
Sobre él había una cartera de piel marrón de la que sobresalían tres billetes de quinientas coronas. Sintió el impulso repentino de sacar los billetes —o al menos uno—, pero se contuvo. Ya basta, se dijo para sus adentros. Tenía que controlarse.
Los ojos de Henrik se dirigieron hacia las ventanas que daban al jardín. Anneli Lindgren seguía pasando la brocha en busca de huellas.
—¿Encuentras algo?
Lindgren lo miró desde detrás de sus gafas.
—Todavía no, pero según la esposa de la víctima una de estas ventanas estaba abierta cuando llegó a casa. Espero encontrar algo, aparte de sus huellas.
La experta forense continuó trabajando lenta y metódicamente.
Henrik se pasó los dedos por el pelo y se volvió hacia Mia.
—¿Subimos a hablar con la señora Juhlén?
—Sube tú. Yo me quedó aquí, echando un ojo.
Kerstin Juhlén estaba sentada en la cama de la habitación de matrimonio del piso de arriba, con la mirada perdida y una chaqueta de punto echada sobre los hombros. Cuando entró Henrik, la agente Hanna Hultman dio respetuosamente un paso atrás y cerró la puerta.
Mientras subía la escalera, Henrik se había imaginado a la esposa de la víctima como una mujer delicada y elegantemente vestida. La señora Juhlén era, en cambio, muy gruesa y vestía una camiseta descolorida y unos vaqueros elásticos de color oscuro. Tenía el cabello rubio, liso y cortado a media melena, y sus raíces oscuras revelaban que iba siendo urgente que se pasara por la peluquería. Los ojos de Henrik recorrieron el dormitorio con curiosidad. Observó primero la cómoda y a continuación las fotografías agrupadas en la pared. El centro lo ocupaba un marco con una fotografía grande y descolorida que mostraba a una feliz pareja de recién casados. Henrik era consciente de que Kerstin Juhlén lo estaba mirando.
—Me llamo Henrik Levin y soy el inspector jefe —dijo con suavidad—. La acompaño en el sentimiento. Le ruego que me perdone por tener que hacerle unas preguntas en un momento así.
Kerstin se limpió una lágrima con la manga de la chaqueta.
—Sí, lo entiendo.
—¿Puede decirme qué ocurrió cuando llegó a casa?
—Entré y… y… él estaba ahí tumbado.
—¿Sabe qué hora era?
—Sobre las siete y media.
—¿Está segura?
—Sí.
—Cuando llegó, ¿vio si había alguien más en la casa?
—No. No, solo estaba mi marido, que…
Le tembló el labio y se llevó las manos a la cara.
Henrik comprendió que no era buen momento para un interrogatorio más detallado y decidió ser breve.
—Señora Juhlén, dentro de poco llegará un psicólogo para atenderla, pero entre tanto he de hacerle algunas preguntas más.
Kerstin apartó las manos de la cara y las posó sobre su regazo.
—¿Sí?
—Le ha dicho a alguien que había una ventana abierta cuando llegó.
—Sí.
—¿Y fue usted quien la cerró?
—Sí.
—¿No vio nada raro fuera de la ventana antes de cerrarla?
—No… no.
—¿Por qué la cerró?
—Temía que alguien intentara volver a entrar.
Henrik se metió las manos en los bolsillos y caviló un momento.
—Antes de dejarla, me gustaría saber si quiere que llamemos a alguien en concreto. ¿Una amiga? ¿Un familiar? ¿Sus hijos?
Ella bajó la mirada. Le temblaban las manos, y susurró algo con voz apenas audible.
Henrik no entendió lo que intentaba decir.
—Lo siento, ¿podría repetirlo?
Kerstin cerró los ojos un momento. Luego levantó lentamente la cara acongojada hacia él y respiró hondo antes de responder.
Abajo, en el cuarto de estar, Anneli Lindgren se ajustó las gafas.
—Creo que he encontrado algo —dijo.
Estaba examinando la huella de una mano que empezaba a cobrar forma en el marco de la ventana. Mia se acercó a ella y observó la forma nítida de una palma y unos dedos.
—Aquí hay otra —señaló Anneli—. Son de un niño.
Agarró la cámara para documentar su hallazgo. Ajustó la lente de su Canon EOS, enfocó y, estaba haciendo fotos, cuando Henrik entró en la habitación.
Anneli le hizo un gesto con la cabeza.
—Ven aquí —dijo—. Hemos encontrado unas huellas. Son pequeñas —añadió, y volvió a acercarse la cámara a la cara, enfocó de nuevo y tomó otra fotografía.
—Entonces, ¿pertenecen a un niño? —preguntó Mia.
Henrik pareció sorprendido y se inclinó hacia la ventana para ver mejor las huellas. Formaban un patrón ordenado. Un patrón único. Era evidente que correspondían a la mano de un niño.
—Qué raro —masculló.
—¿Raro por qué? —preguntó Mia.
Henrik la miró antes de responder.
—Los Juhlén no tienen hijos.
Lunes, 16 de abril 2
El juicio había acabado y la fiscal Jana Berzelius estaba satisfecha con el resultado. Estaba absolutamente segura de que el acusado sería declarado culpable de provocar daños físicos de consideración.
Había propinado patadas a su propia hermana hasta dejarla inconsciente delante de la hija de cuatro años de la víctima y luego la había dejado en su apartamento para que muriera. Sin duda era un crimen de honor. Aun así, el letrado de la defensa, Peter Ramstedt, pareció bastante sorprendido cuando se anunció el veredicto.
Jana lo saludó con una inclinación de cabeza antes de abandonar la sala. No quería comentar el veredicto con nadie, y menos aún con la docena de periodistas que aguardaban frente al juzgado, armados con cámaras y teléfonos móviles. Se dirigió a la salida de emergencia y abrió de un empujón la puerta blanca. Cuando bajó corriendo los escalones, el reloj marcaba las 11:35.
Para Jana Berzelius, esquivar a los periodistas se había convertido en la norma, más que en la excepción. Tres años antes, cuando ingresó en la oficina del fiscal de Norrköping, todo era distinto. Después aprendió a valorar la cobertura mediática y los halagos que le dedicaba la prensa. El Norrköpings Tidningar, por ejemplo, había titulado un artículo sobre ella «Estudiante modelo encuentra sitio en los tribunales». Habían empleado expresiones tales como «carrera meteórica» y «próxima parada, fiscal general» para referirse a ella. Su teléfono móvil vibró dentro del bolsillo de su chaqueta, y Jana se detuvo delante de la entrada del parking para echar un vistazo a la pantalla antes de responder. Al mismo tiempo empujó la puerta del parking climatizado.
—Hola, padre —dijo sin preámbulos.
—Y bien, ¿cómo ha ido?
—Dos años de prisión y noventa de indemnización.
—¿Estás satisfecha con la pena?
A Karl Berzelius jamás se le ocurría felicitar a su hija por el resultado de un juicio penal. Jana estaba acostumbrada a su parquedad. Incluso su madre, Margaretha, que durante su infancia había sido cálida y cariñosa, parecía preferir limpiar la casa antes que jugar con ella. Prefería poner la lavadora a leerle un cuento, o recoger la cocina a arropar a su hija antes de dormir. Ahora que tenía treinta años, Jana trataba a sus padres con el mismo respeto desprovisto de emoción con que ellos la habían educado.
—Estoy satisfecha —contestó con énfasis.
—Tu madre pregunta si vas a venir a casa el primero de mayo. Quiere que cenemos en familia.
—¿A qué hora?
—A las siete.
—Sí, iré.
Jana cortó la llamada, abrió su BMW X-6 negro y se sentó tras el volante. Dejó su maletín sobre el asiento del copiloto, tapizado en cuero, y se puso el móvil sobre el regazo.
Su madre también solía llamarla después de un juicio. Pero nunca antes que su marido. Esa era la norma. De modo que, cuando sintió vibrar de nuevo el teléfono, contestó inmediatamente mientras maniobraba hábilmente para sacar el coche de la estrecha plaza de garaje.
—Hola, madre.
—Hola, Jana —dijo una voz de hombre.
Frenó y el coche se paró bruscamente, marcha atrás. Era la voz del fiscal jefe Torsten Granath, su jefe. Parecía ansioso por conocer el resultado del juicio.
—¿Y bien?
A Jana le sorprendió su evidente curiosidad y repitió escuetamente el veredicto.
—Bien. Bien. Pero en realidad yo te llamaba por otro asunto. Quiero que me ayudes en una investigación. Han detenido a una mujer que llamó a la policía para informar de que había encontrado muerto a su marido. La víctima era el funcionario responsable de temas relacionados con los refugiados en Norrköping. Según la policía, le dispararon. Fue asesinado. Tendrás carta blanca en la investigación.
Jana guardó silencio, de modo que Torsten continuó:
—Gunnar Öhrn y su equipo están esperando en la jefatura de policía. ¿Qué me dices?
Jana miró el salpicadero: eran las 11:48 de la mañana. Respiró hondo un momento y arrancó de nuevo.
—Voy para allá.
Jana Berzelius cruzó rápidamente la entrada principal de la jefatura de policía de Norrköping y tomó el ascensor hasta la segunda planta. El sonido de sus tacones resonó en el ancho corredor. Miraba fijamente hacia delante y se limitó a inclinar la cabeza un instante al pasar junto a los dos policías uniformados.
El jefe del CDI, Gunnar Öhrn, estaba esperándola frente a su despacho y la condujo a la sala de reuniones. Una de las largas paredes estaba dominada por ventanales que daban a la rotonda de Norrtull, donde empezaba a acusarse el tráfico de mediodía. En la pared de enfrente había una pizarra blanca de tamaño considerable y una pantalla de cine. Un proyector colgaba del techo.
Jana se acercó a la mesa ovalada donde esperaba el equipo. Saludó primero a Henrik Levin, del CDI, y seguidamente, antes de tomar asiento, a los agentes Ola Söderström, Anneli Lindgren y Mia Bolander.
—El fiscal jefe Torsten Granath acaba de poner a Jana Berzelius a cargo de la instrucción preliminar del caso de Hans Juhlén.
—Ya.
Mia Bolander apretó los dientes, cruzó los brazos y se recostó en la silla. Desconfiaba de aquella mujer a la que consideraba su rival y que tenía más o menos su misma edad. La investigación sería ardua si Jana Berzelius estaba al mando.
Las escasas ocasiones en que se había visto obligada a trabajar con la fiscal no le habían dado motivos para tenerle simpatía. En opinión de Mia, Jana no tenía personalidad. Era demasiado rígida, demasiado formal. Nunca parecía relajarse y divertirse. Si dos personas trabajaban juntas, tenían que conocerse bien la una a la otra. Tomar una o dos cervezas después del trabajo, quizá, y charlar un rato. Confraternizar. Mia, no obstante, había descubierto con relativa rapidez que a Jana Berzelius no le agradaban tales muestras de cordialidad. Cualquier pregunta, por insignificante que fuera, acerca de su vida privada recibía como respuesta una mirada cargada de soberbia.
Mia consideraba a Jana Berzelius una arrogante, una puta diva. Por desgracia, nadie más compartía su opinión. Todos, por el contrario, asintieron encantados cuando Gunnar presentó a la fiscal.
Lo que a Mia le desagradaba más que cualquier otra cosa era el estatus de niña bien de Jana. La fiscal procedía de una familia adinerada, mientras que ella, Mia, con su pasado de clase trabajadora, estaba hipotecada. A su modo de ver, ese era motivo suficiente para mantenerse apartada de Jana y de sus aires de grandeza.
Jana advirtió de reojo las miradas desdeñosas que le dedicaba la inspectora, pero prefirió ignorarlas. Abrió su maletín y sacó un cuaderno y un bolígrafo.
Gunnar Öhrn se bebió las últimas gotas de una botella de agua mineral y entregó a cada uno de los presentes una carpeta con toda la información reunida acerca del caso hasta el momento. Contenía el atestado inicial, las fotografías del lugar de los hechos y sus alrededores inmediatos, un boceto de la casa donde había sido hallada la víctima, Hans Juhlén, una breve descripción del fallecido y, por último, un registro que detallaba las horas y los pasos que se habían dado en la instrucción del caso desde el descubrimiento del cadáver.
Gunnar les indicó el eje cronológico dibujado en la pizarra blanca. Describió, además, el informe inicial acerca de la conversación mantenida con la esposa de la víctima, Kerstin Juhlén, firmado por los agentes de policía que acudieron en el coche patrulla y que fueron los primeros en tomarle declaración.
—Resultaba difícil, sin embargo, hablar con ella como es debido —explicó Gunnar.
Al principio estaba casi histérica, gritaba y hablaba de forma inconexa. En cierto momento comenzó a hiperventilar. Y repetía obsesivamente que ella no había matado a su marido. Que solo se lo había encontrado en el cuarto de estar. Muerto.
—Entonces, ¿sospechamos de ella? —preguntó Jana, y advirtió que Mia seguía mirándola con enfado.
—Sí, nos interesa. La hemos detenido. No tiene una coartada que pueda verificarse.
Gunnar hojeó sus papeles.
—Muy bien, resumiendo: Hans Juhlén fue asesinado en algún momento entre las 15:00 y las 19:00 de ayer. Se desconoce quién pudo ser el autor de los hechos. Los expertos forenses afirman que el asesinato tuvo lugar en la casa. Es decir, que el cuerpo no fue trasladado desde ningún otro sitio. ¿Es así? —Indicó con una seña a Anneli Lindgren que confirmara su relato.
—Así es. Murió allí.
—El cadáver fue trasladado al laboratorio del patólogo forense a las 22:21 horas y los agentes siguieron registrando la casa hasta pasada la medianoche.
—Sí, y encontré esto.
Anneli dejó sobre la mesa diez hojas de papel con una sola frase escrita en cada una.
—Estaban bien escondidas al fondo del armario del dormitorio de la víctima. Parecen ser cartas amenazadoras muy breves.
—¿Sabemos quién las envió y a quién iban dirigidas? —preguntó Henrik mientras alargaba el brazo para examinarlas.
Jana anotó algo en su cuaderno.
—No. Estas copias me las han enviado del laboratorio de Linköping esta misma mañana. Seguramente tardarán un día o dos en poder darnos más información —respondió Anneli.
—¿Qué dicen las cartas? —preguntó Mia. Metió las manos dentro de las mangas de su jersey de punto, apoyó los codos en la mesa y miró a Anneli con curiosidad.
—El mensaje es el mismo en todas ellas: «O pagas ya, o te arriesgas a pagar un precio más alto».
—Chantaje —dijo Henrik.
—Eso parece. Hemos hablado con la señora Juhlén. Niega tener conocimiento de las cartas. Pareció sinceramente sorprendida de su existencia.
—Entonces, ¿nadie denunció esas amenazas? —preguntó Jana, y arrugó la frente.
—No, ni la propia víctima, ni su esposa ni ninguna otra persona —contestó Gunnar.
—¿Y qué hay del arma del crimen? —dijo Jana, cambiando de tema.
—Todavía no la hemos encontrado. No había nada junto al cuerpo, ni en su entorno inmediato —respondió Gunnar.
—¿Algún rastro de ADN o de pisadas?
—No —contestó Anneli—. Pero cuando la esposa llegó a casa una de las ventanas del cuarto de estar estaba abierta. Parece claro que fue así como el asesino accedió a la vivienda. Lamentablemente la señora Juhlén cerró la ventana, lo que nos dificulta las cosas. Aun así hemos conseguido encontrar dos huellas interesantes.
—¿De quién? —preguntó Jana, y empuñó el bolígrafo, lista para anotar un nombre.
—Todavía no lo sabemos, pero todo indica que pertenecen a un niño de corta edad. Lo curioso es que la pareja no tiene hijos.
Jana levantó la mirada de su cuaderno.
—¿Y eso es relevante? Seguramente conocerán a alguien que tenga hijos pequeños. Amigos, o algún familiar —dijo.
—Aún no hemos podido interrogar a Kerstin Juhlén al respecto —alegó Gunnar.
—Bien, ese debe ser nuestro siguiente paso. Enseguida, a ser posible.
Jana sacó su agenda del maletín y pasó las hojas hasta llegar al día en curso. Anotaciones, horas y nombres aparecían escritos con pulcritud en las páginas de color amarillo claro.
—Quiero que hablemos con ella lo antes posible.
—Voy a llamar ahora mismo a su abogado, Peter Ramstedt —dijo Gunnar.
—Bien —repuso Jana—. Avísame de la hora en cuanto puedas. —Volvió a guardar su agenda en el maletín—. ¿Habéis interrogado ya a los vecinos?
—Sí, a los más próximos —dijo Gunnar.
—¿Y?
—Nada. Nadie vio ni oyó nada.
—Entonces seguid preguntando. Llamad a todas las puertas de la calle y de las inmediaciones. En Lindö hay un montón de mansiones, muchas de ellas con grandes ventanales.
—Sí, claro, imagino que tú debes saberlo —repuso Mia.
Jana la miró fijamente.
—Lo que quiero decir es que alguien tuvo que ver u oír algo.
Mia la observó con enojo un momento y desvió la mirada.
—¿Qué más sabemos acerca de Hans Juhlén? —prosiguió la fiscal.
—Por lo visto llevaba una vida muy normal —dijo Gunnar, y leyó de sus papeles—: Nació en Kimstad en 1953, de modo que tenía cincuenta y nueve años. Pasó allí su infancia. La familia se trasladó a Norrköping en 1965, cuando él tenía doce años. Estudió Economía en la universidad y trabajó cuatro años en una empresa contable antes de ingresar en el departamento de refugiados de la Junta de Inmigración, del que llegaría a ser jefe. Conoció a Kerstin, su esposa, cuando tenía dieciocho años y se casaron un año después, en una oficina del Registro Civil. Tienen una casita de verano en el lago Vättern. Es todo lo que tenemos, de momento.
—¿Amigos? ¿Conocidos? —preguntó Mia hoscamente—. ¿Hemos hecho averiguaciones al respecto?
—Todavía no sabemos nada sobre sus amistades. Ni sobre las de su esposa. Pero sí, hemos empezado a investigar ese punto —respondió Gunnar.
—Una conversación más detallada con su esposa nos ayudará a rellenar lagunas —añadió Henrik.
—Sí, lo sé —dijo Gunnar.
—¿Y su teléfono móvil? —preguntó Jana.
—He pedido a la compañía telefónica el listado de llamadas entrantes y salientes del número de Juhlén. Con un poco de suerte lo tendré mañana, como muy tarde —contestó Gunnar.
—¿Y los resultados de la autopsia?
—De momento solo sabemos que Hans Juhlén recibió dos disparos y murió en el lugar donde lo encontraron. El forense nos dará hoy mismo un informe preliminar.
—Voy a necesitar una copia —dijo Jana.
—Henrik y Mia van a ir directamente al laboratorio después de la reunión.
—Bien. Los acompaño —dijo Jana, y se sonrió al oír el profundo suspiro de la inspectora Bolander.
3
El mar estaba revuelto, y eso empeoraba el hedor dentro del reducido espacio del contenedor. La niña de siete años estaba sentada en el rincón. Tiró de la falda de su madre y se la puso sobre la boca. Imaginaba que estaba en casa, en su cama, o meciéndose en la cuna cada vez que el barco cabeceaba movido por el oleaje.
Aspiraba y espiraba entrecortadamente. Cada vez que exhalaba, la tela se agitaba sobre su boca. Cada vez que inhalaba, le tapaba los labios. Intentó respirar cada vez más fuerte para que la tela no se le pegara a la cara. Una de las veces respiró tan fuerte que la tela salió despedida y desapareció de su vista.
La buscó a tientas con la mano. En medio de la penumbra, distinguió su espejito de juguete en el suelo. Era rosa, con una mariposa y una raja grande en el cristal. Lo había encontrado en una bolsa de basura que alguien tiró a la calle. Recogió el espejito y lo sostuvo delante de su cara, se apartó un mechón de pelo de la frente y observó su pelo oscuro y enredado, sus ojos grandes y de largas pestañas.
Alguien tosió violentamente y la niña se sobresaltó. Intentó ver quién era, pero costaba distinguir las caras en la oscuridad.
Quería saber cuándo llegarían, pero no se atrevió a preguntarlo otra vez. Su padre la había hecho callar la última vez que le había preguntado cuánto tiempo más tendrían que pasar sentados en aquella estúpida caja de hierro. Su madre también tosió. Costaba mucho respirar, costaba muchísimo. Eran muchos para compartir el poco oxígeno que había dentro. La niña dejó que su mano se deslizara por la pared de acero. Luego buscó a tientas la suave tela de la falda de su madre y se tapó la nariz con ella.
El suelo era muy duro, y la niña enderezó la espalda y cambió de postura antes de seguir pasando la mano por la pared. Estiró el dedo índice y el corazón y dejó que galoparan de un lado a otro por la pared y hacia abajo, hasta el suelo. Su madre siempre se reía cuando hacía aquello en casa, y decía que debía de haber dado a luz a una amazona.
En casa, en la choza de La Pintana, la niña había construido un establo de juguete debajo de la mesa de la cocina y fingía que su muñeca era un caballo. En sus últimos tres cumpleaños, había pedido tener un poni de verdad. Sabía que eso era imposible. Rara vez recibía regalos, ni siquiera por su cumpleaños. Apenas podían permitirse comprar comida, le había dicho su padre. Pero el caso era que la niña soñaba con tener su propio poni y con ir a la escuela montada en él. Sería muy veloz, tan veloz como sus dedos galopando por la pared.
Esta vez, su madre no se rio. Seguramente estaba demasiado cansada, pensó la niña, y levantó la mirada hacia la cara de su madre.
Ay, ¿cuánto faltaría aún? ¡Qué viaje más idiota! Se suponía que no tenía que durar tanto. Mientras llenaban de ropa las bolsas de plástico, su padre había dicho que iban a emprender una aventura, una gran aventura. Que viajarían en barco durante unos días, hasta su nuevo hogar. Y que ella haría montones de nuevos amigos. Que sería divertido.
Algunos de sus amigos viajaban con ellos. Danilo y Ester. Danilo le caía bien, era simpático. Pero Ester no. Ester podía ser un poco mala. Le gustaba chinchar a los demás y esas cosas. También había un par de niños más, pero ella no los conocía. Era la primera vez que los veía. A ellos tampoco les gustaba estar en aquel barco. Por lo menos a la más pequeña, una bebé que estaba siempre llorando. Pero ahora se había callado.
La niña siguió galopando con los dedos de un lado para otro. Luego se estiró hacia un lado para llegar aún más alto, y bajó aún más abajo. Cuando sus dedos tocaron el rincón, notó que algo sobresalía. Curiosa, aguzó los ojos en la penumbra para ver qué era. Una placa metálica. Se estiró hacia delante, tratando de ver la chapita plateada atornillada a la pared. Vio unas letras e intentó distinguir lo que ponía. V… P… Luego había una letra que no reconoció.
—¿Mamá? —susurró—. ¿Qué letra es esta? —Cruzó dos dedos para mostrársela.
—Equis —contestó su madre en voz baja—. Una equis.
X, pensó la niña. V, P, X, O. Y luego unos números. Contó seis. Había seis números.
4
La sala de autopsias estaba iluminada por potentes fluorescentes. Una bruñida mesa de acero se alzaba en medio de la estancia y, sobre ella, bajo una sábana blanca, se veía el contorno de un cuerpo.
Sobre otra mesa de acero inoxidable había una larga fila de frascos de plástico etiquetados con números de identificación y una sierra de mano. Un olor metálico a carne cruda impregnaba la sala.
Jana Berzelius entró primero y se situó junto a la mesa, frente a Björn Ahlmann, el patólogo forense. Saludó y sacó su cuaderno.
Henrik se colocó a su lado. Mia Bolander, por su parte, se quedó atrás, junto a la puerta de salida. A Henrik también le habría gustado mantenerse a distancia. Siempre le había resultado difícil permanecer en la sala de autopsias, y desde luego no compartía la fascinación de Ahlmann por los cuerpos sin vida. Se preguntaba cómo era capaz el patólogo de trabajar a diario con cadáveres sin que ello le afectara. Aunque también formaba parte de su trabajo, a Henrik aún se le hacía cuesta arriba ver la muerte tan de cerca. Llevaba siete años desempeñando aquel trabajo, y aún tenía que obligarse a poner cara de circunstancias cuando veía un cadáver.
Jana, por su parte, no parecía alterada en absoluto. Su semblante no traslucía ninguna emoción, y Henrik se descubrió preguntándose si habría algo que la hiciera reaccionar. Sabía que los dientes rotos, los ojos arrancados y las manos y los dedos amputados no la conmovían. Lo mismo que las lenguas destrozadas a mordiscos o las quemaduras de tercer grado. Lo sabía porque había contemplado esas mismas cosas en su presencia y después no había tenido más remedio que vaciar el contenido de su estómago mientras ella seguía inalterable.
El semblante de Jana era, en efecto, extremadamente inexpresivo. Nunca se mostraba afectada o resuelta. Apenas evidenciaba emoción alguna. Rara vez sonreía y, si por casualidad una sonrisa cruzaba sus labios, semejaba más bien una línea. Una línea recta y tensa.
Henrik tenía la impresión de que su austero talante no encajaba con su apariencia física. Su cabello largo y oscuro y sus grandes ojos marrones tenían un aire mucho más cálido. Quizá solo proyectaba aquella imagen fría y profesional para conservar el respeto de los demás. No había duda de que su americana azul marino, su falda tres cuartos y sus eternos tacones altos contribuían a esa imagen de fiscal estricta e insobornable. Quizá prefería dejar sus sentimientos personales fuera de la esfera de su trabajo. O quizá no.
Björn Ahlmann retiró cuidadosamente la sábana y dejó al descubierto el cuerpo desnudo de Hans Juhlén.
—Bueno, veamos. Tenemos un orificio de entrada aquí y otro aquí —explicó, señalando las dos heridas abiertas en el pecho—. Los dos tienen una colocación perfecta, pero fue este el que lo mató. —Movió la mano para indicar el orificio superior.
—Entonces, ¿está claro que se efectuaron dos disparos? —preguntó Henrik.
—Exactamente.
Björn cogió una imagen procedente de un TAC y la colgó en el tablero luminoso.
—Cronológicamente, parece que recibió primero un balazo en la parte baja de la caja torácica, y cayó al suelo. Cayó de espaldas, lo que le produjo una hemorragia subdural en la parte de atrás de la cabeza. Aquí se puede ver. —Señaló la zona negra de la imagen—. Pero no murió a consecuencia del primer disparo, ni de la fuerte caída. No, en mi opinión, cuando se desplomó, el asesino se acercó a él y volvió a dispararle. Aquí. —Indicó el segundo orificio de salida del cadáver de Juhlén—. El proyectil atravesó el cartílago de la caja torácica, el pericardio y el corazón. Murió en el acto.
—De modo que fue la segunda bala la que lo mató. —Henrik volvió a repetir las palabras del patólogo.
—Sí.
—¿Y el arma?
—Los casquillos que se encontraron demuestran que le dispararon con una Glock.
—Entonces no será fácil dar con ella —comentó Henrik.
—¿Por qué? —preguntó Jana en el mismo momento en que el teléfono móvil le vibraba en el bolsillo. No hizo caso y preguntó de nuevo—: ¿Por qué?
—Porque, como sin duda sabrá, las Glock son armas muy corrientes. Tan corrientes que las usan nuestro ejército y los cuerpos de policía de todo el mundo. Lo que quiero decir es que tardaremos un tiempo en cotejar la lista de personas con licencia legal para llevar esa arma —dijo Henrik.
—Entonces tendremos que dejar esa tarea en manos de alguien paciente —repuso Jana, y sintió de nuevo una breve vibración en el bolsillo. La persona que llamaba debía de haber dejado un mensaje.
—¿Algún indicio de que la víctima intentara defenderse? —preguntó Mia desde el fondo de la sala.
—No. No hay señales de violencia. Ni arañazos, ni hematomas, ni marcas de estrangulamiento. Le dispararon. Lisa y llanamente. —Björn miró a Henrik y Jana—. El flujo de sangre demuestra que murió en el lugar donde lo encontraron y que el cuerpo no fue trasladado, pero…
—Sí, Gunnar nos lo dijo —lo interrumpió Mia.
—Sí, hablé con él esta mañana. Pero hay…
—¿No hay ninguna huella? —preguntó ella.
—No, pero…
—¿Narcóticos, entonces?
—No, nada de drogas. Ni tampoco alcohol. Pero…
—¿Algún hueso roto?
—No. ¿Puedes dejarme acabar de una vez?
Mia se quedó callada.
—Gracias. Lo que me parece interesante es la trayectoria que siguieron las balas al atravesar el cuerpo. Uno de los orificios de entrada —Björn señaló el que estaba más arriba— no presenta ninguna irregularidad. La bala atravesó el cuerpo en sentido horizontal. Pero el otro proyectil entró en diagonal, en ángulo. Y, a juzgar por la inclinación, el asesino debía de estar arrodillado, tendido o sentado cuando efectuó el primer disparo. Después, como decía antes, cuando la víctima se desplomó, el asesino se acercó y lo remató disparándole un último tiro al corazón.
—Estilo ejecución, entonces —comentó Mia.
—Eso os corresponde a vosotros decidirlo, pero sí, eso parece.
—De modo que estaba de pie cuando le dispararon por primera vez —dijo Henrik.
—Sí, y le dispararon desde delante y desde abajo.
—Entonces, ¿alguien se puso de rodillas o se tumbó y luego le disparó de frente? Eso es absurdo —dijo Mia—. Quiero decir que es muy raro que quien lo mató estuviera sentado en el suelo, delante de él. ¿No habría tenido tiempo la víctima para reaccionar?
—Puede que sí. O puede que conociera al asesino —repuso Henrik.
—O quizá fuera un puñetero enano o algo así —comentó Mia, y soltó una carcajada.
Henrik la miró y dejó escapar un suspiro.
—Eso ya lo discutiréis entre vosotros. Según mis cálculos, en todo caso, fue así como murió Hans Juhlén. Aquí tenéis un resumen de mis conclusiones. —Björn les repartió copias del informe de la autopsia.
Henrik y Jana cogieron una cada uno.
—Murió entre las seis y las siete de la tarde del domingo. Está todo en las notas.
Jana hojeó el informe, que a simple vista parecía tan completo y detallado como era propio de Ahlmann.
—Gracias por el resumen —le dijo a Björn mientras se sacaba el teléfono del bolsillo para escuchar el mensaje de voz.
Era de Gunnar Öhrn: una sola frase muy breve y pronunciada en tono resuelto.
—Interrogatorio de Kerstin Juhlén a las tres y media de la tarde —decía. Nada más. Ni siquiera su nombre.
Jana volvió a guardarse el teléfono en el bolsillo.
—El interrogatorio es a las tres y media —le dijo en voz baja a Henrik.
—¿Qué? —preguntó Mia.
—El interrogatorio a las tres y media —dijo Henrik alzando la voz.
Mia estaba a punto de decir algo cuando Jana la interrumpió:
—Bueno, entonces… —dijo.
El patólogo se ajustó las gafas.
—¿Satisfecha? —preguntó.
—Sí.
Ahlmann volvió a tapar el cuerpo desnudo con la sábana. Mia abrió la puerta y retrocedió para evitar rozarse con Jana cuando esta se acercó.
—Te avisaremos si tenemos alguna duda —le dijo Henrik al forense al salir de la sala de autopsias.
Echó a andar hacia el ascensor, delante de Jana y Mia.
—Sí, avisadme —respondió Björn tras ellos—. Ya sabéis dónde estoy —añadió, pero el zumbido de los tubos de ventilación del techo ahogó el sonido de su voz.
La Oficina de la Fiscalía Pública de Norrköping estaba compuesta por doce empleados a tiempo completo a cuyo frente se hallaba el fiscal jefe Torsten Granath. Quince años atrás, cuando Granath asumió el puesto de fiscal jefe, el departamento sufrió un cambio radical. Bajo su férula se instituyó la norma de reemplazar a los miembros del personal que no cumplían con su cuota de trabajo por nuevos empleados cuya hoja de servicios demostraba una elevada productividad. Granath dio las gracias por su labor a varios funcionarios que llevaban largo tiempo ocupando sus sillones al tiempo que los animaba a jubilarse, despidió a administradores perezosos y ayudó a expertos infrautilizados a encontrar nuevos estímulos en otras esferas de su profesión.
Cuando Jana Berzelius fue contratada, Torsten Granath ya había recortado considerablemente el departamento y solo quedaban cuatro miembros del personal. Ese mismo año se amplió la jurisdicción geográfica de la Oficina, que tuvo que asumir los delitos de los municipios colindantes de Finspång, Söderköping y Valdemarsvik. El tráfico de estupefacientes, que desde hacía un tiempo iba en aumento, también había requerido más empleados. De ahí que Torsten Granath hubiera reclutado personal nuevo. Ahora eran doce en total.
Como resultado de las medidas adoptadas por Torsten, la Oficina ahora podía presumir con orgullo de su eficacia. Irónicamente, a sus sesenta y dos años el propio Torsten había aflojado un poco el ritmo y de vez en cuando se descubría pensando en las cuidadas praderas del campo de golf. Aun así, seguía dedicado en cuerpo y alma a su profesión. Dirigir la fiscalía era su misión en la vida, y seguiría llevándola a cabo hasta que le llegara el momento de jubilarse.
Su despacho era de tipo hogareño, con cortinas en la ventana, marcos dorados con fotografías de sus nietos sobre la mesa y una alfombra verde y lanuda cubriendo el suelo. Torsten tenía la costumbre de pasearse de un lado a otro por aquella alfombra siempre que hablaba por teléfono. En eso estaba cuando Jana Berzelius entró en el departamento. Saludó con un rápido «hola» a la administradora, Yvonne Jansson.
Yvonne la detuvo cuando pasaba a su lado.
—¡Espera un segundo!
Le pasó una nota adhesiva amarilla con un nombre conocido escrito en ella.
—Mats Nylinder, del Norrköpings Tidningar quiere una declaración sobre el asesinato de Hans Juhlén. Evidentemente se han enterado de que estás a cargo de la instrucción. Mats ha dicho que le debes unas palabras, dado que esta mañana te escabulliste del juzgado. Quería una declaración sobre la sentencia y estuvo esperándote más de una hora. —Como Jana no contestó, Yvonne añadió—: Por desgracia no es el único que ha llamado. Todos los diarios de Suecia se han interesado por ese asesinato. Necesitan algo para los titulares de mañana.
—Pues de mí no van a sacar nada. Tendrás que remitirles a la oficina de prensa de la policía. Yo no voy a hacer declaraciones.
—Muy bien, nada de declaraciones, entonces.
—Y a Mats Nylinder puedes decirle lo mismo —agregó Jana, y se dirigió a su despacho.
El sonido de sus tacones resonó como un eco cuando entró en la habitación con suelo de parqué.
Los muebles eran espartanos, pero tenían un toque de elegancia. El escritorio era de teca, al igual que las estanterías funcionales, llenas de expedientes encuadernados. A la izquierda había un ordenador, un HP de diecisiete pulgadas. Y en la repisa de la ventana dos orquídeas blancas en tiestos altos.
Jana cerró la puerta a su espalda y colgó la chaqueta en el respaldo de su silla tapizada en piel. Mientras se encendía su ordenador, observó las flores de la ventana. Le gustaba su despacho. Era espacioso y estaba bien ventilado. Había colocado la mesa de tal modo que al sentarse quedaba de espaldas a la ventana. De esa forma veía claramente el pasillo de fuera a través de la pared de cristal.
Dejó junto al ordenador un alto montón de citaciones que debía enviar.
Luego echó un vistazo rápido a su reloj de pulsera. Faltaba una hora y media para el interrogatorio de Kerstin Juhlén.
De pronto se sintió cansada, echó la cabeza hacia delante y comenzó a frotarse la nuca. Masajeó lentamente la piel desigual con la yema de los dedos, siguiendo sus protuberancias. Luego se atusó con cuidado el largo cabello para asegurarse de que le cubría por completo la nuca y le caía por la espalda.
Tras echar una ojeada a un par de citaciones, se levantó para ir a por un café. Cuando regresó, no volvió a ocuparse del papeleo.
5
La pequeña sala de interrogatorio estaba vacía, salvo por una mesa y cuatro sillas, y una quinta silla en el rincón. En una pared había una ventana con barrotes. En la de enfrente, un espejo. Jana estaba sentada junto a Henrik, con su bolígrafo y su cuaderno en la mano, cuando él encendió la grabadora. Dejó que fuera él quien dirigiera el interrogatorio. Mia Bolander había acercado la quinta silla y estaba sentada tras ellos. Con voz alta y clara, Henrik recitó el nombre completo de Kerstin Juhlén y su número de carné de identidad antes de comenzar.
—Lunes, dieciséis de abril, 15:30 horas. Este interrogatorio lo efectúa el inspector jefe Henrik Levin con la asistencia de la inspectora detective Mia Bolander. También se hallan presentes la fiscal Jana Berzelius y el letrado Peter Ramstedt.
Kerstin Juhlén había sido detenida como posible sospechosa, pero de momento no se le había imputado ningún delito. Estaba sentada junto a Peter Ramstedt, su abogado, y tenía las manos unidas sobre la mesa. Estaba pálida y no llevaba maquillaje. Se había quitado los pendientes y estaba despeinada.
—¿Saben ustedes quién mató a mi marido? —preguntó en un susurro.
—No, todavía es demasiado pronto para saberlo —respondió Henrik, y miró con gravedad a la mujer que tenía enfrente.
—Creen que he sido yo, ¿verdad? ¿Creen que fui yo quien le disparó…?
—No creemos nada.
—¡Pero no fui yo! Yo no estaba en casa. ¡No fui yo!
—Como le decía, todavía no sabemos nada, pero tenemos la obligación de investigar las circunstancias que rodean su asesinato para esclarecer cómo ocurrió. Por eso quiero que me hable del sábado por la noche, cuando llegó a casa.
Kerstin respiró hondo dos veces seguidas. Abrió las manos, se las puso sobre el regazo y se enderezó en la silla.
—Llegué a casa… de dar un paseo.
—¿Ese paseo lo dio sola o la acompañaba alguien?
—Salí sola a pasear, fui hasta la playa y volví.
—Prosiga.
—Cuando llegué a casa, me quité el abrigo en el recibidor y llamé a Hans, porque sabía que ya tenía que estar en casa.
—¿Qué hora era en ese momento?
—Sobre las siete y media.
—Continúe.
—No me contestó, así que pensé que se había entretenido en el trabajo. Verá, siempre va los domingos a la oficina. Me fui derecha a la cocina para tomar un vaso de agua. Vi la caja de pizza en la encimera y me di cuenta de que Hans sí había llegado. Los domingos solemos cenar pizza. Hans la compra de vuelta a casa. Sí, bueno… Lo llamé otra vez, pero siguió sin contestar. Así que fui a ver si estaba en el cuarto de estar y qué hacía y… Lo vi tendido allí, en el suelo. Me alteré mucho y llamé a la policía.
—¿En qué momento llamó?
—Enseguida… En cuanto lo encontré.
—¿Qué hizo entonces, después de llamar a la policía?
—Subí al piso de arriba. La mujer que me atendió me dijo que lo hiciera. Que no debía tocar a mi marido, así que subí.
Henrik miró a la mujer que tenía delante. Parecía nerviosa, su mirada se movía continuamente. Toqueteaba ansiosamente la tela ligera de sus pantalones grises.
—Ya se lo pregunté anteriormente, pero debo preguntárselo otra vez. ¿Vio a alguien en la casa?
—No.
—¿Y fuera?
—Me fijé en que la ventana de delante estaba abierta y la cerré. Por si había alguien merodeando. Estaba asustada. Pero no, ya se lo dije: no vi a nadie.
—¿No había ningún coche en la calle?
—No —contestó Kerstin en voz alta. Se inclinó hacia delante y se frotó el tendón de Aquiles de un pie como si le picara.
—Háblenos de su marido —dijo Henrik.
—¿Qué quiere que les cuente?
—Era el responsable de todo lo relativo a los refugiados en la Junta de Inmigración de Norrköping, ¿no es cierto? —preguntó Henrik.
—Sí. Era muy bueno en su trabajo.
—¿Puede decirnos algo más? ¿Qué era lo que se le daba bien?
—Se ocupaba de todo tipo de cosas. En el departamento estaba al frente de…
Se quedó callada y bajó la cabeza.
Henrik notó que tragaba saliva para impedir —dedujo el policía— que se le saltaran las lágrimas.
—Podemos hacer un breve descanso si quiere —dijo.
—No, no pasa nada. Estoy bien.
Kerstin respiró hondo. Miró un momento a su abogado, que daba vueltas a su pluma sobre la mesa, y luego comenzó de nuevo:
—Mi marido era, efectivamente, el jefe de un departamento de la Junta. Le gustaba su trabajo y había ido ascendiendo, dedicó toda su vida a la Junta de Inmigración. Es… era una de esas personas que caen bien a la gente. Era amable con todo el mundo, vinieran de donde vinieran. No tenía prejuicios. Quería ayudar a la gente. Por eso le gustaba tanto su trabajo.
»La Junta de Inmigración ha tenido que soportar muchísimas críticas últimamente —añadió, e hizo una pausa antes de continuar.
Henrik asintió con un gesto. Sabía que la Agencia Nacional de Inspección había investigado recientemente los procedimientos por los que la Junta de Inmigración buscaba acomodo para los refugiados y solicitantes de asilo, y había descubierto prácticas ilícitas. Durante el año anterior, la Junta había gastado cincuenta millones de coronas en la compra de inmuebles. De ellos, nueve millones se habían invertido en compras directas, que estaban prohibidas si se efectuaban sin el procedimiento reglamentario. La Agencia había encontrado asimismo contratos de arrendamiento que incumplían la ley. En muchos casos ni siquiera había contrato. La prensa local había publicado varios artículos sobre la auditoría.
—Hans estaba muy disgustado por esas críticas. No esperaban que tantos refugiados pidieran asilo. Tuvo que buscarles acomodo a toda prisa. Y entonces se torcieron las cosas. —Kerstin se quedó callada. Le temblaba el labio—. Me daba mucha pena.
—Da la impresión de que estaba usted muy al corriente del trabajo de su marido —comentó Henrik.
La mujer no contestó. Se enjugó una lágrima y asintió con la cabeza.
—Estaba también el problema de la mala conducta —añadió.
Les contó en pocas palabras que había habido agresiones y robos en el centro de acogida a refugiados. Debido al estrés propio de su situación, era frecuente que estallaran disputas entre los recién llegados. El personal interino contratado para llevar el centro tenía dificultades para mantener el orden.
—Ya lo sabíamos —dijo Henrik.
—Ah, sí, claro —repuso Kerstin, y volvió a enderezar la espalda.
—Muchos de ellos tenían problemas psicológicos y Hans trataba de hacer todo lo que estaba en su mano para que su estancia fuera lo más cómoda posible. Pero era difícil. Alguien hizo saltar la alarma contra incendios varias noches seguidas. La gente se asustó y Hans no tuvo más remedio que contratar a más personal para que vigilara el centro. Mi marido estaba muy comprometido con su labor, se lo aseguro. Vivía volcado en su trabajo.
Henrik se recostó en la silla y observó a Kerstin. Ya no parecía tan abatida. Algo se había ido apoderando de ella poco a poco. Quizás el orgullo por la labor de su esposo. Quizás una especie de alivio.
—Hans pasaba mucho tiempo en la oficina. Se quedaba hasta muy tarde por las noches, y todos los domingos salía de casa después de comer y no volvía hasta la hora de la cena. Era difícil saber a qué hora llegaría a casa exactamente, a qué hora tener preparada la cena, así que solía comprar una pizza para cenar. Igual que ayer. Como siempre.
Escondió la cara entre las manos y sacudió la cabeza. La angustia y el dolor habían vuelto de golpe.
—Tiene derecho a tomarse un descanso —dijo Peter Ramstedt, poniéndole con cautela una mano sobre el hombro.
Jana observó su gesto. Sabía que el letrado tenía fama de sentir una fuerte atracción por las mujeres y que rara vez vacilaba en consolar físicamente a sus clientas. Si tenía ocasión, estaba dispuesto a pasar a mayores.
Kerstin levantó ligeramente el hombro, incómoda, y el abogado se dio cuenta de que debía apartar la mano. Sacó un pañuelo y se lo ofreció. Kerstin lo aceptó agradecida y se sonó la nariz ruidosamente.
—Perdón —dijo.
—No tiene importancia —repuso Henrik—. De modo que, si no la he entendido mal, su marido tenía un trabajo difícil.
—No, digo…sí, pero yo no lo sé. En realidad no puedo saber exactamente… Creo… creo que sería mejor que hablaran con su secretaria.
Henrik arrugó la frente.
—¿Y eso por qué?
—Sería lo mejor —susurró ella.
Henrik suspiró y se inclinó hacia delante sobre la mesa.
—Entonces, ¿cómo se llama su secretaria?
—Lena Wikström. Es su ayudante desde hace casi veinte años.
—Hablaremos con ella, desde luego.
Kerstin dejó caer los hombros y juntó las manos.
—¿Puedo preguntarle —dijo Henrik— si su marido y usted estaban muy unidos?
—¿Qué quiere decir? Claro que estábamos muy unidos.
—¿No tenían desavenencias? ¿Discutían a menudo?
—¿Adónde quiere ir a parar, inspector jefe? —terció Peter inclinándose sobre la mesa.
—Solo quiero asegurarme de que no pasamos nada por alto en esta investigación —repuso Henrik.
—No, casi nunca discutíamos —contestó Kerstin lentamente.
—Aparte de usted, ¿quién más formaba parte de su círculo íntimo?
—Sus padres murieron hace mucho tiempo, lamentablemente. De cáncer, los dos. Hans no tenía amigos en realidad, así que puede decirse que nuestra vida social era bastante limitada. Pero a nosotros nos gustaba así.
—¿Hermanos o hermanas?
—Tiene un medio hermano que vive en Finspång, pero estos últimos años no han tenido mucho contacto. Son muy distintos.
—¿En qué sentido?
—Es así, nada más.
—¿Cómo se llama su hermano?
—Lars Johansson. Todo el mundo lo llama Lasse.
Mia Bolander había permanecido sentada con los brazos cruzados, limitándose a escuchar. De pronto preguntó:
—¿Cómo es que no tienen hijos?
La pregunta sorprendió a Kerstin, que echó rápidamente las piernas hacia atrás bajo la silla. Tan rápidamente que se le salió un zapato.
Henrik se volvió para mirar a Mia. Estaba irritado, pero ella se alegraba de haberlo preguntado. Kerstin se inclinó y dejó escapar un quejido al estirarse para alcanzar el zapato debajo de la mesa. Luego volvió a incorporarse y puso las manos sobre la mesa, una encima de la otra.
—No los hemos tenido —dijo escuetamente.
—¿Por qué? —insistió Mia—. ¿No podían concebir o algo así?
—Creo que sí podíamos. Pero el caso es que no ocurrió. Y los dos lo aceptamos.
Henrik carraspeó y empezó a hablar para impedir que Mia siguiera por ese camino.
—Muy bien. ¿Decía usted que no se relacionaban con mucha gente?
—No, la verdad es que no.
—¿Cuándo fue la última vez que tuvieron visita?
—Hace mucho. Hans trabajaba tanto…
—¿Nadie más ha visitado la casa recientemente? ¿Algún obrero, por ejemplo?
—Por Navidad un hombre llamó a la puerta vendiendo billetes de lotería, pero aparte de eso no hemos tenido…
—¿Qué aspecto tenía?
Kerstin se quedó mirando a Henrik, sorprendida por la pregunta.
—Alto y rubio, si no recuerdo mal. Parecía amable, presentable. Pero no le compré ningún billete.
—¿Iba acompañado de algún niño?
—No, no. Iba solo.
—¿Conoce a alguien que tenga niños?
—Bueno, sí, claro. Al hermano de Hans. Tiene un hijo de ocho años.
—¿Ha estado en su casa últimamente?
Kerstin volvió a mirarlo extrañada.
—La verdad es que no entiendo muy bien su pregunta…, pero no, hace siglos que no viene por casa.
Jana Berzelius rodeó con un círculo el nombre del hermano en su cuaderno. Lars Johansson.
—¿Tiene usted idea de quién puede haberle hecho esto a su marido? —preguntó.
Kerstin se retorció un poco, miró por la ventana y respondió:
—No.
—¿Tenía su marido algún enemigo? —preguntó Henrik.
La mujer miró la mesa y respiró hondo.
—No, ninguno.
—¿Nadie con quien estuviera enfadado o hubiera discutido, o que estuviera enemistado con él?
Kerstin no pareció oír la pregunta.
—¿Kerstin?
—¿Qué?
—¿Nadie que estuviera enemistado con él?
Negó con la cabeza tan violentamente que la piel flácida de su papada tembló.
—Es extraño —dijo Henrik mientras desplegaba las copias de las cartas amenazadoras sobre la mesa, delante de ella—, porque, como sabe, encontramos esto en su casa.
—¿Qué es?
—Las cartas de su armario. Confiábamos en que pudiera hablarnos de ellas.
—Pero no sé qué son. Nunca las había visto.
—Parecen ser amenazas. Lo que significa que su marido debía de tener al menos un enemigo. Si no más.
—Pero no… —Kerstin sacudió la cabeza de nuevo.
—Nos interesa mucho averiguar algo más sobre quién las envió… y por qué motivo.
—No tengo ni idea.
—¿No?
—No, ya le he dicho que es la primera vez que las veo.
Clic, clic, hacía la pluma de Peter Ramstedt.
—Mi clienta ya le ha dicho dos veces que no reconoce estos documentos. ¿Tendría la amabilidad de tomar nota de ello para que quede constancia? De ese modo no tendrá que perder el tiempo repitiendo las mismas preguntas.
—Señor Ramstedt, sin duda tiene usted conocimiento de cómo se efectúa un interrogatorio. Si no insistimos en las preguntas, no obtenemos la información que necesitamos —replicó Henrik.
—Entonces tenga la bondad de ceñirse a preguntas relevantes. Mi clienta ya ha afirmado claramente que no había visto estos documentos con anterioridad.
Peter miró fijamente al inspector. Clic, clic.
—Entonces, ¿no sabe usted si su marido se sentía amenazado de alguna manera? —prosiguió Henrik.
—No.
—¿No recibía llamadas sospechosas?
—Creo que no.
—¿Cree que no o lo sabe?
—No, no recibía llamadas sospechosas.
—¿No sabe de nadie que pudiera tener interés en amenazarlo? ¿O en vengarse de él?
—No. Pero la naturaleza de su trabajo le hacía bastante vulnerable, claro.
—¿A qué se refiere?
—Bueno…, mi marido encontraba muy dificultoso el proceso de decisión para conceder el asilo político. No le gustaba tener que rechazar a ningún solicitante de asilo, aunque no fuera el responsable de tener que comunicárselo personalmente. Sabía cuánto se desesperaban muchos de ellos cuando no conseguían el asilo. Pero no todo el mundo cumplía los requisitos. Y nadie lo ha amenazado ni ha buscado venganza, si es a eso a lo que se refiere.
Henrik se preguntó si estaba diciendo la verdad. Hans Juhlén podía, en efecto, haberle ocultado las cartas amenazadoras. Pero aun así parecía improbable que en el curso de tantos años de trabajo no se hubiera sentido amedrentado por nadie, ni hubiera hablado de ello con su mujer.
—Las amenazas contra Juhlén debían de ser relativamente serias —le comentó Henrik a Jana cuando hubo concluido el interrogatorio.
Salieron ambos de la sala a paso lento.
—Sí —contestó ella escuetamente.
—¿Qué opinas de la esposa?
Jana se detuvo en el pasillo mientras él cerraba la puerta.
—No había signos de violencia en la casa —dijo.
—Quizá porque el asesinato estuvo muy bien planeado.
—Entonces, ¿crees que es culpable?
—La esposa siempre es culpable, ¿no? —Henrik sonrió.
—Sí, casi siempre. Pero de momento no hay ninguna prueba que la vincule con el asesinato.
—Parecía nerviosa —añadió él.
—Eso no basta.
—Lo sé. Pero da la sensación de que no está diciendo la verdad.
—Y seguramente así es, o al menos no toda la verdad. Pero para imputarla voy a necesitar algo más. Si no empieza a hablar o no conseguimos ninguna prueba material, tendré que ponerla en libertad. Tienes tres días.
Henrik se pasó los dedos por el pelo.
—¿Y la secretaria? —preguntó.
—Averigua qué sabe. Quiero que vayas a verla en cuanto puedas, pero mañana, claro. Por desgracia tengo cuatro casos de los que ocuparme, así que no puedo acompañarte. Pero me fío de ti.
—Claro. Mia y yo hablaremos con ella.
Jana le dijo adiós y se alejó, pasando delante de las otras salas de interrogatorio.
Como fiscal, visitaba con frecuencia el edificio. Estaba de guardia cierto número de fines de semana y de noches al año: era lo normal en su trabajo. Había un turno rotatorio cuyo principal propósito era asegurarse de que hubiera siempre un fiscal de guardia para tomar decisiones urgentes, como, por ejemplo, si se debía retener o no a un sospechoso. El fiscal podía mantener detenida a una persona durante tres días sin necesidad de presentar cargos. Después era necesaria una vista judicial. A Jana la habían llamado en numerosas ocasiones, a veces de madrugada, y había tenido que tomar atropelladamente una decisión relativa a un arresto.
Ese día, todas las celdas del centro estaban llenas. Miró hacia el techo y dio gracias a un poder superior por no estar de guardia ese fin de semana. Pero recordó al mismo tiempo que el siguiente sí le tocaba. Aflojó el paso mientras recorría el pasillo. Después se detuvo, se sentó y sacó su agenda. Pasó las páginas hasta el 28 de abril. No tenía nada anotado. ¿Quizá fuera el domingo 29? Tampoco tenía nada anotado. Pasó unas cuantas hojas más y vio la anotación del primero de mayo. Fiesta nacional. DE GUARDIA. Y era el día en que había acordado ir a cenar con sus padres. Sintió un estrés inmediato. No podía estar de guardia ese mismo día. ¿Cómo no se había dado cuenta? No era absolutamente imprescindible ir a cenar a casa de sus padres, claro, pero no quería decepcionar a su padre dejando de presentarse.
«Tendré que cambiarle el día a alguien», pensó mientras guardaba de nuevo la agenda en su maletín. Se levantó y siguió andando, preguntándose con quién podía cambiar la guardia. Seguramente con Per Åström. Per era al mismo tiempo un fiscal con mucho éxito y un trabajador social muy reconocido. Jana lo respetaba como colega. En los cinco años que hacía que se conocían, habían trabado una especie de amistad.
Per tenía treinta y tres años y estaba en buena forma. Jugaba al tenis martes y jueves. Tenía el pelo rubio, un hoyuelo en la barbilla y los ojos de distinto color. Olía a loción de afeitar. A veces se ponía un poco pesado, pero por lo demás era un tipo simpático. Solo eso, nada más.