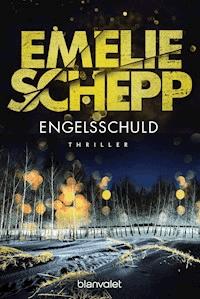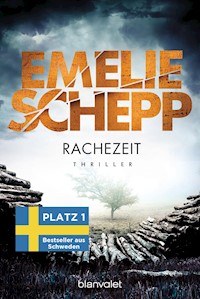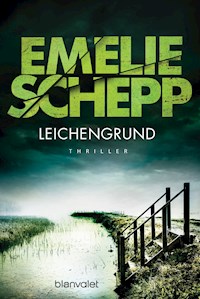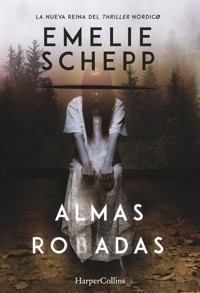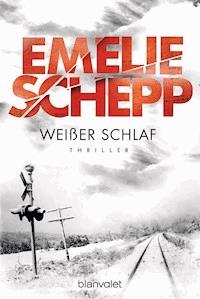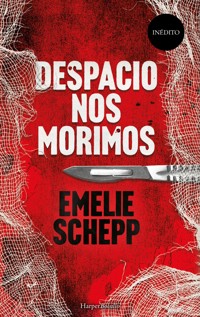
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Serie: Harper Bolsillo
- Sprache: Spanisch
Un desvío accidental en el corte… Un incidente trágico en la mesa de operaciones deja a un paciente con secuelas de por vida y lleva a un joven y prometedor cirujano a abandonar la medicina… ahora, años después, una serie de horribles asesinatos sin sentido azota a esa misma comunidad médica… Una venganza asesina… El arma: un bisturí. ¿Pero quién exactamente está atacando a las víctimas? ¿Por qué? ¿Qué desvelan las horripilantes pautas de estos crímenes? ¿Y quién será quien lo pare? La fiscal especial Jana Berzelius, que tiene que ocultar sus propios oscuros secretos, está al cargo de la investigación. Lo que no puede saber, hasta que finalmente se acerca al asesinato, es cuan relacionada está la muerte de su propia madre con el caso. Este intrincado e inexorable thriller médico mantendrá a todo el mundo intentando averiguar la verdad hasta su amargo final. Por la autora de Almas robadas y La marca de la venganza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Despacio nos morimos
Título original: Slowly We Die
© 2018, Emelie Schepp
© 2019, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
© Traducción, Carlos Ramos Malavé
Publicado originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books, S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Mario Arturo
Imágenes de cubierta: Shutterstock
ISBN: 978-84-17216-51-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
A mi padre
Prólogo
La mujer abrió los ojos y me miró. Sus manos comenzaron a agarrar el aire con desesperación, como si acabara de darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Advertí su sorpresa, su confusión, y le susurré que no había alternativa, que era demasiado tarde, ya había visto demasiadas cosas en la parte trasera de la ambulancia. Debería haber mantenido los ojos cerrados, no debería haber mirado a su alrededor como una entrometida, no debería haberme visto guardarme el anillo.
—Lo siento —le dije mientras le tapaba la nariz y la boca con las manos—, pero ¿qué harías tú en mi lugar?
No me respondió. ¿Cómo iba a hacerlo?
Forcejeó de nuevo para apartar su cara de mis manos, en un último intento desesperado. Su cuerpo delgado se agitó de un lado a otro sobre la camilla. Trató de agarrarme las manos, pero en su lugar sus dedos se aferraron a mis brazos con un pánico creciente. Me rasgó la piel con las uñas, pero no me detuve y apreté con más fuerza. Intentó gritar y oí un balbuceo. No podría aguantar mucho más; empezó a perder la fuerza y parpadeó varias veces sin que le cayera ninguna lágrima.
Y entonces, por fin se produjo. La certeza. Aquel era el final. Su cerebro se liberó del resto de pensamientos y aceptó la realidad, espeluznante y cristalina. No emitió ningún sonido, salvo un débil suspiro cuando se rindió, cuando su cuerpo al fin se relajó y se quedó completamente quieto.
Aparté la mano de su boca y escuché el silencio. Sonreí. Resultaba muy sencillo, innegable y absoluto.
Era una variación del plan inicial, sí, pero aun así suponía un comienzo. Me invadían y emocionaban la expectación y la venganza.
1
Miércoles
Philip Engström se apoyó en la encimera negra de la cocina del puesto de ambulancias de Norrköping. El aire fresco de la primavera se colaba por una ventana abierta. Alcanzó la taza que había en la máquina del café, la envolvió con los dedos y disfrutó de su calor. Después atravesó la habitación, se sentó en uno de los sofás y dio un par de sorbos antes de dejar la taza en la mesita que había al lado. Le quedaba una hora para terminar el turno de noche de las ambulancias. Tenía que resistirse al deseo de cerrar los ojos y dormir, aunque solo fuera durante unos minutos. Sabía que no debía ceder al cansancio; debía mantenerse despejado tras los estresantes acontecimientos de aquel turno, pero no pudo evitarlo. Se quedó dormido y soñó con una potente cascada. Entonces oyó gritar a alguien, se despertó de un brinco, pasó las manos por encima de la mesita y tiró su taza de café.
—¡Philip!
—Hola, Sandra —respondió medio dormido.
Sandra Gustafsson se hallaba a dos metros de él, con una mano en la cadera. Tenía el pelo rubio y los ojos del mismo verde que su ropa de trabajo. Era la nueva paramédica, la más reciente de una serie de contrataciones. Tenía veintipocos años, era competente, trabajadora y parecía preocuparse por sus compañeros.
—¿Sigues cansado? —le preguntó.
—En absoluto —dijo Philip, se levantó y limpió el café de la mesa con un rollo de papel de cocina antes de volver a sentarse en el sofá.
Sandra lo miró cuando intentó disimular un bostezo, después se acercó a la máquina del café, agarró dos tazas y las llenó.
Philip no pudo evitar sonreír cuando le ofreció una de ellas. Dio un sorbo y miró el reloj.
—Ya casi es la hora de irse a casa —comentó ella.
—Sí —respondió.
—¿Quieres que hablemos antes de irte?
Se sentó en el reposabrazos del sofá. Su cuerpo era esbelto y estaba tonificado.
—¿De qué?
—De la paciente que ha muerto.
—No. ¿Por qué iba a querer hablar de eso? —preguntó antes de dar otro sorbo al café, aún medio dormido, pensando que debería empezar a cuidarse un poco. La naturaleza de su trabajo implicaba que, con frecuencia, su sueño se veía interrumpido, y como resultado no dormía lo suficiente. Sabía que necesitaba más de una hora aquí o allá.
—Ha sido una situación rara—dijo ella.
—El típico ataque al corazón. ¿Qué tiene eso de raro?
—La paciente podría haber sobrevivido.
—Pero no ha sido así, ¿vale? —Philip escuchó el zumbido de la cafetera y pensó en la mujer que había muerto en su turno. Observó que le temblaban las manos.
—Me preguntaba cómo te sentirías al respecto —dijo Sandra.
—Sandra —respondió dejando su taza sobre la me- sa—, sé que intentas apoyarme, pero ese rollo psicológico conmigo no funciona.
—¿Así que no quieres hablar?
—No. Ya te lo he dicho.
—Pensaba que…
—¿Qué pensabas? ¿Que podríamos sentarnos en círculo y abrazarnos? Podríamos ponernos también el pijama.
—Según el protocolo…
—Déjalo ya. Llevo cinco años trabajando como enfermero de ambulancia. Sé perfectamente cuál es el protocolo.
—Entonces, también sabrás que no está bien quedarse dormido durante un aviso.
Se hizo el silencio en la habitación.
—Piensa en lo que ocurriría si alguien se enterase —susurró Sandra.
—Nadie se enterará —respondió él—. En lo que a mí respecta, eso está incluido en la confidencialidad laboral.
—¿Qué?
Philip miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca.
—Ya lo has oído.
—Pero ¿qué estás diciendo? ¡No puede ser! —exclamó Sandra.
—¿Por qué no? —preguntó mirándola a los ojos.
—Estás loco —dijo ella—. Es absolutamente…
—Sé que suena raro.
—¿Raro? Suena mal…
Philip miró hacia la puerta y pensó en lo mucho que desearía marcharse del trabajo en ese mismo instante. Quería sentir la paz, oír el silencio y, sobre todo, librarse de Sandra.
—Lo siento, Philip, no puedo dejarlo pasar. Eres tú el que la ha fastidiado, no yo.
—Nunca la fastidio, que quede claro. Y no es por eso por lo que ha muerto la paciente.
—¿De verdad te lo crees?
Philip se quedó mirándola mientras se pasaba una mano por el pelo y tomaba aire para calmarse.
—De acuerdo —dijo tras una pausa—. Esto es lo que vamos a hacer. Si, al contrario de lo que creo, alguien descubre que me quedé dormido un momento durante un aviso, prometo que informaré de ello yo mismo.
—¿Y qué pasa conmigo si eso ocurre?
—Puedes culparme a mí de todo. Di que te daba miedo decir algo porque eras nueva y todo eso. Di que es todo culpa mía.
Sandra se quedó mirándolo.
—¿Trato hecho? —preguntó Philip.
—Sí, por esta vez —respondió Sandra—. Pero deberías tener más cuidado. Un incidente más y tendré que notificarlo.
—Gracias —dijo él, se inclinó hacia delante y le puso una mano en el hombro.
—Hablo en serio —insistió Sandra.
—Lo sé —respondió Philip poniéndose en pie.
La fiscal Jana Berzelius estaba sentada en una de las sillas del estudio de radio con las piernas cruzadas. Estaba esperando su turno para ser entrevistada por Richard Hansen, el presentador del programa matutino para el Canal P4 Östergötland de la radio sueca. Cuando vio la señal de Hansen, Jana se acercó en silencio hasta el asiento situado frente a él y se puso unos auriculares. Escuchó mientras Hansen cambiaba de tema y anunciaba que, a continuación, tenían a la fiscal de Norrköping Jana Berzelius, para hablar del incremento en la actividad de las bandas criminales.
—Extorsión, robo y ataques violentos con martillos, cuchillos y armas automáticas. La violencia de las bandas sigue creciendo. Jana Berzelius, usted lleva varios años como fiscal investigando el crimen organizado aquí, en Norrköping. ¿Cuál cree que es la razón de este aumento de la violencia que estamos experimentando?
Jana se aclaró la garganta.
—Para empezar, hemos de recordar que estamos hablando del número de delitos denunciados, que un aumento de la criminalidad, estadísticamente hablando, no es lo mismo que un verdadero aumento de la criminalidad…
—¿Quiere decir que las cifras mienten?
—Lo que vemos es que la violencia de las bandas aumenta en toda Suecia, al mismo tiempo que la violencia en la sociedad en general está disminuyendo.
—¿Y qué es lo que provoca el incremento de la violencia de bandas?
—Hay diversas explicaciones posibles —dijo ella.
—Diga algunas.
Jana se inclinó hacia delante.
—Ya ha nombrado usted las más importantes en su presentación, y estoy de acuerdo en que el incremento del acceso a armas de fuego y el aumento de la segregación social y económica son factores que contribuyen a este contexto.
—Como sabe, hemos estado siguiendo a las bandas criminales de Norrköping —dijo Hansen mientras ojeaba los papeles que tenía delante—. Nuestras historias sobre la actividad de las bandas en lo referente al tráfico ilegal de armas, narcóticos y personas son las historias más seguidas. Ha pasado un año desde que se destapó el asunto y apenas ha habido mejoras en ese aspecto. Se han dictado pocas sentencias de cárcel, muy pocos casos han llegado a juicio y mucha gente dice que el sistema legal sueco no funciona. ¿Deberíamos preocuparnos?
—Siempre hay riesgo de error en el sistema judicial criminal, lo que en casos desafortunados puede llevar a condenas injustas o a la ausencia de condena.
—¿Un fiscal partidista podría suponer un riesgo semejante?
—Sí, igual que los informes policiales manipulados, los testigos periciales engañosos o los falsos testimonios. Nadie, ni siquiera una fiscal como yo, puede negar que, en ocasiones, esos peligros tienen como resultado condenas injustas —dijo Jana.
—¿Y qué opina de esas voces que piden sentencias más duras para los crímenes violentos, por ejemplo?
—No podemos demostrar que las sentencias más duras tengan como resultado un menor número de delitos. Sin embargo…
—En Estados Unidos han priorizado las sentencias más estrictas y, como resultado… —dijo Hansen.
—Pero estamos hablando de Suecia. De Norrköping, concretamente —aclaró Jana.
Hansen volvió a mirar sus papeles.
—Las sentencias más estrictas son uno de los puntos importantes de la política legal de la oposición.
—El principal deber de la política criminal debería ser trabajar para que haya más oportunidades de prevenir la delincuencia.
Hansen la miró y dijo:
—En el llamado Policegate, los mandamases de la policía y los empresarios han sido acusados de entorpecer a la justicia, aceptar sobornos y de tráfico de drogas, y es probable que reciban sentencias de varios años de cárcel, si se les condena.
—Así es.
—Por lo que tengo entendido, el Policegate es un asunto complejo y especial. Además de los peligrosos grupos relacionados con delitos violentos, también está involucrado un oficial de muy alto nivel que abusó de su autoridad.
—Se refiere al inspector de la Policía Nacional Anders Wester —dijo Jana—. Pero aún no tenemos toda la historia y no han sido interrogados todos los sospechosos…
—Eso es cierto, pero no puede negar que se necesitan sentencias duras en unas circunstancias tan especiales, para establecer un precedente sobre cómo nuestra sociedad ve este tipo de delitos, ¿no es verdad? Se trata de nuestra confianza en las fuerzas policiales.
—No puedo hacer comentarios sobre este caso —dijo Jana.
—Pero ¿no está de acuerdo en que el sistema penal es una herramienta que sirve para que la sociedad se dé cuenta de las severas consecuencias que acarrean los diferentes delitos? —preguntó Hansen.
—Sí, pero, como ya he dicho, no hay pruebas de que un endurecimiento de las sentencias tenga como resultado un menor número de delitos, al menos a corto plazo.
—Si la he entendido correctamente, usted cree que, en su lugar, deberíamos invertir más recursos en políticas centradas en la prevención, ¿y esa es la única manera de disminuir la delincuencia?
—Sí, por supuesto.
—¿Y qué le ha llevado a esa conclusión?
Jana lo miró directamente a los ojos.
—La experiencia.
El enfermero Mattias Bohed caminaba por el pabellón 11 del Hospital Vrinnevi con su compañera Sofia Olsson. Frente a la habitación 38 había sentado un guardia de seguridad llamado Andreas Hedberg, con la espalda recta y las manos cruzadas. Cuando los dos enfermeros se acercaron, Hedberg sonrió con timidez a Sofia y se puso en pie para abrir la puerta. Una vez hubieron entrado en la habitación, Hedberg volvió a cerrar con llave tras ellos, encerrándolos en su interior.
El sospechoso de asesinato Danilo Peña había estado recuperándose en aquella habitación privada, con un guardia de seguridad apostado fuera las veinticuatro horas del día. Mattias no sabía sobre el paciente mucho más de lo que había leído online: que se trataba de un criminal que se había visto involucrado en lo que se había denominado Policegate. Era sospechoso del asesinato de varias chicas tailandesas implicadas en el tráfico de drogas. El personal de enfermería seleccionado de forma aleatoria para cuidar de él había recibido una advertencia estricta: absolutamente nadie podía quedarse a solas con el paciente en la habitación.
—¿Alguien se ha olvidado de apagar la luz? —preguntó Sofia cuando vio que la lámpara situada junto a la cama estaba encendida.
—No —respondió Mattias—. No creo.
La habitación privada era pequeña y, además del habitual equipo médico y los monitores, solo tenía una cama, una mesilla de noche y una silla.
Sofia sacó una pequeña botella de cristal y la agitó con cuidado antes de extraer el líquido con una jeringuilla.
—Ah, por cierto, te enteraste de que el paciente se despertó ayer, ¿verdad? —le preguntó.
—Estás de broma.
—Pues sí —respondió ella con una sonrisa.
—¿Intentas asustarme?
—No, solo quiero que tengas cuidado.
El paciente estaba tumbado en la cama, muy quieto, salvo por el movimiento rítmico de su pecho al subir y bajar con la respiración. Estaba tumbado boca arriba, con los ojos cerrados, un monitor cardíaco pegado a su pecho y los brazos metidos bajo la manta.
Mattias mantuvo la distancia, aunque sabía que el paciente estaba inconsciente debido a la medicación.
—¿Qué es lo que te pasa? Estaba de broma —dijo Sofia al ver lo nervioso que estaba—. Nunca ha mostrado síntomas de despertarse. Apenas se ha movido, ha estado así siempre que he venido.
—Pero, en teoría, podría despertarse si la medicina no es lo suficientemente fuerte.
—Oh, por favor, relájate.
—Pero, en serio, ¿qué ocurriría si se despertara?
—No se va a despertar —insistió ella. Se acercó a la cama y habló al paciente con voz tranquila, diciéndole que era hora de la inyección.
—¿Por qué le hablas, si no te oye?
—Supongo que es la fuerza de la costumbre.
Sujetó la jeringuilla con el sedante en la mano izquierda y, con la derecha, levantó la manta.
—¿Podrías echarme una mano? —le preguntó a Mattias.
Él se acercó y se situó junto a ella, después le limpió el brazo al paciente con una gasa impregnada en alcohol. Le pareció que Danilo Peña estaba muy delgado. Probablemente habría perdido mucha masa muscular tendido en aquella cama de hospital.
Rodeó la cama y tiró la gasa a la papelera mientras veía a Sofia acercar la jeringuilla al brazo de Peña.
—Dulces sueños —dijo ella.
Justo entonces, Peña movió la mano y abrió los ojos. Sofia dio un respingo y dejó caer al suelo la jeringuilla, que rodó bajo la cama.
—¿Está despierto? —preguntó Mattias, que había retrocedido varios pasos hacia la puerta.
—No. ¿Ves?, tiene la mirada nublada. Sigue inconsciente, pero no me esperaba que… Quiero decir que me ha sorprendido.
Se agachó para recoger la jeringuilla y estiró el brazo por debajo de la cama, pero no podía alcanzarla.
—Está en tu lado. ¿Puedes recogerla mientras preparo una nueva?
Mattias miró nervioso al paciente antes de arrodillarse. Veía los pies y las piernas de Sofia por debajo de la cama. La jeringuilla estaba pegada a la pared; notó que su placa de identificación y los bolígrafos que llevaba en el bolsillo de la pechera le arañaban el pecho al serpentear para alcanzarla.
En ese momento oyó un ruido sordo sobre su cabeza. Miró a su alrededor, pero ya no vio las piernas de Sofia.
—¿Sofia? —preguntó mientras se incorporaba con la jeringuilla en la mano.
Sintió una subida de adrenalina al ver la manta retirada y la cama vacía. Tirada sobre la silla que había junto a la cama se encontraba Sofia, con los brazos laxos y los ojos cerrados. Se quedó mirándola, con el corazón latiéndole tan fuerte que le palpitaba en los oídos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que debía pulsar el botón de alarma y pedir ayuda, o llamar al guardia, pero su cuerpo se negaba a obedecerle. Dio un paso atrás, se volvió lentamente y descubrió al paciente de pie, muy quieto, detrás de él, a dos pasos de distancia, con los puños apretados y una mirada siniestra. Apretó la jeringuilla con más fuerza y la levantó con intención de defenderse.
—Ni se te ocurra —le dijo Peña, dando un paso hacia él.
Mattias intentó clavarle la jeringuilla, pero sus movimientos fueron demasiado predecibles, Peña le agarró el brazo y se lo retorció, lo que le provocó un intenso dolor por todo el cuerpo.
—¿Qué quieres? —preguntó Mattias—. Dime lo que quieres, puedo ayudarte…
El dolor del brazo le impedía seguir hablando. No podía aguantarlo más y dejó caer la jeringuilla al suelo.
—Quítate la ropa.
—¿Qué?
—Quítate la ropa. ¡Ahora!
—De acuerdo, de acuerdo —dijo Mattias, pero permaneció quieto. Se sentía paralizado, como si fuera incapaz de moverse.
Solo cuando Peña repitió las palabras por tercera vez las entendió. Mientras se quitaba la camisa blanca por encima de la cabeza y la dejaba caer al suelo, vio que Peña había soltado los cables de los monitores y los había tirado al suelo.
—Los pantalones también.
Mattias miró hacia la puerta.
—¿Eres estúpido? Date prisa.
El puñetazo fue tan rápido que Mattias no tuvo tiempo de reaccionar. Se tocó la boca con cuidado y sintió la sangre entre los dedos.
Peña se agachó y recogió la jeringuilla.
—Por favor —le dijo Mattias—, haré lo que quieras…
—Los pantalones.
Mattias se desató con rapidez el cordón de los pantalones blancos y se los bajó hasta las rodillas. Intentó sacar una pierna, pero se le enganchó la tela en la deportiva. Perdió el equilibrio y cayó hacia un lado. Sintió un dolor agudo en la cadera al golpear el suelo, pero siguió agitando la pierna. Por fin logró quitarse las deportivas y los pantalones y se fijó en que tenía la piel de gallina. Pensó en su hijo, Vincent, que siempre se desnudaba muy despacio. Siempre tenía que apremiar al muchacho para que se diera prisa cuando era la hora del baño o de irse a la cama, pero se prometió a sí mismo que jamás volvería a hacerlo. Jamás, pensó, sintiendo un nudo en la garganta.
—Se te olvidan los calcetines. ¡Vamos!
Mattias se quitó los calcetines y miró a Peña.
—Tengo familia, un hijo…
—Levanta —ordenó Danilo—. Y métete en la cama.
Mattias tropezó al moverse, apenas tenía control sobre su cuerpo, pero logró mantenerse en pie y sentarse sobre la cama. Esperó, jadeante y tembloroso.
—Ahora ¿qué?
—Túmbate —le dijo Peña.
—¿Aquí? ¿En la cama?
—En la cama.
Mattias advirtió que las sábanas seguían calientes cuando apoyó la cabeza sobre la almohada. Estaba incómodo, pero no se atrevía a moverse. Junto a la cama vio el monitor cardíaco y el portasueros. Peña se inclinó y le puso el monitor cardíaco a Mattias, después recogió del suelo la camisa y los pantalones y se los puso. Los pantalones le quedaban grandes. Se volvió hacia él, retiró la sábana y acercó la jeringuilla original a su pecho desnudo, dos centímetros por encima del corazón.
—Es la hora de la inyección —le dijo con desdén.
Mattias vio cómo la aguja le atravesaba la piel. Entonces todo sucedió tan deprisa que no tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir el frío que se extendía por sus venas. Apareció un puntito rojo en la herida provocada por el pinchazo y manchó la sábana blanca. Debería haber sentido miedo, pero no sintió nada. Lo único que podía hacer era observar.
Peña dijo algo, pero sus palabras sonaron con eco, como si estuvieran en un túnel. Mattias lo vio ajustarse la camisa blanca, recoger el bolígrafo que se había caído al suelo, metérselo en el bolsillo y mirarse en el espejo. Se pasó ambas manos por el pelo oscuro antes de volverse hacia él.
—Dulces sueños —le dijo.
Caminó hacia la puerta. Mattias la oyó abrirse y cerrarse de nuevo.
«Esto no puede estar pasando», fue lo último que pensó.
Y entonces se produjo. El silencio. Seguido del frío. Comenzó por los pies y las manos, y fue extendiéndose desde las piernas, los brazos y la cabeza hacia el corazón. Y, después, la oscuridad.
2
Número desconocido
Jena Berzelius suspiró, ignoró la llamada y colocó su móvil boca abajo sobre el escritorio. Rara vez, casi nunca, respondía al teléfono si el número no aparecía en pantalla, y de momento no quería que la molestaran.
Había abandonado los estudios de radio a pie, había bajado la colina y atravesado Järnbron, después había recogido su maletín en su apartamento y había conducido hasta su despacho en el edificio de la Fiscalía Pública. Una vez en su mesa, contempló la pantalla del ordenador y comenzó a escribir. Su móvil volvió a sonar. Esta vez levantó el teléfono y miró la pantalla, en la que volvía a leerse Número desconocido. Justo entonces oyó un golpecito en la puerta de cristal. Levantó la mirada y vio a su compañero Per Åström allí de pie con una sonrisa. La saludó con la mano.
Había llegado a disfrutar de la compañía de Per y, de vez en cuando, cenaban juntos. Per era, en términos prácticos, la única vida social que se permitía tener. No le gustaba socializar en general y no sentía la necesidad de quedar con gente solo porque sí. Para ella, las conversaciones tenían sentido solo a efectos de trabajo. Cuando estaba en el juzgado, era capaz de elaborar largas declaraciones para presentar los hechos, pero las conversaciones personales suponían un desafío; un desafío que no le interesaba aceptar. Quería que su vida privada siguiese siendo privada.
Per volvió a llamar e hizo gestos para preguntarle si podía entrar. Jana miró de nuevo su teléfono, que seguía sonando, y después a Per. Si le dejaba entrar, perdería más tiempo de trabajo, tras haber malgastado ya toda la mañana en la radio. Per no era de los que contaban la versión resumida de una historia y, aunque la viera mirar el reloj, no captaría la indirecta de que tenía cosas mejores que hacer que escucharle a él. La decisión era sencilla. Negó con la cabeza como diciendo «ahora no», lo cual pareció confundirlo. Jana dio media vuelta sobre su silla, se llevó el teléfono a la oreja y respondió a la llamada.
—Hola, ¿hablo con Jana Berzelius? Soy el doctor Alexander Eliasson. —Su voz sonaba notablemente tranquila—. ¿La pillo en un buen momento para hablar?
Jana frunció el ceño.
—¿De qué se trata, doctor Eliasson? —le preguntó.
—Siento llamar así, pero… me gustaría que se acercara al hospital.
—¿Por qué?
—A primera hora de esta mañana ha acudido una ambulancia a casa de sus padres en Lindö y…
—¿Cómo está?
—Me temo que…
—Mi padre, ¿cómo está?
—No llamo por su padre.
—Lo siento, pensaba que…
Tomó aliento.
—He estado intentando localizarla toda la mañana —dijo el médico—. Su padre y yo somos amigos desde hace mucho tiempo.
—Últimamente a mi padre le cuesta comunicarse —dijo Jana.
—Sí, lo sé, y siento mucho lo que le sucedió.
—Se lo hizo él mismo.
Miró por la ventana y vio los pájaros sobrevolando las azoteas.
—¿Por qué dice que llama, entonces?
—Me temo que la ambulancia no llegó a tiempo al hospital.
Pasaron unos segundos mientras Jana intentaba ordenar sus ideas.
—¿Está hablando de mi madre? —preguntó.
—Sí —respondió el doctor—. Lo siento mucho, pero su madre… Margaretha… ha fallecido.
El sol se asomó entre el manto de nubes y los árboles desnudos proyectaron sombras delgadas sobre el asfalto. El inspector jefe Henrik Levin aparcó junto a un Volvo y se quedó sentado allí unos segundos, con las manos en el volante. Vio los coches patrulla y supo que los técnicos forenses ya habían llegado. Los agentes habían registrado la zona y habían recopilado material grabado por las cámaras de tráfico. Se había producido un amplio despliegue policial para buscar a Danilo Peña, que al parecer se había escapado del hospital.
—¿Hola? ¿Piensas quedarte ahí sentado todo el día? —Mia Bolander había abierto la puerta del copiloto y le dirigió a Henrik una mirada cansada. Él apagó el motor, salió del coche y caminó con Mia hacia la entrada principal.
Mientras avanzaban, examinó la zona. Vio las miradas curiosas de la gente y a los agentes uniformados de pie, con las piernas separadas, a cada lado de las puertas giratorias. Después desvió la mirada por el aparcamiento hacia la pequeña arboleda antes de mirar de nuevo los edificios del hospital.
—Es probable que se haya marchado hace mucho —dijo Mia al ver su mirada—. Pero es muy atrevido por su parte salir caminando por la entrada principal.
—Si es eso lo que ha hecho —respondió Henrik—. Han salido cuatro autobuses de la zona, veintitantos coches privados y dos ambulancias, pero nadie lo ha visto.
—¿Hemos bloqueado las salidas del hospital? —preguntó ella.
—Sí.
—¿Y monitoreado los autobuses?
—Los hemos comprobado, pero nada.
—¿Los servicios de transporte para discapacitados?
—Ahí tampoco, nada.
—¿Y los taxis?
—Hemos hablado con todas las compañías, pero no tenemos nada.
—¿Y cómo vamos a atraparlo esta vez? —le preguntó Mia con un suspiro.
—Ya se ha dado la alarma. Pero bien podría seguir en algún lugar de las instalaciones del hospital.
—Lo dudo —dijo Mia arrugando la nariz—. ¿Y el guardia?
—Sigue desaparecido. Probablemente Danilo se lo llevara consigo.
Con un movimiento ensayado, Henrik levantó el precinto policial de plástico y dejó pasar a Mia antes de pasar él también por debajo y caminar hacia el pabellón 11. Advirtió el brillo que salía de la habitación 38 y vio a la técnica forense Anneli Lindgren agachada en mitad de la habitación. Su mono blanco protector crujió cuando se incorporó. Se quitó la mascarilla y les hizo un gesto con la cabeza. Henrik entró seguido de Mia. Ambos miraron a su alrededor. El aire era cálido y había una huella de mano roja en el suelo.
—Hemos encontrado las huellas de las pisadas de Danilo Peña, de modo que sabemos que se levantó de la cama aquí. —Anneli señaló el lado derecho de la cama—. Atacó a la enfermera aquí, dejándola inconsciente. Cayó sobre la silla, donde la encontramos.
—¿Y el otro enfermero? —preguntó Mia.
—Estaba inconsciente en la cama cuando llegamos.
—¿En la cama?
Anneli asintió.
—Desnudo —añadió.
Henrik se metió las manos en los bolsillos y desvió la mirada hacia la puerta.
—Así que Danilo Peña obliga a Mattias Bohed a quitarse la ropa y tumbarse en la cama, después se viste con su ropa quirúrgica, le pide al guardia que abra la puerta y abandona la habitación.
Se acercó lentamente a la puerta.
—Así que Peña abandona la habitación… —repitió mientras salía al pasillo—, ataca al guardia, pero no lo deja aquí.
—Es probable que se lo llevara porque quiera usarlo de rehén —comentó Anneli—. Pero nadie los ha visto. Al menos de momento.
Henrik miró hacia el techo y se rascó la barbilla.
—De modo que abandona el pabellón con ayuda del guardia, pero no va a la entrada principal…
—No, probablemente bajara por la salida de incendios, por allí —explicó Anneli, señalando el final del pasillo.
—Muéstramelo.
Recorrieron el pabellón, dejando atrás varias habitaciones, y se detuvieron frente a la puerta de la salida de incendios.
—No hemos tenido tiempo aún de revisar todos los ascensores —dijo Anneli—, pero mira esto. —Señaló una huella dactilar ensangrentada en el marco de la puerta—. Tengo que volver ya —dijo.
—De acuerdo —respondió Henrik. Oyó sus pisadas alejarse y se quedó para examinar la huella. Después abrió la puerta con cuidado, bajó lentamente por la escalera hasta el siguiente nivel y se quedó frente a esa otra puerta, que examinó con el mismo cuidado. Cuando estaba a punto de girar el picaporte, advirtió otra huella ensangrentada. Abrió la puerta del pabellón 9 muy despacio. Procedente del pasillo, oyó una televisión que emitía a todo volumen un programa de decoración de interiores. Oyó la música del programa y la voz del presentador, que al parecer estaba enseñando a los telespectadores a construir una escalera de mano. Se dirigió hacia allí. Pasó por delante de la habitación y vio a una anciana con pantalón de flores sentada en el sofá, con la mirada fija en la televisión.
Pasó frente a algunas habitaciones más, todas con la puerta cerrada. Al final del pasillo se fijó en que la puerta de uno de los armarios de almacenaje estaba entreabierta. Mientras inspeccionaba la zona, con el ruido de fondo de los martillazos procedentes de la televisión, trató de calcular cuántos civiles habría en las inmediaciones. De pronto oyó un gemido en el interior del armario. Sacó su arma y aguantó la respiración unos segundos. Después empujó la puerta hasta abrirla del todo con la mano izquierda y apuntó con la pistola hacia la oscuridad.
—¡Policía! —gritó, pero entonces bajó el arma, con el corazón aún acelerado, cuando vio que no era Danilo Peña el que se encontraba allí.
Era el guardia.
Jana Berzelius no se molestó en esperar a que el semáforo se pusiera en verde antes de atravesar Albrektsvägen y correr con el coche por Gamla Övägen. Mientras conducía, reprodujo mentalmente la conversación que acababa de mantener con el doctor Alexander Eliasson, que decía que su madre había muerto. Por su cuerpo se extendía una sensación de irrealidad que cada vez la sorprendía más. Su madre —no su madre biológica, sino la mujer que la había adoptado— había sido una de las pocas personas con las que había tenido algo parecido a una relación. Pero ¿la quería? No, quizá no.
Cuando recibió la noticia sobre la muerte de Margaretha, quiso gritar con todas sus fuerzas y romper algo. ¿Por qué nadie de su entorno podía estar a salvo? Pero, en su lugar, se quedó de pie en su despacho, muy quieta, como para no dejar entrar al dolor, no concederle espacio dentro de ella. Después, sin decirle nada a nadie, había abandonado el despacho, había bajado las escaleras para tomar aire y después se había montado en el coche.
En la entrada principal del Hospital Vrinnevi, donde la ambulancia había llevado a su madre, Jana advirtió una fuerte presencia policial, pero le restó importancia y entró por la puerta de Urgencias.
Un hombre con la frente despejada y una barba canosa extendió la mano y la saludó con amabilidad.
—Hola, soy el doctor Alexander Eliasson. Hablamos por teléfono.
Jana se presentó.
—Estoy ansiosa por conocer la causa de la muerte —le dijo al doctor.
—Sí, lo comprendo —respondió Alexander con un tono amistoso y tranquilo—. Su madre, Margaretha, ha muerto de un ataque al corazón. Y, aunque la ambulancia llegó deprisa, los paramédicos no pudieron salvarle la vida. Como seguro sabrá, el ataque al corazón es la causa de muerte más común en Suecia.
Jana asintió.
—¿Qué opina? —le preguntó el médico—. ¿Vamos a… verla?
Volvió a asentir.
Caminaron por un pasillo. Jana no tenía prisa por enfrentarse a aquello, pero al mismo tiempo quería quitarse de encima la identificación del cadáver cuanto antes. Caminaba unos pasos por detrás del doctor. Él la miró y trató de sonreírle, pero Jana esquivó su mirada.
—Es duro, lo sé —le dijo—. Pero, al mismo tiempo, es parte importante del proceso de duelo. He oído que mucha gente dice que ver a sus seres queridos una última vez les provocó una sensación de alivio, un consuelo.
No respondió.
—Pero, sin duda, hay muchas maneras de sentir, pensar y actuar cuando nos enfrentamos al destino que nos aguarda a todos. Especialmente cuando se trata de un padre. ¿Estaban muy unidas su madre y usted?
El hombre intentó seguir conversando, pero se rindió pasado un rato, al darse cuenta de que no estaba interesada. Jana tenía la atención puesta en sus propios pasos; pensaba en las pequeñas, casi imperceptibles reverberaciones que provocaba en su cuerpo cada paso que daba.
—Imagino que, en su profesión, estará acostumbrada a ver a personas fallecidas, pero puede afectar de manera diferente cuando se trata de alguien cercano —comentó el doctor cuando llegaron a la habitación.
Jana guardó silencio y él murmuró algo mientras giraba el picaporte de la puerta; esta se abrió lentamente. La dejó entrar primero y Jana sintió su mirada inquisitiva. ¿Qué esperaba? ¿Pena y nervios? ¿Desesperación, gritos y súplicas? En vez de mirarlo a los ojos, Jana se quedó en mitad de la habitación sin mover un solo músculo. Toda la estancia era amarilla. El suelo de linóleo, las paredes, el tubo de ventilación. Había una mesa y dos sillas, y una foto impresa en la pared con un cielo azul sobre un valle. Por lo demás, la habitación carecía de personalidad. Una habitación para la muerte.
Su madre, Margaretha Berzelius, estaba tendida en una camilla con el cuerpo cubierto por una sábana blanca. Sus manos, pequeñas y pálidas, descansaban sobre la sábana. Se le notaban los tendones bajo la piel. Le faltaban las gafas. Tenía los ojos cerrados, pero su boca estaba abierta. Jana advirtió los leves hematomas que tenía su madre en las fosas nasales y supuso que se deberían a la reanimación cardiopulmonar.
—Lo siento muchísimo —le dijo el médico mientras acercaba una silla, pero Jana negó con la cabeza.
—¿Hemos terminado? —preguntó.
—No hay prisa —respondió él—. Tómese su tiempo.
Jana apretó los dientes.
—Gracias —dijo—, pero me gustaría marcharme.
Philip Engström abrió la puerta de su casa de una sola planta en Skarphagen, entró, encendió la luz y se quedó allí parado mientras la puerta se cerraba a su espalda con un ruido sordo. A juzgar por el silencio, su esposa, Lina, no estaba en casa. ¿Tendría una conferencia? ¿O estaría en la biblioteca trabajando en su tesis? No recordaba lo que le había dicho el día anterior cuando se marchó a trabajar.
Bostezó mientras se quitaba los zapatos y la chaqueta. Siguió hasta el cuarto de baño, extrajo una pastilla del blíster de Imovane —una pastilla para dormir— y se la tragó con un poco de agua. Después se metió en la boca otro sedante, Sobril, y se lo colocó al final de la lengua para evitar su horrible sabor. Se tragó esa pastilla también. Tenía problemas para dormir desde hacía por lo menos diez años. Pero lograba arreglárselas siempre y cuando tomara las pastillas que su médico le recetaba. Solo podía dormir con medicación, de modo que su sueño nunca era profundo ni reparador, aunque al menos dormía.
Mientras se secaba las manos con la toalla, se dio cuenta de que le faltaba algo en el dedo anular. Levantó la mano y comprobó que su alianza de bodas había desaparecido. ¿Dónde la había visto por última vez? ¿En la sala de personal? ¿En la ambulancia? ¿En la taquilla? No tenía ni idea. ¡Maldita sea! Fue al dormitorio, se tumbó en la cama, se cubrió con la colcha y cerró los ojos. Trató de relajarse, pero no pudo. Empezó a dar vueltas, se quitó la colcha de encima dando patadas y después volvió a cubrirse con ella. ¡Mierda!
La conversación con su compañera Sandra no le había tranquilizado. Sabía que tenía buena intención, pero le ponía nervioso. Si no se hubiera hecho amiga de Lina, no toleraría sus intromisiones. Claro, a veces uno podría querer hablar de algo para procesarlo. Pero, en ese caso, ¿de qué iban a hablar? De nada. Absolutamente nada. Una paciente había muerto de camino al hospital. Punto. No era culpa de nadie. Esas cosas ocurren. No todo el mundo sobrevive a un ataque al corazón.
A decir verdad, había solo una persona con la que podía hablar de verdad últimamente. No sobre sus sentimientos, claro, sino sobre todo lo demás. Su compañera Katarina Vinston, que era seis años mayor que él y que no solo le apoyaba, sino que además era una excelente paramédica y conductora de ambulancia. Katarina y él habían pasado mucho tiempo juntos en el trabajo. Mantenían largas conversaciones y a veces comían y hacían ejercicio entre avisos. Su relación profesional había ido transformándose poco a poco en una relación personal. Katarina era la única persona en quien podía confiar de verdad. Era su mejor amiga.
Philip alcanzó sus pantalones del suelo y, aunque sabía que las pastillas empezarían a hacerle efecto en cualquier momento, sacó el móvil del bolsillo y llamó a Katarina por FaceTime. Cuando respondió, él frunció el ceño con preocupación. La hermosa mujer de pelo oscuro que conocía aparecía en pantalla pálida y con las mejillas hundidas.
—Parece que llevas enferma mucho tiempo —le dijo.
—Solo una semana —respondió ella—. No es tanto.
—No pareces tú —le dijo—, pero aun así me alegro de verte.
Katarina se rio.
—Imagino que debería preguntarte cómo te encuentras —continuó Philip.
—Estoy mejor.
—¿Quieres decir que ya estás bien?
—Sí. Mañana estaré allí para nuestro entrenamiento.
—¿Estás segura?
Ella volvió a reírse, con más fuerza esta vez, y Philip vio el brillo en sus ojos.
—Pero me gustaría quedarme en casa un poco más —confesó Katarina.
—¿Por qué? ¿No te encuentras del todo bien?
—Oh, no es eso. Debo de estar aburriéndome del trabajo, de la rutina. ¿A ti no te pasa?
—La verdad es que no. Podría trabajar toda la vida siempre y cuando el trabajo siga siendo interesante.
—¿Y crees que lo es?
—Sí, lo creo. Me gustan mis compañeros, disfruto estando con ellos y ellos… bueno…
—¿A ellos les gusta estar contigo?
—Sí. Al menos eso creo.
—¿Y eso es importante para ti?
—¿Qué puedo decir? —preguntó Philip con voz firme, mirándola a los ojos—. Soy una persona responsable. Sin mí, todo eso se iría a pique.
—¿Qué pasa con Richard Nilsson? —preguntó ella de pronto.
—¿Qué pasa con él?
—Me pidieron que hiciera su turno esta noche, pero dije que no. ¿También está enfermo?
—Ni idea. O está resfriado o está tranquilamente en su casa con su mujer y sus hijos. Me da igual.
—¿Así que vas a hacer tú su turno, Philip?
—Sí. Vuelvo a fichar esta noche a las ocho.
—¿Y es el comienzo de un turno de veinticuatro horas?
—No va contra las normas.
Ella lo miró con sus ojos azules durante largo rato antes de decir:
—No entiendo cómo lo haces. ¿No te agota?
—La verdad es que no —respondió Philip, y entonces fue él quien sonrió. Sonrió abiertamente, aunque no fue muy convincente.
Katarina negó con la cabeza.
—Nunca supone un problema para ti, ¿verdad?
—No. Me gusta mantenerme ocupado y me gusta mi trabajo.
—Bueno, voy a tener un problema contigo si no te vas a dormir ya.
—¿Por qué? ¿Qué quieres decir?
—Quiero decir que me gustaría trabajar junto a un compañero que haya descansado bien mañana a las ocho de la mañana. Sobre todo si ya llevas trabajadas doce horas más. Así que vete a dormir ya.
—Es difícil dormir cuando hay luz fuera.
—Inténtalo de todos modos.
—Vale, vale —dijo él—. Te veré por la mañana, entonces, Katarina.
Y ella cortó la comunicación.
Philip dejó el teléfono sobre su abdomen y notó que el adormecimiento comenzaba a invadir su cuerpo gracias a las pastillas. Contempló la planta que había en una maceta sobre el alféizar de la ventana, vio como sus hojas se movían de un lado a otro y se relajó, aliviado al comprobar que las pastillas empezaban a hacer efecto.
Jana Berzelius había visto la muerte de cerca muchas veces, pero ver el cuerpo de su madre en el hospital fue algo totalmente distinto. Le era demasiado cercano, y no estaba preparada para aquello. Ahora lo enviarían a la morgue y se quedaría allí hasta el día del funeral. No le importaba que el ataque al corazón fuera la causa de muerte más común en Suecia. Lo único en lo que podía pensar era en lo triste que se sentía ahora que su madre se había ido de verdad, para siempre. Y esa tristeza la sorprendió. Apoyó el codo en el interior de la puerta del coche y decidió que no había razón para ponerse emotiva. Su madre había muerto, y sería mejor que se lo comunicara a su padre lo antes posible. Él debía saberlo.
Empezó a conducir, adelantó a una pequeña furgoneta, entró en una rotonda y continuó por Lindövägen. Esquivó a un autobús con círculos naranjas y rojos que estaba a punto de salir de su parada. El conductor tocó el claxon varias veces a modo de protesta. Cuando se detuvo frente a la enorme casa blanca de aquel adinerado barrio de Lindö, se dio cuenta de que le sudaban las manos. Sus llaves tintinearon cuando abrió la puerta principal de su hogar de la infancia. En el pasillo, percibió un olor a humedad que le asqueó. Sintió el pánico en el pecho y tuvo que luchar contra el impulso de salir corriendo, de huir del repulsivo olor de la enfermedad. Pero no tenía elección, debía contárselo a su padre.
Aún le sudaban las manos mientras se desabrochaba el abrigo y lo colgaba en el perchero. Contempló el pasillo lleno de habitaciones y caminó hacia la cocina. Las luces estaban apagadas, pero la luz del sol se filtraba a través de las cortinas del salón y se reflejaba en el techo. Oyó un extraño sonido de ruedas procedente de la cocina. Se quedó quieta, escuchando.
Hacía casi tres meses que su padre había intentado suicidarse cuando ella le preguntó por su implicación en el Policegate. Solo ella estaba al corriente de que había sido un hombre corrupto durante toda su carrera como fiscal, y le había prometido que jamás lo contaría.
Volvió a oírlo. Una especie de chirrido, como si alguien estuviese arrastrándose sobre ruedas por el suelo de madera. Al entrar en la cocina, vio la silla de ruedas y se quedó observando la escena largo rato.
Allí estaba su padre. Viejo. Gris. Triste. Incapacitado.
—Hola, padre —le dijo.
El investigador jefe Gunnar Öhrn abrió una lata de Coca-Cola y se la bebió deprisa, como si le preocupara que pudiera perder el gas. Henrik y Mia estaban de pie junto a él al lado de la ventana. Era primera hora de la tarde y la cocina del personal estaba vacía.
—Es una mierda tener que volver a atrapar a Danilo Peña —comentó Mia antes de dar un trago a su café.
—El embarcadero donde lo atrapasteis, ¿podría haber vuelto allí? —sugirió Henrik.
—Lo dudo —respondió Mia—. Está jodidamente perturbado, pero no está tan loco. Arkösund debe de ser el último lugar al que iría.
Mia pensó en el embarcadero y casi pudo sentir los copos de nieve girando en círculos mientras veía al helicóptero de rescate alejarse. Habían logrado evitar que la chica tailandesa se ahogara, una muchacha que había sido utilizada como mula en la red de narcotráfico del Policegate. Cerca del cobertizo también habían encontrado a Danilo, el hombre que mantenía a la chica tailandesa secuestrada allí y había intentado matarla.
Gunnar suspiró.
—Pero ¿cómo podía estar en un coma inducido y, de pronto, levantarse, planificar su huida y marcharse sin más? Los médicos de Vrinnevi no debían de tener muy controlado su estado —comentó—. De todas formas, ¿por qué estuvo tanto tiempo en el hospital?
—Hablé con uno de los médicos —dijo Henrik—. Se habían producido complicaciones después de las múltiples operaciones a las que se le sometió para recuperarse de las lesiones. Había tenido algún sangrado después de la última operación, cuando le cosieron los intestinos. Le provocó una infección, si entendí correctamente al médico —explicó Henrik—. Danilo estaba tomando mucha medicación durante la recuperación, incluyendo Stesolid, que es un relajante muscular y sedante…
—Y que utilizó para dormir a Mattias —dijo Mia.
—Sí, el Stesolid te deja somnoliento. Pero, si clavas una aguja directamente en el pecho, corres el riesgo de alcanzar el corazón o los pulmones. Puedes morir si no recibes atención de inmediato.
—Así que Mattias Bohed ha tenido suerte —dijo Gunnar—. ¿Tenemos alguna información del guardia que fue golpeado y encerrado en el armario?
—Nada que merezca la pena —contestó Henrik.
Anneli Lindgren entró en la cocina del personal y les saludó con un gesto de cabeza y las cejas levantadas.
—¿Estáis teniendo una reunión aquí? —preguntó.
—Una muy informal —respondió Henrik.
Anneli sacó una taza del armario y la llenó de agua caliente. Gunnar trató de ignorarla, fingiendo que su antigua pareja y madre de su hijo no había entrado en la habitación.
—¿El guardia se llamaba Anders? —preguntó.
—Andreas —respondió Henrik.
—Perdón…
Gunnar dio tres tragos largos y lentos a su Coca-Cola y esperó a que Anneli abandonara la habitación con su taza de té.
—Bueno. ¿Por dónde íbamos? —preguntó cuando el sonido de sus pasos se perdió por el pasillo.
—El guardia se llama Andreas Hedberg y tiene veinticuatro años —le informó Henrik—. Llevaba más o menos un año trabajando como guardia.
—Y probablemente no seguirá después de esto —comentó Mia.
—¿Por qué tenían a un novato frente a su puerta? Creí que habíamos insistido en que estuvieran solo los más experimentados —dijo Gunnar—. ¿Lo hemos investigado convenientemente? No ayudaría a Peña, ¿verdad?
—¿Y recibir una paliza como agradecimiento? —preguntó Mia.
—Lo más probable es que no —intervino Henrik—, pero lo interrogaremos esta tarde.
—¿Deberíamos hacer público el nombre de Danilo? —preguntó Gunnar—. Supongo que los medios de comunicación ya se han hecho eco de la noticia. No se acordona la entrada del Vrinnevi sin una buena razón.
Henrik frunció el ceño.
—¿A qué te refieres?
—Me refiero a que Danilo Peña es un criminal peligroso.
—Pero ya emitimos una orden de busca y captura una vez, en relación al Policegate —dijo Henrik con determinación—. ¿No quedaremos en ridículo si volvemos a poner su nombre y su foto?
—Sí, pero ¿qué opción tenemos? —preguntó Mia—. ¿Cuánto tiempo podremos ocultar que Peña se ha escapado de la habitación del hospital? Si algo sucede mientras está desaparecido, tendremos que enfrentarnos a un montón de mierda. ¿No hemos tenido ya suficiente?
—En eso tienes razón, Mia —admitió Gunnar dejando su lata vacía sobre la mesa—. Pero estoy de acuerdo con Henrik, creo que es mejor trabajar con discreción un poco más.
—Bien —dijo Henrik—. Tenemos que centrarnos en encontrarlo antes de que los medios de comunicación sepan que ha escapado y demostrar que nuestra nueva organización funciona de verdad.
Gunnar sonrió.
—De acuerdo entonces —concluyó—. Recopilemos toda la información que tenemos sobre Danilo.
—¿Qué quieres saber? —preguntó Henrik.
—Quiero saberlo todo. Otra vez.
3
Philip Engström miraba la luz del techo, pensando en el extraño sueño que acababa de tener. Estaba en un museo, contemplando a un hombre vestido de blanco que se hallaba inmóvil dentro de una vitrina de cristal. Lo más inquietante era que el hombre se parecía exactamente a él.
Extendió el brazo hacia el otro lado de la cama, agarró el móvil para mirar la hora y vio que eran ya las cinco de la tarde. También comprobó que había un mensaje de Lina, lo leyó deprisa y se levantó de la cama. Se puso los pantalones y la camisa por encima de la cabeza mientras salía del dormitorio y caminaba hacia la cocina. Como de costumbre, la puerta del frigorífico se negó a abrirse hasta que tiró del asidero con ambas manos. Contempló el interior: paquetes de mantequilla, un bote de kétchup y un tarro de pepinillos.
Justo cuando agarraba el cartón de leche para ver la fecha de caducidad, oyó la voz de Lina en la entrada.
—¿Hola? Cariño, ¿estás en casa?
—Sí, estoy aquí —respondió.
Oyó cerrarse la puerta de la entrada mientras daba un trago de leche directamente del cartón y volvió a dejarlo en el frigorífico. Cuando Lina entró en la cocina, él estaba de pie junto a la mesa.
—Me alegra que ya estés levantado —le dijo—. ¿Has dormido bien?
—Sí —murmuró él.
Lina le acarició el brazo, le dio un beso en la mejilla y dejó sobre la mesa una bolsa de plástico blanca.
—He comprado comida para llevar.
—Ah, bien.
—Curri rojo.
—¿Celebramos algo? —preguntó.
—No. Es que no quería perder tiempo preparando la cena. Pensé que podríamos emplear el tiempo en algo mejor.
Philip sintió su mano rodeándole el brazo y la miró. El mensaje que le había enviado antes contenía solo tres palabras: Esta noche mimos.Significaba que quería hacer el amor al menos una vez, si no más, en las próximas horas antes de que él tuviera que irse a trabajar. Su boda, tres años atrás, había marcado el comienzo de una dura batalla contra la infertilidad. Tenía ahora treinta y tantos y ella solo veinticinco, pero parecía como si ya lo hubieran intentado todo. Su especialista no encontraba ninguna razón médica para que Lina no pudiera quedarse embarazada; les decía que probablemente necesitaran relajarse. A Lina, al final, se le ocurrió este plan: mantener relaciones sexuales siempre que fuera posible cuando estuviese ovulando o a punto de hacerlo.
Aquel día faltaban tres días para la ovulación, de modo que debían hacer el amor. No necesariamente porque lo desearan, solo porque así era su vida ahora.
—Tenemos que hacerlo —dijo ella.
—Lo sé, lo sé —le respondió.
Pero no quería pensar en rutinas y horarios. Aquel día no, en especial aquel día. Confiaba en que la rigidez de su sonrisa no le delatara, pero lo hizo.
—¿Es que no quieres?
—Claro que quiero.
—¿Estás seguro?
—¡Sí! —exclamó él, con mucho más énfasis del que pretendía.
Lina se apartó y se negó a mirarlo, concentrándose en su lugar en el interior de la bolsa, llena de envases de aluminio con tapas humeantes.
Philip no sabía qué decir. Odiaba el maldito plan. Odiaba tener que hacer el amor siguiendo un horario como si fuera un robot. Un día, varios años atrás, su propio padre le había dicho que era un cobarde, un perdedor, por elegir ser enfermero de ambulancia. Desde entonces no había vuelto a hablar con él, pero ¿y si lo hubiera hecho? ¿Qué le diría su padre ahora si descubriera que su hijo ni siquiera era capaz de dejar embarazada a su mujer, el amor de su vida? ¿Le llamaría perdedor por partida doble? ¿O algo incluso peor? Por suerte nunca lo sabría. Se había prometido no volver a hablar con él nunca más. Sin embargo, aun así, las palabras de su padre le habían afectado. Se sentía como un perdedor a todas horas, pero intentaba que no se le notara y no hablar de ello, ni siquiera con Lina. No quería permitir que ella se acercara tanto. No quería que pensara que era débil e inadecuado.
—Mira… —le dijo—. Lo siento.
—No pasa nada —respondió ella encogiéndose de hombros, decepcionada, mientras sacaba uno de los envases de la bolsa.
De pronto Philip se sintió mareado y cerró los ojos al darse cuenta de que veía doble. Cuando volvió a abrirlos, Lina estaba mirándolo de manera inquisitiva.
—Quizá deberíamos cenar —le dijo, cortante, mientras sacaba otro envase.
Entonces fue él quien la detuvo.
—Venga, vamos… —le dijo.
Ella negó con la cabeza con tanta vehemencia que sus mechones castaños claros le cayeron por la cara. Se acercó a ella, le levantó la barbilla y le dio un beso suave en la boca. Después le pasó la mano por la mejilla y la deslizó hasta su nuca. La miró con una sonrisa en los ojos y supo que solo había una forma de hacerla feliz. Volvió a besarla en los labios y, esta vez, ella respondió. Philip le colocó las manos en la parte inferior de la espalda y, por debajo de la ropa, le acarició los pechos y las bragas. Podrían hacer el amor allí mismo, sobre la mesa, o de pie contra la pared, o en el suelo de la cocina. Le daba igual, y sabía que a ella también. No importaba nada, siempre y cuando lo hicieran.
Entonces sintió sus manos ansiosas tirándole de la camisa. Se le aceleró la respiración cuando la presionó contra la pared y sintió su cuerpo temblando de excitación. Volvió a besarla.
—Ven conmigo —le dijo ofreciéndole la mano.
—¿No vamos a cenar? —preguntó ella mientras se la estrechaba.
—Sí, pero empezaremos por el postre.
Jana Berzelius veía a su padre sujetar el tenedor con torpeza mientras se lo llevaba a la boca con gran concentración. Pero su mano parecía ir por libre y la comida acabó en su mejilla y en su barbilla. Estaba sentada con él y con su enfermera en la cocina de Lindö. Su madre le había dicho que las comidas se hacían largas y que su padre por fin había empezado a comer solo, pero Jana nunca había imaginado que lo vería comer como un niño, sin dignidad, con un babero alrededor del cuello y la comida cayéndosele de la boca.
Volvió a dejar caer la comida y bajó el tenedor para volver a pinchar, pero la enfermera le detuvo. Le sonrió, le quitó el tenedor y pinchó una pequeña cantidad de puré de patatas.
—Abre la boca —le dijo con suavidad.
Pero él se negó, girando la cabeza con los labios apretados como un niño desafiante. Ella empujó el puré de patatas contra su boca.
—Vamos, abre la boca, Karl.
Jana no deseaba permanecer allí sentada por más tiempo, viéndolo luchar con la comida, y abandonó la cocina sin hacer ruido. Subió las escaleras, atravesó el pasillo y abrió la puerta del despacho de su padre. Desde la puerta, contempló las estanterías, el escritorio y los cuadros de la pared. Todo había sucedido en aquella habitación. Aquel día Jana había intentado impedir que se disparase con la pistola. La bala había llevado una trayectoria diagonal, dañándole el lado izquierdo del cerebro, lo que significaba que no podía caminar ni mover su cuerpo correctamente.
Entró en la habitación y se acercó al escritorio. Vio el desorden de papeles y pensó que nada era como en los viejos tiempos. El estricto orden de su padre había desaparecido, la sensación de control que había sido su principal característica durante todos esos años. Revisó lentamente las facturas del agua, de la luz y de la recogida de basura. Varias fechas, todas desordenadas. Docenas de papeles sin organización alguna. Acababa de empezar a colocarlos en una pila ordenada cuando oyó que alguien se aclaraba la garganta a su espalda. Levantó la mirada y vio a la cuidadora en el umbral de la puerta.
—¿Sí? —dijo Jana, cortante, molesta por la mirada curiosa de la mujer.
—Tú eres la hija, Jana, ¿verdad? —le preguntó—. En la cocina no he tenido ocasión de saludarte debidamente. Soy Elin Ronander.
—No quería interrumpirle mientras comía —dijo Jana.
—Y yo siento interrumpirte ahora, pero me preguntaba dónde está Margaretha… —dijo Elin—. Siempre deja una nota en la mesa de la cocina si va a alguna parte. Cuando llegamos a casa esta mañana temprano del centro de rehabilitación de Örebro donde pasa las noches, ella no estaba. Me sorprendió y no había ninguna nota. La llamé al móvil, pero…
Jana la miró.
—¿Cuánto tiempo llevas cuidando de mi padre?
—Desde que regresó a casa del hospital. Tu madre me contrató porque se sentía superada. Trabajo veinticuatro horas al día.
—¿Y conoces bien a Karl?
—Bueno, me encargo de sus necesidades físicas —respondió la mujer—. Pero no conozco gran cosa aparte de eso.
—Quiero tu opinión objetiva. Necesito saber exactamente cómo está y cuál es su pronóstico.
En la frente de Elin se dibujaron múltiples arrugas cuando se quitó las gafas y se las limpió con la chaqueta de punto.
—Karl ha hecho muchos avances en las últimas semanas —explicó.
—¿Y qué hay del futuro?
—Eso no lo sé. Tendrías que preguntárselo a sus médicos.
Jana agarró la pila de papeles y la golpeó dos veces contra el escritorio.
—Pero ¿crees que podría recuperarse del todo?
Elin suspiró y volvió a ponerse las gafas.
—Imagino que será un largo y difícil proceso de rehabilitación, pero percibo mejorías todo el tiempo. Hace solo una semana no podía levantarse de la silla de ruedas sin ayuda. Esta mañana, no solo se levantó solo, sino que además dio unos pocos pasos sin ayuda.
—¿Así que la respuesta es «sí»?
—Verás, es muy difícil saberlo con certeza, pero, si todo va bien, podría llegar a caminar por el jardín.
—¿Y el habla?
—También tendrá que trabajar en eso de manera regular. Todos los días. Necesita esa estimulación para aprender a hablar de nuevo —dijo la enfermera—. Y es importante que los miembros de la familia ayuden en todo lo que puedan.
—No puedo venir aquí con tanta frecuencia —dijo Jana.
Bordeó el escritorio y pasó frente a Elin.
—Entonces, tu madre tendrá que soportar una carga muy pesada. Mi contrato dura solo dos meses más.
Jana se quedó helada.
—Renovaré el contrato si te haces plenamente responsable de su rehabilitación. ¿Te parece aceptable?
Elin asintió con la cabeza.
—Bien —concluyó Jana—. Y una cosa más.
—¿Sí?
—Dile a mi padre que su esposa ha muerto.
Anneli Lindgren se hallaba en el rellano de la escalera y levantó la mano para llamar. Le resultaba extraño estar allí como una desconocida, frente a su propia puerta. Se desabrochó el abrigo mientras esperaba y se pasó una mano por la camisa para intentar alisar las arrugas que se habían ido formando a lo largo del día.
Gunnar abrió la puerta, pero no la miró directamente. Tampoco lo había hecho la última vez.
—Está todo en el dormitorio —le dijo, dejó la puerta entreabierta y regresó a la cocina.
Anneli percibió el olor a fritura y vio una sarté