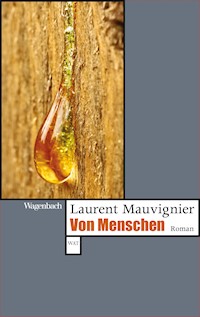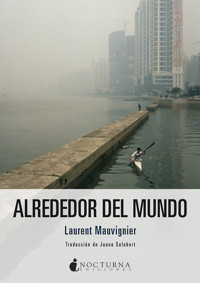
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Nadar con delfines en las Bahamas, rescatar a un anciano en el mar del Norte, trabajar precariamente entre el lujo de Dubái, fotografiar leones en Tanzania, disfrutar de una escapada romántica en Roma, vivir al límite junto a una misteriosa chica cerca de Fukushima, probar suerte en un casino de Eslovenia, perderse en la selva de Tailandia, hacer autostop en Florida... El vínculo entre quienes hacen estas cosas es el suceso que atrae todas las miradas en marzo de 2011: el tsunami que devastó Japón, una tragedia que los sumerge en una misma realidad y con la que Mauvignier (premio Millepages y Premio de los Libreros Franceses), uno de los más importantes autores de la narrativa francesa actual, da una espectacular vuelta al mundo el día en que Fukushima conmocionó a toda la prensa mundial.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Título de la obra:Autour du Monde
© de la obra: Les Éditions de Minuit, 2014
© de la traducción: Juana Salabert, 2020
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: junio de 2023
ISBN: 978-84-19680-19-8
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Para Simon y Aliénor
«Le parecía que ciertos lugares de la tierra debían
de ser pródigos en felicidad, como una planta característica
de un determinado terreno que crece mal en cualquier otro sitio».
GUSTAVE FLAUBERT
«Mientras usted termina de leer esta frase,
un Boeing habrá despegado o aterrizado
en algún lugar del mundo».
BRET EASTON ELLIS
«Crees que vas a hacer un viaje, pero pronto
es el viaje quien te hace o te deshace a ti».
NICOLAS BOUVIER
ALREDEDOR DEL MUNDO
¿Qué hora será en casa?, se pregunta Guillermo, simplemente por no seguir a la espera y sin nada que hacer mientras fuera, al otro lado del cristal, la imagen de esta chica se mezcla con los reflejos de la barra, con los grandes paneles de espejos y los neones amarillos y rosas dibujándose en el gris del cielo como cuadros colgados del vacío.
Yûko no parece dispuesta a colgar. Y, sin embargo, se dice Guillermo, lleva ya veinte minutos fuera, debe de tener frío. Pero no se está quieta ni un segundo, parece centrarse únicamente en cuanto dice y escucha y, a juzgar por su manera de expresarse, pasa de la defensa al ataque, su irritación se asemeja a breves hipidos o a gritos contenidos, apenas exhalados como bombas de fragmentación. Otras veces, por el contrario, se establecen largos silencios y signos de obstinado rechazo, ella se desinteresa por completo del resto, no se molesta siquiera en echarle una ojeada al interior del bar o en dedicarle un gesto de agradecimiento a Guillermo por aguardar como lo está haciendo, obediente y sin ni llegar a tocar el onigiri de salmón que tiene ante sí.
La ve ir y venir sobre sus pasos, el móvil pegado a la oreja, la mano aferrándolo como si fuese a su mismísima palma a quien Yûko le reclamara explicaciones. La otra mano, la que podría estar libre de no sostener el undécimo cigarrillo extrafino que ella deja consumirse casi por entero, traza misteriosos arabescos antes de retornar dócilmente frente al rostro. Los dedos se posan entonces sobre la mejilla izquierda y el movimiento de la mano parece calmarse, pero es sólo una ilusión, mantenida durante el lapso de tiempo en que arrima el pitillo a su boca, en el momento en que los labios atrapan el filtro y en el instante, aún más breve, de aspirar una bocanada antes de expelerla sin siquiera darse cuenta. El humo forma una suerte de velo ante esos ojos tan negros y un poco vidriosos, esos ojos aún inyectados en sangre y que ahora parecen del todo indiferentes a la presencia de Guillermo.
«¿Qué hora puede ser en México?». ¿Qué hora será en su casa? Querría representarse México y su barrio a esas horas, imaginarse lo que estarán haciendo sus vecinos, su familia, sus amigos. Aunque no, en realidad no, esa clase de pensamientos le aburren, intenta descartarlos siempre que puede, es decir, varias veces al día.
No ha cejado de pensar en eso desde las primeras horas de su llegada a Tokio, hace ya tres semanas, y siguió haciéndolo mientras recorría el sudoeste del país. En las últimas setenta y dos horas, sin embargo, no le dio tiempo a ello, salvo ahora, porque está solo a este lado del bar y Yûko está sola al otro lado del cristal. En el fondo, la verdadera cuestión estriba en saber qué diantres pueden estar haciendo los unos y los otros en México y si hay gente, Alicia sin duda, tal vez Javier, algunos pocos amigos como mucho, que piensa en él. Sus padres deben de estar hablando de él hasta el agotamiento, nerviosos y exasperados, tratando una y otra vez en vano de contactar con él. Sin duda, habrán saturado su contestador del móvil, su correo electrónico; no cabe duda de que también habrán acosado a Javier, al ser su mejor amigo. Conoce a Javier, sabe que les dirá la verdad: Guillermo se ha ido a Japón hace ya tres semanas, pero no hay que preocuparse, no es la primera vez que se marcha solo, es un solitario, ya lo saben ustedes, no tengo noticias suyas. Sólo les mentirá al pretender que los avisará de inmediato en caso de tenerlas. Guillermo se dice que sus padres no se darán por satisfechos con las respuestas de Javier. Irán a casa de Alicia, y esta les contestará con voz trémula que el asqueroso de su hijo ni siquiera se ha dignado a prevenirla de su marcha. Es de los que salen a comprar tabaco y regresa tres semanas después, sonriente y totalmente dispuesto a hablar de la magnífica gente a la que ha conocido durante todo ese tiempo en que os devanabais los sesos y os hacíais mala sangre por él.
A Guillermo le gusta Alicia. Aun así, ahora está con una chica mucho más interesante, una chica que tiene agallas y a la que le gusta el sexo y divertirse y bailar (al revés que a Alicia), y hablar, además, de ciencia ficción. Se sabe a Philip K. Dick de memoria, se ha criado con el manga, ha visto Akira y Ghost in the Shell antes de los diez años, lo que supone un cambio maravilloso con respecto a Alicia y las chicas con las que acostumbra a salir. La imagen de sus padres lo atraviesa como una especie de chispazo eléctrico, pero enseguida desaparece, desvaneciéndose por algún lugar de los meandros de su cerebro. Tiene el tiempo justo de felicitarse por estar sin móvil ni ordenador. Por fortuna, perdió su teléfono dos semanas antes y jamás se le ocurre revisar sus mails cuando entra en un cibercafé. Para él, lo único que cuenta de veras es viajar e irse a descubrir el mundo, recorrer esos países que le interesaron desde siempre: Estados Unidos, la India, Japón. A su modo, quiere verificar si lo real está a la altura de sus sueños, de sus deseos. Hay lugares alojados en su mente y querría tener la certeza de que poseen un poco de ese espíritu que él les atribuye. Fantasmas, imágenes, EE.UU. ha grabado a fuego su ruta 66 en plena mitad de su cerebro y la India, una senda hacia el Nepal.
Y luego está esa otra pasión, verídica y antigua, tan vieja como los recuerdos de infancia: Japón. Una hermosa pasión jamás desmentida desde que la descubriera de verdad, como el sexo, el alcohol y otras pasiones inconexas y fútiles, la droga en más o menos todas sus modalidades y, en un plano más íntimo, las canciones de Bob Dylan y la voz triste y dulce de Chet Baker.
Ahora agacha la mirada, en primer lugar por no seguir contemplando a Yûko, dejándole traslucir así lo mucho que le fascina. Pero, si baja los ojos hacia sus manos, si quiere ponerse a contar el desfase horario con los dedos, es ante todo por dar al traste con esa pregunta que lo corroe cual mancha indeleble de la que uno cree haberse librado, pero que siempre reaparece, ese «qué hora será allí» como un tótem, una frase mágica que todos los turistas y viajeros se plantean en algún momento de su viaje, cuando osan lanzar una mirada sobre el espacio del que provienen, ese lugar del que pueden permitirse creer que es sólo un tiempo de su vida, únicamente el pasado. México es ante todo el pasado. Aun si en principio es también su porvenir, ya que se presupone su vuelta, algo que —de momento lo ignora— nunca sucederá.
En realidad, lo que Guillermo no puede saber todavía es que esta misma tarde comprenderá de golpe, y entre otros muchos millares, que ya no tendrá más ocasión de volver a ver ni México ni a nadie, que ya no habrá siquiera oportunidad de un futuro. Apenas si le dará tiempo a cobrar conciencia de ello cuando ya será demasiado tarde, en menos tiempo del que se necesita para decirlo e incluso pensarlo, en menos tiempo, sobre todo, del que se requiere para combatir la mera idea y tratar de huir, de imaginar que se huye, Guillermo estará muerto.
Pero de momento Guillermo piensa alegremente que la aventura japonesa no es nada más que un bonito paréntesis llamado Yûko.
Agacha la mirada para observar sus dedos y sus labios empiezan a formar cifras y números. Tiene el aliento aún cargado de café, de té y, en especial, de los efluvios del alcohol que lleva trasegando desde hace dos días casi sin interrupción. Intenta articular palabras, reencontrar su español; su lengua natal se esfuerza por desembarazarse de esa boca que lleva tres semanas expresándose en un inglés de aeropuerto. Intenta seguir contando con los dedos, pero sus manos tiemblan todavía, a causa de esa noche en blanco de la que no es posible escapar porque aún perdura en su interior, a pesar de que hace ya horas que despuntó el día con una luz hiriente y escandalosa que agrede la vista. La noche anterior bebieron y esnifaron coca con dos tipos de cabellos teñidos de amarillo, uno de ellos exhibía un arete en la nariz. Luego, salieron y tres o cuatro tipos los agredieron. Guillermo había dejado que Yûko los abroncara, los había oído reír —¿albergó tal vez la sospecha de que ella los conocía?—, y no había duda de que se habían peleado, puesto que se despertó sobre una fría baldosa de hormigón, con una ceja algo herida y el vaquero roto a la altura de las rodillas. La tela tenía manchas de sangre, y su dinero y su reloj habían desaparecido. Se acuerda vagamente de la esnifada de coca, de los dos tíos con el pelo amarillo, de la luz y los neones, de la música tecno a tope, del contoneo de Yûko, de sus ganas de bailar y, por encima de todo, de su boca ávida, así como de la llaga que le causó en la lengua el piercing en forma de clavo que ella lleva justo debajo del labio inferior.
Conserva desde entonces en la boca ese regusto a sangre infecto y delicioso. Esa dulzura que roza lo nauseabundo cuando escupe en el lavabo del minúsculo cuarto de baño de Yûko, y un hilo rosado deja en su esmaltada superficie una mancha que se asemeja a un blando y goteante tulipán.
Desde que tres semanas atrás saliera de México, Guillermo se ha pasado el tiempo recorriendo a solas el sur y el oeste de Japón, y a fuerza de saltar de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, ya no sabe demasiado dónde se encuentra. En un país cuyo idioma es tan abstracto como un lienzo de Pollock, una lengua que se le antoja carente de gramática, de orden establecido, que habla por estallidos explotándole en los oídos como millares de haces luminosos que irradiaran el espacio en todas sus direcciones, se dice que este es tan poético y misterioso como la forma perfecta de un círculo. Piensa en todas esas imágenes que ha acumulado durante tres semanas, en las formas serpentinas del metro de Tokio, en las gentes que ha conocido y, por fin, en ese instante en que, camino de la capital, decidió buscar una chica.
La encontró por Internet y había telefoneado balbuceando en inglés, como siempre que salía al extranjero. Llevaba ya tres semanas sin tocar a nadie y le apetecía reunirse con una chica que estuviera lo bastante rayada como para acostarse de buenas a primeras con un desconocido y que le proporcionara con qué drogarse, pues le habían entrado ganas de drogas y de alcohol, había sentido necesidad de sexo y de música, de divertirse como sabía hacerlo, a lo grande y con exceso, para reponerse de esa cura de soledad donde sólo se topó con tipos que circulaban en blancas Datsun por regiones en que las localidades son nada más que un cruce entre dos calles desiertas, donde había dormido en cuartos fríos y húmedos, con frecuencia sombríos, y había comido en unos ryokan donde sus únicos compañeros se despejaban en viveros de peces y lo observaban mientras nadaban perezosamente entre rocas artificiales. Encontró a Yûko en una página donde a ella le gustaba contactar con hombres de paso. A Guillermo se le antojó la mujer de sus sueños (se ajustaba incluso exageradamente a sus deseos).
Contaba si acaso dieciocho años, o tal vez más, ya que las japonesas aparentan todas un aspecto extremadamente juvenil, incluso las mujeres maduras tienen algo muy joven. Decididamente, han de ser muy viejas para que los rostros se decidan a desvelar sus años. La idea de preguntarle su edad se le pasó por las mientes cuando se vieron, pero la dejó correr porque a ambos les pareció que había maneras más urgentes de empezar a trabar conocimiento. Yûko trabajaba hasta hace una semana en un «pub lencero» de Kabukichô, en Shinjuku, pero se había despedido tres días antes, no sólo porque estuviese harta de tirarse las veladas sirviendo copas en bragas y sujetador, sino porque no había ni un alma en ese bar, que acabaría echando el cierre más pronto que tarde, de eso estaba segura. El lugar era demasiado rancio; su ambiente, demasiado anticuado, y las noches resultaban tan mortalmente aburridas que había optado, casi que a modo de distracción, por pelearse de una vez por todas con el jefe.
Y ahora es a él a quien telefonea. No para que la retome, sino para exigirle que le pague lo que le adeuda. Él se niega y pretende que, con todos los numeritos que ha montado y los problemas causados, contenta tiene que sentirse de que el asunto no vaya a más. Salvo que Yûko necesita dinero y no es del tipo de las que se dejan joder por un patrón que en realidad sólo guarda hacia ella un único motivo de resquemor, siempre el mismo, el que guía a todos los hombres: el sexo. Está celoso porque sin duda es uno de los pocos con quien desde un principio ella se negó en rotundo a acostarse. Siempre fingió que le daba igual, hasta el punto de que ella había terminado por creerle. Aun así, en cuanto advirtió que casi todas las noches, entre las tres y las cinco de la madrugada, un tipo siempre distinto terminaba por irse con ella, varió de comportamiento. Acabó por inquirir qué demonios podía ver ella en esos pobres padres de familia extraviados, sudorosos dentro de sus trajes y sus camisas de cuellos ya no muy limpios, que acudían allí a divertirse con una chica rara como ella.
Y a dejarse algunos billetes, por si quieres saberlo, había añadido Yûko.
Era una chica rara, por supuesto, pero lo era también y en primer lugar físicamente. En su pierna derecha, un tatuaje ascendía desde el talón hasta el ano. Era una serpiente que se enroscaba alrededor de la tibia y subía en círculos a lo largo del muslo, enrollándose como una planta, izándose cual hiedra, y que, con sus fauces abiertas y los colmillos bien visibles, amenazaba al sexo, apuntando hacia él una lengua bífida que a muchos de los hombres que le hicieron el amor les gustó recorrer con la punta de las suyas, acompañando el movimiento de la cabeza de la serpiente antes de zambullirlas en el pubis de Yûko. Jamás le había contado a nadie por qué tenía ese tatuaje ni quién se lo había hecho. No decía nada al respecto, eso formaba parte de ella. Su pierna era como un árbol alrededor del que se enrollaba la serpiente para ascender hacia su sexo y su vientre, tan blanco y liso que enloquecía a los hombres. Ninguno se atrevía a inquirirle nada o a realizar alusión alguna a la Biblia, al fruto prohibido, a cualquier cosa de esa índole; no, ninguno, ya que todos estaban impresionados. A ella no se le había ocurrido que pudieran preguntarle de dónde venía esa serpiente, al igual que nadie había osado tampoco comentarle nada acerca de esas extrañas hinchazones de rugoso espesor, esos cortes que estriaban, como marcas de latigazos, sus omoplatos y la parte superior de su espalda.
Todo el mundo miraba con una mezcla de repugnancia e interés; todos le inventaban a Yûko una historia, pero nadie se atrevía a confrontar sus hipótesis con lo que ella hubiera podido decir al respecto. Porque Yûko no era del tipo de quienes charlan de su vida, de su pasado; era como si careciese de este último, como si sólo dispusiera de ese presente tan denso y luminoso, una suerte de aparición, y el resto se mantuviera dócilmente en la penumbra, en el rincón de una habitación secreta, o bien como si simplemente jamás hubiera tenido lugar. En todo caso, el patrón entendió muy pronto que en su bar Yûko era una atracción. Lo sabía mejor que ella, a quien no le importaba o acaso tal vez ni lo sospechara. Al principio, al divisar esas cicatrices en la parte superior de la espalda, el jefe de ese pub lencero había torcido el gesto; le disgustaba la idea de una chica dañada. Al final, había comprendido el interés de una camarera tan singular —una joven guapa que nada pedía y acaso diera más de lo que en el fondo tenía para ofrecer—. El jefe sabía que a muchos de sus clientes les intrigaban esas cicatrices aún más que la serpiente. Sabía por experiencia que entre los hombres son muchos los retorcidos, y contaba con Yûko para atraerlos y retenerlos.
Y, sin embargo, si se la viera como ahora, yendo y viniendo sobre sus pasos delante de un bar, uno no podría imaginarse que esta chica tuviera un tatuaje —este tatuaje— ni una espalda tan violentamente marcada. Uno no pensaría nada en particular, tal vez porque al verla no la consideraría ni demasiado peculiar ni exuberante. Viste unos vaqueros, calza unas Nike verde fluorescente de suelas muy gruesas que le otorgan a su caminar una especie de espumeante y etérea ligereza, de andares extrañamente bamboleantes, y apenas lleva maquillaje. Algo de pintura labial, un poco de sombra de ojos; eso es todo. El piercing reluce en su boca, su rostro está muy pálido, como emblanquecido por el cansancio y la droga. Se advierte la fatiga antes incluso de llegar a divisarla, porque Yûko se oculta tras el agotamiento. Le gusta dejarse observar a través de la palidez de su cansancio. Lleva también un plumífero acolchado que arrastra consigo desde hace dos inviernos y con el que le gusta protegerse del frío, aunque también disfruta poniéndoselo en casa, cuando enciende la televisión a las cinco de la mañana y vacía la lata de Fanta que se ha comprado en el combini de abajo. No es raro que el sueño la pille envuelta en su chaquetón forrado, echada en su sofá.
Ahora, cuando se dispone a colgar, arroja la colilla y la apaga con la punta del pie, arrebujándose en su plumífero. Se sube el cuello de tortuga, se frota los ojos y le dice a su expatrón que va a colgar. Debe darse prisa, luego se marcha al norte, sí, eso es, con un hombre. Sí, también a la región que apesta a pescado seco, también eso es cierto, asegura, pese a que el tío, su interlocutor, no ha abierto la boca. No pronuncia palabra y ella deja flotar en el aire, entre ambos, un minuto de silencio como para consagrar su victoria definitiva, el golpe de gracia contra él.
Han alquilado un pequeño Nissan gris que Yûko conducirá. Ni hablar de tomar la autopista, o sólo a la salida de Tokio. Irán hacia el norte y Guillermo escuchará rock japonés en la radio y las canciones de Namie Amuro —Yûko le explicará quién es Namie Amuro—, que resaltarán la belleza de los paisajes. Los ritmos de blues en japonés no le asquearán, le resultarán incluso más bien de su agrado.
Pero es cierto que esta mañana todo será diferente a causa de un particular resplandor de la luz, de un estado de ánimo impalpable y suave; hay ganas de respirar a pleno pulmón, de decirse que se recomienza a partir de cero porque la carretera serpenteará entre las montañas y Yûko no le preguntará nada sobre su vida y porque ahí estarán su boca tan fina y bellamente delineada y sus senos pequeños y firmes, ahí, justo a su lado, su mirada temblorosa, y después, enseguida, esas horas aún por compartir en un sitio magnífico donde ella planea, eso ha dicho, quedarse un tiempo, invitándolo sin en realidad pedirle que venga, limitándose a no prohibirle que lo haga. Para Guillermo, todo será diferente y liviano por la fatiga de sus miembros y su cabeza, como si la luz se tornara inmaterial y le penetrase en la sangre, circulando dentro de sus venas y bajo sus párpados. En el aire, flotantes imágenes, y también montañas y los cerezos en la carretera. Incluso si todavía no se hallan en flor, habrá ya una suerte de aroma leve y vaporoso, imágenes propias de tarjeta postal que no vendrán a alterar ni a desmentir las vallas publicitarias anunciadoras de casas con hipoteca y de préstamos sobre bienes Yoshikawa. Cadenas de comida rápida y de supermercados, nombres sucediéndose yuxtapuestos: McDonald’s, FamilyMart, Lawson, Yoshinoya. Y a pesar de la exhibición de nombres y marcas, de los cláxones y frenos hidráulicos de los semirremolques, no, no hay nada que hacer, decididamente las imágenes de postales ya han ganado la partida.
Guillermo paladeará dicha liviandad y se dejará mecer, embargar e inundar por ella, puede incluso que duerma un poco, una cabezada. No se dirán nada, saboreando el momento y esa peculiar vibración entre ambos, esa armonía apaciguadora. Y en la bandeja trasera, como una masa sombría y blanda, se extenderá el plumífero de Yûko, el que ella se pondrá esta tarde, sin saber que ese gesto no hará sino participar en el encadenamiento de hechos minúsculos y oriundos del milagro, cuya secuencia de principio al fin le salvará la vida.
A su llegada a la localidad, Guillermo piensa que se trata de una pequeña ciudad, sí, en realidad es poco más que un pueblo, a diferencia de lo que Yûko le había descrito. Unos cuantos miles de habitantes reunidos por la actividad pesquera, bajo el influjo del extraño olor a pescado en salazón imperante en el aire frío y luminoso.
Una vez estacionado el coche en el aparcamiento próximo al puerto, Yûko conduce a Guillermo a una de las casas de las callejas del centro urbano. Es una casa tradicional, de paredes pardas y tejado azul. Él no pregunta a quién pertenece ese lugar, si es de sus padres, de unos amigos, de algún amante. Por el modo en que su mano se apodera del llavero y por su forma de abrir la puerta, colige que debe de estar acostumbrada a venir aquí. Dentro hace frío. La calefacción lleva tiempo sin encenderse, y le invade un vago olor a polvo y humedad. Guillermo se fija en el terrario situado en una esquina del salón. Dentro hay arena y pequeños guijarros rojos cual rocas volcánicas, unas ramas muertas y nudosas. El cristal muestra manchas de barro y excrementos de moscas, el interior parece desértico. Sin duda, se halla vacío y lleva años abandonado, pero ahí está, con su lámpara probablemente inservible sobre la tapa de madera, y Guillermo se dice de repente que la serpiente que allí moraba tal vez sirviera de modelo para la dibujada sobre la pierna de Yûko, algo que se guardará muy mucho de preguntar. Por otra parte, no inquirirá nada acerca de lo que podría constituir un tema de conversación, nada sobre la pesca, sí, del estilo de qué tipo de peces se consiguen por aquí, ¿es este el pueblo de su infancia?, ¿es suya la casa, la ha heredado?, ¿están muertos sus padres? A menos que sea sólo la vivienda prestada por un amigo o amiga, tal vez se la hayan ofrecido a cambio de…, ¿de qué?
Poco importa.
Le gusta pensar que es el primer amante invitado a franquear dicho umbral. Se imagina que Yûko no viene nunca aquí con un hombre. No sabe por qué, pero está casi seguro de ello y siente cierta alegría, un principio de orgullo. Desearía saber si es el primero, saber si ella le ha hecho ese regalo y si de veras se trata de un regalo o si es que simplemente ya no aguantaba más en Tokio y no le apetecía quedarse sola aquí. Podría preguntarlo, en lugar de permanecer ahí de pie, inmóvil y con cara de idiota, en medio de la habitación fría y húmeda, pero no lo hace. No entabla conversación alguna, se queda de pie, mirándola, observando su pálida delgadez, intenta adivinarla a través de su fatiga, quiere comprender qué la aboca de repente a agitarse, a precipitarse para preparar la casa —esos radiadores que hay que encender, las ventanas que deben abrirse para ventilar, las varillas de incienso que han de disponerse en lugares precisos del cuarto, las alacenas donde hay que ir a hurgar en busca de alcohol y de vasos y de todo lo necesario para el té—. Los gestos se organizan en la casa en torno al cuerpo de Yûko. Le otorgan una inmensa, compleja suntuosidad y una cadencia delicada y exquisita. Guillermo se dice que el cuerpo de Yûko posee la energía de una secreta bestia marina, monstruosa y mítica, especie de pulpo diabólico antes que sirena, que lo remite, además, a la elegancia altiva de otro animal, en este caso de los bosques; lo asalta de pronto la imagen de un gran ciervo imperioso, de enormes cornamentas coronándole el cráneo, que se extienden en inverosímiles ramificaciones, e imagina el súbito brote de matas de hierbas y flores bajo cada una de sus pisadas, matas que nacen, eclosionan y mueren en cuestión de segundos. Luego, la repentina visión que acaba de experimentar desaparece. Tal vez se trate de alguna imagen de película recuperada por su mente, ¿o acaso se la han inspirado los olores de la casa? O bien sólo es que se le antoja excitante y bella, que de nuevo lo acometen las repentinas ganas de hacer el amor con Yukô; salvo que, en el fondo, estas no lo habían abandonado del todo, estaban en suspenso, a la espera de recobrar fuerzas y retornar, más poderosas e insaciables que nunca.
En realidad, Guillermo tiene sus ideas sobre los motivos que han impulsado a Yûko a proponerle acompañarla hasta aquí. Piensa que conocía a los tipos con quienes tuvieron la bronca la noche anterior. Se dice también que otros saben que ella no regresará más al pub lencero y sueñan, sin duda, con echarle el guante para reclamarle dinero o amor, sexo o droga, y exigirle el cumplimiento de promesas probablemente nunca formuladas. ¿Tal vez le resulte tranquilizador haberse marchado con un hombre? ¿Le habrá convertido sin él saberlo en su guardaespaldas? ¿Quizá le divierte por ahora? Podría divertirle aún dos o tres días, puede que más, todos esos días y horas necesarios hasta que ella decida que se terminó. Salvo que Yûko no tendrá tiempo de terminar. Ese tiempo vendrá solo, muy deprisa; pronto se alzará entre ella y sus deseos, y los devastará como nada lo habrá hecho con anterioridad. Pronto ese terrario que duerme como un sarcófago en mitad de la habitación va a rugir, sí, a saltar y a aullar como un animal. Dentro de un rato estallará en millares de estrellas de vidrio y el estruendo no será nada porque el vidrio no tendrá tiempo de volar en añicos, no habrá pedazos ni añicos, o habrá tan sólo barro y negrura, porque los millares de esquirlas de vidrio se amontonarán junto con otros millares de restos diversos y cada fragmento no reflejará nada más que su hundimiento.
Pero en este instante quedan casi dos horas de vida en la dulzura algo ardua de una resaca, en el frío de un invierno a orillas del mar. En este momento, este es aún gris y verde, mantiene su belleza y su elegante agilidad, ese dócil movimiento que acaricia los límites de la playa.
Para Yûko y Guillermo dos horas son casi demasiado. Aún hay con qué vivir si se es una suerte de pareja improvisada que lleva más de setenta y dos horas inventándose su encuentro. Anhelan locura y cachondeo, les apetece desinhibirse y soliviantar rutinas porque han entendido que sólo los pesos plumas alcanzan a mover montañas. Tienen cuerpos mediante los que reclamar la vida que destella a través de la luz fría y blanquísima que se filtra por las sucias ventanas de la casa de Yûko. De modo que dos horas son justo el tiempo requerido para vaciar la bolsa de provisiones adquiridas en un Seyu y mordisquear unas crackers mientras apuran unas latas de Pepsi o Cola light; es el tiempo que Yûko necesita para preparar el té y demostrar su conocimiento de la calma y la parsimonia de los gestos, demostrar su pericia en el arte y la ceremonia del té, aun si no puede evitar fumar mientras lo sirve. Guillermo se la figura ataviada con un kimono blanco y negro, tal y como vio a una mujer sirviendo el té en un ryokan de una ciudad cuyo nombre ha olvidado (¿Ikeda, tal vez?). Y de golpe, vuelve a rememorar su primer baño en un o-furo, piensa en el cordel que regulaba los neones circulares de una lámpara colgada sobre su futón, en los guantes blancos de un taxista por la carretera de Okinawa. Según contempla a Yûko escanciándole el té, recupera todas las imágenes y sensaciones acumuladas durante tres semanas. Pero también sabe que ella se divierte desempeñando su consabido papel de «Japonesa sirviendo el té», tal y como rezaría el epígrafe de una de esas antiguas tarjetas postales o el pie de foto de ciertos folletos turísticos. Si ella interpreta a la Japonesa, entonces Guillermo hará de Mexicano; por fuerza machista, adoptará el rol de turista excitado por la geisha soñada, por las jóvenes en vestimenta tradicional de las viejas postales color sepia. Enseguida la provoca, fija la mirada en sus senos y alarga los brazos. Interrumpe a la joven y esta tiene que enderezarse un poco. Extiende aún más los brazos hacia ella y coloca las palmas sobre los senos de Yûko. Ella no se mueve. Luego, se inclina, retoma su ademán de verter el té y le sonríe con dulzura, sin apartarle las manos de su pecho.
En dos horas les dará tiempo a saciarse y a terminarse el té. Podrán fumarse unos cuantos pitillos y acabar, también, de preparar la casa, que ya habrá empezado a caldearse. Pronto se escucharán crujidos, pequeños y secos gemidos de la madera, enseguida se dirán que disfrutarán aquí de una estancia agradable y muelle. Después, saldrán a dar una vuelta. Se cruzarán con niños que corren hacia su escuela, preguntándose por qué no están ya ahí. Corresponderán al saludo de ancianos, de rostros atezados y arrugados, conformes a las típicas y tópicas caras de viejos pescadores; verán coches y a personas haciendo sus compras. No habrá mucha gente. Es un viernes, a primerísima hora de la tarde, por el cielo gris se deslizan algunas nubes. Unos pájaros planean, indolentes, en el cielo, quizá gaviotas o cormoranes. Guillermo lo desconoce, nunca se ha sabido los nombres de los pájaros. Tal vez Yûko lo sepa, pero él no se lo preguntará. Ante la entrada de una casa hay un gatito, tumbado sobre hojas de periódico. Guillermo se da cuenta de que está muerto. Seguirán caminando todavía un rato. El frío penetra en las cazadoras y las chaquetas, casi no hay viento. Les da tiempo a volver y a pensar que dispondrán de todo el tiempo del mundo para acostarse juntos. Pero antes Yûko busca en una alacena alcohol para entrar en calor y se ríe al descubrir una botella, apenas empezada, de mezcal de la que no se acordaba. Guillermo le pregunta si se ha especializado en la recogida de mexicanos extraviados por Japón. Ella se limita a abrir la botella y a beber un trago, directamente del gollete. El alcohol le abrasa la boca, el paladar, la garganta, los ojos se le llenan de lágrimas; sacude la cabeza como por un espasmo. Guillermo coge la botella sin dejar de mirarla. Afirma que esa marca de mezcal no existe en México y que en menos de diez minutos pueden liquidarla. Ella no contesta, lo mira a su vez y responde a su provocación con gesto aún más provocador. Quizá también porque el desafío le divierte y la excita; se apodera de la botella y se la lleva a la boca. El líquido transparente se agita en un flujo y reflujo que su mano no detiene, al contrario. Propina dos, tres, cuatro tragos. Guillermo observa el vaivén del líquido que ingiere hasta que le pasa la botella. Ella se limpia los labios con el dorso de la mano y él se le arrima. Enseguida están pegados, uno contra otra, y beben sin pronunciar palabra. Una mano de Guillermo se aferra a la botella, la otra busca bajo el jersey de Yûko, y pronto sus dedos chocan con cierres de sujetador, se topan, algo más arriba, con extrañas marcas, cicatrices que no le espantan ni el ánimo ni los ademanes. Piensa que le gustaría masturbarse en la espalda de Yûko y vaciar su esperma sobre sus cicatrices. Desearía hacer de nuevo lo que ya ha hecho en cada encuentro, recorrer con la lengua los largos tajos, lamerlos durante mucho rato, suave y lentamente. Querría incluso que, a fuerza de besar a Yûko en la boca, se le desgarrara la lengua con el piercing que ella lleva. Le gustaría que la sangre se le deslizara entre los dientes y sentir esa espesa y cálida materia, su propia sangre en su boca. Piensa de repente que le gustaría medir con exacta precisión la talla de la serpiente alrededor de la pierna de Yûko. Y ahora sí, ya están lo bastante ebrios como para estallar en carcajadas cuando él le pide un metro. ¡Seguro que tiene que haber una cinta métrica en alguna parte de esta casa! ¡Por Dios, es absolutamente necesario medir a este monstruo! Está convencido de que es un gigante de los mares. Ella ríe y afirma que nunca se ha planteado la cuestión.
Hablan de improviso de las heridas que el clavo del piercing inflige a las lenguas masculinas. Ella comenta que antes era peor; se ha quitado dos piercings particularmente dañinos que tenía en la lengua. Cuenta con expresión experimentada que era un buen ardid para no tener que besar a los hombres, para mantenerlos a distancia e imponerles límites, aunque también le sucediera, a veces, no querer mostrarse hiriente. Se ríe con Guillermo, despreocupada, la botella de mezcal aún no está terminada cuando cae rodando por el suelo, ha sido sólo un gesto de torpeza. La botella se ha caído y ha echado a rodar, eso es todo.
De momento, la tierra todavía está en calma, al igual que el cielo. Su blancura alumbra el interior de la casa donde Yûko se deja aferrar por ese mexicano al que apenas conoce, pero cuyas manos se le antojan muy firmes y poderosas. Sí, aunque sea un hombre flaco, sus manos son poderosas y firmes, ella lo sabe. Conoce lo suficiente a los hombres para saber que algunos son delgados y, sin embargo, sólidos y poderosos. Este es uno de esos. Y es voraz, tiene hambre y sed de sexo, de alcohol, de todo. Como ella. A ella también le gusta eso, el sexo, el alcohol, todo. Al principio creyó que él era muy guapo, pero ahora ya sabe que no. Tiene la nariz un poco torcida, ojos que le parecen grandes aunque no sean simétricos, cejas bastante finas pero demasiado altas y un pelo cuya línea de nacimiento resulta demasiado baja. Pero eso importa poco, porque la primera impresión fue la buena y Guillermo es guapo de una manera especial, la suya es una belleza un poco deshecha, una belleza sin tersura. Produce el efecto de un hombre guapo, con su buen cutis y su pinta de inteligente y, además, así vuelve a repetírselo, es de un atractivo muy sexy.
Las manos de Guillermo se aferran ahora a sus nalgas y a sus caderas. Sus dedos descienden entre sus muslos y ella respira profundamente, los ojos se le cierran. Los reabre, y al cabo vuelve a cerrarlos. Agacha el cuello y Guillermo se inclina sobre ella, Yûko siente que vacila, que va a caerse, pero él la retiene y la arrastra, y enseguida ambos están por el suelo, sobre la tarima seca y polvorienta de vieja madera blanca. Y entonces, pero ellos aún no lo saben, se inicia algo en las entrañas de la tierra, muy lejos, allá en el mar y, sin embargo, no lo bastante lejos, algo que ha comenzado demasiado cerca de Japón, algo en la noche marina, algo que está empezando a pasar allí, en las profundidades. Todavía pueden creer que, si Yûko ve caer de nuevo por el suelo la botella de mezcal, es por otro torpe gesto de descuido. Pero esta vez es diferente. El mezcal empieza a vibrar dentro de la botella, sí, es como un estremecimiento, como un cazo de agua que hirviera sobre el fuego. Y enseguida es la propia botella la que se pone a temblar, la que se echa a rodar. Al principio, de manera casi mínima. Ocurre muy despacio, se diría un simple estremecerse. Luego empieza a rodar, pero tampoco es exactamente eso. Parece más bien presa de espasmos, vibra y salta sobre sí misma, sin dirección aparente. Da sacudidas, saltitos, se desvía, y Guillermo y Yûko se detienen para observarla. No se mueven. Es igual que una danza. Al principio, hay un ruido como el de los viejos telégrafos en las películas en blanco y negro. Después viene un ruido mayor, similar al de unas castañuelas. Querrían reírse, pero no pueden. Le siguen otros ruidos de castañuelas, de vidrios que vibran. Algo les impide la risa, algo que se apodera de ambos. Uno de los dos exhala una especie de oh asombrado y casi tímido, incrédulo. El otro no responde nada y, de hacerlo, su voz no sería acaso ni siquiera audible, pues las ventanas han comenzado a vibrar a su vez y, acto seguido, a temblar con demasiada fuerza, de inmediato son los propios muros quienes se ponen a temblar al unísono, por ellos asciende esa vibración que enseguida se adueña de toda la casa, obligándola a retorcerse y a resquebrajarse. Dentro, todos los objetos parecen confesar de repente que están vivos, que siempre estuvieron vivos. Y gimotean, ululan, gritan, aúllan y se retuercen, se deforman, golpean, empujan, destrozan, y en esta ocasión la vida parece surgir del interior mismo de los objetos, pero es una vida enferma la que chirría, eructa, gruñe, y en el interior de los vivos se anima otra clase de vida; la vibración recorre los cuerpos y hace sonar los huesos como una caja de resonancia dentro de los miembros, hay ruidos que recorren los organismos de arriba abajo, hay algo trepidante en las paredes, en los objetos, algo así como pulsaciones inestables expandiéndose, difractándose, estallando por todas partes en el interior de los cuerpos y de las cosas. Yûko sabe lo que hay que hacer. Se lo han enseñado en la escuela. Se lo han repetido centenares de veces. Lo ha hecho a menudo en otras ocasiones, pero esta vez las vibraciones no se calman enseguida. Uno cree que está a punto de terminarse y no, más bien sucede todo lo contrario. Y en ese preciso instante, los objetos enloquecen. Los adornos y bibelots escapan de las estanterías por la cocina y los muebles, las sillas y lámparas caen, aunque no, en realidad describen círculos y se alzan como hipidos, y a su alrededor entero es el hundimiento de las tarteras, de las botellas, que estallan como pompas y se rompen, se quiebran y fisuran, de objetos livianos como el aire o tan aparentemente pesados e irrompibles como el terrario, que se eleva y recae, con un crujido gigantesco de gran cuerpo abatido, haciendo temblar y resonar la tarima, cuyos listones se disgregan; hay que salir muy deprisa, ella lo sabe, como lo saben todos los japoneses y como también lo sabe Guillermo —sólo que él no va a contarle su historia a Yûko, no, podría hacerlo, pero no le dirá que le debe la vida al seísmo de México de 1985, al hecho de que su madre fuera salvada por un desconocido que luego se convertiría en su padre, mientras en la otra punta de la ciudad su novio moría aplastado bajo el peso de un edificio. No, no se lo dirá—. Apenas si piensa en su madre, en su padre, en su encuentro y en su nacimiento como línea de horizonte. Guillermo rueda ahora por el suelo con Yûko, cuyo rostro sujeta para arrimar su boca a la suya. Quiere besarla y forzarla a que se desvista al instante. Desea morderle los pezones. Querría penetrarla de inmediato, sí, querría follarla ahí mismo, con todas sus fuerzas anhelaría tomarla mientras la tierra tiembla y el miedo, el sudor y el mezcal bailotean en su cabeza como una droga magnífica y gigantesca. Los segundos vibran y crujen a su vez, se extienden, se alargan, el tiempo se estira, la cosa no terminará nunca. Fuera hay gritos, alarmas, derrumbes. Y es como si cada cual los experimentase dentro de su caja torácica, en el estallido sin fin de las ideas y las sensaciones de su cráneo. Yûko tiende los labios. ¿Busca sus labios, quiere gritar? Y al fin las bocas, al fin los labios, el alcohol, las ideas, el temblor bajo sus cuerpos bailoteantes y saltarines se buscan, las lenguas se entremezclan y Guillermo se aferra a Yûko. Hurga en su boca y el piercing le hiere la lengua por momentos, pero no importa, no siente sino el sobresalto que remonta del interior de la tierra y hace temblar y saltar en su derredor la tetera, las tazas, las varillas de incienso y sobre la pared, los carteles y los pósteres, las imágenes y la televisión minúscula al fondo del cuarto y, por encima de sus cabezas, todo cruje, el techo y la casa entera que vacila y pronto… Pero no, nada pronto; por el contrario, el asunto tarda una eternidad en llegar, la cosa decrece lentamente y al fin se calma; acaban por comprenderlo, adivinarlo, ya está, disminuye, disminuye, y sus cuerpos permanecen prietos y enlazados, y es igual que si no pudieran separarse ni moverse; ya está, por fin amaina y sus cuerpos, lentos e inseguros, se desprenden al fin.
Luego sobreviene una calma pesada y extraña.
Una calma extenuada y vibrante, pero vibrante esta vez a causa del silencio y del peso de la tregua. La vida parece afluir y reconquistar el silencio de la tierra. 14 horas, 46 minutos y 44 segundos, hora local, cuando empezó la cosa. Más de dos minutos y unos cuantos puñados de segundos arrojados al loco temblor. El asunto ha durado dos minutos, salvo que, en verdad y a partir de ese momento, los minutos ya no significan nada. Ya no se puede aislar ni separar nada. Ya no se puede contar, descontar, recontar nada, porque los cuerpos tiemblan y resuenan aún durante minutos muy, muy largos, exageradamente prolongados; tienen los corazones palpitantes, los brazos ardientes y el alcohol les restalla en las cabezas cual metralla. Yûko pretende levantarse. Lo intenta. Le tiemblan las piernas. Se ha quedado sin fuerzas. Tiene la sensación de no disponer de otra fuerza que la que palpita en las manos de Guillermo, la que agita y estremece su boca, esa boca que ríe, porque ahora él ríe, con carcajadas de vez en vez más sonoras. Ella lo empuja porque se siente desfallecida y el mezcal se revuelve en su interior. Se dice a sí misma que va a vomitar. Quiere rechazar a Guillermo, pero al final es él quien se yergue el primero y la ayuda a incorporarse. Ve su lividez, también él está lívido, y ambos realizan entonces los gestos maquinales de comenzar a vestirse, pero sin prestar atención, sin ni darse cuenta, eso carece de importancia. Lo que de veras importa es la súbita virulencia de las alarmas y las sirenas, esos gritos de fuera, esas voces que Guillermo no entiende. Ríe aún con una risa maquinal que le recorre los labios, mientras que Yûko sí podría comprender la situación en caso de poder oír los gritos, los avisos de los bomberos, los altavoces, en caso de no hallarse devastada por el alcohol (todas esas noches que ascienden por su interior, esas noches que vomitará en cuanto abra la puerta y se encuentre en una calleja ya irreconocible), pero nada de eso es comparable con lo que está por venir. Nada de lo inminente se asemeja a lo que los altavoces y los bomberos anuncian, y que no se escucha por culpa de los millares de pájaros precipitándose por el cielo como balas, como proyectiles disparados por doquier, aves que chillan agudas y desgañitadas por encima de los alaridos humanos y del batir de alas, de los estallidos de vidrios de escaparates y de las alarmas de las tiendas, de los coches, de las calles hundidas, las calles rajadas, del asfalto hendido (roto, despedazado), de las casas derruidas. Yûko. Yûko quiere comprobar lo que sucede, quiere ver si su casa aguanta. Querría, pero permanece encorvada, en un ángulo recto, apoyándose con una mano contra el muro de su casa, las piernas vacilantes, temblorosas bajo su peso y con el aliento entrecortado, también él como roto; no cesa de vomitar un líquido amarillento y entreverado de migajas de crackers. Un olor a mezcal y a té le quema el cerebro y el alcohol le abrasa la garganta y la nariz —también vomita por la nariz, lo que le desgarra el vientre y el esófago—. Guillermo desearía ayudarla, pero no puede. Está atrapado por cuanto sucede a su alrededor, por los destrozos de la casa, por el terrario que se ha desplazado al menos tres metros y preside ahora el centro de la habitación. Por las sillas volcadas. Y por el resto. Por todo el resto. Ese resto que ni siquiera distingue por culpa del ruido rodeándolos. Y ahí es donde la partida va a jugarse para ellos. Donde todo va a decidirse. Todavía podrían huir. Quizás aún podrían, aunque muy pronto, enseguida, ya no podrán hacerlo. Se grita por todas partes. La alerta resuena por doquier; hay sirenas, alarmas, voces, chillidos, miradas y terror e incredulidad, pero en su caso, ese vacilar del alcohol, el alcohol que vacila dentro de su ser y Guillermo que vacila dentro de Guillermo, y él va a caminar hacia la playa, porque oye voces que vienen de allí, porque la gente acude de allí. Yûko lo ve marchar y le dice en japonés (no grita, se lo dice en un bisbiseo, con un murmullo ahogado, dulce y ya desolado, con sus palabras, que son las de su lengua y su desesperación) que no se debe ir allí. No se debe. La ola, una primera, de una veintena de centímetros. La ola, una segunda, de cerca de tres metros. Ella sabe que una gran ola llegará. No se debe ir allí. Hay que marcharse de aquí. Abandonarlo todo. Correr. Otra ola. Y luego otra más. Se dice que un dique de diez metros bastará. Siempre basta, siempre ha bastado, pero no hay que ir por allí. Lo sabe, ve a Guillermo encaminarse hacia el ruido. Un ruido furioso. Un olor a barro. A tierra removida. Tuberías que han reventado, hedor a peces muertos. Y, sin pensarlo, decide volver a entrar, y enfila su plumífero porque siente un frío terrible, es igual que si unas piedras le rasguñaran y rasparan la piel. Después vendrán el estruendo espantoso, los estallidos de los cristales, las casas arrancadas de cuajo del suelo, los postes, los hilos telegráficos, los alaridos; de súbito, el portazo, ella nunca sabrá cómo la ola se llevó su casa ni de qué modo se coló el agua. ¿Chillará Yûko? ¿Llorará, convencida de que asiste a su última hora? Sí, al igual que miles de gentes para quienes eso será cierto. Miles de personas van a morir aquí. Algunas conseguirán huir, pero muchas apenas dispondrán del tiempo suficiente para creer que tampoco es tan grave, ya ha habido tantas alertas, qué puede ocurrir por una más. Sólo que no se trata de una más. El tiempo de divisar la ola supondrá para ellas el tiempo de morir. El instante del fin para Guillermo. El instante de ver la ola, no como una ola, sino como un vientre inflamando la línea del horizonte, y ya es demasiado tarde, la tendrán encima y los aniquilará, destrozándoles los huesos, los rostros, todo. El empuje de su avance inmenso los pulverizará. Yûko creerá que su destino será el mismo, como otros que sobrevivirán por cualquier hecho fortuito, únicamente porque el azar habrá colocado a su alcance una altura, una cornisa, un techo, porque su casa habrá sido proyectada hacia arriba y habrá tenido la fortuna de quedarse allí. Simplemente porque a la existencia le gustan los juegos de dados, esta se las ingeniará para ejecutar la danza de la vida y la muerte, para verlos participar en ella, intercambiándose los papeles, arriesgándose a todo y a nada, a cualquier cosa. Y ese cualquier cosa decidirá la supervivencia de Yûko. Ella sobrevivirá. Todavía no sabe cómo. Jamás lo entenderá. Aún no sabe que va ser expedida hacia arriba, en un ángulo improbable, que se quedará bloqueada entre dos vigas, atrapada en un plano inclinado a pocos centímetros del techo, donde permanecerá suspendida sobre el abismo, colgada como una ahorcada que no termina de morir, que se obstina en vivir, que aguanta sin saber por qué, sin saber cómo. Resistirá largo rato con el rostro inmerso en una burbuja de aire, cegada por el miedo, por un terror sofocante y cegador, con la piel lacerada por el frío y la atroz agua salada que tragará y escupirá, junto con el lodo y los deshechos. Pero la casa aguantará y no se desmembrará como hubiera podido hacerlo, como hubiera debido hacerlo cuando fue arrancada del suelo. Rodará sobre otras casas, será arrastrada por otras casas menos afortunadas. El agua golpeará, aplastará, empujará y expulsará. El agua lo invadirá todo. Se expandirá, extenderá su marejada negra de lodo. El agua y la velocidad, la velocidad del agua que todo lo engulle. El agua reforzándose, creciéndose con los obstáculos. Embebiéndose de las resistencias a su paso. El agua que sube. Que traga y se lo lleva todo. El agua que se extiende y se estanca antes de iniciar su reflujo. Su olor acre a muerte y podredumbre. Un reflujo lento, violento, como una aspiración enorme. Pero el agua tardará mucho en retirarse porque la retendrá el dique, esa barrera le impedirá replegarse, la frenará, la mantendrá dentro como en el interior de una trampa, en una bocana de estrangulamiento; al agua le resultará imposible dar media vuelta o al fin lo hará despacio, muy despacio, demasiado despacio.
Y al cabo, el agua terminará por perder una parte de lo arrancado a la tierra. Por fin, se retirará. Al fin, desertará del terreno conquistado. Lo abandonará y retornará hacia el océano, pasando por encima de todos los vacíos, de todos los boquetes; las ranuras, las fisuras, las fallas más ínfimas serán en su caso vías de salida que tomará, explorará o descartará, guardándose a la vez, en el espesor de su ondear y en sus hilillos de lodo, la maraña de cuerpos enredados en pedazos de contraquillas, de edificios, de almacenes; y será toda la historia del pueblo devastado (escombros de carne y hierro, barcos desmenuzados, coches, memorias y familias enteras, jirones de historias y de cuerpos) lo que arrastrará consigo en su repliegue, como las migas de un festín amargo y monstruoso.
Todo ello se disolverá y desaparecerá en las profundidades del océano, en remolinos en los que Yûko no pensará, al menos no de inmediato. Más tarde, comprenderá que su plumífero acolchado le habrá servido de salvavidas. Pero no pasará de ahí.
Y eso sólo porque alguien le habrá sugerido tal idea. No sabrá si esta representa o no un consuelo. No sabrá qué hubiera sido preferible para ella; durante mucho tiempo, preferirá evitar dicha cuestión. Permanecerá anclada en la devastación —la suya y la que reconocerá al discernirla en los rostros de otros supervivientes—. En algún lugar ante sus ojos albergará la imagen, fugitiva e incierta, de una silueta de hombre encaminándose hacia la playa o haciéndole el amor, imagen disipándose cual sueño alcoholizado, y en ese instante sólo existirá ese ángulo muerto en el corazón de su vida. No sabrá tampoco que la encontrarán y rescatarán medio muerta y enmudecida, incapaz de pronunciar palabra, bajo un cúmulo de tablones, maderas de derivas y otros materiales apenas reconocibles a causa del lodo, ni que vomitará y meará aún durante días el líquido negruzco y sucio que tragó por espacio de horas, escupiéndolo mientras luchaba y se debatía, líquido que, pese a todos sus esfuerzos, ingirió y que la impregnó por completo. Yûko ignorará también durante mucho tiempo su rostro, la cara de una chica medio muerta y retornada junto a los vivos de milagro, con el cuerpo tumefacto, helado e hinchado como el de una ahogada. Yûko, medio destruida, pero viva, con el cuerpo aún capaz de acopiar fuerzas, de negarse a la muerte, de alimentarse y de recomenzar a vivir, con una determinación y un empecinamiento que obrarán en su fuero interno como dos extrañas, dos desconocidas arraigadas en lo más profundo de su ser. No sabrá tampoco que pronto el mundo mirará en su dirección y la de la costa de Tohoku y después, con su extraña compasión y ese atento interés impregnado de miedo y excitabilidad, hacia todo Japón.
Ya que pronto arribarán la espera, el miedo, y el nombre de Fukushima resonará en los oídos del mundo entero como el de una pesadilla viviente. Por su parte, la ola proseguirá su recorrido con indiferencia. Al cabo de un año, el tsunami continuará golpeando —ya casi sin fuerza, casi extenuado— en la otra punta del planeta. No obstante, será aún lo bastante poderoso como para embestir icebergs en pleno mar del Norte. Habrá recorrido la tierra, acaso para recordar que todos los objetos del mundo se hallan ligados entre sí de una manera u otra y que se tocan unos a otros.
Estará agotado, casi mudo, en las últimas. Ya será apenas nada, una ola de una treintena de centímetros, capaz todavía de tirar a un hombre y de echarlo por tierra.
Pero en este mismo instante el mar del Norte es un espectáculo apacible y liso. El cielo calmo y llano podría reflejarse en un espejo casi perfecto, de no ser porque todavía es de noche, una noche próxima ya al alba. Es como si se hubiera remontado hacia atrás el curso del tiempo, aunque tan sólo se trate del milagro de la hora universal y de las líneas meridianas; son nueve horas menos que en Japón.
Es el arranque del día, el 11 de marzo comienza apenas, no son ni las ocho de la mañana, el mar es una masa de un negro profundo de la que asciende el potente y embriagador aroma a yodo. El viento sopla a toda velocidad, nada lo retiene, quizá continúe asombrándolo aún ese poder toparse cara a cara con mastodontes como el OdiseA —doscientos noventa y tres metros de eslora y treinta y dos de ancho, noventa y dos mil seiscientas veintisiete toneladas de tecnología, de elegancia, de lujo, que bogan bajo pabellón panameño—.
OdiseA puede navegar tranquilamente en la alborada de un invierno frío y calmo, deslizarse en esta jornada sin escala, la sexta del programa, la segunda transcurrida exclusivamente en el mar. Con sus trece ascensores y otras tantas cubiertas, sus dos piscinas que han de compartir dos mil quinientos cincuenta pasajeros, repartidos en mil doscientos setenta y cinco camarotes, los viajeros se hallan instalados más confortablemente que en la propia tierra firme; pueden pasar del salón de masajes al de peluquería, del jacuzzi a la sauna, ir del salón de belleza al recorrido dispuesto para salir a correr; pueden optar por diversos deportes, hay voleibol y juego de chito, más de nueve bares y cinco restaurantes. Tienen discoteca, casino, club infantil y club para adolescentes. Disponen de más de mil personas para mimarlos y atenderlos, para informarles, escucharlos, ayudarlos, encaminarlos, alimentarlos, vigilarlos, protegerlos y divertirles. El equipaje lo componen mil veintisiete miembros, entre los cuales casi la mitad son filipinos; nadie recordará haberse cruzado con estos últimos, en los que ni tan siquiera se habrán fijado, más allá de sus uniformes marcados con el logo OA, de letras entremezcladas.
Frantz lleva ya casi una hora en cubierta mirando el mar, observando el vaivén que el OdiseA deja en su estela. La espuma dibuja en la popa del barco un largo trazo gris, arremolinado en un estruendo en que se mezclan el furor del agua removida y las turbinas del motor. Frantz no se cansa de esa imagen, que ya ha fotografiado con su móvil en varios momentos del día. Se imagina una enorme hélice y, por culpa del frío, no piensa en nada más en concreto, pese a que hace un rato se haya acordado de Titanic, la película protagonizada por DiCaprio. Cuando la vio, sintió una especie de vértigo en el instante en que el personaje, en la proa del barco y con los brazos en cruz, le gritó a la faz del océano y al universo entero que él era el rey del mundo. Entonces no era lo que es ahora, ningún cinturón de grasa le había deformado la silueta y carecía, a pesar de algunos signos premonitorios, de ese aspecto desengañado y extenuado de los hombres que acarrean sus cincuenta y dos años a sus espaldas cual cargas demasiado pesadas para ellos. Mechones de cabello color papel seda barrían aún su frente, y dos o tres chicas con las que podía albergar ciertas esperanzas le habían facilitado sus números telefónicos. Las rojas arruguillas, los microcapilares sanguíneos que no piden otra cosa que estallar allí, en las aletas de una nariz que desde entonces se ha ensanchado considerablemente, no habían hecho todavía su aparición. Ahora, los párpados se le han caído un poco y algo indefinible le ha apagado e hinchado la mirada. Por entonces, en esa época, su piel no era tan gruesa ni tan brillante, y su sonrisa conservaba un leve rastro de infancia, una suerte de total, exuberante y despreocupada vitalidad que acaso fuera alegría.
En este momento, el agua bajo sus pies le evoca un insensato hervidero donde sería mal asunto ir a parar. A la vez que se pregunta cuántos minutos u horas podría sobrevivir un hombre, caso de tener la mala fortuna de caer ahí dentro, Frantz se inclina sobre el vacío y enseguida se yergue de nuevo, diciéndose que mejor será no seguir regodeándose con sus ideas negras e ir, en cambio, a tomarse el café con leche, como lo hace siempre a esas horas, durante todo el año, en la mesa Ikea de pino blanco de su cocina, frente a esa minúscula radio gris que arroja noticias de las que él no escucha ni una sola palabra.
La aurora despunta y Frantz tiene la sensación de que amanece sólo para él. Es un sentimiento irracional, lo sabe, pero no por ello deja de ser un sentimiento. A Frantz le gusta esa sensación de inmensidad. Le gusta contemplar el mar y se dice que su extensión es tan vasta que incluso las ideas más insustanciales parecen cobrar allí un cierto relieve de profundidad. Hasta él mismo, confrontado al espectáculo de un amanecer en alta mar, parece de repente menos banal. Es como si su mediocridad revelara la esencia de algo de lo que él resultaría ejemplar y perfecto representante, a falta de ser único; un hombre gris en la mañana gris, frente a la inmensidad. Como si la inmensidad viese tan profundamente en su interior que deja que su mirada se pierda en ella. Descubre un sentimiento extraño, casi de exaltación, en el hecho de permanecer allí, aun si no nota las piernas inmovilizadas y está rígido porque se muere de frío. Piensa que, si tuviera amigos, los dejaría boquiabiertos al contarles la belleza de lo que está presenciando. Si tuviera una mujer y unos hijos, se figura que les describiría ese momento único y preciado; hablaría de la belleza inmemorial de la tierra. Grandes palabras, se dice. Poco importa, no tiene mujer, ni mucho menos hijos a quienes irles con el cuento. Tuvo, eso sí, un perro hace ya mucho, pero murió en alguna parte de Lanzarote, en un coche de alquiler. Frantz lo dejó deshidratarse durante horas en un aparcamiento desierto, bajo un sol de plomo, y el asunto de tal descuido lo dejó profundamente trastornado. Aparte de algunos colegas de oficina, no se imagina a quién podría irle a contar algo semejante. Pero, a decir verdad, la idea ni siquiera se le ha pasado por la cabeza, ya que no tiene gran estima por compañeros que disfrutan de las actividades en familia, del deporte, de las barbacoas, los almuerzos, los garbeos y excursiones que le relatan todos los lunes por la mañana; entonces asiente, mordisqueando la goma de su lapicero, y después se sume en las proyecciones abstractas, e infinitamente más interesantes, de su plan contable.
Frantz, que trabajó durante mucho tiempo en el Crédit Agricole de Grenoble y posteriormente en la Deutsche Bank de Munich, ha vuelto a instalarse en Berna, donde pasó su infancia, para ocupar el puesto de jefe de contabilidad en una gran empresa de informática. Nunca le pareció que regresar a la ciudad de su niñez fuese una gran idea, aunque tampoco tuviese a priori nada en contra. Se cruza a veces con gentes que lo reconocen, personas con quienes sin duda compartió horas de clase. Las saluda, al tiempo que rebusca en su memoria para hallar un nombre que adjudicarle a ese rostro del que lo ha olvidado todo, como ha olvidado a sus padres, apacibles y amables, fallecidos hace ya unos cuantos años, que tenían un jardín con un huerto. Con el dinero de la herencia se pagó algunos viajes suntuosos, la mayoría por países asiáticos, si bien también visitó algo de Túnez, las islas griegas, Turquía y Marruecos. De modo que una vez liquidado hasta el último céntimo de los ahorros familiares de toda una vida, con sus padres ya realmente