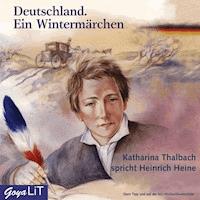Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bonilla Artigas Editores
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: PùblicaEnsayo
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
El autor nos presenta seis rigurosos estudios sobre igual número de personajes que influyeron notablemente en la vida de sor Juana, aunque de diversa manera; mientras unos la alentaron a seguir sus inquietudes intelectuales y creadoras, otros intentaron fortalecer su vocación religiosa. Esta obra incorpora textos poco conocidos relacionados con Juan de Guevara, Antonio Núñez de Miranda, Diego Calleja, Manuel Fernández de Santa Cruz, Juan Ignacio de Castorena y Dorothy Schons, la primera sorjuanista. Tres de estos textos han sido rescatados por el Dr. Schmidhuber de la Mora, quien es también el editor moderno de dos más de ellos. Una apasionante visión del mundo de la cultura novohispana y española del siglo XVIII, donde críticas y descalificaciones entre escritores conviven con el respeto y la admiración por el trabajo de sor Juana Inés de la Cruz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A través de nuestras publicaciones se ofrece un canal de difusión para las investigaciones que se elaboran al interior de las universidfades e instituciones públicas de educación superior del país, partiendo de la convicción de que dicho quehacer intelectual sólo está comnpleto y tiene razón de ser cuando se comparten sus resultados con la colectividad. El conocimiento como fin último no tiene sentido, su razón es hacer mejor la vida de las comunidades y del país en general, contribuyendo a que haya un intercambio de ideas que ayude a construir una sociedad informada y madura, mediante la discusión de las ideas en la que tengan cabida todos los ciudadanos, es decir utilizando los espacios públicos.
Con esta colección Pública Ensayo presentamos una serie de estudios y reflexiones de investigadores y académicos en torno a escritores fundamentales para la cultura hispanoamericana con las cuales se actualizan las obras de dichas autores y se ofrecen ideas inteligentes y novedosas para su interpretación y lectura.
Títulos de Pública Ensayo
1.- México heterodoxo. Diversidad religiosa en las letras del siglo XIX y comienzos del XX
José Ricardo Chaves
2.- La historia y el laberinto. Hacia una estética del devenir en Octavio Paz
Javier Rico Moreno
3.- La esfera de las rutas. El viaje poético de Pellicer
Álvaro Ruiz Abreu
4.- Amigos de sor Juana. Sexteto biográfico
Guillermo Schmidhuber de la Mora
Los derechos exclusivos de la edición quedan reservados para todos los países de habla hispana. Prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio conocido o por conocerse, sin el consentimiento por escrito de los legítimos titulares de los derechos.
Propiedad Guillermo Schmidhuber©
Contacto: [email protected]
Primera edición, 2014
© Bonilla Artigas Editores, S.A. de C.V., 2014
Cerro Tres Marías número 354
Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200
México, D. F.
www.libreriabonilla.com.mx
© Iberoamericana, 2013
Amor de Dios, 1 – E-28014 Madrid
Tel.:+34 91 429 35 22
Fax: +34 91 429 53 97
www.ibero-americana.net
ISBN 978 607 7588 98 6 (Bonilla Artigas Editores)
ISBN 978 84 8489 808 5 (Iberoamericana)
ISBN edición digital: 978 607 8348 14 5
Cuidado de la edición: Bonilla Artigas Editores
Diseño editorial: Saúl Marcos Castillejos
Diseño de portada: Teresita Rodríguez Love
Ilustración de portada: Marcela Cediel
Foto de solapa: Patrice Pavis
Hecho en México
Contenido
PRÓLOGO A QUIEN LEYERE
JUAN DE GUEVARA, COLABORADOR DE SOR JUANA
ANTONIO NÚÑEZ DE MIRANDA CONFESOR DE SOR JUANA
Testamento místico, de Antonio Núñez de Miranda
Protesta de la fe y renovación de votos, de sor Juana Inés de la Cruz
DIEGO CALLEJA, BIÓGRAFO DE SOR JUANA
El Zurriago, de Luis de Salazar y Castro
MANUEL FERNÁNDEZ DE SANTA CRUZ, EL CATALIZADOR DE SOR JUANA
JUAN IGNACIO DE CASTORENA, EDITOR DE SOR JUANA
DOROTHY SCHONS, PRIMERA CRÍTICA DE SOR JUANA
EPÍLOGO A QUIEN LEYERE
Sobre el autor
ProAsuaje© es una fundación propuesta por Guillermo Schmidhuber de la Mora para promover el uso del nombre “sor Juana Inés de la Cruz”, por haber sido éste el elegido que ella; además, que cuando se mencione su nombre secular, se haga como Juana Inés de ASUAJE, porque así fue como ella lo escribió y porque es una verdad histórica, y no utilizar más el apellido escrito con “b” labial porque fue una inexactitud impuesta con el denuedo de los “hombres necios”.
Retrato de sor Juana Inés de la Cruz, de Nicolás Enríquez
PRÓLOGO A QUIEN LEYERE
¿Crees tú, complaciente lector/a, que sor Juana contó con amigos? ¡Claro que los tuvo! Como tú y yo tenemos amigos, pero a ella le hicieron falta al final de su vida cuando se agudizó la lucha que siempre había enfrentado por ser una mujer pensante, una poeta y dramaturga, y paralelamente una monja virtuosa. Ojalá tú puedas contar con amigos cuando el destino troce los puentes que prometen comunicarte con un futuro salvador. Sor Juana nunca se quejó en su Respuesta a sor Filotea de la Cruz, de aquellas personas que, desde su perspectiva —o la nuestra—, pudieran calificarse de opositores, pero sí dejó más de una queja sobre aquellos que, en aras de la amistad, intentaron coartarle su derecho a la libertad intelectual:
¿Quién no creerá, viendo tan generales aplausos, que he navegado viento en popa y mar en leche, sobre las palmas de las aclamaciones comunes? Pues Dios sabe que no ha sido muy así, porque entre las flores de esas mismas aclamaciones se han levantado y despertado tales áspides de emulaciones y persecuciones, cuantas no podré contar, y los que más nocivos y sensibles para mí han sido, no son aquéllos que con declarado odio y malevolencia me han perseguido, sino los que amándome y deseando mi bien (y por ventura, mereciendo mucho con Dios por la buena intención), me han mortificado y atormentado más que los otros, con aquel: No conviene a la santa ignorancia que deben, este estudio; se ha de perder, se ha de desvanecer en tanta altura con su misma perspicacia y agudeza. ¿Qué me habrá costado resistir esto? ¡Rara especie de martirio donde yo era el mártir y me era el verdugo! (líneas 498-524)
La amistad de sor Juana con cinco de los seis personajes incorporados en el presente libro influenció notablemente su vida, aunque de muy diversa manera; mientras unos apoyaron su vocación de mujer pensante y propiciaron sus labores de creación, otros intentaron fortalecer la vocación religiosa de la monja, alentándola para que se alejara de todo lo secular, con sus pompas y sus obras. Por un lado ir al encuentro del mundanal ruido y, por el otro, apartarse de él. Su vida estuvo dispuesta sobre el equilibrio de un oxímoron.
Juan de Guevara fue un poeta de la generación anterior a la de sor Juana; ambos compartieron certámenes poéticos y la coautoría de Amor es más laberinto. El presente estudio intenta, entre otras propuestas, probar que sor Juana escribió, no sólo las jornada primera y tercera de esta comedia, como se ha aceptado tradicionalmente, sino que también contribuyó con parte de la segunda, a pesar de que la edición príncipe adjudica la totalidad de esta jornada a Guevara. Además, en el ensayo correspondiente a Guevara se incluye un largo poema hasta ahora inédito, que fue escrito en 1650 en honor de Miguel de Ibarra cuando este personaje se hizo merecedor de una cátedra universitaria por Decreto y algunos envidiosos pretendieron inhabilitarla. Este manuscrito ológrafo y firmado de Guevara lo localicé en la Hispanic Society de Nueva York y nunca antes había sido publicado. Agradezco a esta institución el permiso de reproducirlo.
Antonio Núñez de Miranda fue el confesor de sor Juana en dos periodos, al inicio de su peregrinaje conventual y al final de su vida. Su acendrada diligencia de santificar a quien le rodeara hizo que este jesuita excediera los límites que debe haber entre la consejería espiritual y el libre albedrío del alma encaminada. La crítica moderna se ha centrado en su persona y en la del Arzobispo Aguiar y Seijas, para presentar a los opositores de la monja. El ensayo biográfico de este santo varón no pretende salvarlo ni condenarlo, sino precisar algunos hechos que ilustren tanto la biografía del confesor como de la confesada. Se incluye la Protesta de la fe y renovación de votos que sor Juana escribió para festejar los cinco lustros de su vocación y que fue descubierto por el autor de este libro en una biblioteca estadounidense. Este texto espera que sea integrado en un futuro en las obras completas de nuestra paisanita.
Casi la totalidad de lo que hoy sabemos de sor Juana ha llegado a nosotros gracias a la crónica biográfica de Diego Calleja y al ensayo autobiográfico que conocemos como Respuesta a sor Filotea de la Cruz. La imagen dulcificada con que imaginamos a este jesuita ha sido forjada únicamente por esta protobiografía y, a partir de ella, la crítica sorjuanista ha construido un perfil inexacto del biógrafo con una aureola casi hagiográfica de sacerdote casto e interesado en las letras. Las actividades de este jesuita parecen haber sido más controversiales de lo que hoy creemos con nuestra concepción del siglo XVII. No deja de extrañar que a pesar de que él mismo era dramaturgo, nunca mencionó, entre sus prolijas alabanzas, las labores dramáticas de sor Juana. Calleja contó con un grupo no débil de enemigos, entre los que descuella el poderoso Luis de Salazar y Castro, cronista real y secretario de la reina Mariana, quien escribió un libelo en contra de Calleja titulado El Zurriago. Este escrito de carácter infamatorio contiene no pocas alusiones a la amistad epistolar de Calleja con sor Juana. En forma de manuscrito, debió pasar de mano en mano, hasta que en 1788 fue editado como curiosidad. En 1999 di a la imprenta este texto en la Universidad de Colima, pero como la edición está agotada, va nuevamente incluido en este libro.
Otro personaje que fue determinante para el destino temporal de sor Juana fue don Manuel Fernández de Santa Cruz y Sahagún, obispo de Puebla, quien se enmascaró bajo el seudónimo armonioso de sor Filotea de la Cruz para prologar la publicación del texto que él mismo calificó de Carta Athenagórica; además, fue el destinatario de la Respuesta a sor Filotea, de sor Juana. En este estudio integro los contenidos biográficos del libro Theatro Angelopolitano, de Diego Antonio Bermúdez de Castro (1695?-1746), y por primera vez en tiempos modernos, la edición de la Declamación fúnebre de Br. Francisco Antonio de la Cruz, que predicó en las exequias del obispo poblano el 29 de febrero de 1699. Varios documentos dados a conocer recientemente por Alejandro Soriano Vallès, han dejado en claro su proba intención.
Juan Ignacio de Castorena y Ursúa es personaje clave para entender la última década de la vida de sor Juana. Fue observador a la distancia y estuvo enterado de todo lo que sucedió. Llegó a conocer personalmente a Sor Juana en alguna de las tertulias —meras reuniones de grupo— llevadas a cabo en el Convento de San Jerónimo. Fue un fiel seguidor y logró editar en 1700 el tercer volumen antiguo que cierra la publicación de las obras de la Décima musa.
Este volumen incorpora una bio-bibliografía de Dorothy Schons, la primera sorjuanista. Una amistad que supo puentear la separación temporal de casi tres siglos entre una escritora relegada y una crítica estadounidense no reconocida; dos mujeres que sintieron soledad y buscaron comunicarse por medio del amor a la literatura y a la libertad, y acaso con este sentimiento para muchos imposible, se dieron apoyo mutuo. Ellas inspiraron mi obra teatral La secreta amistad de Juana y Dorotea, publicada en más de cinco ocasiones y traducida al inglés y al portugués, y que ha subido a los escenarios en Estados Unidos, Brasil, Argentina y México.
En cada capítulo, el presente libro incorpora un texto desconocido o poco conocido relacionado con cada personaje. Tres de estos son descubrimientos míos: la Protesta de la fe y renovación de votos, de sor Juana, el poema inédito de Juan de Guevara y La segunda Celestina. Además, de dos textos de los que soy el editor moderno: El zurriago y El Libro de profesiones.
Juan de Guevara
¿Dónde mi pluma vuela?, poema secular de su autoría hasta hoy inédito.
Antonio Núñez de Miranda
Testamento místico, de Núñez de Miranda, y Protesta de la fe y renovación de votos, de sor Juana.
Diego Calleja
Un poema inédito y El zurriago, libelo en contra de Calleja de Luis de Salazar y Castro.
Manuel Fernández de Santa Cruz
Declamación fúnebre de la exequias de Fernández de Santa Cruz, del Br. Francisco Antonio de la Cruz (selección).
Juan Ignacio de Castorena
La gran comedia de La segunda Celestina, de sor Juana y Agustín de Salazar y Torres.
Dorothy Schons
Libro de las profesiones del Convento de San Jerónimo de México.
Los seis capítulos son independientes, pueden ser leídos separadamente; por esta razón la bibliografía correspondiente va al final de cada texto, a riesgo de haber repeticiones. Margo Glantz editó y prologó un libro de excepción sobre los contemporáneos de sor Juana, en donde se incluyen varios capítulos que guardan concomitancias con el presente volumen: “Antonio Núñez de Miranda: sujeción y albedrío”, de Dolores Bravo; “Sor Juana y sus otros. Núñez de Miranda o el amor al censor”, de Mabel Moraña; “La ascesis y las rateras noticias de la tierra: Manuel Fernández de Santa Cruz”, de Margo Glantz; “Las cartas de sor Juana: públicas y privadas”, de Sara Poot Herrera, y “Sor Juana y su generación”, de Salvador Cruz. Un lector/a inteligente ganaría mucho si sumara la lectura de ambos tomos.
Una pregunta más para ti, fiel lector/a, ¿qué darías por haber conocido personalmente a sor Juana? Hay un dicho castellano que dice: Dime con quién andas y te diré quién eres. Algunos aspectos de la personalidad de nuestra paisanita pueden ser conocidos por los reflejos en sus sentires de la convivencia con aquéllos que tuvieron la suerte de ser sus amigos. Ahora podrás comprender cuál fue la razón que me guió para escribir el presente libro de crónicas biográficas que nos ayuden a imaginar a sor Juana viva y rodeada de otros humanos, y no circunscrita por enigmas o rodeada de perplejidades, tales como la fecha y las circunstancias de su nacimiento, su vocación religiosa y literaria, el supuesto periodo de crisis y, finalmente, su muerte. A pesar de los abundantes y atinados estudios biográficos con los que contamos, estos misterios no han sido completamente aclarados y, acaso, nunca tendrán solución por los vacíos de información que nos legó la historia. Subamos a sor Juana a nuestro escenario mental y con creatividad imaginémosla frente a nosotros viva, seamos su público y, por unos instantes, tendremos la impresión que todos los misterios se han desvanecido y que, ante nuestros atónitos ojos, está simplemente una mujer.
Otros contemporáneos de sor Juana merecerían que su biografía fuera incorporada en este libro, especialmente don Carlos de Sigüenza y Góngora, pero este extraordinario mexicano ya posee una abundante bio-bibliografía crítica. Vanamente he investigado la localización de la “Oración fúnebre” que escribió Sigüenza a la muerte de sor Juana, a pesar de que he localizado una cita del siglo XIX de alguien que afirma haberla leído. Es incuestionable la importancia de Sigüenza, pero no lo he integrado al presente estudio porque no pude agregar nada substancial a lo ya anteriormente conocido.
Por la misma razón, no incluyo la biografía de aquellas mujeres que tanto apoyaron a sor Juana: su madre, Isabel Ramírez de Santillana, y las dos virreinas amistosamente protectoras: Leonor Carreto, marquesa de Mancera, y María Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes y Marquesa de la Laguna. A esta última virreina tenemos que agradecer su mecenazgo editorial, razón por la cual poseemos hoy buena parte de la obra sorjuanina. Esta generosa y oportuna acción impidió que a estos manuscritos pasara lo mismo que sucedió con la mayoría de los originales de Sigüenza, que al no estar publicados, se extraviaron por dos razones: la falta de mecenazgo y la carestía de papel. Lo que resulta para nosotros tan imperdonable como irremediable. La biografía de estas mujeres no es incluida porque no he logrado descubrir datos nuevos. En vano he buscado la correspondencia entre María Luisa y sor Juana.
En algunas de estas páginas encontrarás, paciente lector/a, testimonios dolorosos de la incomprensión —no asedio— a que fue sometida sor Juana; sin embargo, convendría recordar que la situación actual del intelectual en Hispanoamérica no es, en esencia, diametralmente diferente, ni siquiera porque hodierno la mujer ha logrado un lugar preeminente en el mundo cultural. Para desgracia nuestra, ha permanecido vigente la presencia de una caterva similar a la que fatigó a sor Juana, guiados todos por la misma estulticia de la envidia. Octavio Paz, en conversación conmigo, calificó sabiamente a esta porretada de “jauría de intelectuales”.
En contrapartida a tanto aire rarificado y tan espontánea animadversión, hoy dedico este estudio a todos aquellos que han contribuido para que yo permanezca fiel con pluma en mano, como crítico y como creador. Deseo dedicar este ensayo a aquellos que han sido mi sostén, por su amistad o por su amor. Destaco la presencia de Fredo Arias de la Canal, sorjuanista de corazón y mente, por su mecenazgo para publicar tres libros de mi autoría. No olvido el apoyo de Octavio Paz para mis investigaciones de las obras perdidas de sor Juana y su esfuerzo para dar a la luz mi descubrimiento de La segunda Celestina, y de apoyar la edición con un prólogo suyo: “¿Azar o justicia?”. También agradezco al presbítero José Gerardo Herrera Alcalá, actual Presidente de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, por sus orientaciones que me hacen considerarlo mi asesor en el tema conventual. Igualmente dedico este libro al nuevo sorjuanismo, que va desarrollándose tan recio como ubicuo, al corporizar un grupo de críticos tan interdependientes como tolerantes, alejado de las costumbres que nos heredó el enjambre del viejo sorjuanasco. A muchos amigos/as debería de citar aquí, pero prefiero solamente agregar los dulces nombres de mi esposa, Olga Martha Peña Doria, y los de mis tres hijos, Eri(ka), Martha y Guillermo, y el de mi primer nieto Alex.
Guillermo Schmidhuber de la Mora
Universidad de Guadalajara
Otoño de 2013
Princeps de Amor es más laberintocon la coautoría de Juan de Guevara
JUAN DE GUEVARA, COLABORADOR DE SOR JUANA
Entre los amigos de Sor Juana Inés de la Cruz, Juan de Guevara guarda un lugar especial, no únicamente por compartir tiempo y espacio, sino por coincidir en certámenes poéticos y colaborar en la escritura a dos plumas de la comedia Amor es más laberinto. El presente ensayo indaga sobre la biografía de este presbítero e incluye un poema secular de su autoría de 1650 que ha permanecido inédito hasta hoy.
Los datos biográficos de Guevara son escasos; José Mariano Beristáin (1819) ha escrito la más completa información que se conoce:1
Guevara (D. Juan), natural de México, presbítero, capellán y confesor del monasterio de religiosas de santa Inés de dicha ciudad. Fue sobresaliente en las letras humanas, y elegido por esto para secretario del certamen poético que en honor de la Inmaculada Concepción de la Virgen María celebró la Real Universidad Literaria de México en presencia del Excmo. Duque de Alburquerque, virrey de la Nueva España, el año de 1654. (1819, 2: 63)
Su familia era originaria de Navarra. Su muerte fue el 11 de abril de 1692 y el entierro tuvo lugar en la iglesia de Santa Inés (Robles 1853: 82). Hay dos desaciertos repetidos múltiples veces: fue presbítero secular y no fraile, como varios lo califican: Marcelino Menéndez y Pelayo, Francisco Pimentel, Julio Jiménez Rueda, Carlos González Peña y Ermilo Abreu (Méndez Plancarte 1994: xliii y nota 15). Cabe aclarar otro dato sin fundamento: la relación consanguínea de Guevara con sor Juana, como lo afirmaron el historiador Francisco Fernández del Castillo, José Rojas Garcidueñas y otros; acaso confundidos por el apellido coincidente de Isabel de Guevara, la primera religiosa que profesó en claustro de San Jerónimo, quien era sobrina política del doctor Gómez de Santillán, oidor, presuntamente pariente político de la madre de sor Juana (Paz 1994: 161 y 402).
En el México imperial, la familia Guevara era de prosapia, descendía de Diego de Guevara y Tovar, nacido en Burgos, quien emigró a la Nueva España y casó con Isabel de Barrios, hija del conquistador Andrés de Barrios y sobrina política de Hernán Cortés. Don Diego era medio hermano de José de Guevara y Tovar, virrey de Navarra (1565). Además de Isabel, dos jerónimas pertenecían a esta familia: Aldonsa [sic] de Santana y María de Santiago, quienes profesaron en 1592 y 1595, ambas hijas de don Juan de Guevara (sin información de la madre), según lo apunta el Libro de profesiones del convento de San Jerónimo, tías paternas del comediógrafo (2013: anexo).
La importancia moderna de Guevara como poeta ha sido señalada por José María Vigil, quien apuntó en 1894: “Gozó en su tiempo de gran reputación como poeta” (1894: 13-4). Alfonso Méndez Plancarte lo incluye en su antología Poetas novohispánicos y elogia la poesía guevariana: “El Triunfo [Parténico] premió tres veces el ‘concepto suave’ de este ‘corifeo del Pindo mexicano’, cuyo romance al marqués de la Laguna, muy sorjuanesco, rivaliza con el que allí se le galardonó a la décima Musa” (1945: xxxii-iii). Paz apunta que “No queda mucho de sus obras, las pocas muestras que logró recoger Méndez Plancarte […], lo revelan como un hábil, competente e impersonal reproductor del estilo poético imperante en su tiempo” (1994: 402).
Guevara fue secretario del Certamen poético dedicado a la Inmaculada Concepción en 1654, en el que concurrieron, entre otros, doña María Estrada de Medinilla, Francisco Bramón, Agustín de Salazar y Torres. Se coronó en el Certamen de 1665 por un Centón2 y por las octavas La vesta más pura. Posteriormente, en Triunfo parténico de Carlos de Sigüenza y Góngora, se citan varios concursos en que fue laureado; en 1683 Guevara logró en el Certamen segundo, el primer lugar en glosas con las cuatro décimas El demonio, Virgen rara, y como premio: “diéronle un corte de primavera de tela, y estas redondillas: Siendo tu ingenio de porte/ por lo que en la Justa gana/ a tu musa cortesana/ un premio le dan de corte./ Si vieres que te lo estampo/ para darte sin quimera/ un corte de primavera/ en tu ingenio hay mucho campo”. Y además, el primer lugar en la composición de sextillas con María en su hermoso oriente; como premio fue un “coco grande de plata” para guardar tabaco y el epigrama: “A tu ingenio se reparte/ igual premio, y este día/ quitarte el coco sería/ causa para descocarte./ De él solo un contrario saco/ Que siempre he mirado y toco,/ y es que de polvos un coco,/ aun cuando lleno es-ta-vaco” (1945: 169 y 181).
Subsiguientemente en el Emblema primero, el tercer lugar fue para el Bachiller Felipe de Salayzes Gutiérrez, por la glosa Con luciente vuelo airoso, bajo cuyo nombre escondía el suyo Sor Juana (1945: 271). En el Emblema segundo, triunfó nuevamente Guevara con las redondillas Linda burla es a un tirano, y como premio le dieron dos candeleros de plata y este epigrama: “Porque es premio a todas velas/ candeleros te darán;/ mas las luces con que están/ son fábulas, y no-velas./ Guevara, no haya cuestiones:/ de plata son, y seguros;/ si te parecieren duros,/ paciencia, que no hay blandones”. En el Emblema tercero, Guevara ganó el segundo lugar con las quintillas Sin que de pintor presuma, y recibió una bandeja ondeada de plata y este epigrama: “Como aguces los pinceles/ en hallando coyuntura,/ a otro premio tu pintura,/ Guevara, es mejor apeles./ Con quintillas tan redondas/ no me tires cara a cara,/ pues debes saber, Guevara,/ que las ondas nos no hondas”. En el Emblema cuarto, bajo el seudónimo anagramático de Juan Sáenz del Cauri, sor Juana ganó el primer lugar de romance, con Cuando, invictísimo Cerda; y Guevara el segundo, con el romance Ésta, que corona ardiente. El presbítero fue premiado con “una tembladera de plata y un curioso vaso de la misma materia, y este juguete: Esa tembladera rara/ y vaso que van contigo,/ quien te los hurtare, amigo,/ será ladrón de Guevara./ De tu romance es empresa;/ pero, según mi dictamen,/ para premio de Certamen/ vale todo lo que pesa” (Sigüenza 1945: 286, 305-6, 317).
En el período en que Juan de Guevara colaboraba en la comedia Amor es más laberinto con sor Juana, este poeta contaba con una edad cercana a los setenta años. La comedia fue por primera vez editada en 1692 con la adjudicación autoral de sor Juana de la primera y tercera jornadas, y de Juan de Guevara, la segunda jornada. Cabe notar que la capacidad de versificación de sor Juana era superior a la de Guevara y su experiencia como dramaturga aún mayor, ya que para 1688 la monja había escrito dos comedias, La segunda Celestina, en colaboración con Salazar y Torres (Paz 1994 585-6; Schmidhuber 2007: 15s), y Los empeños de una casa, además de otras piezas escenificables como loas y villancicos; El divino Narciso fue escrito en este periodo porque fue publicado en 1690. Por su parte, Guevara se iniciaba en el arte dramático porque su celebrada producción literaria había sido únicamente poética.
Méndez Plancarte ha defendido la calidad de la coautoría: “Tan homogéneo, hasta en minucias de estilo, que no saberlo nadie sospecharía de otra pluma, y cuyos dos sonetos frente al de la jornada III, ciertamente no pierden” (1994: xliii-iv). A continuación, se incluyen los dos sonetos de Guevara (1995. 282), comparables con el soneto Amo Teseo, y temo de manera, de sor Juana (1995: 320).
FEDRA
Si encuentro sombras, y la luz no veo
de un bien que se dilata, por ser mío,
cuando más cerca está, más me desvío
de un peligro que toco y que no creo.
Si es cobarde, y se alienta mi deseo
teniendo por razón mi desvarío,
y de la noche mi ventura fío,
lóbrego ensayo de medroso empleo,
quien está, como yo, tan asistida
de un mal tan firme y un penar tan vario,
sólo espera una muerte repetida;
que el esperar, que es muerte de ordinario
siendo el mayor contrario de mi vida,
más allá de la muerte es mi contrario.
ARIADNA
El manto de la noche, en sombras tinto,
que medroso vistió de mis temores
tupido laberinto de pavores,
no es mayor que mi obscuro Laberinto.
Parecido a mi suerte, no es distinto
el color de sus trágicos horrores,
porque sin luz me pinta los rigores
que yo sin descansar hago y me pinto.
Sin que hagan intermisión mi amor constante
de alivio, mi tormento, que es la herida
que apetezco, más viva y penetrante
me lisonjea, cuanto más sentida;
pues por vivir muriendo, tengo amante
mi tormento por alma de mi vida.
Este ejemplo de parlamentos de Guevara sirve para demostrar su indudable habilidad poética; Méndez Plancarte los incluye en su Antología de poesía novohispana (1945: 84).
Fedra:
¡Qué largas que son las horas
de la esperanza, y qué fijos
en el alma los tormentos
de un mal, cuando está remiso!
Ariadna:
La noche con los horrores
y las sombras que ha tejido
de miedos y confusiones,
de mi muerte es vaticinio.
Fedra:
Si llego a vivir y muero
triunfando de lo que vivo,
nunca mejor vence amando
un corazón, que vencido.
Ariadna:
Mi fortuna es un achaque
tan de gusto, en asistirlo,
que el remedio de mi daño
es de mi daño incentivo.
Fedra:
Tanto apetezco mis males,
que hidrópicamente aspiro
a sed de nuevos tormentos
que bebo y no desperdicio.
Ariadna:
Tanto me hallo con la pena
del dolor que no mitigo,
que imaginando el descanso,
me cansa lo que imagino.
Fedra:
No hallo a mi mal bien que pueda
tan feliz sustituirlo;
lo que necesito, es sólo
del bien que no necesito.
Ariadna:
Esperar quiero a Teseo.
Fedra:
Con Teseo determino
que en él y en mi amor se logren
recíprocos los cariños.
Ariadna:
Hora será de que venga.
Fedra:
¿Si a esta cuadra habrá salido?
Porque en esta cuadra es donde
con maña y con artificio
cae de su prisión la puerta,
donde logrará propicio
mi amor la dicha de verlo,
sin mostrarse el hado esquivo.
Ariadna:
Descuidada dejé a Fedra;
que no quiero más testigos
de mi pasión amorosa,
que mis amantes suspiros.
Fedra:
Temiendo estoy que Ariadna
me eche menos, porque libro
en su descuido el descanso
que sin ella solicito.
Un análisis cuidadoso de los parlamentos del gracioso Atún de la jornada escrita por Guevara, permite afirmar que fueron revisados por la monja para acrecer la jocosidad e intensificar su ingenio. Los parlamentos de Guevara destacan por ser austeros y carentes de ludicidad, sin rompimientos de líneas de verso entre parlamentos; en cambio, en los parlamentos del gracioso de la segunda jornada abundan los rompimientos entre parlamentos y son tan juguetones como en las dos jornadas sorjuaninas, inclusive incorporando alguna ingeniosidad utilizada por sor Juana en otra de sus piezas (casi, casi y tu autem, expresiones también incluidas en los Villancicos de la Asunción de 1677); lo que señala que sor Juana escribió la mayoría de los parlamentos de Atún de la segunda jornada; en concreto 224 líneas (Schmidhuber 1996: 186).
Al inicio de la Segunda jornada, después de un diálogo entre el Rey y Tebandro, en silvas pareadas, que muestra un leve cambio sobre el lirismo de la jornada anterior, sorprende la entrada de Atún, el gracioso, con la ludicidad de la Primera primera. El siguiente diálogo posee los juegos de la pluma dramatúrgica de sor Juana:
Atún: Por sacar la cabeza, a lo que infiero,
soy atún, y galápago ser quiero.
Rey: ¡Muera Teseo!
Atún: Horrendo disparate!
Éste, no hay que dudar que es fiero mate.
Rey: De cólera en mi enojo no sosiego;
todo soy iras, todo rayos.
Atún: ¡Fuego!
Tebandro: Tu Majestad procure divertirse.
Atún: Déjelo, y más que llegue a consumirse,
que con aqueste rey tan aturdido,
el secreto sabré del consumido. (4: 256-57)
Con respecto a la Segunda jornada de Amor es más laberinto, Paz ha afirmado que “no es inferior a las dos escritas por sor Juana; aparte de la dignidad verbal del conjunto, tiene momentos teatrales que Moreto habría aplaudido” (1994: 438). En una palabra, esta colaboración autoral no adolece de disparidad estructural, lingüística o temática, sino posee notable continuidad sicológica de los personajes, sobre todo de las damas y el gracioso.3
Thomas Austin O’Connor ha demostrado paralelismos de Elegir al enemigo, de Salazar y Torres –comedia que fue representada ante la corte de Madrid en el tercer cumpleaños del futuro Carlos II, el 6 de noviembre de 1664–, con Amor es más laberinto, representada en México, el 11 de enero de 1689, para el cumpleaños 36º del Virrey conde de Galve:4 1) El reparto de los personajes dramáticos es casi matemáticamente igual; 2) Muchos incidentes argumentales y temas dramáticos de Amor dependen de incidentes y temas similares en Elegir, y 3) Sor Juana y Guevara cambiaron el discurso original que privilegiaba la línea de sucesión para el primogénito, como está en el texto inspirador, creando una circunstancia disímil de la motivación de los personajes al no privilegiar exclusivamente a los primogénitos, sino que incluye a los hijos/as nacidos/as después del primogénito. En el caso de Amor son las dos hijas del rey Minos, Ariadna y Fedra, nacidas después de Androgeo (2002: xxiii).
Este acercamiento explica la razón por la cual sor Juana y Guevara tuvieron interés en escribir una comedia sobre este mito griego: debieron conocer la obra de Salazar y Torres, que había sido publicada para entonces en una suelta y en cuatro antologías, y además en Cythara de Apolo (1681), los dos volúmenes con la obra completa de este autor (O’Connor 2002: xxix). Este texto debió ser conocido por los comediógrafos novohispanos. Coincidentemente, un primogénito asistíó a ambos festejos: en el Palacio del Retiro el futuro Carlos II a sus tres años, y en la corte virreinal, los tres hijos del primer matrimonio del virrey, quienes son mencionados en la Loa: José, Antonio y Josefa. A su vez, el conde de Galve era hijo del duque de Pastrana y príncipe de Éboli, pero no pudo heredar los títulos de su padre por ser el segundo hijo varón. La loa de Amor, tiene un parlamento del personaje Edad que requiere explicación: “Lo primero, porque ya/ cuidado más soberano/ ha dispuesto la Comedia/ la cual siendo de su agrado/ y la soberana elección,/ los festines de Palacio/ no la podrán exceder” (4: 194). La soberana elección, ¿sería una mención de la reina Mariana? La esposa de de Felipe IV era admiradora de Salazar y Torres, autor que estrenó nueve comedias en la corte durante la vida de la reina. Por su parte el conde Galve tenía gran gusto por el teatro y había colaborado en plena juventud en las representaciones teatrales organizadas por el “valido” de la reina Mariana, Fernando de Valenzuela “el duende”, en la corte española.