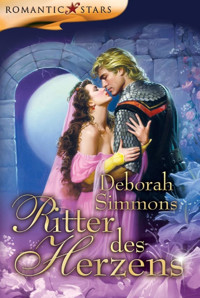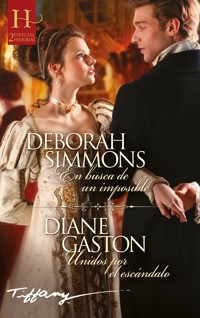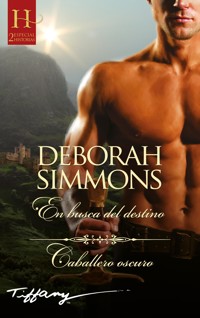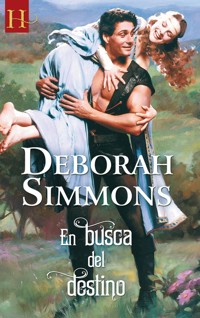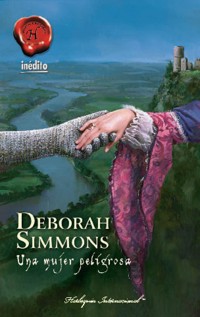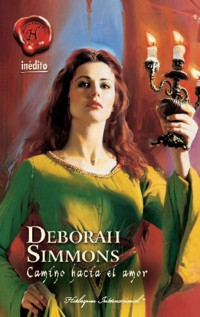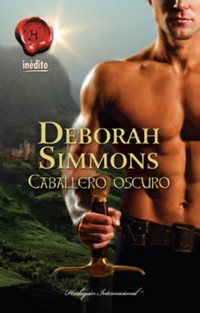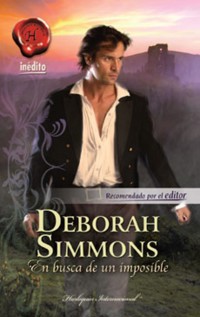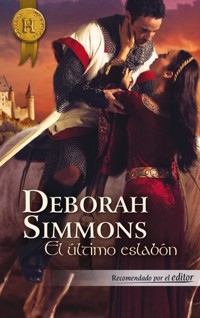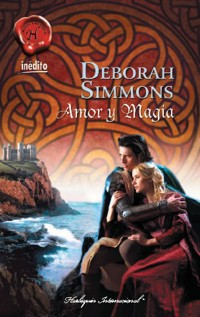
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Los Hermanos Burgh una gran familia que no puedes perderte. Stephen de Burgh podía ser guapo como un dios, pero a Brighid L'Estrange le parecía alguien demasiado humano. Caprichoso y engreído, aquel caballero libertino no parecía merecedor de su noble linaje. Y aun así… ¿Por qué entonces sentía en él un gran poder y un bienestar que respondía a los anhelos de su corazón?Escoltar a la testaruda Brighid a través de Gales amenazaba con poner a prueba el genio de Stephen. Jamás se había encontrado con una mujer tan conflictiva y, a la vez, tan excitante como ella, cuyos ojos insinuaban un destino que cambiaría su vida para siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2000 Deborah Siegenthal
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Amor y magia, n.º 456 - octubre 2021
Título original: My lord De burgh
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-218-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Epílogo
Prólogo
A veces, el destino necesitaba un pequeño empujón.
Pocos lo sabían mejor que Armes l’Estrange, una en una larga lista de aquéllos versados en los caprichos del destino. Sin embargo, aún tenía que convencer a su hermana Cafell de que su situación actual requería medidas drásticas. Armes comprendía la reticencia de Cafell, pues ella tampoco solía usar sus poderes especiales, ¿pero qué otra cosa podrían hacer en aquel caso? Tras mirar inquisitivamente a Cafell, que se retorcía las manos agobiada, Armes decidió que no le haría falta mucha persuasión.
—Seguro que hay algo que podamos hacer —dijo Cafell—. Debemos actuar antes de que Brighid haga algo precipitado.
Armes se detuvo para mirar a su hermana con desaprobación.
—Brighid nunca actúa con precipitación —argumentó.
Cafell lo reconsideró.
—Bueno, tal vez ésa no sea la palabra adecuada. Mejor algo inapropiado.
—Sí —convino Armes asintiendo con la cabeza. Pasó frente a su hermana y adoptó un tono ominoso—. Temo por ella. Es ajena al peligro, pues no presta atención a las advertencias de su sangre l’Estrange.
—Sí —repitió Cafell con agitación creciente—. He tenido un mal presentimiento desde que recibió noticia de la muerte de su padre. ¿No te dije que la defunción de nuestro querido hermano traería grandes cambios?
—Creo que fui yo quien te lo dijo a ti —dijo Armes, mirando a su hermana con severidad.
—Oh, no discutamos —contestó Cafell agitando una mano en el aire para quitarle importancia—. Sólo sé que he sufrido el frío en los huesos, una premonición que…
Armes la interrumpió con impaciencia.
—Debemos actuar —dijo, y miró deliberadamente hacia el pequeño armario situado bajo la ventana.
Cafell siguió la dirección de la mirada de Armes y se volvió hacia su hermana con sus ojos azules muy abiertos.
—Oh, no —susurró—. ¡Le prometimos a Brighid que no lo haríamos!
—Brighid no tiene por qué saberlo. Es por su propio bien —dijo Armes, y frunció el ceño ante la expresión culpable de Cafell. Su hermana siempre se preocupaba, pero nunca conseguía nada. Ya había pasado más de una semana desde que Brighid supiera de la muerte de su padre, y aunque nunca habían estado unidos, la joven parecía decidida a conocer su herencia—. Si no hacemos algo, Brighid es capaz de contratar a cualquier acompañante y partir hacia Gales ella misma.
—¡Oh, no! —exclamó Cafell.
—¡Oh, sí! Es tan testaruda que puede que lo haga —insistió Armes.
Testaruda, práctica y decidida. Brighid era todo lo que sus tías no eran. Normalmente aquel súbito impulso por regresar a su lugar de nacimiento habría complacido a Armes, pero Brighid no podría realizar un viaje así ella sola, sobre todo teniendo en cuenta la conflictiva situación política que había estado fraguándose en Gales desde que Eduardo de Inglaterra lo conquistara en 1277. Aunque no había ocurrido nada adverso últimamente, siempre había rumores de disensión entre los príncipes de Gales, y Armes había visto malos augurios…
—Bien, entonces simplemente debemos actuar —dijo Cafell.
—Muy bien. Pensamos igual —convino Armes y, cuando sus miradas se encontraron, ambas comenzaron a sonreír. Al fin y al cabo lo llevaban en la sangre, aunque Brighid les hiciera negar su herencia.
Cuando estuvieron de acuerdo, se movieron con rapidez. Mientras Cafell salía por la puerta, Armes se arrodilló frente al armario, lo abrió con una pequeña llave que llevaba colgada al cuello en un cordón de cuero. Del interior del armario sacó un viejo cuenco de metal. Lo dejó sobre la superficie del armario justo cuando Cafell regresaba con un balde de agua. Mientras Armes cerraba la puerta con el pestillo, Cafell vertió el líquido en el cuenco, casi hasta el borde.
Ambas hermanas se apartaron mientras colocaban el balde en el suelo, y luego se inclinaron hacia delante para mirar en el agua. Al principio la superficie permanecía quieta, luego cambió lentamente, la luz del sol se mezcló con la sombra y adquirió la forma de un reflejo que no era el suyo.
—¿Quién es? —preguntó Armes.
—¡Es un hombre! —respondió Cafell.
—Eso ya lo veo —protestó Armes, y entornó los ojos. Aunque su visión ya no era tan buena como antes, no iba a admitírselo a su hermana—. ¿Pero quién?
—Es el salvador de Brighid, por supuesto. ¡Su caballero, su lord, su verdadero amor! —susurró Cafell con un suspiro de placer.
—Sí, sí —dijo Armes con impaciencia—. ¿Pero lo reconoces?
—Oh. Bueno, vamos a ver —dijo Cafell. Se inclinó más para ver la imagen, pero de pronto se apartó de un salto con un grito de alegría—. No sé cuál es exactamente, pero mira ese pelo y esos ojos y esa… esa gran figura —dijo señalando la imagen ondulante de un joven alto, de hombros anchos y terriblemente guapo.
De pronto Armes también advirtió cierta familiaridad en los rasgos de aquel rostro. Suspiró y miró a su hermana. Sus miradas se encontraron y ambas hablaron a la vez.
—¡Es un De Burgh!
Uno
Stephen de Burgh estaba aburrido.
Se recostó sobre su silla en el salón de Campion y alcanzó una copa de vino con la esperanza de que el alcohol matara su sensación de aburrimiento o avivara el tedio de su existencia. En vez de eso, sintió sólo un calor cegador, una sensación con la que normalmente se contentaba. Últimamente, sin embargo, no era suficiente para hacerle soportar la incesante sucesión de días.
Giró la cabeza ligeramente y observó sus dominios, o más bien los dominios de su padre, el conde de Campion. A su alrededor, los sirvientes corrían de un lado a otro de la lujosa sala, que era el corazón del castillo, conocido en toda la zona. Allí no se encontraba guerra, hambre ni pestilencia.
Sólo aburrimiento.
Ni siquiera quedaba nadie en Campion con quien descargar su ingenio, o su humor cáustico. De sus seis hermanos, todos vivían fuera o estaban de visita en algún lugar, salvo Reynold, al que ni siquiera merecía la pena atormentar. En vez de morder el anzuelo como siempre había hecho Simon, Reynold simplemente se daba la vuelta con los labios apretados y se alejaba cojeando, mostrándole que era un oponente que no merecía sus esfuerzos. Lo cual le había dejado a Stephen muy poco con lo que entretenerse desde la breve visita familiar a principios de año.
Desde el matrimonio de su padre con Joy.
Stephen frunció el ceño al recordarlo. Joy le había parecido interesante, al menos durante un tiempo, después de su abrupta llegada en Nochebuena. Pero entonces, a pesar de ser sólo un poco mayor que él mismo, se había casado con su padre, y los dos estaban tan felices que hacían que a cualquier hombre cuerdo le diesen náuseas sólo de verlos.
Al mirar hacia la cabecera de la mesa se confirmó su opinión, y Stephen se dijo a sí mismo que sentía náuseas y se aburría, cuando en realidad se veía invadido por una extraña sensación provocada por la boda de su padre. No era que deseara a Joy para sí mismo, pues no era más atractiva que cualquier otra mujer.
De acuerdo, tal vez se hubiese sentido un poco insultado por el De Burgh que había elegido, pero Stephen lo había superado. Por desgracia, el recuerdo de su lamentable comportamiento permanecía en su mente como un mal sabor de boca que ninguna cantidad de licor podía borrar. Le distanciaba más de su padre, y le hacía cada vez más consciente de su propio descontento.
Sí, a pesar de la euforia en Campion, se sentía insatisfecho. De hecho, había estado huyendo de su propia infelicidad durante años, pero estaba alcanzándolo, de modo que bebía más para mantenerla alejada, se acostaba con mujeres y se burlaba de sus hermanos, que hacían algo con su vida. Recientemente, sin embargo, tenía la horrible sensación de que no le quedaba ningún sitio donde ir.
La idea se apoderó de él y le obligó a apurar el resto del vino con un movimiento rápido que poco tenía que ver con él. Se sentía cansado y débil; y se había sentido así desde Navidades. Pero no sabía cómo salvarse y salir del fango en que se había convertido su existencia.
Tan oscuros eran sus pensamientos, que no oyó a Reynold aproximarse hasta que su hermano habló.
—Tenemos visitantes, padre. Son siervos de Campion y desean hablar contigo.
Visitantes. Justo lo que hacía falta para avivar una soporífera tarde de invierno, pensó Stephen mientras se servía más vino. Se recostó en su asiento y observó entrar al grupo, liderado por dos mujeres mayores, dos personajes de apariencia extraña que no le interesaban en lo más mínimo. Bostezó y se quedó con la boca abierta al ver a otra figura aparecer tras ellas. Como siempre, sus sentidos se fijaron en la joven, aunque apenas podía verla, envuelta como iba en una pesada capa.
—Bienvenidas —dijo Campion, y las dos damas se aproximaron, aunque la joven se mantuvo atrás, como vacilante. «Mmm», pensó Stephen. Aquello resultaba interesante. Normalmente la gente del conde corría hacia él como discípulos fervientes. ¿Tan asombrada estaba de ver al gran Campion que se había quedado pegada al suelo?
La más alta de las dos señoras dio un paso al frente, mientras la otra revoloteaba agitada de un lado a otro.
—Oh, milord, milady —dijo casi sin aliento—. Sabíamos que os habíais casado, milord, pero queríamos daros nuestra enhorabuena.
—El vuestro será un matrimonio largo y fructífero —expresó la más alta, como si pudiera preverlo, y Stephen oyó murmurar a los sirvientes. Oyó que mencionaban ciertos poderes místicos, pero desdeñó los murmullos con una sonrisa de asombro. Aunque la mayoría de los aldeanos eran supersticiosos, Stephen no creía en nada menos tangible que un buen vino y una cama suave. Sonrió ante la idea, se rellenó la copa y la levantó a modo de saludo.
—Gracias, señora l’Estrange —dijo Campion.
—Armes, milord —contestó ella.
—Por favor, sentaos y descansad después del viaje —dijo Joy, y el sonido de su bienvenida rechinó en los oídos de Stephen. ¿Alguna vez se acostumbraría a su presencia como dama del castillo? La residencia Campion había sido desde hacía mucho lugar de hombres, y se estaba haciendo viejo para esos cambios.
—Gracias, milady —dijo Armes—. Pero mi hermana Cafell y yo querríamos hablar con vos, si es posible, sobre un asunto de mucha importancia.
—¡Oh, sí! No podemos descansar hasta que ellos… quiero decir, hasta que esté resuelto —dijo Cafell. Mientras hablaba, su vista recorría la sala, como si buscara algo, hasta que aterrizó en Stephen. Su expresión ansiosa fue reemplazada por una sonrisa extasiada que le sobresaltó. Aunque estaba acostumbrado a las miradas de admiración de las mujeres, no esperaba una consideración así en una mujer tan mayor. Si al menos fuera la joven quien lo mirase así…
—Por favor, hablad, y haré todo lo que esté en mi poder para ayudaros —dijo Campion.
—Gracias, milord —dijo Armes—. Como sabéis, llevamos algún tiempo viviendo en vuestras tierras.
—Oh, sí, años —convino Cafell felizmente—. De hecho, desde que nuestro tío murió. Puede que lo recordéis…
Antes de que Cafell pudiera continuar, Armes intervino.
—No importa. Os agradecemos vuestra protección y la paz que siempre ha prevalecido sobre nuestro hogar.
—¿Alguien os ha amenazado? —preguntó Campion con evidente sorpresa en la voz.
—Desde luego que no —dijo Armes.
—Oh, señor, no. Es un… un problema personal el que nos preocupa —dijo Cafell. De nuevo desvió la vista hacia Stephen, y su aburrimiento se esfumó de golpe. Frunció el ceño, se puso alerta y su cerebro comenzó a pensar en las identidades de las mujeres que habían compartido sus favores últimamente. Subrepticiamente observó a la joven de nuevo, pero lo poco que podía ver de su rostro no le refrescaba la memoria.
A Stephen no le sorprendía, pues sus adorables compañeras de cama tendían a mezclarse en su mente, y pocas dejaban una impresión duradera. En la mayoría de los casos, se sentían tan complacidas por sus atenciones que no buscaban nada más que la satisfacción de compartir su cama. Sin embargo, aquélla no sería la primera vez que una mujer conspiradora intentaba engañarlo para casarse.
—Obviamente aquellas damas no se daban cuenta de que él les dejaba el matrimonio a sus hermanos. Por supuesto, su padre no lo aprobaba, pero, dado que ninguna de sus aventuras amorosas acababan con un fruto tangible en forma de progenie, Stephen no veía razón para cambiar su actitud.
Y no pensaba hacerlo en aquel momento, se juró a sí mismo mientras observaba a la mujer de la capa. Hacía tiempo había descubierto que, aunque estaba orgulloso de sus habilidades amatorias, no podía añadir herederos a la familia con sus esfuerzos. Aquella certeza había dejado de molestarle hacía años y ahora le daba libertad para disfrutar al máximo. Que sus hermanos se reprodujesen a su antojo, se dijo a sí mismo, con sus nuevas esposas y sus hogares y sus familias…
Levantó su copa, dio un trago al vino y desechó esos pensamientos. Necesitaba estar despejado, por si acaso aquellas mujeres representaban una amenaza para su existencia de soltero. Dejando a un lado los hogares y las familias, la idea de unirse a sus hermanos en el matrimonio le producía escalofríos.
—Aunque el problema no os atañe directamente… —comenzó Cafell con una sonrisa sibilina, pero fue interrumpida una vez más por su hermana.
—Aun así —dijo Armes—. Agradeceríamos cualquier consejo que vos pudierais darnos. De hecho, hemos venido especialmente a buscar vuestra sabiduría.
—Adelante —dijo el conde, mientras Stephen escuchaba atentamente. Si su objetivo era una boda, las dos mujeres hacían bien en recurrir a Campion en vez de a él. Su padre, como Stephen sospechaba desde hacía tiempo, sufría de un exceso de honor.
—Se trata de nuestro hermano Drywsone —dijo Armes—. Ha muerto y le ha dejado sus propiedades en Gales a su hija, nuestra sobrina. Ven aquí, Brighid.
Stephen devolvió su atención a la joven, que se movió sólo un poco. ¿Era lenta, o acaso pensaba que su muestra de miedo le ganaría la compasión de Campion?
—Naturalmente, a Brighid le gustaría conocer su herencia —prosiguió Armes.
—Nosotras la hemos cuidado desde que era pequeña y no ha visto su lugar de nacimiento desde hace años —confesó Cafell.
—Aunque comprendemos los deseos de Brighid, nosotras tenemos ya cierta edad y no sabemos si emprender semejante viaje —explicó Armes—. Aun así no queremos que Brighid vaya sola, sobre todo cuando hace sólo cinco años que el rey declaró su autoridad allí —declaró, y empleó una expresión más bien suave para describir la guerra que había acabado con el intento de independencia de Gales.
¿Pero quién era él para cuestionar sus palabras? Stephen sonrió aliviado al escuchar la historia de la mujer. Por muy interesante que pudiera ser una pelea sobre algún amor olvidado, estaba encantado de saber que el problema «personal» en cuestión no tenía nada que ver con él. Se sirvió otra copa de vino, bebió y dejó que su atención se perdiera. Un agradable calor inundó su cuerpo mientras escuchaba vagamente el discurso de su padre.
—Entiendo vuestra preocupación —dijo Campion—. Aunque Eduardo lo tiene todo controlado, los viajes pueden ser peligrosos. Tal vez estaríais más tranquilas si vuestra sobrina tuviera un escolta.
—¡Oh, eso sería maravilloso! —dijo la bajita agitando las manos alegremente. Stephen pensaba que debían de ser las dos mujeres más tontas de la creación, y cuanto antes se marcharan a Gales, o donde fuera que se dirigiesen, mucho mejor. Se recostó en el asiento, preguntándose cuándo podría escapar de su compañía.
—Os estaríamos muy agradecidas, milord —dijo Armes—. Estoy segura de que la protección del apellido De Burgh le aseguraría a mi sobrina un viaje tranquilo. Pero no podemos esperar que vos realicéis semejante servicio para nosotras.
—¡Oh, no! —exclamó Cafell—. No con vuestro reciente matrimonio y esas cosas.
Stephen tuvo que contener un soplido. Aquellas dos mujeres debían de estar locas si pensaban que el conde iba a acompañarlas. Tendrían suerte si conseguían algunos escoltas.
—No —oyó decir Stephen a su padre—. Pero puedo enviar a alguien en mi nombre. De hecho, se trata de un hombre joven que realizará el viaje mejor que yo y os proporcionará más protección.
Stephen apenas escuchó las protestas de las mujeres, ansiosas por halagar a Campion. Ya lo había oído antes, y nada le aburría más que un recital de las nobles cualidades de su padre.
—Gracias, señoras —dijo Campion—. Pero estoy seguro de que mi elección os parecerá apropiada, pues estaréis de acuerdo en que no hay mejores caballeros en mi casa que mis propios hijos.
A Stephen le llevó un minuto entero darse cuenta de las implicaciones de las palabras de su padre y, cuando lo hizo, estuvo a punto de atragantarse con el vino. ¡Campion no podía hablar en serio! ¿Por qué enviaría a un De Burgh en una misión de tan poca importancia? ¿Para impresionar a un par de ancianas estúpidas y a su discípula igual de estúpida?
Stephen miró a su padre horrorizado, pero Campion estaba ocupado haciendo el papel de anfitrión omnipotente, sonriendo y asintiendo a los comentarios de las dos mujeres mientras ignoraba a su propia progenie. Aquello le produjo un escalofrío, pues sabía que, de los siete hijos del conde, sólo Reynold y él estaban disponibles para una tarea tan desagradable. Y Campion no enviaría a Reynold a cabalgar en invierno con su pierna mala, aunque personalmente Stephen consideraba a su hermano tan capaz como a cualquiera.
—¿Stephen? —dijo Campion.
—¿Sí?
—Tú irás en mi lugar —era una orden, expresada con la gentil voz del conde, pero una orden al fin y al cabo.
—Sí, padre —contestó—. Pero tal vez sería mejor esperar a la primavera para que a la dama le resulte más agradable viajar con el tiempo —sugirió, y les dirigió su mejor sonrisa a las dos tías, que parecían confusas por sus palabras. ¿Qué había sido de sus sonrisas y miradas de admiración?
—Yo me iría lo antes posible —la inesperada declaración rompió el silencio y Stephen se volvió sorprendido hacia la chica. La misteriosa Brighid finalmente había salido de entre las sombras. Se quitó la capucha y reveló una criatura simple y de labios apretados, cuyos rasgos parecían endurecidos con la determinación.
Stephen se estremeció. A él le gustaban las mujeres complacientes, sobre todo aquéllas que se desvivían por hacer su voluntad. Ya había tenido bastantes de las otras con las mujeres de sus hermanos. Geoffrey estaba casado con una mujer malhumorada que tan pronto te hablaba como te cortaba el cuello, mientras que la esposa de Simon, aunque atractiva, era una especie de amazona guerrera. Incluso Marion, anteriormente tranquila, había demostrado una vena dominante y testaruda desde su matrimonio con Dunstan. Y, a juzgar por la cara de aquella Brighid, era tan intratable como el resto de mujeres.
—Aprecio vuestra generosa oferta, pero preferiría irme ahora a tener que esperar, sobre todo porque ya hemos perdido un tiempo muy valioso en nuestro viaje hasta aquí —dijo ella, he hizo que Stephen arqueara más las cejas. ¿Realmente se refería a su viaje a Campion como una pérdida de tiempo? Stephen la instó en silencio a seguir hablando, pues más palabras así sólo servirían para alterar a su orgulloso benefactor, y para aliviarlo a él de su pesada tarea.
Por desgracia, las tías se apresuraron a suavizar las cosas y achacaron la impertinencia de Brighid a la pena por la muerte de su padre. Mientras hablaban, Stephen observó a la joven con desprecio creciente. Aunque era conocido por acercarse siempre a una mujer atractiva, aquélla no cumplía sus requisitos.
Aparte de su expresión severa, la señorita Brighid llevaba el pelo recogido bajo un griñón que lo cubría completamente y le daba a su cara un aspecto demacrado. Su cuerpo también iba bien tapado, aunque parecía no haber mucho ahí debajo para excitar a un hombre. A Stephen le gustaban las mujeres femeninas; suaves y con curvas, y con un olor lo más dulce posible. A juzgar por la forma de su capa, no había nada de aquello bajo el vestido de la señorita Brighid.
Stephen se dio la vuelta y miró a su padre, que escuchaba calmadamente la cháchara de las dos damas con su paciencia habitual.
—Pero, padre, hemos tenido el peor invierno que se recuerda, y los caminos… —comenzó Stephen, y se encogió de hombros como para admitir que la naturaleza escapaba a su control—. ¿No sería más sabio esperar un poco al menos? —preguntó en su tono más persuasivo. «Al menos hasta que regresen Robin o Nicholas. O hasta que Brighid la rígida se vaya sola. O hasta que encuentre otro asunto que me aleje de Campion hasta que se hayan marchado».
Stephen miró a su padre con expectación inocente, pero Campion no se dejaba engañar. Obviamente estaba decidido. Era muy típico del conde enviarlo de viaje por su propio bien, aunque Stephen no lograba ver ninguna ventaja a aquello. Fuera castigo o prueba, era un deber odioso que no merecía.
—Tengo fe en tu habilidad para enfrentarte a los caminos —dijo Campion.
—Aun así, tal vez deberíamos enviar a buscar a Dunstan. Él luchó con Eduardo en Gales y conocerá bien ese país, no como yo —explicó Stephen, y parpadeó asombrado cuando la mujer llamada Cafell se puso a gritar.
—¡Oh, no! Debe ser él —dijo la mujer señalándolo con un dedo huesudo, y Stephen sintió cómo el vello de la nuca se le erizaba. De pronto los susurros que le habían entretenido antes ya no le parecían tan graciosos, a pesar de no creer en aquellas tonterías místicas.
—Y Stephen será —dijo Campion. Se puso en pie con una sonrisa benévola y pidió que les llevasen refrescos a las invitadas, ignorando por tanto las protestas de Stephen, como si no hubiera hablado. Como hacía siempre su padre.
Para no pensar en aquello, Stephen giró la cabeza para mirar con odio a la fuente de sus problemas, pero se detuvo sorprendido al comprobar que era ella la que lo miraba con odio. Reconocido como el más guapo de los hermanos De Burgh, Stephen sabía que muy pocas mujeres podían resistirse a sus encantos. ¿Cuál era el problema de Brighid?
Relajó la mirada al darse cuenta de que tampoco se había esforzado él demasiado. Con una habilidad consumada, le dio a su mirada una impresión de calor y le dirigió a Brighid una de sus sonrisas más devastadoras. Arqueó las cejas ligeramente y levantó su copa, como para reconocer la victoria de la chica. Luego se detuvo y esperó la inevitable reacción: o el rubor de una mujer tímida o la respuesta elocuente de una mujer más descarada.
Stephen no vio ninguna. De hecho, no advirtió la más mínima respuesta. Si acaso, la señorita Brighid se puso más rígida, como asqueada, antes de apartar la mirada. Perplejo, Stephen volvió a sentarse en su asiento. La reacción de Brighid no era la de una viajera agradecida hacia su escolta. Y él, por otra parte, se sentía completamente confuso por su comportamiento.
¿Estaría casada? No, pues entonces su marido le habría ahorrado a él aquella pesada misión, y además Stephen había conocido a más de una mujer casada ansiosa por tener una aventura. Tal vez estuviera viéndose con otro hombre. Sus instintos predadores se pusieron alerta, y se preguntó lo difícil que sería eliminar a un antiguo amante de su memoria.
Se recostó en su silla y observó a Brighid de una manera que solía tener éxito. Aunque en una ocasión Reynold había comparado esa mirada a la de un lobo acechando a su presa, la comparación no lo echaba atrás. Se concentró únicamente en Brighid y observó con atención cada detalle.
Por su parte, Brighid parecía tan rígida como al principio, con la espalda bien recta mientras ocupaba su lugar en la mesa. Mantenía la atención puesta en sus tías, como si esperase que a una de ellas fuesen a salirle cuernos en cualquier momento, temor no tan infundado como Stephen habría podido pensar al principio, pensó con una sonrisa.
La observó críticamente y frunció el ceño al sacar sus propias conclusiones. No era más guapa de lo que la había considerado al principio, ni desde luego más encantadora, pero parte de su falta de atractivo residía en su manera de vestir. En contraste con la ropa llamativa de sus tías, ella iba vestida de un gris que le robaba toda expresividad a su rostro. Como resultado, parecía pálida y enferma. Se preguntó si escondería tanto su cuerpo por alguna razón, tal vez a causa de cicatrices, o si su comportamiento rígido sería el responsable. Curiosamente, Stephen se sintió intrigado por lo que habría debajo de su vestido, y por lo que podría hacer para quitárselo.
Y lentamente, contra todo pronóstico, sintió cómo la sangre iba calentándosele ante el desafío que representaba aquella joven. Ella se mantenía callada, con el rostro tenso, como si no quisiera que nadie se le acercara y, aunque poco atractivo, su comportamiento resultaba intrigante por alguna razón. A Stephen no se le ocurrían mujeres, salvo su madrastra, que lo hubieran rechazado, y eso… bueno, eso se había debido a las circunstancias poco comunes. Aquel aparente rechazo por parte de Brighid l’Estrange, que parecía distanciarse de cualquiera, era algo completamente distinto. ¿Realmente era indiferente a él? Stephen quiso ponerla a prueba.
No sólo se mantendría entretenido, sino que, si la conquistaba con éxito, su recompensa sería algo más que un bálsamo para su orgullo. Sí, pues sería fácil convencerla para posponer su viaje o descartarlo enteramente. Stephen suspiró aliviado al anticipar su victoria y sonrió mientras decidía emplear todos sus encantos en la recién llegada.
La pobre señorita Brighid no tenía ni idea de lo que la esperaba.
Dos
Brighid no tenía ni idea de cómo había acabado en el elegante castillo de Campion, intentando parecer agradecida por una oferta que sólo le causaba angustia. De algún modo su plan de regresar a Gales la había llevado allí y había complicado un asunto ya de por sí difícil. Todo era por culpa de sus tías, por supuesto. Cuando le sugirieron pedirle consejo al conde, Brighid no había visto razón para importunar a un personaje tan famoso con sus insignificantes problemas, pero ellas se habían mostrado decididas.
Demasiado decididas. Aunque no podía demostrarlo, Brighid sospechaba que tras aquella visita había algo más que la simple preocupación por su seguridad, y observaba a Cafell y a Armes con interés. Aunque con sus esfuerzos su hogar había cobrado un aspecto más convencional, ambas mujeres seguían siendo impredecibles. ¿Quién sabía cuándo podrían actuar de pronto de una manera totalmente inapropiada?
«Como augurar un largo matrimonio para el conde», pensó Brighid, y casi se estremeció al recordarlo. Ella había oído los susurros que habían seguido a aquella predicción, aunque había decidido ignorarlos. Durante años había intentado disipar las ideas extrañas sobre sus tías, pero los rumores persistían, como si desafiaran todos sus esfuerzos.
¿Por qué debería sorprenderse? Parecía como si hubiera pasado toda su vida buscando algo semejante a la normalidad, mientras vivía según la cuestionable herencia de su familia. Aunque Brighid quería a sus tías y les estaba agradecida por haberle dado un hogar, con frecuencia ansiaba una existencia ordinaria. A veces deseaba cambiar su lugar con cualquiera, incluso las mujeres más pobres del pueblo, que hacían sus vidas sin las miradas de recelo que le dirigían a ella por la simple razón de ser una l’Estrange.
No importaba que sus tías hubieran acordado dejar las prácticas que les habían dado su reputación. Los cotilleos continuaban y, obviamente, habían llegado hasta Campion. Brighid frunció el ceño. Aunque entre las voces nunca había oído amenazas, permanecía alerta, pues sabía que los mismos aldeanos que venían pidiendo ayuda un día podían envilecer y acusarlas al siguiente.
Había sido un error ir allí, pero había pensado en complacer a sus tías antes de marcharse a Gales. Jamás había imaginado que el conde de Campion se tomaría tanto interés en unas mujeres de tan poca importancia. Había esperado que, como mucho, les diese algún consejo que de poco les serviría, ¿pero proporcionarle un escolta? ¿Y enviar a uno de sus hijos?
Todo el mundo los conocía, claro. Aquella familia de caballeros, cada uno más grande y fuerte que el anterior. Había leyendas que ensalzaban sus méritos, aunque Brighid sospechaba que muchas estaban tan tergiversadas que poco quedaba en ellas que fuera real. Pero hombres o mitos, Brighid no quería tener nada que ver con los hijos de Campion. Unos pocos soldados sin nombre y sin rostro le servirían mucho más que un De Burgh, que haría que todo el mundo se enterase cuando pasaran.
De hecho, los De Burgh eran demasiado grandes, demasiado guapos, demasiado famosos para pasar desapercibidos, y nada de eso le iría bien a ella. ¡Pero Stephen! De los siete hermanos, los cotilleos eran variados sobre aquél. Al contrario que sus hermanos, que ganaban territorios y libraban guerras, Stephen parecía haber ganado su reputación simplemente robándoles la inocencia a jóvenes doncellas.
La gente hablaba de su encanto y de su belleza, pero Brighid jamás se había sentido impresionada por semejantes dones superficiales. Y ahora veía claramente que Stephen de Burgh era poco más que un borracho demasiado vago para hacer la voluntad de su padre. ¡No le serviría de nada! De hecho, probablemente sería un estorbo, pues ella necesitaba viajar deprisa y segura, y no tenía tiempo para aventuras con doncellas atractivas ni para paradas en las tabernas.
Era como si el destino estuviese decidido a retrasar todos sus planes, pensaba Brighid. Pero se negaba a permitirlo. Hacía tiempo que le había robado el control de su vida a la caprichosa providencia, y no iba a rendirse ahora. Había demasiado en juego.
Iba a ir a Gales, y agradecería la ayuda de un escolta, pero no de Stephen. Si pudiera pensar en una manera de dejarlo atrás… Le dirigió una mirada a su anfitrión y se preguntó si podría razonar con el conde, atreverse a hablar con él.
—¿Señorita? —el susurró sonó tan cerca de su oído que Brighid lo sintió como una caricia en el cuello. Aquella extraña sensación le hizo girar la cabeza para descubrir de dónde había salido, y se quedó sobrecogida al encontrarse cara a cara con Stephen de Burgh.
Se quedó mirándolo, y no era de extrañar, pues era increíblemente guapo visto de cerca. Era como una especie de ángel caído, un oscuro sueño del paraíso llegado a la tierra disfrazado de mortal. Y aun así, atractivo como era, Brighid reconoció que aquel hombre tenía más en común con el diablo que con un ser celestial. Su mente confusa registró el hecho de que estaba demasiado cerca, de modo que se echó hacia atrás para alejarse.
Inmediatamente pudo respirar con mayor libertad, y así lo hizo, incluso mientras comparaba la fuerza de su atractivo con un hechizo que lanzase sobre las mujeres ingenuas.
Siendo una mujer práctica, Brighid sabía que no era el tipo de mujer que inspiraba la pasión por la que Stephen era famoso, de modo que, o tenía un motivo oculto para acercarse a ella o simplemente practicaba sus habilidades con cada mujer que conocía, sólo para mantenerse en forma. La sospecha le hizo entornar los ojos. ¿Qué se propondría?
Brighid no tuvo tiempo de adivinarlo, pues Stephen se sentó a su lado en el banco y le rozó el muslo con el suyo con una familiaridad que le molestó y a la vez hizo que su cuerpo se calentara. ¿Qué tipo de magia era aquélla?
—Señorita —repitió Stephen. Su voz profunda resultaba seductora; un sonido que le hizo pensar a Brighid en el lino moviéndose contra el lino, suave y al tiempo abrasador. Parpadeó, sorprendida por las imágenes de sábanas revueltas en una cama. Sacudió la cabeza para no pensar en ello. Sin duda Stephen de Burgh hacía que cualquier mujer con sangre en las venas pensase en aquellas cosas. Su reputación estaba obviamente justificada.
Y no era sólo su voz. Era alto, como sus hermanos, de hombros anchos y cuerpo musculoso, aunque no en extremo. En una familia de guapos caballeros, entendía por qué era considerado el más atractivo. Sus rasgos eran simétricos y agradables, su pelo oscuro le caía sobre los hombros y sus ojos… Brighid sintió cómo el pulso se le aceleraba, pues eran de un seductor color marrón y parecían esconder secretos pecaminosos, mientras que sus labios estaban perfectamente esculpidos y resultaban de lo más tentadores. En general, Stephen de Burgh olía a placer y a deseo.
Por suerte, Brighid no estaba interesada.
—¿Sí? —le preguntó ella—. ¿Hay algo que deseéis?
Al pronunciar aquella última palabra, Stephen sonrió; un proceso lento y provocativo, tan destinado a excitar que Brighid se preguntó si ensayaría frente a un espejo. Aquella sonrisa le pareció molesta, pues no tenía tiempo para esas tonterías. Deseaba librarse de él, no convertirse en su víctima.
—Desearía —comenzó a decir, y Brighid se estremeció sin poder evitarlo. ¿Qué era lo que tenía que le hacía desear cerrar los ojos y dejar que cada sílaba que pronunciaba envolviese su cuerpo?—. Más bien, me gustaría presentarme, señorita Brighid, dado que voy a ser vuestro escolta.
Aunque las palabras iban cargadas de todo tipo de significados ilícitos, la actitud de Stephen de Burgh resultaba tan falsa que Brighid se dijo a sí misma que no le afectaba. ¿Serían ésos los trucos por los que era tan infame? Sí, poseía un rostro hermoso, junto con una voz distintiva y cierto atractivo más bien primitivo. Pero era como un diseño brillante y exagerado que cubría un cofre vacío. Brighid concluyó que las mujeres que le habían dado su reputación eran o extremadamente ingenuas o completamente ciegas a cualquier cosa salvo los rasgos más superficiales.
—No os molestéis —dio Brighid al advertir que iba a seguir hablando. Por alguna extraña razón se sintió decepcionada, aunque había sabido que Stephen de Burgh no le serviría de nada. No era ni más ni menos que lo que parecía, y a Brighid no le importaban las razones por las cuales, de todos sus hermanos, él era el único que no había llegado a nada.
—¿Qué? —preguntó él con una confusión genuina, y Brighid pensó una vez más en lo verdaderamente guapo que sería si no se empeñase en hacer un papel. Resultaba demasiado suave, demasiado fraudulento y demasiado ebrio como para disimular el hecho de que aquel regalo hermosamente envuelto no contenía nada en el interior.
—No hace falta que gastéis vuestro tiempo conmigo —dijo Brighid.
—¿De verdad?
Cuando arqueó las cejas, Brighid ya no pudo contenerse más. Emitió un resoplido de desagrado y se inclinó hacia él.
—Creo que habéis perdido vuestra oportunidad —observó—. Deberíais haber sido trovador —Stephen se quedó mirándola con evidente asombro y ella comenzó a ponerse de pie—. Por favor, disculpadme, pero tengo cosas que hablar con vuestro padre.
—Pero… —al parecer, Stephen no estaba dispuesto a dejarla ir, pues se puso en pie al mismo tiempo que ella se movió hacia delante, y su cabeza chocó contra él.
—Oh, os pido perdón —dijo Brighid levantando la mirada y observó sus ojos brillantes y el modo en que se llevaba la mano a la boca de una manera extraña, pero se negaba a dejarse distraer más por Stephen de Burgh—. Realmente debo irme —insistió.
Pasó frente a él y se dirigió hacia su padre. Decidió que debía pedirle al conde que su hijo se quedara en casa, aunque sin hacer que se sintiera insultado. Requeriría cierta fineza, una cualidad de la que a veces la acusaban de carecer, pero estaba decidida.
Algo en Stephen de Burgh le causaba inquietud, y esa inquietud implicaba algo más que su fiabilidad durante el viaje. Su recelo hacia él era profundo y primario, quizá incluso instintivo, y aunque normalmente ignoraba tales señales, todo lo que observaba en él sólo servía para confirmar la sensación de que, cuanto antes se alejara de él, mejor estaría.
En la cabecera de la mesa, Armes charlaba amistosamente con los señores del castillo, pero Brighid logró acercarse lo suficiente a la silla del conde como para llamar su atención. Era un hombre imponente cuando se le contemplaba de cerca, y tuvo que tomar aliento para reforzar su resolución.
No era necesario. Cuando el conde la miró, Brighid tuvo una intensa sensación de bienestar que inundaba todo su ser. Se sentía a gusto con aquel hombre, que parecía más un padre que un poderoso lord, más como un padre que el suyo propio. La idea hizo que sus pensamientos regresaran a la situación que tenía entre manos.
—¿Puedo hablar un momento en privado con vos, milord? —preguntó, y miró hacia sus tías, sentadas no muy lejos de allí. Cuando Campion asintió, ella se acercó más—. Milord —comenzó—. Os estoy tremendamente agradecida por vuestra generosa oferta. Jamás hubiera imaginado que alguien de vuestra importancia se interesase por alguien como yo.
—¿Y aun así?
—¿Perdón? —preguntó Brighid.
—Y aun así hay algo que os inquieta —aclaró Campion—. Por favor, hablad libremente.
—Es vuestro hijo, milord —confesó ella tras tomar aliento—. Os agradezco la oferta de un escolta, pero os aseguro que unos pocos soldados serán suficientes para lo que necesito. Vuestro hijo no tiene por qué venir.
Se apretó las manos y esperó expectante mientras Campion intercambiaba una rápida mirada con su joven esposa. Cuando volvió a mirar a Brighid, su expresión era críptica, pero sonrió afablemente.
—Os aseguro, querida, que no tenéis por qué temer a Stephen.
—Oh, no lo temo —protestó Brighid, pues no podía imaginarse a sí misma acobardada frente a aquel encandilador ebrio—. Sólo me preocupa que pueda ser más un estorbo que una ayuda —se detuvo, consciente de su propia franqueza, y entonces oyó cómo lady Campion comenzaba a toser.
Alarmada, Brighid miró hacia el conde, esperando ver su cara de rabia, pero en vez de eso le dirigió una mirada asertiva. Aunque Brighid había desdeñado semejantes habilidades toda su vida, tenía la extraña sensación de que aquel hombre veía mucho más de lo que ella quería revelar. Aun así, sería absurdo imaginar que aquella familia de caballeros poseyera poderes únicos. Olvidó aquella idea y levantó la barbilla para mirar a Campion.
—Como estoy seguro de que sabéis, la gente no es siempre lo que parece —dijo el conde—. Stephen también es más de lo que parece.
—Estoy segura de que lleváis razón, milord. Pero realmente no es necesario que me acompañe.
—Y aun así vuestras tías se muestran de lo más insistentes con él.
—No sé lo que habéis oído sobre mis tías, milord, pero os aseguro que no poseen habilidad alguna más allá de la de cualquier mujer —respondió Brighid.
Campion sonrió, pero no dijo nada, y en su silencio Brighid vio su sabiduría. No discutiría con ella y, dado que Brighid no tenía intención de dejar el tema, decidió probar una táctica diferente. A pesar de su aparente consentimiento, la réplica de Stephen había dejado clara su reticencia a acompañarla, y así se lo hizo saber al conde.
—Él no quiere ir —dijo.
Por desgracia, Campion no se dejó convencer por su declaración.
—Tal vez —convino inclinando la cabeza—, pero Stephen no siempre sabe lo que es mejor para él. Necesita marcharse, llevar a cabo una tarea que se aleje de sus asuntos habituales, un nuevo desafío. De hecho, os agradecería que le dierais una responsabilidad, señorita, lo cual le iría bien. Y os deseo a ambos un viaje con éxito.
Con aquel comentario críptico, Campion señaló una silla vacía, y Brighid supo que había sido ignorada, así como sus protestas sobre Stephen. Fueran cuales fueran sus razones, el conde no cedería, y ella tendría que partir con su hijo.