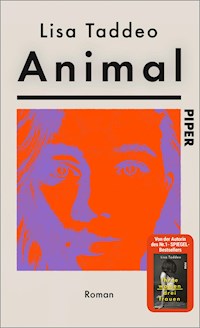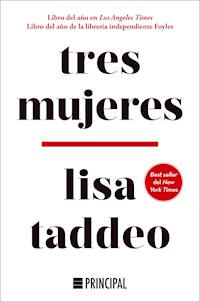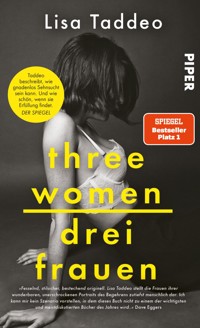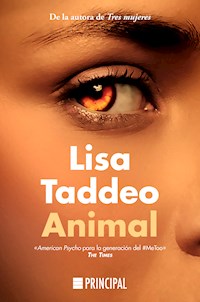
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Principal de los Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La esperada novela de la autora del best seller internacional Tres mujeres Joan ha pasado toda su vida soportando la crueldad de los hombres. Cuando uno de sus amantes se pega un tiro delante de ella tras descubrirla cenando con otro hombre, huye de Nueva York en busca de Alice, la única persona que puede ayudarla. En las colinas de Los Ángeles, Joan recorrerá sus recuerdos en busca del terrible momento que marcó su infancia y que la ha perseguido desde entonces. Animal es una exploración visceral de la crueldad del mundo de los hombres y el retrato de la furia de una mujer en estado puro. Erótica, emocional, palpitante y brutalmente honesta, la voz de Joan narra la ira y el poder de las mujeres en nuestra sociedad. La lectura perfecta para los amantes de Joan Didion y Virginie Despentes Autora best seller del New York Times Libro de la semana de la revista People Libro destacado por The Guardian, Sunday Express, Independent, New Statesman, Evening Standard, Cosmopolitan, Grazia, Daily Mail, Daily Express, The Week y Irish Times "Un thriller literario con garra […]. La primera novela de Taddeo es todo un acto de valentía." Los Angeles Times "Una novela feroz e intrépida […]. La prosa de Taddeo brilla, y su talento para los aforismos y la observación deslumbra." Jennifer Haigh, The New York Times Book Review "Taddeo examina con destreza y perspicacia el salvajismo de los hombres que alimenta la rabia de las mujeres. El resultado es tan íntimo como explosivo." People "Una provocadora exploración de lo que ocurre cuando una mujer es presionada hasta el límite y de lo que sucede cuando se saldan las cuentas." Adrienne Westenfeld, Esquire "Animal es un retrato visceralmente satisfactorio de la rabia de las mujeres y una exploración apasionante de lo que supone soportar la violencia masculina cotidiana." New York "Como si Joan Didion consumiera drogas duras y llevara una navaja a todas partes." Keely Weiss, Harper's Baazar "American Psycho para la generación del #MeToo" The Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
ANIMAL
Lisa Taddeo
Traducción de Aitana Vega
Contenido
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Sobre la autora
Créditos
Animal
V.1: octubre, 2021
Título original: Animal
© Woolloomooloo, 2021
© de la traducción, Aitana Vega Casiano, 2021
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2021
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial en cualquier forma.
Diseño de cubierta: Taller de los Libros
Imagen de cubierta: Shutterstock | d.swe
Corrección: Carmen Romero
Publicado por Principal de los Libros
C/ Aragó, 287, 2º 1ª
08009 Barcelona
www.principaldeloslibros.com
ISBN: 978-84-17333-67-6
THEMA: FBA
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
ANIMAL
La esperada novela de la autora del best seller internacional Tres mujeres
Joan ha pasado toda su vida soportando la crueldad de los hombres. Cuando uno de sus amantes se pega un tiro delante de ella tras descubrirla cenando con otro hombre, huye de Nueva York en busca de Alice, la única persona que puede ayudarla. En las colinas de Los Ángeles, Joan recorrerá sus recuerdos en busca del terrible momento que marcó su infancia y que la ha perseguido desde entonces.
Animal es una exploración visceral de la crueldad del mundo de los hombres y el retrato de la furia de una mujer en estado puro. Erótica, emocional, palpitante y brutalmente honesta, la voz de Joan narra la ira y el poder de las mujeres en nuestra sociedad.
La lectura perfecta para los amantes de Joan Didion y Virginie Despentes
Autora best seller del New York Times
Libro de la semana de la revista People
Libro destacado por The Guardian, Sunday Express, Independent, New Statesman, Evening Standard, Cosmopolitan, Grazia, Daily Mail, Daily Express, The Week y Irish Times
«Un thriller literario con garra […]. La primera novela de Taddeo es todo un acto de valentía.»
Los Angeles Times
«Una novela feroz e intrépida […]. La prosa de Taddeo brilla, y su talento para los aforismos y la observación deslumbra.»
Jennifer Haigh, The New York Times Book Review
«Taddeo examina con destreza y perspicacia el salvajismo de los hombres que alimenta la rabia de las mujeres. El resultado es tan íntimo como explosivo.»
People
«Una provocadora exploración de lo que ocurre cuando una mujer es presionada hasta el límite y de lo que sucede cuando se saldan las cuentas.»
Adrienne Westenfeld, Esquire
«Animal es un retrato visceralmente satisfactorio de la rabia de las mujeres y una exploración apasionante de lo que supone soportar la violencia masculina cotidiana.»
New York
«Como si Joan Didion consumiera drogas duras y llevara una navaja a todas partes.»
Keely Weiss, Harper’s Baazar
«Un retrato valiente, sensual, brutal y con una precisión forense.»
Jojo Moyes
«Un relato carnal y honesto de la turbulenta relación entre los recuerdos y la violencia.»
Raven Leilani
Capítulo 1
Abandoné en coche la ciudad de Nueva York, donde un hombre se había pegado un tiro delante de mí. Era de buen comer y, cuando la sangre brotó, me recordó a la de un cerdo. Sé que es un comentario cruel. Lo hizo en un restaurante en el que yo cenaba con otro hombre, uno casado. ¿Ves por dónde va esto? No obstante, no siempre he sido así.
El restaurante se llamaba Piadina. Las paredes de ladrillo descubierto estaban decoradas con fotos de ancianas italianas que amasaban gnocchi con unas manos enormes y cubiertas de harina. Estaba comiendo un plato de tagliatelle a la boloñesa. La salsa era espesa y de color óxido, coronada por una brillante ramita de perejil.
Estaba sentada de cara a la puerta cuando Vic entró. Llevaba traje, algo habitual. Solo lo había visto una vez con ropa informal, una camiseta y unos vaqueros, y me había resultado perturbador. Estoy segura de que se dio cuenta. Tenía los brazos pálidos y suaves y no dejé de mirárselos.
Para mí, nunca había sido Victor. Siempre lo había llamado Vic. Era mi jefe y, durante mucho tiempo, antes de que pasara nada entre nosotros, lo había admirado. Era muy inteligente y pulcro, y, además, tenía un rostro cálido. Comía y bebía con voracidad, pero sus excesos destilaban dignidad. Era generoso y siempre anteponía las necesidades de los demás a las suyas. Poseía un gran vocabulario, un peinado impecable y una amplia colección de sombreros finos. Tenía dos hijos: un niño y una niña; el chico sufría una discapacidad mental, dato que Vic había ocultado, tanto a mí como al resto de subordinados. En la mesa solo tenía una foto de su hija.
Vic me había llevado a cientos de restaurantes. Comíamos entrecots en asadores cutres con banquetas rojas donde los camareros coqueteaban conmigo. Asumían que era mi padre o un marido viejo, o se imaginaban que era su amante. De un modo u otro, éramos todo lo anterior. Su verdadera esposa estaba en casa, en Red Bank. «Sé que no te lo creerás al ver lo dejado que soy, pero mi mujer es preciosa», me decía. En realidad, no lo era. Llevaba el pelo demasiado corto para su cara y su piel era demasiado blanca para los colores que le gustaba vestir. Tenía el aspecto de una buena madre. Le gustaba comprar saleros y toallas turcas y, al principio de nuestra amistad, cuando paseaba por la ciudad y un salero de bambú me llamaba la atención, le sacaba una foto y le mandaba un mensaje. «¿Le gustaría a tu mujer?».
Me decía que tenía muy buen gusto, pero ¿qué significaba eso?
Ser amiga de un hombre mayor que te admira puede proporcionar una sensación de seguridad. Dondequiera que estés, si algo va mal y lo llamas, él acudirá. El hombre que viene a buscarte debería ser tu padre, pero yo no tenía en ese momento y tú nunca lo tendrás.
Llegado cierto punto, empecé a depender de Vic para todo. Trabajábamos en una empresa de publicidad. Él era director creativo y yo casi no tenía experiencia cuando entré, pero, según él, poseía un talento especial. Me ascendió de mera asistente a redactora publicitaria. Al principio, disfrutaba de todos los elogios, pero después empecé a sentir que merecía todo lo que recibía, que él no tenía nada que ver. Pasaron varios años antes de que eso sucediera. En ese tiempo, iniciamos una relación sexual.
Podría contarte muchas cosas sobre el sexo con un hombre que no te atrae. Todo se convierte en una actuación en la que solo importa tu cuerpo y cómo se ve por fuera, cómo se mueve encima de ese hombre que, para ti, es un mero espectador.
En aquel momento, no entendía cómo me afectaba. No me di cuenta hasta muchos años después, cuando tres duchas al día no eran suficientes.
La primera vez fue en Escocia. Nuestra empresa había cerrado un contrato con la cervecera Newcastle y Vic me sugirió que asumiera el mando, que asistiera a todas las reuniones y que pusiera en marcha el proyecto. Era una cuenta importante y los demás compañeros estaban celosos. Era nueva en la empresa y en el trabajo, en general. Dejaron de coquetear conmigo y empezaron a actuar como si fuera una bailarina exótica; se masturbaban conmigo y me juzgaban al mismo tiempo.
Newcastle me alojó en un lujoso hotel a las afueras de Edimburgo. Era de piedra fría con grandes ventanales y la entrada principal consistía en un camino de grava circular. Al asomarme a la ventana, veía pasar los coches, antiguos y brillantes todoterrenos negros y pequeños Porsches plateados. Había una colcha de tartán en la cama y el teléfono tenía forma de pato. La habitación costaba mil cuatrocientos dólares la noche.
Llevaba una semana en Escocia cuando empecé a sentirme triste. Estaba acostumbrada a la soledad, pero era diferente en otro país. No salía el sol, pero tampoco llovía. Además, era muy ingenua con respecto al trabajo y los representantes de Newcastle se percataban de ello. Llamé a Vic al trabajo. No era mi intención, pero rompí a llorar. Le dije que echaba de menos a mi padre. Por supuesto, también echaba de menos a mi madre, pero de una manera muy diferente; ya entenderás por qué.
Vic llegó a Escocia la noche siguiente. El vuelo de última hora había costado una barbaridad, más de doce mil dólares, y lo pagó de su bolsillo porque yo tenía miedo de que nuestros colegas pensaran que había fracasado. No acudió a ninguna reunión. Se limitó a redactarme algunos temas de conversación. Reservó su propia habitación, al final del pasillo. La primera noche, cenamos y tomamos algo en el vestíbulo del hotel y, luego, cada uno se marchó a su habitación. La segunda noche, me acompañó a la mía.
Los hombres mayores e inteligentes siempre encontrarán la manera de trepar por tus piernas. Al principio, no tendrás la impresión de que se trata de algo sórdido e incluso pensarás que ha sido idea tuya.
Llevaba un vestido de lana de color crema y las piernas desnudas. Nunca me ponía medias ni leggings, ni siquiera en invierno. Llevaba unos tacones negros de estilo Mary Jane.
Vic se puso un traje. Siempre se vestía como los hombres de los anuncios de tabaco. No me atraía, pero su colonia me reconfortaba. Recorrimos el pasillo verde y dorado entre risas. Una pareja pasó a nuestro lado; recuerdo la forma en que la mujer me miró. He cargado mucho tiempo con esa sensación.
En mi habitación, abrimos dos botellas medianas de vino tinto del minibar, además de tres botellitas de avión de whisky que se bebió él solo.
No recuerdo exactamente cómo empezó, supongo que nació de un instinto de supervivencia. Estoy segura de que tuve mucho que ver con lo que ocurrió; quería comprobar el alcance de mi poder sexual. El alcance de mi belleza. Sin embargo, lo que recuerdo con más crudeza es el espejo de la pared opuesta a las ventanas en las que llevaba días escuchando los elegantes coches que hacían crujir la gravilla. Me levanté para mirarme en el espejo porque había dicho que tenía vino tinto en la comisura de los labios y que parecía una adicta al crac. «Ja, ja», dije. Sin embargo, ese hombre nunca podría haber hecho que me sintiera fea.
Se acercó por detrás y lo vi reflejado en el espejo. Su cabeza era inusualmente grande al lado de la mía. Mi larga melena oscura contrastaba de manera elegante con el vestido de color crema. Me colocó una mano en el hombro y la otra en el pelo, cerca de la oreja, y me inclinó la cabeza hacia un lado. Observé su mirada mientras me rozaba el cuello con los finos labios. Me recorrió un escalofrío, en parte por la repulsión, pero también sentí una respuesta sexual involuntaria. Me sacó el vestido por la cabeza. Me quedé en tacones y con un sujetador de encaje blanco y unas bragas blancas con lacitos rojos a los lados. En aquella época, me gustaba creer que la persona para la que me vestía era yo misma. Una vez, en una tiendecita de menaje del SoHo, me compré un delantal con un estampado de conejos, cabañas y niñas que lamían cucuruchos de helado.
Después llegaron los viajes a Sayulita, al bonito spa de Scottsdale. Los baños tenían azulejos azules y el sushi era maravilloso. Guacamole en la mesa, bailarinas exóticas, todo incluido.
Con el tiempo, pasó a darme demasiado asco, pero durante mucho tiempo me las arreglé. En general, no había mucho contacto físico. Es fácil salirte con la tuya si juegas bien tus cartas. Sobre todo si el hombre está casado; puedes hablarle de moralidad y de lo que pensaría tu padre muerto. Hacer que se inquiete por el mero hecho de darte la mano, todo ello mientras estáis en esos lugares cálidos con palmeras y carros de golf.
No dejé de salir con otros hombres en todos esos años. Tuve algunas obsesiones menores, pero ninguna seria de verdad. Le hablé a Vic de algunos de ellos. Le decía que solo eran amigos y dejaba que sopesara las sospechas mentalmente. Pero, sobre todo, mentía. Decía que iba a salir con amigas y luego me escabullía del trabajo y corría hasta el metro, sin dejar de mirar atrás en todo momento, aterrorizada porque me hubiera seguido. Luego, quedaba con algún chico antipático y Vic volvía a casa y patrullaba internet en busca de rastros de mi actividad en las redes sociales. Me escribía alrededor de las once. «Qué tal». No incluía signos de interrogación para parecer menos inquisitivo. Empiezas a entender la naturaleza humana a nivel celular cuando un hombre mayor se obsesiona contigo.
El statu quo era manejable. Ambos recibíamos lo que necesitábamos, aunque yo podría haber prescindido de él. Al final, resultó que yo sí era imprescindible para él. Comparó su relación conmigo a Ícaro. Él era Ícaro y yo, el sol. Afirmaciones como esa, que me creía a pies juntillas, y todavía lo hago, me revolvían el estómago. ¿Qué clase de chica quiere ser un sol sobre un país que ni siquiera le interesa visitar?
Todo fue bien durante varios años, hasta que llegó el hombre de Montana. Lo llamaba Big Sky y, al principio, Vic también. Hundí a Vic en las profundidades de lo que un hombre es capaz de soportar. No te recomiendo que me imites y deberías saber el efecto que tiene sobre un ser humano.
Creo que esa noche Vic vino a dispararme.
Capítulo 2
Si alguien me pidiera que me describiera con una sola palabra usaría «depravada». La depravación me ha resultado útil. Hasta qué punto, no lo sé. Pero había sobrevivido a lo peor. «Superviviente» sería la segunda palabra. Cuando era niña, me pasó algo terrible. Te lo explicaré todo, pero antes quiero contar lo que ocurrió después de la noche que cambió el curso de mi vida. Lo haré de esta manera para que te guardes la compasión para luego. Aunque es posible que no la sientas, de todas formas. Me parece bien. Lo más importante es aclarar algunos conceptos erróneos, sobre todo acerca de las mujeres. No quiero continuar el ciclo del odio.
Me han llamado puta. Me han juzgado no solo por las cosas que he hecho a los demás, sino también, con mucha crueldad, por las que me han ocurrido a mí.
Envidiaba a las personas que me juzgaban. A las que vivían sus vidas de manera ordenada y predecible. La universidad adecuada, la casa adecuada, el momento adecuado para mudarse a una más grande. El número estipulado de hijos, que a veces son dos y otras, tres. Apostaría a que la mayoría de aquellas personas no había pasado ni por el uno por ciento de lo que yo había vivido.
Sin embargo, lo que me hizo perder la cabeza fue que esas personas me llamasen sociópata. Algunas incluso lo decían como si fuera algo positivo. Soy alguien que cree saber quién debería morir y quién debería vivir. Soy muchas cosas, pero no una sociópata.
Cuando Vic se pegó un tiro, la sangre brotó como el licor. No había visto tanta sangre desde que tenía diez años. Abrió un portal temporal. Vislumbré un reflejo del pasado en ella. Por primera vez, lo vi con claridad. Los policías entraron en el restaurante con el aspecto de estar cachondos. Todo el mundo se había marchado. El hombre con el que estaba cenando me preguntó si estaría bien mientras se ponía la chaqueta. Se refería a si estaría bien sola el resto de la noche y el resto de mi vida, porque no volvería a verlo. Una vez me había preguntado cuál era mi grupo y no lo había entendido, pero en ese momento lo hice. El hombre muerto del suelo pertenecía a él. Era parte de un grupo que Dartmouth no reconocía. Cuando la policía se marchó, me fui andando a casa. Creía que no tenía carbohidratos en casa, pero encontré un paquete de tacos. Lo peor de comer demasiado es que después necesitas más clonazepam de lo habitual. Me coloqué lo justo para mostrarme decidida. Decidí que iba a encontrarla.
Vic ya debía de estar frío en ese momento. Visualicé sus fríos tentáculos. Cuando alguien te asfixia con lo que cree que es amor, aunque sientas que te corta el aire, al menos te sientes arropada. Cuando murió, me quedé completamente sola. No me quedaba energía para conseguir que otra persona me quisiera. Estaba inerte. Vuota. Una palabra que mi madre usaba. Siempre tenía palabras para todo.
Quedaba una persona. Una mujer a la que nunca había conocido. Estaba aterrorizada, porque nunca había gustado a las mujeres. No era una mujer que cayera bien a las demás. Vivía en Los Ángeles, una ciudad que no entendía. Estuco violeta, criminales y purpurina.
No esperaba el amor de Alice (así se llamaba), pero sí que al menos quisiera que nos viéramos. Sabía su nombre desde hacía años y estaba casi segura de que ella desconocía el mío. Por primera vez en mucho tiempo, me dirigía a un sitio por un motivo. No tenía ni idea de qué ocurriría en California. No tenía ni idea de si iba a follar, a enamorarme o a hacer daño a alguien. Sabía que esperaría una llamada. Sabía que estaría llena de rabia. No tenía ni un dólar, pero no descartaba la posibilidad de una piscina. El viaje podía llevarme por muchos caminos. No esperaba que ninguno condujera al asesinato.
Durante años, había sido imposible localizarla, sin redes sociales ni transacciones inmobiliarias. De vez en cuando, la buscaba, pero tenía muy poca información y, además, estaba muerta de miedo.
Entonces, una tarde fui al dentista porque me habían saltado dos dientes. Me lo había hecho un hombre, aunque técnicamente no había sido con violencia. Era un dentista caro, pero el responsable de la pérdida de los dientes iba a pagarlo.
Esperé en recepción durante más de una hora mientras hojeaba una de esas típicas revistas aspiracionales para gente que gana más de cinco millones de dólares al año. Allí estaba, en la portada, con otras cuatro mujeres muy guapas que eran las reinas del fitness, el ashtanga, el aikido y no sé qué más de Los Ángeles.
Me atrajo tanto su aspecto que leí el artículo y vi su nombre, que había guardado en un papelito durante más de una década. Respiré con dificultad y el aire silbó a través del agujero entre mis dientes.
Era más guapa de lo que jamás hubiera imaginado. Tenía los pechos perfectos. Un antiguo novio, aunque, más que un novio, había sido uno de esos proveedores de mañanas múltiples e inciertas, había dicho lo mismo una vez de una actriz que enseñaba los pechos en una escena. Mientras comía un helado de vainilla barato, me había dicho que sus pechos eran perfectos. Todavía me impresiona que no lo matara.
Soñé con ella durante años. En ocasiones, soñaba con hacerle daño. El resto del tiempo, era otra cosa, pero igual de preocupante.
A los pocos días de la muerte de Vic, mi apartamento estaba vacío. Era una experta en marcharme. No sabía dónde iba a vivir. Llamé para preguntar por unos cuantos alquileres cerca de donde trabajaba Alice, pero andaba justa de dinero y no había muchas opciones que se adecuaran a mi presupuesto. La cosa se puso tan fea que llegué a llamar a un sitio cuya foto principal era un baño con moho en las molduras, una botella de champú anticaspa Selsun Blue en la ducha y nada más. Tracé una ruta quijotesca y poco práctica y conduje hasta California en mi Dodge Stratus.
Era un coche muy feo, pero era grande y cupieron todas mis cosas. Las joyas de mi madre en una lata de color topo. Mis mejores vestidos, enfundados en plástico y doblados sobre el asiento del pasajero. Llevaba mi Derrida, fotografías y menús de restaurantes donde había pasado veladas memorables. Aceites esenciales de un lugar sagrado de Florencia. Una bolsita de marihuana, una pipa, noventa y seis pastillas de diferentes formas y tonos de crema y azul. Pantalones de yoga en color cobre muy caros y bralettes de color mostaza. Cajas de sal Maldon ahumada y veinte cartones de pastina, porque había oído que no tenían en Ralphs ni en Vons. Me llevé las cosas que tenían que venir conmigo sí o sí, las que no podía confiar al cuidado de otra persona. Mi bufanda favorita, mi sombrero panamá. Mi Diane Arbus. A mis padres.
Los dos estaban en bolsas de plástico. Era la forma más segura que se me había ocurrido para que viajaran. Las bolsitas iban en una vieja caja de cartón de clementinas en el suelo del asiento del copiloto. Mi padre solía llamarme Clementina o, en todo caso, cantaba la canción. Tal vez hacía las dos cosas. Tenía perilla y, cuando me besaba la frente, me sentía como un ángel.
Había ochenta millones de coches en la autopista de la costa del Pacífico. El sol se reflejaba en los capós y daba la sensación de que hacía incluso más calor. La playa se veía seca en la distancia. La superficie brillante destacaba más que las frías profundidades azules. Justo antes del desvío hacia el cañón, vi un mercado al aire libre con muebles y objetos de decoración a la venta, robles ahuecados convertidos en mesas y representaciones de cabezas de dioses hechas con resina.
Me detuve porque quería unas urnas nuevas para las cenizas. Había tirado las viejas. Por supuesto, la idea de llevar los restos en bolsas me resultaba horrible, pero me destrozaba mucho más pensar en lo que se habría quedado en las urnas. No se me iba de la cabeza que algunas partes de ellos hubieran desaparecido para siempre. Una uña del pie podría haberse quedado en la urna. Un tercio del hueso frontal.
Salí del coche e ignoré un montón de portavelas de cristal. Dibujé con el dedo una línea en la gruesa capa de polvo que cubría una bola de pitonisa y pasé por delante de caballitos de mar de color topacio, calaveras de azúcar mexicanas y cristales de mar de color aguamarina en redes de cuerda.
Se me acercó un chico de cara redonda que llevaba una sudadera con capucha a pesar del calor.
—Hola, señora. ¿Puedo ayudarla? —dijo, con una sonrisa alegre que lo hacía parecer ajeno a todos los males del mundo.
—No —contesté. Respondí con amabilidad, pero, a esas alturas de la vida, me quedaba muy poca paciencia para las conversaciones inútiles.
El mercado compartía aparcamiento con un Malibu Feed Bin. Semillas para pájaros, cubas de grano para caballos. Había muchos caballos en el cañón. Mujeres con largas trenzas los montaban sobre las rocas. Te imagino como una de ellas, más alta que yo, majestuosa en todos los aspectos.
Había algunos jarrones en el interior del cobertizo, junto a unas pocas macetas colgantes de petunias y rosas cubiertas de polvo. Uno era negro con flores amarillas. Una rana de cristal con los ojos y las patas anaranjadas colgaba del borde y se asomaba dentro. Era vulgar, algo que encontrarías en la casa de una persona mayor en Florida. Me atrajo.
El joven de la caja registradora se fijó en mí y no me quitó los ojos de encima. Yo llevaba un vestido blanco que parecía un camisón, delgado como el humo. Se hurgaba un grano de la barbilla y me miraba con intensidad. Cada día se producen cientos de pequeñas violaciones como esa.
Levanté el jarrón y me paseé con él mientras fingía evaluar los cojines de exterior y los leones de Fu de jade. El dependiente con acné recibió una llamada telefónica. Oía al otro chico detrás de mí, moviendo los caballitos de mar de un sitio a otro. La gente rara vez se imagina que vas a robar algo más grande que tu propia cabeza.
Con el jarrón en el coche, sentía que tenía todas las piezas importantes que necesitaba. Los de la mudanza me esperaban en la casa con el resto. Un camión cargado de piezas de las que no quería deshacerme. Comencé a subir el cañón. Los verdes oscuros y marchitos surgían de las grietas arenosas entre las rocas. Había arbustos calientes, cilantrillos, falso índigo y hierba doblada. De vez en cuando, había alguna salpicadura de color, pero la mayor parte era marrón y verde aceituna, desaliñado más allá de lo imaginable. Las casas que se veían desde la carretera eran estructuras del estilo de los años setenta, construidas con madera de fogata y cristales tiznados. Desde ellas se veían las serpientes de cascabel y la hierba amarillenta. Las vistas eran importantes en el cañón. La agente inmobiliaria, Kathi, lo repetía una y otra vez. Las vistas. Al final, la palabra dejó de tener sentido para mí.
También habló de los coyotes y las serpientes de cascabel. «Pero no te preocupes —me dijo. Por teléfono, sonaba pelirroja y guapa—. No te preocupes, a Kevin le gusta cazar serpientes y llevarlas a un lugar mejor, no es un problema».
Kevin era la antigua estrella del rap que vivía en la propiedad. Me pregunto si significará algo para ti. La relevancia es efímera. También había un chico joven llamado River que vivía en una yurta en el prado. «El propietario vive cerca —dijo la agente inmobiliaria—. Por si hubiera algún problema. Te va a encantar ese lugar. Es un puto paraíso».
Subí por la sinuosa carretera hasta que encontré la señal de Comanche Drive. Sentí pánico porque la calle ya no parecía encantadora. Estaba desprovista de árboles y la casa se encontraba en la cima de un empinado camino de grava. Era el punto más alto del cañón de Topanga y casi atravesaba las nubes. Parecía un lugar donde se fabricaban anfetas.
No había una zona de aparcamiento propiamente dicha, así que dejé el coche junto a un Dodge Charger negro en una franja de terreno con vistas a un pronunciado desnivel. De cerca, la propiedad se parecía a las fotos que me había enviado la agente inmobiliaria, pero no en lo importante. La agente me había enviado el sueño. La vista a través de las ventanas de cristal junto a la estufa de pellets. Omitió la bañera oxidada delante de la puerta principal, llena de suculentas marrones. Junto a la bañera usada a modo de jardinera, había una mesa de hierro forjado con dos sillas. Los guijarros salpicaban la arena rojiza, por lo que tanto la mesa como las sillas estaban cojas. Las ventanas estaban apolilladas. La casa era de adobe naranja oscuro y tenía forma de transatlántico. No había nada atractivo ni simétrico en el diseño. Tanto fuera como dentro, hacía el tipo de calor que mata a los viejos. Cuando te imagino sola pasando un calor así, como yo llegaría a pasarlo, tengo que obligarme a pensar en otra cosa.
Me habían indicado que llamara a la puerta de Kevin. Su casa era una estructura adosada en cierto modo debajo de la mía. Imagino que era una casa con dos apartamentos, pero no lo parecía. Kevin me daría las llaves. Su nombre artístico era White Space. La agente inmobiliaria, Kathi, hablaba de él como ciertas mujeres blancas lo hacen de un hombre negro que ha alcanzado la fama.
Antes de llamar a la puerta, me di un paseo por la propiedad. Kathi tenía razón. La vista era espectacular. Cada vez que hablábamos, me la imaginaba en una mesa exterior al sol, mordisqueando salmón marinado. Estaba segura de que, si llegaba a conocerla, la odiaría.
Bajo la montaña, se veía el océano y, al otro lado del cañón, los esbeltos rectángulos de la ciudad que se alzaban tras los árboles. La línea del horizonte era decepcionante. Caminé hasta el punto más alto de la propiedad. Estaba muy por encima del tráfico. Había una delicada niebla que debían de ser las nubes. Cuando tenía diez años, mi tía Gosia me dijo que allí estaban mis padres. Arriba, en las nubes. «Pero ¿están juntos allí arriba?», le preguntaba yo, y ella se levantaba para lavar un plato o cerrar una ventana.
En el punto más alto había una gran hoguera. Era una imagen medieval, con grandes rocas y madera carbonizada. Había un montón gigante de leña almacenado bajo una lona negra. Una botella de cerveza Michelob llena de agua de lluvia.
Reparé en la yurta de lona que había en el valle, unos cientos de metros más abajo. En la otra dirección, al final de un camino de hierba, había una casita roja de madera. Parecía un cobertizo para macetas glorificado, algo que se compraría en una tienda de reformas del hogar, pero más grande y más elaborado. Era la única zona con hierba de la propiedad, gracias a los robles. En todos los demás lugares, el suelo era del color marrón de las nueces secas. Sin embargo, alrededor del gran cobertizo, todo estaba húmedo y era verde. Dos jardineras llenas de caléndulas flanqueaban una puerta holandesa. Me preocupaba que la casita perteneciera al propietario. No quería estar tan cerca de él. Pero Kathi no había mencionado esa proximidad. En absoluto.
Me despegué el vestido del cuerpo y se me volvió a pegar a la capa de sudor. Llegaría a descubrir que ni siquiera ducharse daba tregua en el Cañón. Era cuestión de tiempo que una camiseta se volviera translúcida.
Llamé a la puerta de Kevin. Oí unos versos que recordaban a blues y, al cabo de unos instantes, volví a llamar, más fuerte. La abrió solo una rendija y, luego, bloqueó la vista con su cuerpo. Dentro olía a tinturas.
—Señorita Joan, paz y bienvenida al barrio. —Era muy alto y guapo y tenía una mirada amable. No me miró, sino que miró a través de mí, como si apenas estuviera allí.
Le tendí la mano, salió y cerró la puerta tras de sí. Lo había visto en el escenario, agazapado con un micrófono y rodeado de luces de colores y chicas con pantalones cortos de licra. El hombre que tenía frente a mí parecía no haber levantado nunca la voz ni haber bailado en su vida.
—¿Qué tal el viaje?
Le contesté que bien.
—Me encanta conducir. Hace mucho que no lo hago. Detesto los aviones.
Imitó unas alas con los largos brazos. A esas alturas, el cuero cabelludo me había empezado a sudar.
—A mí tampoco me gustan.
—Imagino que querrás las llaves. ¿Necesitas ayuda para llevar las cosas?
—He contratado a una agencia de mudanzas, gracias.
—Bien, bien. No tengo limonada que ofrecerte ni he horneado ninguna tarta de merengue, pero ya te llevaré algo. Ya verás qué bien. Te gustará esto, señorita Joan. A todos nos gusta. Somos como una pequeña familia. ¿Has conocido a mi colega Leonard o al bueno de River?
—A nadie todavía.
Silbó.
—Una mujer que llega como una exhalación en mitad de la noche. —Lanzó la palma hacia abajo y la pasó junto a mi cintura—. Ahora te traigo las llaves, señorita Joan. Dejaré que te instales y que pongas la casa en orden.
Cuando regresó, me dio dos llaves atadas con un cordón.
—El buzón —dijo, señalando una—. La casa. —Señaló la otra—. No, espera, es al revés. —Se rio encantado—. Hoy no doy pie con bola. Perdona, señorita Joan. He grabado toda la noche. Luego duermo por la tarde. Para mí son las cinco de la mañana.
Cogí mis llaves y nuestras manos se tocaron. Me estremecí y pensé: «Ay, por Dios». Lo miré y él me estudió; me tomaba las medidas. Entonces, sonrió. Había superado la prueba.
Durante el trayecto, me dieron ganas de acostarme con un vaquero de verdad, alguien sin redes sociales. El sexo me hacía sentir guapa. Cuando llegué a Texas, ya casi había terminado el viaje. El hombre al que me tiré se llamaba John Ford. Llevaba una camisa vaquera y me puso la mano en su entrepierna en el vestíbulo del Thunderbird. Las paredes eran de color aguamarina y había pieles de vaca en el suelo. Dijo que una vez había trabajado en un rancho, pero resultó ser una excursión con los Boy Scouts que recordaba como si hubiera sido ayer. Se dedicaba a la venta de licores en las afueras de Chicago. Nunca había oído hablar del director de cine con el que compartía nombre. Ni de Monument Valley, donde se grababan las películas del Oeste que veía con mi madre. Eructó dos veces, demasiado fuerte para ignorarlo, y pidió una pizza de masa fina con cebollas caramelizadas con vinagre balsámico. Pero se llamaba John Ford.
Capítulo 3
Dentro de la casa olía a mondadientes. ¿Por qué mudarse a un sitio nuevo da ganas de suicidarse? Supongo que a las mujeres con cajas etiquetadas no les pasa. Mujeres que tienen matamoscas y guardan la ropa de invierno durante el verano. Yo tenía el rizador de pestañas de mi madre. Tenía botes de crema viejos y amarillos de tiendas que ya no existían. Mis cajas sin vaciar se quedarían así. Llenas de recuerdos, llenas de olores y, sobre todo, del hedor penetrante de las bolas de naftalina que mi madre se metía en los bolsos. De niña, pensaba que eran de cristal.
La casa era una sauna gigante, de tres pisos y toda de madera. Podría haber sido preciosa. Lo era, en cierto modo. Sin embargo, como ocurre con muchos lugares deteriorados que tenían potencial, hacía falta un poco de pericia. La habilidad de colocar ciertas alfombras y lámparas, que no te importase la suciedad en lugares a los que no llegabas. Me imaginé que Alice sería una de esas personas.
En la primera planta se encontraban la cocina, el salón y el único baño. En el salón, la estufa de pellets negra estaba llena de cristales de color lila en lugar de madera. El lado de la casa que daba a la boca del cañón era un gran ventanal. En las fotografías que me envió la agente inmobiliaria, había un ficus altísimo y varias palmeras chamuscadas. Sin las plantas, el sol era abrasador. Iluminaba hasta el polvo de los enchufes.
No había lavavajillas y los armarios no estaban alineados entre sí. El interior de los cajones estaba pegajoso, como si alguien hubiera intentado limpiar miel derramada solo con agua. No podría preparar comidas largas y deliciosas allí. Ni ollas humeantes de mejillones ni pollo frito. Era una cocina para sándwiches de pavo. Una vez tuve un novio irlandés que preparaba unos sándwiches de patio de colegio con tomates maduros y pavo barato, con una capa de brillo y llenos de nitratos. Dejaba el pavo en la encimera después de hacer los sándwiches; por la mañana, seguía allí y entonces lo guardaba.
Mi nueva cocina me recordó a ese novio. A la idea de tener que apañarme. La primera noche que hicimos el amor, hacía tanto calor en su apartamento alargado y estrecho que sudaba sin parar encima de mí. El sudor le goteaba de las puntas del pelo sobre mi cara y mi pecho.
Se suponía que el segundo piso era un dormitorio. Se accedía a él por una escalera de caracol. Solo había el espacio justo para la cama. Había un pequeño armario de pino. Me recordó a Colorado. Sobre una viga, había colgada una vieja silla de montar. Me hacía imaginar una vida diferente, con unos esquíes Rossignol apoyados en las paredes.
Subí la escalerilla del ático hasta el tercer piso, que habían anunciado como despacho. Contaba con una estantería improvisada que había dejado un antiguo inquilino y unas cuantas fundas de discos viejos cubiertas de arena y pelusas. Fue como entrar en una sauna. Para entonces, gotas de sudor me caían de las axilas y salpicaban el suelo.
Me senté sobre el fino vestido blanco. Sentía cómo las astillas de la madera pinchaban la seda y sabía que, cuando me levantara, el vestido estaría roto. Lo había llevado por todo el país, lo había lavado una vez en Terre Haute y otra en Marfa, en el baño de la habitación de hotel de John Ford. Aquella mañana, me lo había puesto mojado y lo había dejado secar al sol sobre la piel. Era de mi madre. Lo había conservado durante muchos años en perfecto estado.
Un pececillo de plata me salpicó la rótula y, entonces, alguien llamó a la puerta. Bajé corriendo las escaleras y abrí la puerta a dos hombres de hombros anchos con camisas negras y pantalones vaqueros cortos. Siempre me daba por pensar a qué hombre elegiría si tuviera que follarme a uno de los presentes para salvar la vida. A quién permitiría que me moliera el cuerpo.
Con aquellos dos, no supe cuál era la opción más segura. El que tenía un tatuaje en el cuello parecía el típico hombre que dejaría que un perro le montase la pierna, hasta que un día alguien lo viera, y entonces tendría que pegarle un tiro al perro.
Me preguntaron dónde quería ciertas cosas. Cuando vieron la escalera de caracol, el del tatuaje en el cuello gruñó. Durante los primeros minutos, me hicieron sentir al mismo tiempo como una anciana rica y una niñera. No quería ser ninguna de las dos cosas.
El segundo hombre, el que tenía un diente de oro, desviaba la vista a mis tetas tan a menudo que pensé que tenía un tic. No llevaba sujetador, así que me asomaban los pezones, como unos caracolitos. No sé por qué me vino el pensamiento a la cabeza, pero me imaginé a mí misma doblada encima del lavabo mientras el del diente de oro me violaba. Razoné que después de eso no me costaría pedirle que me montase los muebles de IKEA.
A media mudanza, me di cuenta de que los hombres se estaban drogando en mi baño. Entraban uno detrás del otro, cada treinta minutos, y salían como una versión endemoniada de sí mismos. No sé qué decirte de las drogas. Tomaba pastillas y fumaba marihuana; había meses en los que me metía cocaína sola por la noche. La esnifaba en el espejito de maquillaje antiguo de mi madre con un billete de quinientos dólares del Monopoly. Luego me quedaba despierta hasta las tres o las cuatro de la madrugada y compraba vestidos por internet. Aunque, sobre todo, tomaba pastillas. No era lo bastante fuerte como para ir por la vida sin poder dormir cuando se me antojara. Tal vez tú no necesites tomar pastillas. Sueño con que seas mucho más fuerte. Una vez, en una isla, nadé en una laguna verde y me vi las extremidades a través de la claridad del agua. Observé los peces morados, rojos y azules que se movían alrededor de mi cuerpo y pataleé para mantenerme a flote durante mucho tiempo. Después, me tumbé en la arena y me concentré en cómo el sol me calentaba las rodillas y los hombros. Puedo contar los momentos así con los dedos de las manos. Mi sueño es que tú vivas muchos, tantos que solo percibas las veces que te deslizas dentro de tus propios pensamientos y reconozcas esas ocasiones como las trampas que son.
En el salón, mientras los hombres cargaban cosas pesadas, gruñendo y malhumorados por el peso de mi vida, metí a mi padre en el jarrón de las ranas y lo coloqué encima de la estufa de pellets. De momento, dejaría a mi madre a su lado, en la bolsa.
Recorrí el lugar en busca de cosas interesantes, pero la nevera era de las que no servían para guardar grandes paquetes de cogollos de lechuga romana. No valía para almacenar col rizada ni remolachas. Como mucho, bolsas de minizanahorias peladas. Apenas había espacio en la despensa para toda la pastina y los cartones de caldo de College Inn. De niña, tuve una amiga cuyos padres eran pobres, como si fueran del siglo xix. Tenían una despensa llena de comida rancia en cajas que habían traído las señoras de la iglesia. Una noche, en su casa, la madre abrió un paquete de macarrones con queso y se encontró gusanos de color leche deslizándose entre la pasta y haciendo tintinear las caracolas secas. La madre rebuscó en la pasta, tiró los gusanos al fregadero y abrió el agua caliente para derretirlos. Más tarde, mi amiga me miró desde el otro lado de la mesa con los ojos brillantes y húmedos. La familia bendijo la mesa y yo metí la barbilla y fingí que cerraba los ojos, pero en realidad los mantuve fijos en el plato, atenta a cualquier movimiento. La mano de mi querida amiga en la mía era pequeña y cálida. Después de esa noche, no volvimos a jugar juntas. La relación no era lo bastante longeva como para que, en ese momento, me doliera. Sin embargo, ahora pienso en ella todo el tiempo. Pienso en ella cada vez que abro un paquete de pasta.
—¿Dónde quiere esto? —preguntó el del tatuaje en el cuello. Los de la mudanza sostenían mi sofá Ploum de dos plazas de color burdeos, un nido de terciopelo sin brazos que me regaló Vic. Me había follado en él más de una vez. Ese era el objetivo de muchos regalos.
Lo quería en el tercer piso, pero los hombres estaban sudando. Las gotas de sudor les brillaban en la frente como aquellos gusanos.
Me sacudí el pelo graso de la coleta y me froté el hombro.
—Está claro que sois muy fuertes, pero sospecho que será imposible subirlo al tercer piso.
—Nada es imposible —respondió el del diente de oro.
Sonreí y le di las gracias. Parpadeé con coquetería. Lo hacía a veces. Después, me volví y me contoneé sensualmente hacia la cocina. No creo que haya nada de malo en usar el sexo. Sé que hay quien opina que sí, pero no entiendo el motivo. Me había enseñado mi tía Gosia. Gosia no era mi tía biológica; era la segunda esposa del hermano de mi padre. Era austríaca y de una belleza extravagante: un tupé rubio, trajes negros de Dolce & Gabbana y bótox en exceso. Me enseñó las artes del combate sexual. Me dijo que las mujeres debían servirse de todas sus armas para prevalecer. «La gente te insultará —me dijo—. Pero en realidad se odian a sí mismos».
Cuando pasaron junto a mí con el sofá, me fijé en la mancha clara donde había frotado el semen de Vic. Al principio era repugnante, pero con el tiempo se había convertido en una medalla descolorida.
—¿Sabe que White Space vive aquí abajo? —dijo el del tatuaje en el cuello.
Contesté que sí.
—Qué puta locura —añadió el del diente de oro—. ¿Qué es este sitio? ¿Una especie de comuna de artistas?
—No tengo ni idea —respondí.
Los hombres empezaron a parecerme muy feos. Miré por las ventanas y deseé de nuevo haberme mudado a un lugar donde nevara, con grandes quitanieves amarillos que rugieran en las mañanas de ventisca. Me encantaban los faros durante una tormenta de nieve. Pero había venido a Los Ángeles por una razón. Me había quedado demasiado tiempo en Nueva York cuando debería haber intentado encontrar a Alice. Déjame que te diga que Nueva York es una mentira. Cada ciudad es su propia mentira, pero Nueva York es una gordísima. No espero que me hagas caso. Cada persona tiene que aprenderlo a su ritmo.
Los hombres se dieron cuenta de que había dejado de tontear. A los hombres nunca les parece bien que pares. Tenía miedo de enfadar a un hombre. De no ser una mujer agradable. Tenía miedo de que me asesinaran. Para mitigar el sentimiento de culpa por no haber llevado el coqueteo hasta el final y tirármelos, le di una propina de cincuenta dólares a cada uno. Me pregunté si habían tenido que comprarse la metanfetamina o si la habrían cocinado en una caravana oxidada. Me los imaginé comiendo galletitas saladas en los estantes de sopa de los sombríos supermercados del Valle.
Hubo momentos en mi vida en los que había considerado que cien dólares no eran nada. Sin embargo, cuando los billetes de cincuenta abandonaron mi mano, se me calentó la frente. Sentí un miedo familiar. Hubo un mes en que conducía a una gasolinera todas las noches y compraba cupones de rasca y gana al vendedor de lotería. Los raspaba debajo de una lámpara matamoscas junto a la máquina de aire comprimido. Usaba una moneda de diez centavos porque tenían bordes estriados. Una noche de primavera, gané cincuenta dólares y me sentí capaz de presentarme a las elecciones.
Me había planteado no dar propina a los chicos de la mudanza, decirles que no tenía efectivo y que les enviaría algo por correo. Pensé, con cierto alivio perverso, que, si las cosas me iban muy mal y no encontraba trabajo, podría hacer mamadas en el sofá burdeos. Me sentaría con el repartidor de pizzas o con el chico del gas, les separaría las gigantescas rodillas y dejaría que me empujasen la cabeza como si fuera el mecanismo interior de una cisterna.
Capítulo 4
Sabía dónde encontrar a Alice, pero no es recomendable abordar a un desconocido antes de entender su mundo. Nunca dejes que nadie tenga ventaja sobre ti.
Conduje hasta Froggy’s, un local construido en la curva más pronunciada de la autovía Topanga Canyon Boulevard. Kathi me había dicho que allí iban los lugareños. Era un bar, una sala de conciertos y una lonja de pescado. Estaba decorado como un restaurante mexicano submarino. Vendían ostras con media concha, almejas al vapor en redes, tacos con carnitas y tilapia con rebozado de coco. Me senté cerca del escenario donde los fines de semana había música en directo. Pedí unas quesadillas de camarones para tener un plato de comida delante. Me bebí un Bloody Mary. Era lo único más fuerte que el vino que me gustaba. Quizá era por cómo el espesor del tomate suavizaba el vodka o tal vez porque mi padre siempre lo pedía. Yo me comía el apio y las aceitunas rellenas de pimiento de su copa.
Había una pareja de ancianos en una mesa cercana con su hijo de treinta y tantos años, que parecía tener parálisis cerebral. Llevaba un corte militar, con el pelo rapado y, cuando se ponía de pie, sus extremidades se movían como las de una marioneta. Su padre lo ayudó a ir al baño. Su madre, una mujer pálida y bonita de unos cincuenta años con los ojos vidriosos, se quedó en la mesa cuando los hombres se marcharon y exprimió un limón en una Coca-Cola. Pensé que sería alguien que podría entenderme.
Vi cómo la camarera le decía al encargado de la barra:
—Ocúpate de mis mesas. Tengo que volver allí. Voy a tardar un rato. Había algo raro.
La camarera corrió a la cocina y la cola de caballo gris se agitó tras ella. Al mirar en esa dirección, vi a la siguiente persona equivocada sentada en la barra, con el pelo rubio oscuro y los ojos claros, del color de una hortensia azul. Me devolvió la mirada y sonrió; de repente, su sonrisa se ensanchó y se acercó.
—Hola —dijo—. Te he visto salir del coche antes, en la casa. Me habría acercado, pero estaba…
No terminó la frase. Era uno de los hombres más atractivos que había conocido. No tenía que hacer nada, le bastaba con no ser cruel.
—Perdona. Soy River. Vivo en la yurta. Tú debes de ser Joan.
—Debo de serlo —dije, y me mordí el labio en mi mente.
—¿Te importa si me siento?
Según lo que me había contado Kathi, tenía veintidós años. También me había dicho que era un bombón. Tenía las mejillas sonrosadas y el labio inferior grueso, y yo que creía que había aprendido la lección. Se trajo consigo la jarra de cerveza. Actuaba con amabilidad y, al mismo tiempo, con indiferencia; la desgarradora indiferencia de la juventud.
Le dije que no me importaba, aunque ya había empezado a sentarse. Sonaba «Werewolves of London». Detrás de su cabeza colgaba un gran marlín plateado y azul. Me preguntó qué me había traído a California y le dije que la actuación. Era lo que le decía a todo el mundo para que me dejaran en paz. Deduje que intentar ser actriz a los treinta y tantos años era lo bastante penoso como para que no me presionaran.
A River le gustaban los cuentos populares japoneses. Vendía paneles solares a los famosos del Cañón. La empresa era propiedad de un par de hermanos de Santa Mónica y le habían prometido un porcentaje. Conducía la camioneta de trabajo de lunes a viernes y los fines de semana iba en bici. Si quedaba con amigos, venían a recogerlo. Iban hasta el Cañón desde West Hollywood o desde el centro de Los Ángeles o Culver y, después, se marchaban a Bungalow a beber whisky cerca del agua. La semana anterior, le había vendido un paquete a Lisa Bonet. Llevaba el pelo recogido con trenzas y vestía de seda fina. Tenía cientos de niños a su alrededor, y cabras, y los niños bebían la leche de las cabras. River la probó y dijo que sabía a hierba.
—¿Cómo vuelves a casa desde los bares de Hollywood? —le pregunté. Kathi me había contado que no había taxis que fuesen desde allí hasta el Cañón. O, si lo hacían, cobraban cientos de dólares.
—Por lo general, no vuelvo —respondió y, por supuesto, entendí lo que quería decir.
River era de Nebraska. Hablaba de cazar ciervos con su padre y vender la carne a proveedores locales.
—De donde vengo, la carne de ciervo se vende en las gasolineras —me contó—. En los surtidores puedes pagar y que alguien te saque una bolsa enorme de carne.
Imaginé la bolsa ensangrentada y la nieve cayendo en una gasolinera de una carretera rural. Se recostó en la silla y apoyó un pie en el travesaño de la mía. Llevaba unos vaqueros muy finos que dudaba que estuvieran de moda. Siempre encontrarás un nuevo tipo de hombre justo cuando creas que has agotado las existencias.
Volvió a sonar «Werewolves of London». La máquina debía de haberse atascado.
—Menos mal que me gusta esta canción —comenté.
Se rio de una forma que me indicó que no la conocía. A veces me imaginaba que estaba casada con Warren Zevon y que nos drogábamos juntos en el parque nacional de Joshua Tree y comíamos curry precocinado bajo la lluvia en Shoreditch.
—¿Has conocido a Lenny? —preguntó.
—No.
—Es un tipo raro. Perdió a su mujer hace unos meses y sigue bastante jodido.
—¿Cuánto tiempo crees que debería durar el luto?
—Mi padre murió hace dieciocho meses. Por eso me mudé aquí.
—Lo siento.
—Le dio un ataque al corazón mientras quitaba la nieve. Llegué a casa y me lo encontré en el camino de entrada. Se veía el asfalto en algunos trozos. Casi había terminado.
Negué con la cabeza, apesadumbrada. Lo sentía de verdad. Sentía pena por él, pero siempre sentía más de lo que debía cuando se trataba de la muerte. El camarero se acercó y se llevó los vasos sucios. Estaba a punto de pedirle otra ronda cuando River dijo que tenía que irse. Necesitaba energía para subir en bici los tres traicioneros kilómetros.
—Si quieres, te llevo.
Lo pensó un segundo y, luego, dijo que le vendría genial. «Werewolves of London» sonó una tercera vez. Comenté que me gustaría que sonase para siempre y me di cuenta de que había sido ridícula.
—Entonces, nadie te ha contado cómo funciona el tema de las facturas —contestó.
Le respondí que no. La palabra «facturas» me provocó un escalofrío de terror. Estaba endeudada hasta las cejas con un montón de tarjetas diferentes. Había vendido algunas de las cosas que Vic me había comprado y, gracias a eso, había pagado el viaje por todo el país, la mudanza y dos meses de alquiler.
—Kevin, Leonard y tú estáis en la misma cuenta para el propano, el agua y todo lo demás. Yo estoy fuera de la red, así que cada mes hago una lectura de mi contador. Mi consumo total de kilovatios por hora ronda los 2100. La última lectura fue de 20,85. Así que, en los últimos veinticuatro días, he usado noventa y siete. Mi producción total de energía solar es de 987. Eso significa que he producido 137 kilovatios por hora en los últimos veinticuatro días y eso se ha restado directamente de la factura del grupo. Así que soy responsable de menos cuarenta kilovatios por hora. Debo cero dólares y se han restado diez dólares de la factura. ¿Tiene sentido?
Me quedé mirándolo.
—Os ahorro dinero. Produzco energía.
—Y los demás la chupamos, como las vacas.
Se rio.
—Menos mal que nos gusta esta canción —dijo.
Dejé dos billetes de veinte y lo seguí a la cálida y fragante noche. En el puesto del aparcacoches, esperamos detrás de un hombre de unos sesenta años con una mujer de unos veinte. Ella llevaba un vestido ajustado rosa y unos zapatos baratos. El hombre tenía la palma de la mano en su trasero. Movía las yemas de los dedos en círculos concéntricos. No le dio propina al aparcacoches. River los miró, después a mí y sonrió. Hay pocos afrodisíacos mejores que mirar con condescendencia a otra pareja.
En el coche, nuestras rodillas se tocaron. Después, su mano tocó la mía cuando maniobré para salir del aparcamiento. Algo en su espíritu juvenil me recordó a todos los momentos previos a que ocurra algo terrible.
—Hay muchos rincones increíbles en el Cañón. Sitios geniales para escalar. He pensado en adoptar un perro, pero me preocupan los coyotes.
—¿Y las serpientes? —pregunté.
Su bici rebotó en la parte de atrás. Conducía despacio porque llevaba el maletero abierto. Lo primero que hizo fue bajar la ventanilla y sacar el codo.
—Las serpientes no son tan malas como los coyotes. Oye, ten cuidado con Leonard. Lenny. Es buen tío, pero es muy pesado.
—Vale —respondí, mientras pensaba en el miedo que la gente joven tenía a necesitar a otras personas. Conducía concentrada en las curvas, que me daban mucho miedo. Sentía como si rozara con el costado las caras de las rocas. Todavía llevaba el vestido blanco, pero me había puesto aceite de lima en el cuello y las muñecas, junto con una pulsera de oro fina de mi madre.
River me dijo que el padre de Leonard había visualizado una especie de comuna en su momento. Un búnker de la era McCarthy. Me preguntó si me había fijado en la bañera japonesa detrás de la casa de Leonard. Tiempo atrás, aquel lugar había recibido un flujo constante de mujeres bronceadas, estrellas del porno, adoradores de Satanás y los típicos amantes de la diversión. Sus enormes pechos bamboleantes flotaban en la superficie negra de la bañera.
Habló del lanzamiento de misiles en Corea del Norte. Habló de ello como los jóvenes hablan de las amenazas, con mucho compromiso político y ningún miedo a la muerte por radioactividad. River era inmortal; conocía la marca de los inmortales. Comían guisantes con wasabi y usaban la misma toalla sin lavarla durante semanas.
—Practico el estoicismo —dijo.
En la entrada, nos quedamos en el coche durante unos minutos. Me habló de Róterdam, y yo me planteé que estaría bien acostarnos, sobre todo porque pensaba en la pérdida de su padre y eso me gustaba. El problema es que cuesta mucho encontrar a alguien que te acompañe en tu pérdida. Las mismas personas que lloran en las películas ni siquiera pestañean cuando les relatas una tragedia. Te dirán que sienten mucho tu pérdida. Como si hubieras perdido mil dólares en una carrera de caballos. Como si fuera algo reemplazable. Una limosna en el diseño divino.
—A veces no sale de casa en días —comentó River sobre Leonard—. Pero mira por la ventana, así que no hagas nada que no te gustaría que la gente viera. Como tender la ropa en biquini o usar la parrilla en topless.
Me puse a imaginar con cuántas chicas se habría acostado River. Probablemente, veía mujeres desnudas varias veces a la semana. Me gustó la manera en que dijo «topless», como si no fuera nada. Había intentado explicar a otras mujeres ese sentimiento, la atracción por hombres que no buscan sexo de forma activa. La mayoría de los tíos son como cangrejos y se arrastran por ahí con las pinzas al aire.
Miré a un lado e hice lo que siempre hacía cuando me mudaba a un lugar nuevo y angosto. Imaginé un moisés junto a la cama. Lo loco y estúpido que parecería. Lo terrible que sería tener que subir y bajar las escaleras con un bebé. Lo peligroso que era todo y lo agotador que resultaría convertir un hogar así de desvencijado en un lugar seguro para un bebé. El moisés era siempre de mimbre y de color blanco, una antigualla que se tambaleaba al entrar en la habitación. Yo misma nunca había estado dentro de un moisés. Había dormido entre mis padres durante más tiempo del que se consideraba razonable. Se pasaban cigarrillos Marlboro por encima de mi cuerpecito. Recordaba el largo alcance del delgado brazo de mi madre sobre mí y sobre mi padre, bajito, pero musculoso. Él tiraba la ceniza. El cenicero siempre estaba en su lado. «Mimi», lo llamaba mi madre mientras el cigarrillo esperaba sobre mi cabeza. «Sí, Cici», respondía mi padre.
Quería contarle a Alice esos detalles antes de que la vida tal como la conocía acabase. Esa noche, soñé que ella era el Anticristo, que sería cruel e intentaría hacerme daño. Una parte de mí quería hacerle daño a ella. A veces, iba por ahí con el deseo de hacer daño a todo el mundo.
Desperté empapada en sudor a las tres de la mañana. No fue el calor lo que había interrumpido mi sueño, sino un ruido endemoniado, un tono entre el llanto de un bebé y el aullido de un perro pequeño. Sonó tan cerca que no quise encender la luz. Temía encontrar un mechón de pelaje plateado en la cama.