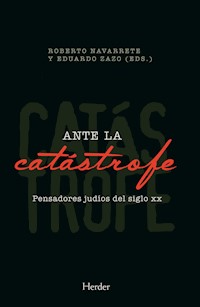
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Ante la catástrofe trata tanto de la destrucción de Europa durante la llamada "Guerra Civil Europea" (1914-1945) como de la Shoah y, en ese contexto, de la extraordinaria generación de pensadores europeos de origen judío surgida a finales del siglo XIX y que comenzó a dar sus frutos durante las primeras décadas del siglo XX. Asimismo, el propósito de este libro es ofrecer una muestra suficientemente representativa de ellos para introducirnos en algunos "momentos estelares" del pensamiento judío contemporáneo. Gracias a la magnífica labor de quienes colaboran en esta obra, se ha procurado dar cuenta y razón de las diversas tendencias y direcciones que estos pensadores siguieron: la fenomenología, la sociología y la antropología filosófica, el psicoanálisis, el neokantismo, el llamado marxismo occidental, el pensamiento jurídico-político y la filosofía política, así como la filosofía judía sensu stricto. Este volumen aspira a mantener en la memoria el recuerdo de una pérdida incalculable que supuso una catástrofe para nuestra historia intelectual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roberto Navarrete y Eduardo Zazo (eds.)
Ante la catástrofe
Pensadores judíos del siglo XX
Con textos deJesús M. Díaz Álvarez • Kilian Lavernia • José Luis VillacañasCandela Dessal • José Emilio Esteban Enguita • Pablo López ÁlvarezMarcela Vélez • Félix Duque • Nuria Sánchez MadridMiguel García-Baró • Olga Belmonte GarcíaAlejandro del Río Herrmann
Herder
Diseño de la cubierta:Gabriel Nunes
Edición digital:José Toribio Barba
© 2019, Roberto Navarrete Alonso y Eduardo Zazo Jiménez
© 2020, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN digital: 978-84-254-4376-3
1.ª edición digital, 2019
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com).
Herder
www.herdereditorial.com
Índice
INTRODUCCIÓN. El mundo de antes de ayer
Roberto Navarrete y Eduardo Zazo
I. CRISIS DE LA RAZÓN
1. Husserl: La crisis de las ciencias europeas y la quiebra de la vida racional
Jesús M. Díaz Álvarez
2. La nación tardía de Helmuth Plessner: una presentación interpretativa
Kilian Lavernia
3. Cassirer y el mito del Estado
José Luis Villacañas
4. Sigmund Freud ante el abismo de la cultura occidental
Candela Dessal
II. TEORÍA CRÍTICA
5. La primera aventura filosófica de Max Horkheimer, o del programa inicial de la teoría crítica
José Emilio Esteban Enguita
6. Democracia, poder, derecho: Franz Neumann y la tragedia de la libertad moderna
Pablo López Álvarez
7. La filosofía de Theodor W. Adorno ante la historia de la catástrofe
Marcela Vélez
8. Walter Benjamin: de las imágenes que piensan a la imagen dialéctica
Félix Duque
III. FILOSOFÍA Y JUDAÍSMO
9. El pensamiento judío en Arendt: resistir ante la destrucción de lo humano
Nuria Sánchez Madrid
10. Franz Rosenzweig: el milagro de la historia
Miguel García-Baró
11. Emmanuel Levinas y los orígenes de la barbarie
Olga Belmonte García
12. El judaísmo de Simone Weil
Alejandro del Río Herrmann
Sobre los autores
IntroducciónEl mundo de antes de ayerRoberto Navarrete y Eduardo Zazo
El siglo XX fue un siglo de catástrofes. Entre los numerosos conflictos del pasado siglo destacan dos guerras mundiales iniciadas por potencias europeas que asolaron, ante todo, aunque no solo, su propio territorio. A partir de entonces, Europa perdió la hegemonía geopolítica en el tablero mundial. La así llamada «Guerra Civil Europea» (1914-1945) constituyó una catástrofe con graves repercusiones globales, pero también específicamente europeas: la irremediable pérdida de aquello que un nostálgico y desesperado Stefan Zweig, en sus Memorias de un europeo, denominó El mundo de ayer. Pero esta catástrofe albergó dentro de sí otro daño irreparable. Nos referimos a una catástrofe que no en vano ha recibido el nombre de la Catástrofe: la Shoah o el exterminio sistemático de la población judía europea por parte de la Alemania nacionalsocialista.
El título del volumen que prologamos en estas páginas, Ante la catástrofe, quiere hacer mención tanto de la destrucción de Europa como de la propia Shoah. Por ello, su subtítulo reza Pensadores judíos del siglo XX, a pesar de que no todos estos pensadores pudieron llegar a presenciar la caída de los imperios coloniales europeos, ni a conocer la existencia de los campos de concentración y exterminio en el viejo continente —aunque previamente ya existían algunos en las colonias de varios de aquellos imperios—. Para esto habrían tenido que sobrevivir al Tercer Reich y a la Segunda Guerra Mundial, como, por lo demás, habían logrado superar con vida la Gran Guerra, incluso habiendo luchado en sus frentes de batalla. No todos lo consiguieron, e incluso alguno de ellos ni siquiera llegó a ser testigo del ascenso del nacionalsocialismo en Alemania, como fue el caso de Franz Rosenzweig. Quienes —a diferencia de Edmund Husserl, Walter Benjamin, Sigmund Freud o Simone Weil— alcanzaron la primavera de 1945, se vieron obligados en general a reflexionar sobre la génesis y la naturaleza misma de ese régimen que los había perseguido desde 1933 y que, tras haber conquistado casi toda la Europa continental, había pretendido exterminarlos por el mero hecho de haber nacido en el seno de familias judías, en su mayoría —a excepción de la de Emmanuel Levinas— por completo asimiladas y desprovistas de toda relación con el judaísmo —salvo, en especial a ojos de los criminales, la biológica—. Es el caso de Helmuth Plessner, Ernst Cassirer, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Franz L. Neumann o Hannah Arendt.
Aunque resulte palmario, debe mencionarse en este prólogo que el elenco de pensadores y pensadoras que son objeto de los doce capítulos que conforman este libro no es ni mucho menos exhaustivo. Han quedado fuera de él figuras de primer orden, de entre las cuales, y de nuevo sin ánimo de agotar el catálogo de nombres, podemos mencionar aquí a Hermann Cohen, Jacob Taubes, Gershom Scholem, Martin Buber, Karl Löwith, Leo Strauss, Rosa Luxemburg, Edith Stein, Karl Popper, Max Scheler, György Lukács, Herbert Marcuse, Karl Mannheim, Hans Jonas, Ernst Bloch, Norbert Elias, Henri Bergson, Émile Durkheim, Raymond Aron o Claude Lévi-Strauss, entre muchos otros. Cabría sin duda, como decimos, ampliar este índice con nombres quizá menos conocidos, como los de los integrantes del Círculo de Praga, quienes colaboraron en la Academia Judía Libre fundada por Rosenzweig en Frankfurt, así como todos y cada uno de los miembros del Instituto para la Investigación Social, con sede también en la ciudad a orillas del río Meno. La extraordinaria generación —tanto en términos cuantitativos como cualitativos— de pensadores europeos de origen judío, en su mayoría de habla alemana, surgida a finales del siglo XIX Y que comenzó a dar sus frutos en las primeras décadas del XX, ha impedido que el recorrido que proponemos en este volumen apure todas las posibilidades que ella ofrece.
Nuestro propósito como editores, en este sentido, ha consistido en reunir una muestra suficientemente representativa. De este modo, quienes se adentren en la lectura de esta obra tendrán, a nuestro juicio, un primer acceso a un episodio sobresaliente de la historia del pensamiento europeo. Esta y no otra es la intención del libro y de cada uno de sus capítulos: permitir una aproximación e introducción al pensamiento y la obra de algunos momentos estelares, por decirlo de nuevo con Zweig. Gracias a la magnífica labor de quienes colaboran en este libro, se ha procurado, por ello, dar cuenta y razón de sus diversas tendencias y direcciones: la fenomenología, la sociología y la antropología filosófica, el psicoanálisis, el neokantismo, el llamado marxismo occidental, el pensamiento jurídico-político y la filosofía política, así como un tipo de filosofía que, por su fuerte componente religioso, quizá deba considerarse judía —o acaso judeocristiana, a pesar de las dificultades que entraña este término— en sentido estricto.
En efecto, una de las cuestiones problematizadas de manera implícita o explícita a lo largo de este volumen es la de la vinculación de sus protagonistas, y sus respectivos sistemas de pensamiento, con el judaísmo, es decir, tanto con el pueblo judío como con la religión judía. Entre los autores estudiados en la presente obra, dicho vínculo se da de forma manifiesta tan solo en Rosenzweig y Levinas; de manera negativa o, en todo caso, muy problemática, por otro lado, en Weil, quien, a pesar de no ser bautizada más que poco antes de morir, es considerada en general una filósofa mística cristiana. En los restantes nueve pensadores judíos aquí tratados, con la excepción quizá del Freud autor de El hombre Moisés y la religión monoteísta, su condición judía fue un hecho de escasa o nula relevancia, cuando no insignificante por completo. Ni rastro de judaísmo, tanto en sentido étnico como religioso, cabe encontrar de hecho en la fenomenología de Husserl, ni en su diagnóstico de la crisis de las ciencias europeas; como tampoco en los análisis de Plessner acerca del retraso nacional de los pueblos germánicos, ni en el Cassirer del Mito del Estado, o en el heterodoxo marxismo de Horkheimer y Adorno —aunque sí hay desde luego rastros de judaísmo en Benjamin, heredados con toda probabilidad de Scholem y Rosenzweig—, menos si cabe en el pensamiento jurídico de Neumann o en la filosofía de Arendt. ¿Por qué incluirlos entonces en este volumen colectivo? ¿Acaso podemos emplear el sintagma «pensamiento judío» para referirnos a propuestas filosóficas que por su método y por su objeto difícilmente pueden ser calificadas de judías?
Influido por su tradicional y ortodoxa relación con la sinagoga, pero también por el nuevo pensamiento rosenzweiguiano, la filosofía de Levinas, como la del propio Rosenzweig, puede ser subsumida sin ninguna dificultad bajo la categoría en cuestión. El origen lituano de Levinas explica, por otra parte, su tradicionalismo, si paramos mientes en el hecho de que, a diferencia de lo ocurrido en Francia y Alemania, los judíos de la Europa oriental nunca conocieron la ilustración, como tampoco la emancipación. Weil, por su parte, desde su peculiar fe cristiana solo de forma figurada puede encajar bajo dicho rótulo.
Más complejo es el problema, es decir, la cuestión judía en la Europa de habla alemana, lugar de nacimiento del resto de autores judíos tratados en este libro. Los judíos alemanes se encontraron en una situación intermedia muy escurridiza, a diferencia de sus congéneres y contemporáneos en la Francia republicana o en la Rusia zarista. Por un lado, en Francia la emancipación política había impulsado la asimilación cultural de los judíos ya desde la Revolución y especialmente durante la Tercera República francesa, fundada en 1870 y liquidada en 1940 por el Régimen de Vichy, tras la invasión de Francia por parte de las tropas del Tercer Reich. En su gran mayoría, los intelectuales franceses de origen judío contribuyeron a la disolución de la cultura judía en favor de su identificación con los valores y las instituciones de la República, bien fueran estas académicas y científicas, como muestran los casos de Durkheim o de Aron, bien fueran políticas, como prueba por ejemplo un Léon Blum Presidente del Gobierno en la segunda mitad de los años treinta. Por otro lado, en la Rusia zarista la inexistente emancipación política de los judíos y la presencia masiva de un antisemitismo inveterado hizo que los judíos «orientales» se refugiaran en la preservación de la cultura propia, especialmente en lo concerniente a la lengua yidis, la tradición y los aspectos étnicos.
Mientras los judíos franceses pudieron recurrir al lenguaje de la «ciudadanía» del republicanismo francés para ser considerados «franceses» siempre que confinaran su «judeidad» al ámbito privado, los judíos orientales, por su parte, sabedores de que jamás llegarían a ser considerados rusos de pleno derecho, se ampararon en su especificidad étnico-cultural. Ubicados entre estos dos modelos, los judíos de la Europa de habla alemana fueron en gran parte asimilados en asuntos relativos a la cultura, llegando a constituir en ocasiones los herederos, gestores y productores más eminentes de algunas de sus parcelas, pero siguieron siendo vistos como extranjeros por una parte nada desdeñable de la población germana, encontrando enormes dificultades para acceder a cargos públicos y funcionariales. Esta combinación de asimilación cultural y exclusión política, tal como la expone Enzo Traverso en El final de la modernidad judía, resulta crucial para comprender lo que ha sido denominado «cultura judeoalemana», así como el pensamiento de los autores abordados en este libro, nacidos todos ellos en los últimos años del siglo XIX o principios del XX.
Si, además, tomamos en consideración la tan banal como ingente propaganda antisemita, un fenómeno especialmente vigoroso durante la República de Weimar y que en el seno del judaísmo condujo a la separación de las corrientes asimilacionista o liberal, por un lado, y sionista, por el otro —sin olvidar posiciones algo más complejas, como la de Rosenzweig—, resulta complicado dejar de pensar que la «judeidad» de estos alemanes judíos permaneció como un resto inasumible para esa Europa de habla alemana. Conocemos el desgraciado rumbo que tomó la situación a partir de 1933, hasta la adopción de la «Endlösung der Judenfrage», en 1942, durante la Conferencia de Wannsee.
Los pensadores judíos alemanes que centran en buena medida la atención de este libro fueron y no fueron tanto lo uno («judíos») como lo otro («alemanes») hasta la toma del poder por parte de Hitler, la penosa instauración de las leyes raciales en la Alemania nacionalsocialista y la posterior expansión hacia el resto de Europa. Desde entonces, dejaron ipso facto de ser alemanes y se convirtieron en perseguidos en razón tanto de motivos políticos, al menos en algunos casos, como ante todo por motivos étnico-biológicos en los que es muy probable que ni siquiera hubiesen reparado hasta aquellos años. Antes o después, todos se vieron abocados a la huida y lo cierto es que pudieron hacerlo con éxito, salvo el malhadado Benjamin. Mientras, Weil, que ya había luchado contra el fascismo en España, colaboró con la resistencia contra el nacionalsocialismo desde Inglaterra, si bien perdió la vida muy pronto como consecuencia de una tuberculosis. Levinas, por su parte, fue hecho cautivo en un campo de concentración cercano a la ciudad de Hannover.
La condición judía de los intelectuales judíos de habla alemana del siglo XX cuyo pensamiento nada tuvo que ver con su pertenencia al Judentum ni con la fe mosaica fue, en definitiva, de naturaleza sobrevenida. Sin embargo, dadas las que fueron sus trayectorias vitales e intelectuales, así como la importancia que tuvo para ellas la circunstancia, aun imprevista por ellos mismos, de su «judeidad», consideramos que, con todos los matices que hemos tratado de presentar, pueden ser considerados pensadores judíos del siglo XX. Asimismo, incluirlos bajo ese rótulo contribuye a no olvidar lo que no debe ser olvidado, a que no pase un pasado que no debe pasar: a mantener en la memoria el hecho de que las catástrofes del siglo XX (la de Europa y la Shoah) se llevaron por delante la vida de millones de seres humanos y quebraron una cultura y unas formas de pensamiento que en gran parte se desplazaron con el exilio, modificándose, desde la Europa de habla germana hacia los Estados Unidos de América. Se trata de la historia de una pérdida incalculable, de una catástrofe para nuestra historia intelectual.
ICRISIS DE LA RAZÓN
1. Husserl: La crisis de las ciencias europeasy la quiebra de la vida racional*Jesús M. Díaz Álvarez
A Moncho Fraga, benquerido amigo sempre na lembranza
1. A modo de introducción. Husserl y la razón práctica
La recepción de un pensador, el encasillarlo preferentemente en un ámbito u otro de la filosofía, no digamos ya su actualidad o inactualidad, son de esas cosas que, a pesar de las múltiples racionalizaciones y reconstrucciones históricas que podamos hacer de ellas, siempre están rodeadas de un cierto punto ciego que pertenece al azar o al misterio. La caprichosa Diosa Fortuna juega buenas y malas pasadas. En el caso de Husserl, no obstante el respeto venerador que el gremio filosófico otorga a uno de esos autores tenidos por difíciles e influyentes, creo que la Diosa no ha sido del todo generosa. Y su cicatería general se ha mostrado, sobre todo, en lo que respecta a la atención que el padre de la fenomenología merece como filósofo de la historia, de la cultura, de la moral o la política, en suma, como pensador de eso que mayoritariamente desde Kant denominamos razón práctica. No niego que Husserl viva ahora, incluso en este terreno, un mejor momento que hace tan solo diez años, pero todavía son muy escasos los manuales al uso de esas materias que lo tratan, si es que lo hacen, en pie de igualdad con otros. La razón estriba en que, a pesar de tales avances, las versiones generales todavía predominantes que suelen darse de su filosofía por parte de aquellos que no se dedican con cierto detenimiento a su obra, o no son especialistas en ella, siguen afirmando mayoritariamente que no hay nada más extraño que querer relacionar a Husserl con un ámbito semejante. El pensador de obras tan abstrusas como las Investigaciones lógicas, las Ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, las Meditaciones cartesianas o, incluso, La crisis de las ciencias europeas; el filósofo que hablaba de la fundamentación de la lógica y las matemáticas, de la epojé, la reducción o las esencias puras; que nos instaba a poner entre paréntesis el mundo y todas las entidades a él referidas, y a comportarnos como espectadores desinteresados, no podía tener sensibilidad para hablar de la historia, la moral, la política o la cultura y su crisis. De Husserl podría afirmarse, según esta opinión, lo mismo que Rorty dijo de Derrida en el turno de preguntas posterior a una conferencia pronunciada en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid a la que tuve la suerte de asistir. Al ser interrogado sobre la deriva ética del pensamiento derridiano, Rorty, restándole relevancia, ironizó: «Derrida no fue hecho para esas cosas». Algo parecido es lo que debió pensar Ortega y Gasset allá por el año 1941 cuando sostuvo, con pleno convencimiento y grandes dosis de «audacia interpretativa», que la primera parte de La crisis de las ciencias europeas, que versa sobre el problema de la quiebra de la racionalidad, sobre la crisis de sentido en la que está sumida la cultura europea, no había sido redactada por el propio Husserl, sino por su excepcionalmente dotado ayudante Eugen Fink. Y lo curioso y más interesante del asunto es que sobre la base de semejante cambio del sujeto redactor, Ortega insinuaba que la autoría no era del propio Husserl. Reconoce, es verdad, que el texto habría podido ser acordado en conversaciones con aquel y aprovechando ideas de sus manuscritos, pero el estilo verbal y los propios temas desarrollados nos indicarían, sin el menor asomo de duda, la mano de Fink. Tanto es así, tan ajeno a Husserl le parecía un escrito que desarrollaba asuntos relacionados con el sentido de la existencia y la dimensión práctica de la filosofía, que Ortega terminaba su argumentación señalando lo siguiente: «No solo es ese estilo distinto formalmente del de Husserl, sino que en él la fenomenología salta a lo que nunca pudo salir de ella».1 Ahora bien, que Ortega hubiera hecho estas consideraciones a principios de los años cuarenta es comprensible, dada la escasez de textos de Husserl y la naturaleza de estos. Lo que ya no parece resultar tan entendible, a estas alturas de la publicación de sus obras completas, es que el tópico se siga repitiendo sin más. A todo aquel que hoy se moleste en mirar con un cierto detenimiento esos volúmenes se le hace evidente que el padre de la fenomenología no solo no ha producido una filosofía puramente cognitiva o centrada en la razón teórica —si es que algo semejante es posible—, sino que sus intereses fundamentales, aquellos que lo han motivado a la, con frecuencia, penosa tarea de filosofar, como, por otra parte, los que han movido generalmente a todo verdadero pensador —ya sea Platón o Aristóteles, Kant, Nietzsche, Wittgenstein o el propio Ortega—, no han sido otros que los vinculados a la praxis, a la razón práctica, entendida la expresión en un sentido amplio.
Sentado esto, en las siguientes páginas voy a tratar de hacerme cargo de algunos aspectos relevantes de esa intención profunda de la fenomenología, de ese aliento práctico y vital que la recorre y le da su razón de ser. Y a pesar de que tal cosa puede apreciarse a lo largo de toda la trayectoria de Husserl, nada mejor que La crisis de las ciencias europeas para contemplarla en toda su potencia, riqueza y esplendor. Potencia, riqueza y esplendor motivados, quizá, porque en la época de su redacción y composición —con el nazismo ya instalado en el poder a pleno rendimiento—, la crisis de la racionalidad, igual que ya sucediera durante la Primera Guerra Mundial, mostraba su cara más cruda y desgarradora.2 En medio de la zozobra y la violencia, Husserl reivindicará la nueva lectura de la racionalidad operada por su fenomenología como salvación ante la crisis y encarnación de un proyecto para una mejor vida personal y comunitaria.
Muchos son los lugares de La crisis en los que está presente esta idea, pero quizá sea en su primera parte, en esas escasas diecisiete primeras páginas que leyó Ortega atentamente y que llevan por título «La crisis de las ciencias como expresión de la radical crisis vital de la humanidad europea», donde aparece con mayor contundencia y belleza el corazón práctico de su pensamiento. A ellas me ceñiré fundamentalmente en este ensayo, aunque no solo.
Voy a dividir el trabajo en cuatro partes más una coda. En la primera expondré muy brevemente el contexto sociopolítico en el que se escribe la obra, dominado ya por la violencia y la barbarie nazis. En la segunda se aborda el peculiar sentido en el que Husserl habla de crisis de las ciencias. En la tercera se desentrañarán las causas de tal crisis. En la cuarta se mostrará la propuesta husserliana para salir de semejante situación. Y en la quinta, una coda escrita muy al vuelo, diré algunas cosas tentativas y más bien incitadoras sobre Husserl y el judaísmo.
2. El contexto sociopolítico de La crisis de las ciencias europeas
Durante el período de entreguerras el problema de la crisis de Europa hizo correr ríos de tinta. Muchos intelectuales, que aglutinaban las más diversas corrientes ideológicas, estaban convencidos de que el viejo continente se enfrentaba a una quiebra no meramente política, sino civilizatoria. La Revolución de Octubre, la gran tragedia que había supuesto la Primera Guerra Mundial, así como el nada halagüeño presente de la posguerra, marcado por la inestabilidad política, económica y social, parecían confirmar la gravedad del asunto y lo acertado del diagnóstico.
En Alemania, la situación de bancarrota se vivía con mayor radicalidad que en ninguna otra nación. Muchas de sus más eminentes personalidades culturales estaban sumidas en una profunda confusión y perplejidad. El caso de Husserl resulta, a este respecto, paradigmático. El fundador de la fenomenología hablará durante este período del «terrible desmoronamiento».
Y es que los acontecimientos que siguieron a la derrota de Alemania no hicieron más que aumentar la conciencia de crisis que ya se había manifestado ampliamente durante el conflicto y aun con anterioridad. La República de Weimar, incapaz de controlar y estabilizar la situación del país, no logró impedir el acceso al poder de los nacionalsocialistas. En enero de 1933, Hitler es nombrado canciller, en marzo disuelve definitivamente el Parlamento e inicia el período dictatorial del Tercer Reich, uno de cuyos puntos fundamentales de preocupación será la solución de lo que los nazis llamaron la «cuestión judía».3
En este contexto de quiebra social y cultural, de triunfo de la barbarie y la violencia, que entroniza la razón de la fuerza en vez de la fuerza de la razón, es en el que hay que leer Lacrisis de las ciencias europeas, en particular, esa primera parte que, de un modo gráfico y acertado, se ha rotulado como el «testamento político de Husserl».4
Se efectúa allí una defensa apasionada de la racionalidad, de la actitud teórica, en suma, de la cultura europea en cuanto proyecto de convivencia humana. Frente a ella se situará lo que Husserl denominó formas degeneradas de la razón. Estas, en cuanto visiones unilaterales de la racionalidad, acaban por destruir la propia razón y la cultura conformada en torno suyo, conduciendo, así, paradójicamente, a las más altas cotas de alienación y deshumanización de un modo sumamente «racional». Desde este marco reflexivo, no es una exageración decir, más allá de la literalidad del propio Husserl, que tal «racionalidad destructiva» sería llevada hasta sus grados más altos de perfección en la lógica inherente a los campos de concentración nazis. Como muy elocuentemente ha apuntado el erudito italiano Eugenio Garin:
Resulta ejemplar el citado caso de la batalla de Husserl contra la alienación «cientificista» y la deshumanización tecnológica, y la resonancia que tuvieron sus palabras en Viena y Praga en el 35, cuando las «Leyes de Núremberg» sancionaban las discriminaciones raciales, y en vísperas del Anschluss. La palabra del viejo filósofo resonó en aquel momento como una defensa del hombre frente a la «racionalidad» nazi, cuyo uso de la ciencia y de la técnica llegaría a los campos de exterminio «científico» y prepararía la guerra nuclear.5
A la luz de lo dicho, creo que se hace evidente el trasfondo eminentemente ético-político de las reflexiones husserlianas de esta época. Si no se repara en tal cosa, corremos el riesgo de malinterpretar este texto genial, quedándonos solo con motivos aislados de mayor o menor relevancia que, sin embargo, pierden toda su fuerza y su significado al no ser vistos desde esta perspectiva.
Con La crisis estamos, en definitiva, ante la mostración, por parte de Husserl, de lo que en otro lugar he llamado «la función práctica de la fenomenología».6 Función práctica que, como ya señalé líneas atrás, queda emblemáticamente recogida en esas diecisiete páginas iniciales que componen su primera parte y de las que paso a ocuparme a continuación.
3. ¿Crisis de las ciencias?
En el parágrafo primero, comienza Husserl su gran obra de madurez preguntándose si es pertinente hablar de una crisis de las ciencias teniendo en cuenta los últimos éxitos alcanzados por estas tanto en el plano teórico como en el práctico. Y es que cuando usualmente nos referimos a que una ciencia está en crisis queremos decir que su cientificidad se ha tornado problemática o, lo que es lo mismo, que internamente, en su método y, correlativamente, en la obtención de resultados, hay dificultades. Sin embargo, estamos lejos de poder achacar una cosa semejante, no ya a las ciencias físico-matemáticas, sino también a las del espíritu.
Tenemos, pues, que para el fundador de la fenomenología las ciencias, en sus dos variantes y desde el punto de vista de su propia cientificidad, no están en crisis. Pero, dirá Husserl:
Quizá desde otra perspectiva, o sea, partiendo de las quejas generales sobre la crisis de nuestra cultura y del papel aquí atribuido a las ciencias, se nos manifiesten los motivos para someter el carácter científico de todas las ciencias a una seria y muy necesaria crítica, sin renunciar por eso al sentido primero de su cientificidad, inatacable en la legitimidad de sus resultados metódicos.7
Para ver esta otra perspectiva es necesario remontarse a la cosmovisión reinante en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX. En ella imperaban hegemónicamente las ciencias positivas, para las que no existe otra cosa que los hechos y las relaciones causales entre ellos. Esta manera de ver el mundo supuso para el padre de la fenomenología un alejamiento de aquellas preguntas últimas que son decisivas para una verdadera humanidad, de aquellas preguntas relativas al sentido o sinsentido y que son las que se hacen más apremiantes en tiempos difíciles. El porqué lo expresa Husserl magistralmente en una frase que resume toda su obra: «Ciencias de meros hechos hacen hombres de meros hechos»;8 es decir, si los humanos, en virtud del dominio de las ciencias positivas, no creen que en el mundo haya otra cosa que hechos, ellos mismos no pueden ser más que «meros hechos». Pero el considerar a los seres humanos como meros hechos conduce a la eliminación de la esfera racional-normativa en su sentido fuerte, la cual es la responsable última del significado que damos a nuestras acciones. Veámoslo.
La verdad científico-positiva, caracterizada por su objetividad, es básicamente comprobación de lo que el mundo es, es decir, verificación de hechos mundanos. Desde esta perspectiva, el humano, en tanto que pertenece al mundo, es también un hecho y como tal debe ser tratado si queremos realizar un estudio riguroso y científico acerca de él. Pero las implicaciones que se derivan de considerar al humano como un hecho se manifiestan en toda su contundencia si echamos una breve ojeada a lo que esto supone en las ciencias del espíritu o ciencias humanas. Y lo que supone es «que el investigador excluya cuidadosamente toda toma de posición valorativa, todo preguntar por la razón y sinrazón de la humanidad y de sus formas culturales».9 Desde una óptica positivista estábamos abocados a ello. Si el humano es un hecho y solamente un hecho, eliminamos de él cualquier posibilidad de enfocarlo como un ser racional detentador de principios inviolables, universales y necesarios, que es capaz de dar razón de sí mismo y de su proyecto vital, porque pertenece a la propia esencia del hecho de ser contingente poder ser de otra manera y, por lo tanto, no tener en sí mismo su razón. Expresado de otra forma, a juicio de Husserl, cuando hablamos puramente de hechos, la racionalidad en cuanto tal —como legalidad fundante y justificadora— termina por esfumarse. En la pura cientificidad fáctica, y aun en la vinculada a aquellas ciencias, las del espíritu, cuyo punto de referencia es el ser humano, no tienen cabida preguntas por la razón o sinrazón de la humanidad, por el sentido y el sinsentido de la existencia. Como señala el autor de La crisis:
Todas estas preguntas «metafísicas», tomadas ampliamente —llamadas por lo general cuestiones específicamente filosóficas—, sobrepasan el mundo como universo de meros hechos. Lo sobrepasan justamente como preguntas que plantean la idea de razón. Y todas exigen una dignidad superior frente a las preguntas de hecho, que también les están subordinadas en el orden de las preguntas.10
Pero si esto es así, las ciencias, con todo su elenco de conocimientos práctico-técnicos, no tienen, en última instancia, nada que decir a los humanos sobre cómo han de entenderse a sí mismos o sobre cómo deben orientar su vida. En la comprensión husserliana, desde la óptica positivista, las ciencias han perdido, por lo tanto, su significado para el ser humano. Es aquí donde se puede hablar con toda legitimidad de crisis de las ciencias, teniendo en cuenta el papel rector que ellas habían venido jugando desde la Modernidad y, muy particularmente, en la cosmovisión triunfante en el siglo XIX.
Sin embargo, no siempre las cuestiones específicamente humanas, aquellas que afectan a la racionalidad, estuvieron proscritas de las ciencias, no siempre entendieron estas su exigencia de verdad rigurosamente fundada como pura objetividad fáctica. Cuando ello no sucedía, «la ciencia pudo todavía reivindicar una significación para la humanidad europea, que desde el Renacimiento venía plasmándose totalmente de nuevo, y aún, como sabemos, pudo reclamar el papel rector para la nueva configuración».11
El Renacimiento, como es frecuentemente reconocido, supuso, según la narración husserliana, un cambio revolucionario con respecto al orden medieval. Mirando de nuevo a la Grecia clásica, intentó reproducir aquella manera filosófica de vivir, aquella cultura filosófica consistente en despojarse de las ataduras del mito y la tradición y en llevar, correlativamente, una existencia conforme a la theoría. Se trataba, después del paréntesis medieval, de reconvertirse a la filosofía y de conformar el mundo humano desde una razón libre.
¿Y qué papel desempeñaban aquí las ciencias? El mismo que asumían en la Antigüedad clásica. En el Renacimiento, y aún en los primeros siglos de la época moderna, las ciencias se concebían como ramas dependientes de una única filosofía, de una ciencia omnicomprensiva que abarcaba la totalidad de lo que es y de la que aquellas recibían su sentido. El sistema cartesiano fue el paradigma por excelencia de este modo de entender la filosofía y la ciencia, pretendiendo con ello edificar un saber que acumulase progresivamente un conjunto de verdades definitivas que, creciendo infinitamente, solventasen los problemas humanos en todos los órdenes. Este intento de un saber totalizador permaneció como una seña de identidad para toda la nueva etapa filosófica que ahora se inauguraba:
En una ampliación audaz y aun exagerada del sentido de la universalidad, que comienza ya con Descartes, esta nueva filosofía pretende nada menos que abrazar, en una forma rigurosamente científica y en la unidad de un sistema teórico, absolutamente todas las preguntas significativas, por medio de un método apodícticamente evidente, y en un progreso infinito pero racionalmente ordenado de la investigación. Un edificio único de verdades definitivas y teóricamente trabadas, creciendo hacia el infinito, de generación en generación, debía pues responder a todos los problemas imaginables: problemas de hecho y problemas de razón, problemas de la temporalidad y de la eternidad.12
Tenemos, pues, que tanto en Grecia como en los albores de la Modernidad, filosofía y ciencia formaban un todo orgánico presidido por un mismo ideal de sentido. Las ciencias, en cuanto ramas de la filosofía, tenían, valga la redundancia, un sentido filosófico y no eran ajenas a los problemas de la razón. Ambas sustentaban conjuntamente la pretensión de una cultura filosófica.
Según cuenta Husserl, todavía en el siglo XVIII se mantuvo esta idea unitaria de la filosofía y la ciencia. Se confiaba aún en la relación de todo saber con una idea totalizadora de racionalidad que bajo el nombre de filosofía iluminaría todas las oscuridades que amenazaban e intimidaban a los humanos. Sin embargo, la razón moderna no pudo mantener la fe en ese ideal de una filosofía universal y, por consiguiente, en el alcance de su nuevo método. Este operaba éxitos indudables en las ciencias particulares, pero en la metafísica, es decir, en lo concerniente a los problemas verdaderamente filosóficos, aunque en principio no faltaron comienzos prometedores, el fracaso fue estrepitoso. Como consecuencia, esa filosofía primera, totalizadora y fundante que hacía que los asuntos metafísicos permanecieran ligados también a las ciencias, se volvió un problema para sí misma y comenzó un cuestionamiento interno sobre sus posibilidades, sobre su capacidad para abordar los temas vinculados a la propia razón.
En cuanto a las ciencias positivas, se mantenían inatacables en sus resultados, pero las sospechas sobre las posibilidades de la metafísica no podían dejar de afectarlas en un aspecto de vital importancia. En efecto, vimos hace un momento cómo el ideal de filosofía universal, fundado en Grecia y refundado en el Renacimiento, implicaba la unidad de la filosofía y las ciencias. Estas, en cuanto ramas de aquella, recibían su sentido de la filosofía concebida como ciencia primera. Eso hacía que las ciencias tuvieran todavía sentido para el humano, que no fueran ajenas a los problemas metafísicos. Pero si ahora comprobamos que la instancia que les confería su significado ha entrado en crisis, es evidente que las ciencias van a estar aquejadas igualmente de una crisis que, es cierto, no afecta a sus resultados, pero quebranta totalmente el significado profundo de su verdad, que no es otro que su significado filosófico. En este sentido, podemos concluir que la crisis que afecta a las ciencias no es algo distinto de la crisis que afecta a la filosofía y a su ideal de vida según la razón, tan espléndidamente mostrado en los anhelos de la Ilustración.
Haciendo un breve balance de lo obtenido hasta este momento tenemos que, por un lado, las ciencias padecen, según Husserl, una crisis de sentido o, lo que es lo mismo, no tienen nada que decir a los humanos sobre los problemas que más les importan. Esa crisis se debe a que, por lo menos a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la cosmovisión dominante fue el positivismo, que basaba toda su fuerza en los argumentos fácticos, rechazando como carentes de sentido los de cualquier otra naturaleza. Las ciencias, ejes de esta cosmovisión, eran aquí meras ciencias de hechos, lo que las imposibilitaba para ir más allá de estos hacia los problemas vinculados a la razón, los específicamente humanos. De ahí ese no poder dar respuestas, esa carencia de sentido para los asuntos verdaderamente cruciales. Las ciencias de hechos, en suma, nos convertían en meros facta, negándonos aquello que desde el punto de vista husserliano nos sitúa por encima de las meras cosas y la pura animalidad: la racionalidad.
Sabemos, por otra parte, que no siempre las ciencias carecieron de tal sentido, es decir, no siempre fueron meras ciencias de puros hechos en las que las preguntas por la razón no tenían cabida. Eso ocurría cuando tenían un sentido filosófico, cuando no había escisión entre ciencia y filosofía y aquellas eran contempladas como ramas del tronco filosófico. La fundación originaria de la filosofía, allá en la Grecia de los siglos VI y V a.C., y su refundación, llevada a cabo en los inicios de la Modernidad (Renacimiento), son un claro exponente de este sentido filosófico de las ciencias. Sin embargo, pudimos observar a su vez que, aunque en el siglo XVIII se mantuvo la fe en un saber unitario, esa fe terminó por quebrarse, entrando la filosofía en una profunda crisis que fue también la de las ciencias, en tanto que su significado dependía de aquella. La evolución posterior llevó a que las ciencias, abandonadas a su propia suerte, se transformasen en meras ciencias de hechos y negasen legitimidad a cualquier otro tipo de manifestación de la razón. Con ello estamos de nuevo al principio de este balance, en el siglo XIX y en la cosmovisión positivista. Como conclusión, podemos decir, por lo tanto, que es la quiebra de la propia filosofía, de esa idea de filosofía totalizadora, universal y primera la que conduce a la cosmovisión positivista, a las ciencias de hechos del siglo XIX y a la crisis de sentido que le es aneja.
No sabemos, sin embargo, por qué se produce la crisis de la filosofía, qué hace entrar en descomposición su ideal de un saber unificado y totalizador basado en la razón. Dedico la siguiente parte del ensayo a explicar someramente la posición husserliana a este respecto.
4. La crisis de la filosofía. Los males de una razón naturalizada
Líneas atrás señalé que el nuevo método de la filosofía moderna operaba avances indudables en las ciencias particulares, pero en la metafísica —designación de aquello que representaban las preguntas filosóficas por excelencia—, después de unos inicios prometedores, el fracaso fue estrepitoso, siendo a partir de aquí cuando decae la confianza en una filosofía universal. Y de ahí podemos extraer una importante conclusión: a juicio de Husserl, fue el propio método filosófico, la propia filosofía en su reconfiguración moderna la que propició, por una parte, un despegue, un crecimiento sin parangón de las ciencias. Por otra parte, sin embargo, esa misma filosofía y ese método serán también los que favorezcan paradójicamente el estancamiento y posterior disolución de la misma filosofía como saber fundante. Expresado de otra manera: la crisis e impotencia de la filosofía, y su correlato en las ciencias, se produjo por algo que anidaba en la propia filosofía, en su propio método racional. Es decir, la propia razón, tal y como fue desarrollada en la Modernidad, llevaba en sí misma el germen de su destrucción.
Pero ¿cuál es ese germen? Voy a adelantar la solución y entrar luego en algunos detalles. El germen es el objetivismo que se configura en los diversos tipos de naturalismo, de naturalización de la conciencia o de la razón. La razón moderna —y no solo la moderna, la antigua también, por lo menos en sus comienzos y manifestaciones iniciales— fue una razón, al decir de Husserl, «ingenuamente objetivista». Ello explica por qué generó un éxito tan enorme en las ciencias y, a la par, la bancarrota de sí misma en cuanto razón. Como razón trascendía los hechos; como razón objetivista no podía salir de ellos.
Pero veamos esto de un modo más pausado. Para ello me voy a salir momentáneamente del marco de la primera parte de La crisis y acercarme a algunas páginas especialmente clarificadoras de la Conferencia deViena. Volvemos con ellas a Grecia, donde aparece por primera vez esta razón cosificada, y al humano prefilosófico que se caracterizaba por estar vuelto hacia el mundo en todos sus actos y preocupaciones. Para este humano su esfera de vida y de actuación era el mundo circundante, un mundo particular como cualquier otro, con sus dioses, sus costumbres y tradiciones. Pues bien, la actitud teórica que inicia la filosofía, la grandeza de los griegos, arranca precisamente de la percepción de que no todas las concepciones del mundo, incluida la suya propia, pueden ser simultáneamente verdad, de que debe haber algo así como un mundo uno verdadero y transcultural, objetivamente describible, frente sus múltiples, y muchas veces enfrentadas, representaciones. En palabras del propio Husserl:
La filosofía ve en el mundo el universo de lo existente, y el mundo se convierte en el mundo objetivo frente a las representaciones del mundo, que cambia según la nacionalidad y los sujetos individuales; la verdad se convierte, pues, en verdad objetiva. Así comienza la filosofía como cosmología, dirigida primeramente, como es obvio, en su interés teórico, a la naturaleza corpórea porque precisamente todo lo dado espacio-temporalmente tiene, de todos modos, por lo menos en su base, la fórmula existencial de lo corpóreo.13
Dentro de este marco, muy pronto se da en la filosofía griega un acontecimiento de enorme trascendencia: la superación de la finitud de la naturaleza gracias al descubrimiento, operado por las matemáticas, de la infinitud del mundo ideal que se eleva por encima de las limitaciones del mundo físico-corporal. Es decir, el mundo, la naturaleza se objetiva matemáticamente y esto se convertirá para todos los tiempos posteriores en el norte de las ciencias.
La repercusión de semejante «éxito embriagador» en la esfera del espíritu no se hizo esperar. Todo lo espiritual-racional apareció como un trasunto de la corporeidad física, por lo que fue muy sencillo trasponerle el modo de pensar científico-natural. Así, en esta mirada inicial efectuada por la filosofía griega, el humano apareció también como una realidad meramente material y corporal, y su vida psíquica, aquella que para Husserl lo define y en cuyo centro se sitúa la capacidad racional, fue caracterizada igualmente de forma psicofísica. En suma, todo, incluido el ser humano, devenía naturaleza objetiva. Todo quedaba homogeneizado como un universo dividido en objetos particulares, completamente iguales entre sí, que se determinan causalmente los unos a los otros. A juicio de Husserl, Demócrito fue el primero en dar expresión filosófica a este materialismo determinista.
Una vez establecidos los inicios de la razón cosificada, demos un salto a la llamada época moderna y veremos un panorama bastante similar al contemplado hace unos momentos. En la Modernidad las ciencias físico-matemáticas se encuentran en pleno apogeo. Su método parece conducirlas de éxito en éxito, y en un progreso continuo, por el recto camino de la razón. En este contexto, la filosofía acoge con vivo entusiasmo la tarea infinita de un conocimiento matemático de lo ente, el único que se había revelado seguro. En la naturaleza, la razón había mostrado ya su poder y si, como dijo Descartes, «así como el sol es el único sol que ilumina y calienta todas las cosas, así también la razón es la única razón», entonces el método científico-natural debía descubrir, a su vez, los secretos del espíritu. Esto suponía, sin embargo, su objetivación, su naturalización, o como dije al hablar de este fenómeno en Grecia, la sobreposición de lo espiritual a la corporeidad física. En la Modernidad, se piensa, en definitiva, que el espíritu tiene una existencia real, objetiva en el mundo, en tanto que está asentada y basada en lo corpóreo. A juicio de Husserl, fue precisamente este enfoque naturalista de la razón el que la incapacitó para dar cuenta de la vida racional, es decir, de la vida del espíritu. El porqué ya lo sabemos: hechos (lo propio de las ciencias) y razón (lo propio del espíritu) no están en el mismo plano; desde los meros hechos no puede darse cuenta de la dimensión normativo-racional del ser humano.
Según la perspectiva husserliana, con la Modernidad asistimos, por lo tanto, al nacimiento de una racionalidad que, si bien en sus comienzos pretendió llevar a cabo el ideal de una filosofía universal capaz de realizar de una vez por todas el sueño griego de una cultura racional, su posterior desarrollo la condujo a la disolución de ese mismo ideal arrastrando a toda la cultura europea a una crisis de gravísimas consecuencias, porque:
El escepticismo con respecto a la posibilidad de una metafísica, el desmoronamiento de la fe en una filosofía universal como conductora del hombre nuevo, significa precisamente el derrumbe de la fe en la «razón», entendida como la episteme que los antiguos oponían a la doxa. Ella es la que últimamente da sentido a todo lo que supuestamente es, a todas las cosas, valores, fines, o sea, lo que les da su relación normativa con aquello que desde los comienzos de la filosofía designa la palabra «verdad» —verdad en sí— y correlativamente el término «ser». Con ello cae también la fe en una razón «absoluta», de la que el mundo deriva su sentido, la fe en el sentido de la historia, en el sentido de la humanidad, en su libertad, es decir, en la capacidad y posibilidad del hombre de conferir a su existencia humana, individual y general un sentido racional.14
Y es que la disolución de la racionalidad a manos del positivismo no es un problema que se quede encerrado sin más en los contornos de la epistemología y de la ontología. A este respecto conviene volver a recordar que cuando Husserl habla de epistemología u ontología a partir de la Primera Guerra Mundial, y más todavía en 1934 y 1935, el marco referencial en el que estos problemas se sitúan es Europa como cultura filosófica, como único proyecto de vida racional por medio del que es posible alcanzar una humanidad auténtica en tiempos sombríos o de zozobra. En ese contexto, las implicaciones prácticas de la ontología y la epistemología, que el pensador alemán comenzó a percibir muy tempranamente,15 son totalmente explícitas; de ahí que la quiebra de la razón sea ahora no solamente un problema teórico que afecta a una serie de disciplinas, sino también, y principalmente, un problema práctico de enorme magnitud en el que el humano y la sociedad se juegan su destino.
Fue justamente esto lo que manifiesta de un modo contundente la crisis de las ciencias. Tal crisis muestra, en la óptica husserliana, la incapacidad de una cultura, dominada por un espíritu cientificista, para abordar aquellos problemas últimos verdaderamente importantes para el ser humano. Y ello ocurre no por casualidad, pues la cosmovisión positivista inaugurada en el siglo XIX, y que se propaga en los inicios del XX, es la expresión última y más depurada de la racionalidad objetivista que toma cuerpo en la Modernidad.16
5. La salida de la crisis. La recuperación de la filosofía como racionalidad universal
Al hilo de las reflexiones que hemos venido efectuando, tenemos que:
La crisis de las ciencias es una crisis de su capacidad para dar sentido y como tal un trasunto de la bancarrota en la que está sumida la humanidad.Esa crisis es fruto de una quiebra de la filosofía moderna y de su consiguiente fe en la razón.Semejante quiebra se debe a que la propia forma evolutiva que tomó la ratio en la Modernidad la convirtió en una razón «ingenuamente objetivista», en una razón cosificada.Estos conocimientos nos proporcionan una radiografía de la crisis que padece Europa y un diagnóstico de esta. Pero falta todavía, siguiendo la metáfora clínica no pocas veces empleada por Husserl, un tratamiento que posibilite la curación, la salida de la crisis. Aquí la fenomenología vuelve a hacer una apuesta por la razón. El único modo de solucionar la crisis es restaurar la fe en la racionalidad, resucitar de nuevo el ideal de Europa como cultura filosófica, aquel que un día naciera en Grecia y que fue recuperado por la Modernidad con la intención de llevar a la humanidad a su verdadera plenitud.
Sin embargo, una vez establecida la genealogía de la crisis, una vez determinadas las causas de esta, ya no es tan sencillo hacer, sin más, una reivindicación de la razón. En efecto, es conocido que ya desde sus inicios la racionalidad filosófica presenta una cierta tendencia hacia el naturalismo (Demócrito) y que esta tendencia es la que triunfa en la Modernidad causando la crisis en la que estamos inmersos. Parece, pues, que la razón con la que confiábamos en realizar la utopía está, de una u otra forma, ligada indisolublemente al naturalismo que nos destruye. Ante semejante paradoja, ¿cómo reivindicar una salida a la crisis a través de la razón? Como dice Husserl muy lúcidamente:
¿No es una rehabilitación precisamente en nuestro tiempo muy poco oportuna del racionalismo, de la rebuscada ilustración, del intelectualismo que se pierde en teorías divorciadas de la realidad, con sus consecuencias necesariamente desastrosas, de la huera manía cultural, del esnobismo intelectualista? ¿No significa esto querer volver al error fatal de que la ciencia hace sabio al hombre, que la ciencia está llamada a crear una genuina humanidad feliz y dueña de su destino? ¿Quién tomará aún en serio hoy en día tales pensamientos? [Husserl, como vemos, no obvia estas trascendentales preguntas, respondiéndolas del siguiente modo] [...] También yo estoy convencido de que la crisis europea radica en una aberración del racionalismo. Mas esto no autoriza a creer que la racionalidad como tal es perjudicial o que en la totalidad de la existencia humana solo posee una significación subalterna [porque] [...] la razón del fracaso de una cultura racional no se halla, empero —como ya he dicho—, en la esencia del mismo racionalismo, sino únicamente en su «enajenamiento», en su absorción dentro del naturalismo y el objetivismo.17
Esto hace que para Husserl sea ahora más necesario que nunca reivindicar la razón, llevarla a una plena autoconciencia, a una completa autocomprensión de todas sus posibilidades que la libre de cualquier interpretación sesgada. Estaríamos, así, en el camino de retomar el proyecto de una cultura racional, de reclamar otra vez la necesidad de Europa como única vía hacia el desenvolvimiento de una humanidad auténtica cuya aspiración es configurar una vida desde la razón y la responsabilidad.
La reivindicación fenomenológica de una razón plena y, sobre todo, su intento de sacarla a la luz, del que forma parte todo lo que he dicho aquí sobre el nacimiento de la razón —sus pretensiones iniciales, su enajenación naturalista, etc.—, no es, por lo tanto, un simple ejercicio teórico-cognoscitivo, sino que se ventila con ello algo de vital importancia. Se decide, a juicio del pensador alemán:
Si el telos inherente a la humanidad europea desde el nacimiento de la filosofía griega, de querer ser una humanidad desde la razón filosófica y solo poder serlo en cuanto tal —en el movimiento infinito de la razón latente a la razón manifiesta y en la tendencia infinita de la autonormación por esta verdad y autenticidad humanas— es una mera ilusión histórico-fáctica, un logro casual de una humanidad casual, en medio de humanidades e historicidades totalmente diferentes; o si más bien lo que por primera vez irrumpió con la humanidad griega es lo que como entelequia está esencialmente incluido en la humanidad en cuanto tal.18
Es decir, se decide la posibilidad de fundamentar racionalmente la existencia humana.
Ante la capital importancia de este hecho no es de extrañar la insistencia de Husserl, a partir de la Primera Guerra Mundial, en reivindicar a Europa como cultura filosófica, como forma de vida cuyo ideal de estar en el mundo de acuerdo con una razón libre y autónoma representa el surgimiento de una nueva etapa en la historia de la humanidad.
Es verdad que como todo aquello que nace, esta nueva etapa, la etapa filosófica, está sometida a una serie de condiciones fácticas; ella misma, incluso, es un hecho, en tanto que emerge en un lugar determinado, en un tiempo determinado, etc. Sin embargo, es un hecho que se trascendería a sí mismo en lo que se refiere a su propia facticidad, tanto respecto de lo que lo antecede como respecto de lo que lo sigue.
Europa, por lo tanto, y Husserl no se cansará de proclamarlo, no es una mera ilusión histórico-fáctica, una adquisición accidental entre otras posibles que tienen con respecto a ella un grado de legitimidad semejante; no es un tipo antropológico más. Muy al contrario, en Grecia hace eclosión una nueva forma de ver el mundo, una racionalidad que es y ha de convertirse en el telos de la humanidad, en el ideal de toda comunidad humana de bien.19 Es más, ella es lo que define al ser humano como ser humano, pertenezca este a una raza o a otra, a una nación u otra. Si la humanidad quiere hacerse plenamente tal y no sucumbir a la barbarie debe, según el fundador de la fenomenología, asumir sin ambages y de un modo pleno el kairos racional-normativo que desvela la filosofía en la historia.
Tal cosa reivindicaba el supuestamente apolítico Husserl en 1935 en medio del acoso nazi y del olvido hostil de algunos de sus más grandes discípulos. Tardaría tres años más en morir y, como dice bella y sentidamente Miguel García-Baró, «solo la piedad de la muerte lo libró de compartir el fuego del Holocausto».20 Quizá su reivindicación heroica de la razón y de Europa como telos de la humanidad sea inactual. Como poco se puede decir de ellas que no están de moda. Pero yo, que en estos momentos de mi vida me siento alejado también de esa visión totalizante y fundacionalista de la filosofía, pienso igualmente que no deberíamos dejar caer en saco roto tales tesis ni dejar de medirnos con ellas. No en vano era el antídoto contra la barbarie de uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos viviendo en la que probablemente haya sido la época más bárbara de toda la historia de la humanidad.21
6. Coda incierta. Husserl y el judaísmo
Si uno rastrea la ya inabarcable bibliografía husserliana y trata de buscar textos sobre Husserl y el judaísmo es bien poco lo que se encuentra. Por ejemplo, en dos de los mejores diccionarios dedicados a explorar monográficamente sus conceptos, temas y obras fundamentales, los escritos por John J. Drummond y por Dermot Moran —junto a Joseph Cohen—,22 no hay ninguna entrada bajo ese nombre o cualquier otro similar que pudiera abarcarlo. Asimismo, las referencias al judaísmo o a algo que tenga que ver con él en ambas publicaciones son muy escasas y están relacionadas prácticamente en su totalidad con los grandes problemas y sinsabores biográfico-personales producidos por su repentina y nueva condición de «judío» en un Estado colonizado por el nazismo y las leyes raciales de Núremberg. Y lo mismo sucede en las mejores y más recomendadas introducciones a su pensamiento en los idiomas más usuales. Ante semejante constatación, caben al menos dos posibilidades. O los estudiosos de la obra de Husserl no han sabido hasta ahora afinar bien el ojo con respecto a este asunto o verdaderamente las relaciones entre el judaísmo y el fundador de la fenomenología, entre la religión de Abraham —y su tradición cultural— y su filosofía fenomenológica son meramente episódicas o externas. Sobre ello volveremos al final.
La «historia oficial» del «judaísmo de Husserl» se corresponde mayoritariamente, como ya señalé en la nota dos, con lo que allí designé como «judaísmo sobrevenido». Tal judaísmo acaece por medio de un etiquetado «externo» que, al menos en un principio, resulta extraño y ajeno a la vivencia íntima de los propios sujetos así designados. En el caso de nuestro pensador, como en el de tantos otros judíos alemanes asimilados cultural y religiosamente desde hacía una o varias generaciones, es el nacionalsocialismo el que les otorga —sorpresivamente para ellos— la condición de tales y les hace reparar en la singularidad ahora vitalmente decisiva de sus propios orígenes, negándoles, simultáneamente, su condición de alemanes. En este sentido, el hijo de una familia de clase media de judíos asimilados y no religiosos, convertido al cristianismo luterano con 27 años, casado al año siguiente con otra judía convertida también al cristianismo, cuyo hijo más joven, Wolfgang, había sido primero seriamente herido y más tarde muerto en combate en Verdún; el hombre a quien el Ministerio de Cultura, en 1915, había concedido el honor de llamarlo a ocupar la cátedra del eminente y muy respetado Heinrich Rickert en Friburgo y cuya fenomenología era vista por muchos contemporáneos suyos como la decantación más rotunda, profunda y novedosa de la «filosofía alemana» del momento, tuvo que sentirse absolutamente perturbado y desorientado cuando a partir de enero de 1933 el Partido Nacional Socialista empieza a plasmar legalmente su programa con diferentes decretos en los que se prohíbe primeramente el acceso a la función pública a los ahora tenidos por no arios, expulsando también de ella a aquellos que estaban ya en ejercicio. Lo mismo tuvo que ocurrirle cuando en 1935 se legaliza abiertamente el racismo con las Leyes de Núremberg y sus derivados.
Las consecuencias de todos estos acontecimientos para Husserl y su familia son devastadoras. Al «nuevo judío» se le prohíbe enseñar y publicar, se le retira su condición de profesor emérito, se le impone el uso de la estrella amarilla y, por último, se le quita la nacionalidad alemana. Y todo ello en medio de la indiferencia o cobardía de la mayoría de sus colegas y antiguos discípulos «arios» —particularmente los de su universidad friburguesa—,23 excepción hecha del fiel asistente hasta el final Eugen Fink y de su también antiguo alumno y colaborador Ludwig Landgrebe, por aquel entonces profesor ya en la Universidad de Praga.
En una carta a su amigo Dietrich Mahnke, fechada en los inicios de la sucesión de acontecimientos que acabo de narrar —el 4 de mayo de 1933—, nos confirma Husserl esa perturbadora y dolorida perplejidad:
Finalmente, en mi vejez, he tenido que experimentar algo que nunca hubiera considerado posible: el levantamiento de un gueto espiritual al que yo [...] con mis hijos (y todos sus descendientes) debo ser empujado. Ya [...] no tenemos el derecho de llamarnos alemanes; nuestro trabajo espiritual ya no debe incluirse en la historia cultural alemana. Solo con la marca del «judío»... deben [debemos] seguir viviendo en cuanto veneno del que los espíritus alemanes deben protegerse y que tiene que ser exterminado.24
En otra misiva a Landgrebe, fechada en septiembre de 1935, califica las leyes de Núremberg de «bomba». Y, en efecto, no es una exageración decir que tales leyes suponían la destrucción fáctica no solo de su nacionalidad —con todas las repercusiones que eso acarreaba—, sino, como terminamos de ver, de su mundo, de la vida, de su identidad y, en medio de ella, de la percepción compartida hasta el momento de ser uno de los grandes representantes de lo mejor de la cultura alemana. Y el reverso de esta destrucción tenía la insospechada cara de convertirlo, también de repente, en un judío que había hecho una obra que debía enmarcarse en esa tradición. A este respecto, se escriben incluso varios trabajos en los que se trata de mostrar que Husserl, «igual que Filón de Alejandría y Hermann Cohen, había “talmudizado” el mundo de las ideas del “ario” Platón».25





























