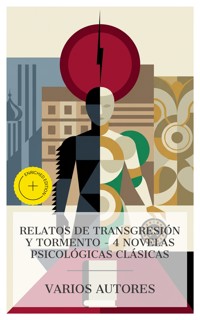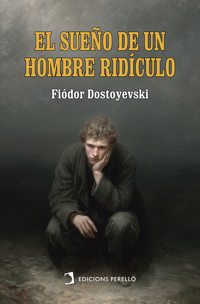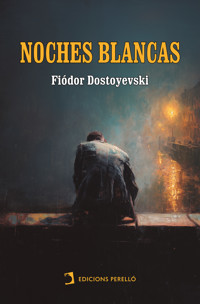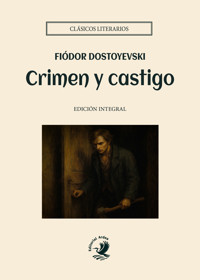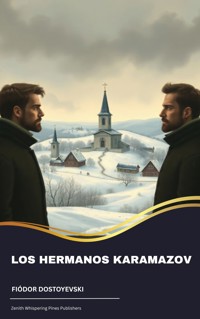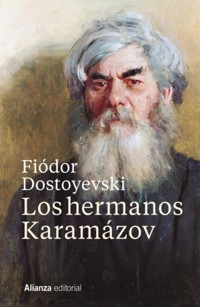Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Dostoyevski
- Sprache: Spanisch
Los Apuntes del subsuelo son una obra singular que reviste especial atractivo para el lector contemporáneo, pues constituye una de las primeras incursiones de la literatura en el dominio del individuo, en esa corriente de la conciencia con la que habría de familiarizarnos tanto el psicoanálisis como la literatura posterior. Fiódor Dostoyevski (1821-1881) realiza así, en estas páginas, y a través del turbio narrador paralizado por el tedio, una vivisección del que empieza a ser el hombre moderno, el individuo que, descendiente del romanticismo y del racionalismo, se rebela contra ellos dispuesto a ejercer su libre albedrío aun cuando tal ejercicio vaya en contra de la razón y de la conveniencia y pueda incluso redundar en perjuicio de su provecho personal. Traducción de Juan López-Morillas
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fiódor Dostoyevski
Apuntes del subsuelo
Traducción directa del ruso y nota preliminar de Juan López-Morillas
Índice
Nota preliminar, por Juan López-Morillas
Apuntes del subsuelo
Advertencia preliminar
Primera parte. Subsuelo
Segunda parte. A propósito del aguanieve
Créditos
Nota preliminar
Los estudiosos de la obra de Dostoyevski están conformes en que Apuntes del subsuelo (1864) viene a ser una especie de preámbulo a una segunda fase en la carrera del escritor: la de las «novelas de ideas» –así se las llama a menudo– que cimentaron su prestigio universal: Crimen y castigo, Los demonios, El idiota, Los hermanos Karamázov1.Pero, de hecho, no basta con subrayar la presencia de ideas en esas novelas para justificar su merecida estimación. En toda la producción de Dostoyevski están, por supuesto, presentes las ideas. Pero, en términos generales, diríase que en las obras anteriores a Apuntes del subsuelo –o sea, en lo que cabe llamar la primera fase– las ideas habían sido para el novelista algo así como bienes mostrencos que hallaba en su entorno y se apropiaba o descartaba según la afición o la conveniencia del momento. Tal ocurrió, por ejemplo, con la doctrina socialista (según el evangelio de Fourier) que Dostoyevski aprendió en el círculo Petrashevski y que le acarreó una condena a trabajos forzados en Siberia. En este caso, Dostoyevski no sólo acabó por despojarse del utópico socialismo fourierista, sino que andando el tiempo hizo de él frecuente blanco de escarnio.
Es, pues, de suponer que cuando los críticos hablan de las «novelas de ideas» de Dostoyevski lo que acaso quieren sugerir es que en esa segunda fase éste escribe novelas «profundas», que en ellas rastrea las raíces ocultas de la psique y que con ellas aspira a poner al descubierto estratos recónditos de la condición humana. En esto ya hay poco de mostrenco y casi nada que pueda atribuirse inequívocamente a una concreta influencia externa. En estas novelas los personajes y acontecimientos «vienen de dentro» y encarnan los múltiples aspectos en que se diversifica la fantasía creadora de Dostoyevski.
Pocas obras son tan difíciles de definir como Apuntes del subsuelo. De las dos partes en que está dividida, la primera es el monólogo de un narrador imaginario y anónimo –el «hombre subterráneo»–, quien en una serie de revelaciones en que alternan la arrogancia y la humillación se desnuda psíquica, ideológica y moralmente, en una medida quizá nunca antes igualada en la literatura narrativa. Aunque ostensiblemente dirige sus confesiones a unos «señores», a quienes habla «como si fuesen en realidad [sus] lectores», acaba por reconocer lo que el lector sospecha desde luego: «escribo sólo para mí y declaro de una vez por todas que si escribo como si me dirigiese a un lector es sólo pro forma, porque me es más fácil escribir así». La segunda parte de la obra viene a ser la «lección práctica» en que el «ser» del narrador, tal como surge de sus confesiones en la primera parte, se traduce en un «obrar» en situaciones concretas.
Libre, pues, de las trabas que un pudor elemental pudiera imponerle, el «hombre subterráneo» se revela en sus pensamientos y actos como individuo cínico, rencoroso, vengativo, cobarde... a la vez que como un antihéroe de aguda inteligencia y morbosa sensibilidad. Dostoyevski declara en la Advertencia preliminar que aunque el narrador es ficticio «ello no quita para que, atendiendo a las circunstancias en que se ha formado nuestra sociedad, puedan y aun deban existir en ella personas como el autor de estos Apuntes». En tal caso hay que suponer que, compensando en alguna medida estas taras morales, el «hombre subterráneo» posee alguna cualidad positiva que lo redime ante los ojos de Dostoyevski. Y así es, en efecto.
Para entender esa cualidad hay, sin embargo, que apuntar previamente a dos ideologías que condena el narrador ficticio, quien en este caso se hace eco de los pensamientos del propio Dostoyevski: esas dos ideologías corresponden grosso modo a dos generaciones rusas del siglo xix: la de los años 40 y la de los años 60. La de los años 40 es la generación romántica, a la que el narrador acusa de hipocresía, ya que bajo la exaltación retórica de «lo bello y lo sublime» esconde un voraz apetito de bienes materiales. La de los años 60 es la generación racionalista, cuyo símbolo es el Palacio de Cristal. Según algunos intelectuales representativos de esta generación, el ser humano aceptará de buen grado las «leyes de la naturaleza», que eliminando cuanto en él hay de irracional –y, por ende, contrario a su ventaja personal– asegurarán de una vez para siempre su felicidad terrena. En tanto que la generación rusa de los años 40 ensalzaba hipócritamente vanos ensueños, la de los años 60, proclamando el advenimiento de la razón universal, pretendía hacer del ser humano algo así como una fórmula matemática, rigurosa e inapelable, que eliminaría su libre albedrío a cambio de garantizarle la estabilidad, tranquilidad y armonía de una sociedad perfecta.
El narrador de Apuntes del subsuelo rechaza lo uno y lo otro. Tanto el romántico que hace la apología de «lo bello y lo sublime» como el racionalista que aboga por la perfección del Palacio de Cristal son soñadores que ignoran o desprecian la índole genuina del ser humano. Y esa índole radica en la voluntad de éste, en su soberano libre albedrío y en el afán de ejercerlo aun cuando tal ejercicio vaya en contra de la razón y de su ventaja personal. Porque la «ventaja más ventajosa» del hombre es hacer lo que le da la real gana, aun a sabiendas de que lo que hace puede ir en contra de su propio interés. Basta echar una ojeada a la historia –sugiere el narrador– para comprobar que «el hombre, quienquiera que sea, siempre y en todas partes, prefiere hacer lo que le da la gana a lo que le aconsejan la razón y el interés... y a veces es absolutamente imperativo que lo haga». No hay que esforzarse mucho para ver que, después de su regreso del exilio siberiano, Dostoyevski hubiera suscrito con su propio nombre esa conclusión.
En los comienzos del relato nos percatamos de que, tras tantos años de vida solitaria en su «madriguera», el narrador es incapaz de distinguir lo inventado de lo real. A primera vista diríase que también él es un soñador que se adormece voluptuosamente en sus fantasías, alimentadas en gran medida por la lectura de ficciones literarias; pero pronto descubrimos que él mismo acaba mofándose de ellas, convirtiéndolas en bufonadas. La realidad vuelve al cabo por sus fueros y le constriñe, quiéralo o no, a enfrentarse con ella. Y es entonces cuando todo lo que en él hay de depravación, malignidad caprichosa, crueldad tiránica, a la par que de humillación innoble y vileza enfermiza, se pone de manifiesto en una serie de incidentes inolvidables.
Juan López-Morillas
1 Todas estas novelas están disponibles en El libro de bolsillo.
Apuntes del subsuelo
Advertencia preliminar
Tanto el autor de estos Apuntes como los Apuntes mismos son, por supuesto, ficticios. Ello no quita para que, atendiendo a las circunstancias en que se ha formado nuestra sociedad, puedan y aun deban existir en ella personas como el autor de estos Apuntes. Yo he querido retratar ante el público con más nitidez de lo habitual a un personaje de nuestro pasado reciente, representativo de la generación que aún pervive. En este fragmento, titulado «Subsuelo», el tal personaje se presenta a sí mismo, ofrece su visión del mundo y, por así decirlo, trata de explicar el motivo de su aparición entre nosotros y por qué tal aparición era inevitable. En el segundo fragmento se ofrecen los apuntes mismos de este personaje sobre algunos acontecimientos de su vida.
Fiódor Dostoyevski
Primera parte
Subsuelo
Uno
Soy un hombre enfermo... Soy un hombre despechado. Soy un hombre antipático. Creo que padezco del hígado. Sin embargo, no sé nada de mi dolencia ni sé a ciencia cierta de qué padezco. No estoy en tratamiento y nunca lo he estado, aunque siento respeto por la medicina y los médicos. Por añadidura, soy sumamente supersticioso, al menos lo suficiente para respetar la medicina. (Soy lo bastante culto para no ser supersticioso, pero soy supersticioso.) No señor, me niego a ponerme en tratamiento por puro despecho. He ahí algo que ustedes probablemente no comprenden. Ahora bien, yo sí lo comprendo. Yo, por supuesto, no sabría explicarles contra quién precisamente va dirigido mi despecho en este caso; sé perfectamente que no puedo «jorobar» a los médicos por el hecho de no consultar con ellos; sé mejor que nadie que el único perjudicado en esto soy yo y sólo yo. En todo caso, si no me pongo en tratamiento es por despecho. ¿Que mi hígado está mal? ¡Bueno, pues que se ponga peor!
Así llevo viviendo desde hace largo tiempo: unos veinte años. Ahora tengo cuarenta. Antes era funcionario público, pero ahora no lo soy. Era un mal funcionario: grosero y gustoso de serlo. En todo caso no me dejaba sobornar, por lo que eso, al menos, me servía de compensación. (Pésima ocurrencia esta, pero no la tacho. La escribí pensando que me saldría muy chistosa; pero ahora, viendo que sólo quería pavonearme cínicamente, la dejo adrede tal como está.) Cuando una persona se acercaba a mi mesa para pedir algún informe, yo empezaba a rechinar los dientes y sentía un placer inmenso cuando conseguía disgustarla. Casi siempre lo conseguía. Era, por lo general, gente tímida –ya se sabe, gente que venía a solicitar algo–. Pero entre los fanfarrones había un oficial del ejército a quien no podía aguantar. Se negaba rotundamente a amilanarse y armaba un estrépito horrible con el sable. Durante año y medio anduve a la gresca con él por causa de ese sable. Pero a la larga le gané la partida y dejó de meter ruido con él. Esto, sin embargo, me pasó cuando aún era joven. ¿Pero saben ustedes, señores, cuál era el verdadero meollo de mi despecho? Pues bien, el verdadero meollo, la suprema inmundicia, consistía en que, hasta en los momentos mismos de mi mayor atrabilis, tenía conciencia, a cada instante y con sonrojo, de que no sólo no estaba furioso, sino ni siquiera enfadado, y que lo que hacía era sólo espantar gorriones para divertirme. Podría estar echando espumarajos por la boca, pero bastaba que alguien me trajera una muñeca con que jugar o me diera una taza de té azucarado para que me calmase casi siempre. Puede incluso que me conmoviera hondamente, aunque lo probable es que más tarde rechinara los dientes contra mí mismo y que de pura vergüenza padeciera de insomnio durante varios meses. Eso me pasaba siempre.
Mentí hace un momento cuando dije que había sido un mal funcionario público. Mentí por despecho. Sólo quería divertirme a costa de los solicitantes y de ese militar; en realidad, nunca he podido ser malévolo del todo. A cada momento me daba cuenta de que en mí existían muchos, muchísimos, factores totalmente opuestos a ello. Esos factores –así como suena– los sentía rebullir dentro de mí. Sabía que habían estado rebullendo allí toda mi vida y que querían que les diera salida, pero no se la di, no se la di, de propósito no les dejé que salieran. Me atormentaban hasta el punto de avergonzarme; incluso me causaban convulsiones y acabaron por fastidiarme. ¡Y cómo me fastidiaban! Ustedes, señores, quizá crean ahora que estoy arrepintiéndome de algo ante ustedes, que les pido perdón por algo, ¿verdad?... Estoy convencido de que es eso lo que creen... Pues bien, les aseguro que no me importa un bledo que lo crean...
No sólo no puedo volverme malévolo, sino que no puedo volverme ninguna otra cosa: ni malévolo ni benévolo, ni canalla ni hombre honrado, ni héroe ni insecto. Ahora sobrevivo en mi rincón, exasperándome con el pérfido e inútil consuelo de que un hombre inteligente no puede seriamente cambiarse en otra cosa; sólo un imbécil puede hacerlo. Sí, un hombre inteligente en el siglo xix ha de ser ante todo una criatura sin carácter, más aún, está obligado a serlo; un hombre de carácter, un hombre activo, es una criatura preeminentemente limitada. Estoy convencido de ello desde hace cuarenta años. Ahora tengo cuarenta años y, como es notorio, cuarenta años son toda una vida; más aún, son una vejez avanzada. Vivir más de cuarenta años es indecoroso, vulgar, inmoral. ¿Quién vive más de cuarenta años? ¡A ver, respóndanme sinceramente, con el corazón en la mano! Les diré quiénes viven más de esa edad: los tontos y los sinvergüenzas. Yo a todos los viejos les digo eso en su propia cara, a todos los viejos venerables, a todos los viejos de cabellos plateados y fragantes. ¡Eso se lo digo cara a cara a todo el mundo! Y tengo derecho a decírselo porque yo voy a vivir hasta los sesenta. ¡Hasta los setenta! ¡Yo voy a vivir hasta los ochenta!... Esperen un instante a que recobre el aliento...
Probablemente, señores, pensarán ustedes que lo que quiero es divertirles. También en eso se equivocan. No soy un hombre tan jovial como creen ustedes, o como puede que lo crean. Ello no obstante, si irritados por esta cháchara (y ya veo que están ustedes irritados), juzgan oportuno preguntarme quién soy, les contestaré que un asesor colegiado. Trabajé en la Administración Pública para tener que comer (pero únicamente por eso), y cuando el año pasado murió un pariente lejano mío dejándome seis mil rublos en su testamento, pedí en seguida el retiro y me instalé en mi rincón. Ya antes había vivido en este rincón, pero ahora estoy instalado en él. Mi aposento es mezquino y ruin y está situado en las afueras de la ciudad. Tengo de criada a una campesina vieja, avinagrada de puro estúpida, que además siempre huele que apesta. Me dicen que el clima de Petersburgo me sienta mal y que con mis insignificantes recursos me resulta muy caro vivir aquí. Todo eso lo sé, lo sé mejor que todos esos consejeros y amonestadores listos y sabihondos. Pero me quedaré en Petersburgo, ¡de aquí no me muevo! Y no me muevo de aquí porque... ¡bah!, en todo caso, no importa un comino si me voy o me quedo.
Pero, en fin, ¿de qué puede hablar un hombre honrado con la mayor satisfacción?
Respuesta: de sí mismo.
Pues bien, hablaré de mí mismo.
Dos
Quieran o no escucharme, me propongo contarles, señores, por qué ni siquiera pude cambiarme en insecto. Les diré con toda solemnidad que intenté muchas veces cambiarme en insecto. Pero ni aun en eso tuve suerte. Les juro, señores, que tener una conciencia sobradamente sensible es una enfermedad, una verdadera y auténtica enfermedad. Para la vida humana común y corriente basta y sobra con una conciencia ordinaria, o sea, con la mitad o la cuarta parte de la porción que le ha tocado al hombre culto de nuestro malhadado siglo xix, sobre todo si, por añadidura, tiene la desgracia de vivir en Petersburgo, la ciudad más abstracta e intencional de todo el globo terráqueo. (Las ciudades pueden ser intencionales o no intencionales.) Bastaría, por ejemplo, con la porción de conciencia con que viven los llamados individuos audaces y los hombres de acción. Apuesto a que creen ustedes que escribo todo esto por jactancia, para mofarme de los hombres de acción; más aún, que por una jactancia de mal gusto estoy armando un alboroto con el sable como el oficial de marras. Pero, señores, ¿quién puede jactarse de sus enfermedades? ¿Más aún, pavonearse de ellas?
¿Pero por qué digo tal cosa? Todos hacen eso. Todos se jactan de sus enfermedades y yo, quizá, más que todos. No discutamos de ello; mi objeción es absurda. Pero, con todo y con eso, estoy firmemente persuadido de que no sólo una conciencia excesiva, sino cualquier dosis de conciencia, es una enfermedad. Insisto en ello. Dejemos esto por el momento. A ver, díganme: ¿por qué sucedía que, como si fuese adrede, en esos momentos..., sí, en los mismísimos momentos en que me sentía más capaz de percibir el refinamiento de todo cuanto es «bueno y bello», como antaño solía decirse, no sólo no lo percibía, sino que hacía cosas tan repugnantes que... en fin, cosas que quizá todo el mundo hace, pero que a mí, como de propósito, se me ocurrían cabalmente cuando tenía plena conciencia de que no debía hacerlas? Cuanto más clara conciencia tenía del bien y de todo eso de «lo bueno y lo bello», más grande era mi caída en el fango y más dispuesto estaba a hundirme de lleno en él. Pero lo más chocante era que nada de ello sobrevenía, por así decirlo, accidentalmente, sino que se me antojaba que había de ser de ese modo, como si aquello fuera mi condición normal y no algo morboso o perverso; con lo que acabé por perder el deseo de sofocarlo. Al principio, al mismísimo principio, ¡qué tormentos padecí en aquella lucha! No creía que a otros les ocurriese lo mismo y, por lo tanto, lo estuve disimulando durante toda mi vida como si fuera un secreto. Me daba vergüenza de ello (quizá incluso ahora me da vergüenza). Aquello llegó al extremo de que sentía un deleite secreto, anormal, ruin, cuando al volver a mi rincón en una de esas noches inmundas de Petersburgo me daba aguda cuenta de que ese día había vuelto a cometer alguna vileza y que de ningún modo cabía deshacer lo hecho; y en mi fuero interno, secretamente, me roía a mí mismo, a dentelladas, me sondeaba, me chupaba, hasta que el amargor que sentía se trocaba al cabo en una especie de dulzor vergonzoso y maldito y, finalmente, en un deleite real y verdadero. ¡Sí, en deleite, en deleite, así como suena! El motivo de hablar de ello es que quisiera saber con toda seguridad si otras personas sienten esa misma especie de deleite. Me explico: el deleite provenía precisamente de que tenía conciencia demasiado clara de mi propia degradación; de que tenía la sensación de haber llegado hasta el último límite; de que aquello era una villanía, pero que no podía ser de otro modo; de que no tenía salida alguna y nunca podría convertirme en otra persona; que aunque sí tuviese todavía tiempo y fe suficientes para convertirme en otro no habría querido cambiarme; y aun de haberlo querido tampoco habría hecho nada, pues a decir verdad no había nada en que hubiese querido cambiarme. Pero lo principal es que, en fin de cuentas, todo esto procedía de las leyes normales y básicas de una conciencia hipersensible y de una inercia que es fruto directo de esas leyes; y que, por consiguiente, no sólo no querría uno cambiarse en otro, sino que sencillamente ni siquiera lo intentaría. Por ejemplo, ocurre que por causa de esa conciencia hipersensible sabe uno que, en efecto, es un granuja, y que siendo un granuja siente una especie de consuelo en saber que, efectivamente, uno es un granuja. Pero basta... Vaya, he estado hablando sin parar y ¿qué es lo que he puesto en claro?... ¿Cómo es posible dar a conocer ese deleite? ¡Pero me explicaré a mí mismo! ¡Llegaré hasta el final! Por eso he cogido la pluma...
Yo, por ejemplo, tengo mucho amor propio. Soy tan suspicaz y quisquilloso como un jorobado o un enano, pero a decir verdad ha habido momentos en mi vida en que si alguien me hubiese dado una bofetada quizá me hubiera alegrado de ello. Lo digo en serio: de seguro hubiera hallado aun en eso una especie de deleite, por supuesto el deleite de la desesperación, pero también la desesperación tiene sus momentos de placer intenso, sobre todo cuando uno sabe a ciencia cierta que se encuentra en un callejón sin salida. Y en eso también, o sea, en lo de la bofetada, se sentiría uno totalmente abrumado de saber la porquería con que le han cubierto. Lo peor es que, por cualquier lado que se mirase la cosa, resultaba siempre que yo era el que más culpa tenía de todo. Y lo más humillante era que tenía la culpa aun siendo inocente, que tenía la culpa de acuerdo, por así decirlo, con las leyes de la naturaleza. Era culpable porque, en primer lugar, soy más listo que todos cuantos me rodean. (Siempre me he tenido por más listo que todos los que me rodean, y les aseguro a ustedes que a veces hasta me he avergonzado de ello. En cualquier caso, durante toda mi vida he mirado a la gente de reojo y nunca he podido mirarla de frente.) Era culpable, en fin, porque de haber tenido un ápice de magnanimidad habría sufrido mucho más sabiendo que de nada me hubiera servido. Porque lo cierto es que no habría sabido qué hacer de mi magnanimidad: ni perdonar, puesto que mi ofensor, al darme la bofetada, quizá sólo cumpliera con las leyes de la naturaleza, y las leyes de la naturaleza no se pueden perdonar; ni olvidar, porque, aun siendo leyes de la naturaleza, no son por ello menos ofensivas. Por último, aunque hubiera querido ser cualquier cosa menos magnánimo y, al revés, hubiese querido vengarme de mi ofensor, no habría podido vengarme de nadie porque nunca me hubiera resuelto a hacer nada, incluso habiendo podido hacerlo. ¿Por qué no me habría resuelto? Sobre esto quisiera decir unas cuantas palabras.
Tres
Vamos a ver: la gente que, pongamos por caso y en términos generales, sabe vengarse y dar la cara, ¿cómo lo hace? Diríase que se siente arrebatada por un sentimiento tal de venganza que mientras dura ese sentimiento no tolera otra cosa que él. Un sujeto de esa laya va derecho a su objeto como un toro furioso que arremete con los cuernos bajos, al que quizá sólo un muro puede detener. (A propósito: ante un muro así esa gente –o sea, la gente sencilla y los hombres de acción– se rinde por lo común al momento. Para esa gente el muro no es un reto, como lo es, por ejemplo, para nosotros los hombres pensantes, que por serlo no hacemos nada; no es un pretexto para echarse a un lado, pretexto en que no cree un sujeto de nuestra índole, pero que siempre utiliza con grandísimo gusto. No, ésos se rinden con toda sinceridad. El muro es para ellos una especie de calmante, algo final y moralmente decisivo, quizá incluso algo místico... Pero quede lo del muro para después.) Pues bien, a ese hombre sencillo le tengo yo por hombre auténtico normal, tal como hubiese querido verle su misma tierna madre, la Naturaleza, cuando amorosamente lo trajo a la tierra. A ese hombre lo envidio yo con toda la fuerza de mi corazón bilioso. Es estúpido, no lo niego, pero, vaya usted a saber, quizá el hombre normal deba ser estúpido. Quizá hasta sea hermoso ser estúpido. Y estoy tanto más convencido de esta, ¿cómo diría yo?, sospecha cuanto que si tomamos, por ejemplo, la antítesis del hombre normal, esto es, el hombre de aguda sensibilidad –quien por supuesto no ha salido del regazo de la Naturaleza, sino de una probeta (esto, señores, es casi misticismo, pero yo tampoco me fío de él)–, este hombre-probeta se rinde a veces tan por completo ante su antítesis que, a pesar de su extremada sensibilidad, se considerará francamente a sí mismo como ratón y no como hombre. Estoy de acuerdo con que se trata de un ratón de aguda sensibilidad, pero un ratón al fin y al cabo, mientras que el otro es hombre, y, por consiguiente..., etc. Y lo principal es que él mismo, de su propio acuerdo, se considerará como ratón, aunque nadie se lo pida; y ése es un punto importante. Observemos ahora a ese ratón en acción. Supongamos, por ejemplo, que se juzga ofendido (y casi siempre se juzga ofendido) y que también quiere vengarse. Quizá haya en él una acumulación de despecho mayor que en l’homme de la nature et la vérité. El ruin y mezquino deseo de pagar al ofensor en la misma moneda quizá le corroa las entrañas aún más que a l’homme de la nature et la vérité, porque l’homme de la nature et la vérité, por causa de su innata estupidez, considera su venganza sólo como una cuestión de justicia; en tanto que el ratón, por causa de su aguda sensibilidad, niega que en ello haya una cuestión de justicia. Llegamos, por fin, al caso mismo, al hecho mismo de venganza. El infeliz ratón, además de la ruindad original, ha conseguido ya amontonar a su alrededor, en forma de dudas y preguntas, un gran acopio de ruindades; ha rodeado cada cuestión de tantas cuestiones insolubles que ha formado sin querer en torno a ella un charco fatídico, una ciénaga nauseabunda compuesta de todas sus dudas y emociones y, por último, de los escupitajos con que lo cubren de pies a cabeza los sencillos hombres de acción, quienes en calidad de jueces e inquisidores le rodean solemnemente y se ríen de él a carcajadas. Claro está que no le queda otro recurso que encogerse de hombros ante todo eso y, con sonrisa de fingido desdén, en la que ni él mismo cree, colarse abyectamente en su agujero. Allí, en su agujero subterráneo, maloliente y asqueroso, nuestro ofendido, escarnecido y ridiculizado ratón se sume al momento en un despecho frío, ponzoñoso y, sobre todo, incesante. Durante cuarenta años seguirá recordando su ofensa aun en sus más mínimos y vergonzosos detalles y, además, añadirá cada vez otros detalles aún más bochornosos, agitándose y reconcomiéndose malignamente con ayuda de su propia imaginación. Se avergonzará de sus fantasías, lo que no le impedirá recordarlas todas, repasarlas mentalmente en todo detalle, inventar toda suerte de ofensas inexistentes so pretexto de que pudieron haber existido, y no perdonará nada. Quizá hasta empiece a vengarse de ellas, pero a trompicones, por así decirlo, de la manera más trivial, furtivamente, hurtando el rostro, sin creer en su derecho a vengarse ni en el éxito de su venganza, y sabiendo de antemano que en todas sus tentativas de vengarse sufrirá cien veces más que su presunta víctima, y que ésta quizá ni se dará cuenta de ello. Hasta en su lecho de muerte volverá a recordarlo todo, con el interés acumulado durante todo ese tiempo, y... Pero en esa fría y repugnante semi-desesperación y semi-esperanza, en ese enterrarse en vida en el subsuelo durante cuarenta años a causa de la aflicción que se padece, en esa impotencia intensamente sentida, a la vez que un tanto incierta, para escapar de la situación en que uno se halla, en toda esa ponzoña de deseos insatisfechos que hurgan las entrañas, en toda esa fiebre de dudas, de decisiones tomadas con firmeza, de una vez para siempre, y de arrepentimientos que siguen un instante después es donde se halla cabalmente ese placer de que más arriba he hablado. Ese placer es tan sutil y a veces tan rebelde a la conciencia que las gentes un poco cortas de luces, o sencillamente fuertes de nervios, no lo comprenden en lo más mínimo. «Puede ser –dirán ustedes, con una sonrisa irónica– que tampoco lo comprendan los que nunca han recibido una bofetada», aludiendo cortésmente a que a mí quizá me hayan abofeteado alguna vez en mi vida, y que por esa razón hablo con conocimiento de causa. Apuesto a que eso es lo que piensan ustedes. Pero tranquilícense señores, porque nunca he sido abofeteado, aunque no me importa un comino lo que piensen ustedes de ello. Acaso siento ahora no haber dado unas cuantas bofetadas durante mi vida. Pero basta ya; ni una palabra más sobre este tema que tanto parece interesarles.