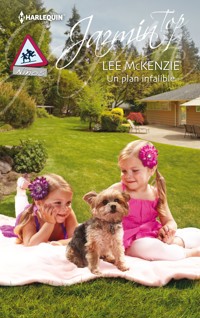3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
El bombero viudo Mitch Donovan estaba concentrado en trabajar duro y en construir un hogar estable para su hija pequeña. Entonces, conoció a Rory Borland. La profesora de su hija era un espíritu libre e independiente que desafiaba sus ideas sobre la paternidad y le hacía pensar en cosas que ni siquiera sabía que deseaba. Rory adoraba a los niños. Por ese motivo, el hecho de encontrar un trabajo de profesora en San Francisco era un sueño convertido en realidad. En lo que menos pensaba era en tener una familia propia, hasta que conoció al guapísimo padre de una de sus alumnas, Miranda. Ella era su profesora, no la sustituta de su madre. Entonces, ¿qué iban a hacer con la ardiente atracción que sentían el uno por el otro?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2010 Lee McKenzie McAnally. Todos los derechos reservados.
ARDIENDO DE DESEO, N.º 21 - septiembre 2013
Título original: Firefighter Daddy
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Jazmín son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3535-1
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo 1
Mitch Donovan no había vuelto a su clase de segundo curso desde… bueno, desde el segundo curso. Enseguida se dio cuenta de dos cosas: las sillas eran mucho más pequeñas de lo que recordaba, y la profesora era mucho más joven. Se sentó en la silla de al lado del pupitre de su hija e intentó averiguar qué podía hacer con las piernas. Al final, optó por estirarlas y cruzarlas por los tobillos.
–Papá –susurró Miranda, mirándolo.
–¿Qué? –respondió él, también con un susurro.
La niña se sacó un papelito del bolsillo.
–La señorita Sunshine quiere que te presente. Me ayudó a escribir el discurso y todo.
–Eso está muy bien, cariño –dijo él.
Miró a la profesora, pensando en que había algunos días en que ser padre de una sola persona de siete años era abrumador, así que sentía un gran respeto por cualquiera que pudiera pasar un día entero en un aula llena de ellas.
No sabía el motivo por el que los niños llamaban «rayo de sol» a su profesora. Tal vez porque, al mirar su ropa, a uno le daban ganas de ponerse las gafas de sol. Según las notas oficiales del colegio y la placa que había en la puerta de la clase, su verdadero nombre era señorita Pennington-Borland.
La observó mientras ella guiaba pacientemente a una niña que estaba escribiendo algo en un cuaderno, y después incluía a los rezagados en el círculo. Después, la profesora se sentó justo frente a él. El bajo de la falda de flores que llevaba le cubría recatadamente las rodillas; solo quedaban a la vista unos esbeltos tobillos y unos delicados pies calzados con sandalias blancas.
–Niños, hoy tenemos una visita especial. Hemos estado aprendiendo cuáles son los diferentes tipos de trabajo que tiene la gente, y el padre de Miranda ha venido a explicarnos en qué trabaja él. Así que, antes de pedirle a Miranda que nos lo presente, quiero recordaros que tenéis que portaros muy bien…
Todos los niños asintieron con seriedad.
–Y pensar, para poder hacer muchas preguntas de las buenas.
Los niños volvieron a asentir, y después se concentraron en él. Entonces, la señorita Sunshine sonrió a Miranda.
–Miranda, ¿estás lista para presentarnos a tu padre?
–Sí, señorita.
Vio levantarse a su hija, con bastante más seguridad de la que él sentía en aquel momento, y desplegar la hoja de papel.
–Me llamo Miranda Donovan –le dijo a la clase–. Mi padre es bombero y trabaja en el dep-pa… –entonces, miró con suma atención la hoja.
Él se inclinó para susurrarle la palabra, pero vio que la señorita Sunshine agitaba sutil, pero firmemente, la cabeza.
Nada de ayuda. Entendido.
–De-par-ta-men-to –dijo Miranda, después de un instante–. Departamento de bomberos de San Francisco. Todos los días, mi padre va a trabajar para que la gente de nuestro barrio esté a salvo –añadió, y se tocó con la lengua uno de los dientes, que estaba a punto de caérsele–. Mi padre es un héroe –afirmó. Le lanzó una sonrisa y él pensó que le iba a explotar el corazón.
–¿Te gustaría decir algo más? –le preguntó la profesora.
Su hija asintió una vez y volvió a concentrarse en el papel.
–Por favor, dadle la bienv… la bienvenida a mi padre, el teniente Mitchell Donovan.
Él se habría quedado anonadado con el aplomo de Miranda de no ser porque ya se había quedado sin aliento al oír que ella lo llamaba «héroe». Miranda nunca le había dicho nada por el estilo, y él se preguntó si no se lo habría sugerido la profesora.
–Buen trabajo, Miranda. Gracias –dijo la señorita Sunshine, y aplaudió. Los niños la imitaron.
Su hija dobló de nuevo el papel y se lo metió al bolsillo, y él apuntó mentalmente que tenía que recuperarlo más tarde.
Durante la media hora siguiente, Mitch respondió preguntas sobre camiones, grúas y escaleras, dálmatas y estaciones de bomberos, y sobre por qué no llevaba arma. La señorita Sunshine encauzaba la conversación de vez en cuando haciendo alguna pregunta más directa.
¿Siempre había querido ser bombero?
Sí, desde que tenía uso de razón.
¿Cuál era la mejor parte de su trabajo?
Salvar vidas.
¿Había algo de su trabajo que no le gustara?
Llegar demasiado tarde para salvar una vida. Eso no podía decírselo a un grupo de niños pequeños, así que se limitó a negar con la cabeza.
Quería preguntarle a la profesora si de verdad llevaba, en las uñas de los pies pintadas de fucsia, una pequeña margarita. Y si aquel pelo tan largo y tan rubio era natural.
Cuando consiguió ver algo más allá de su colorida ropa, se dio cuenta de que era una mujer más atractiva de lo que él había pensado. En realidad, le parecía toda una distracción. Sobre todo, los dedos de los pies. Por alguna extraña razón, quería examinarlos con más detenimiento.
Sonó el timbre que avisaba del recreo y lo sacó de su ensimismamiento. La profesora le dio las gracias e hizo que los niños volvieran a aplaudir antes de permitirles salir al patio. Entonces, la clase se quedó vacía en un abrir y cerrar de ojos. Él puso una mano en el hombro de su hija, con intención de decirle lo muy orgulloso que estaba de ella, pero Miranda se puso en pie de un salto y se alejó.
–Ashley y yo vamos a jugar a la rayuela –dijo, y salió corriendo hacia la puerta del patio con los demás niños, sin mirar atrás.
Entonces, se quedó a solas con la señorita Sunshine.
Se levantó y flexionó las piernas, que se le habían quedado entumecidas por estar sentado en una silla tan baja.
–Siento lo de la silla –dijo ella–. Me parece que es importante que los adultos trabajen con los niños a su nivel.
Fácil decirlo, para ella. Mitch le dio un taco de folletos con recomendaciones de seguridad contra incendios y libros para colorear.
–No he podido repartirlos, pero son para los niños.
–Gracias. Y siento no haber podido presentarme cuando llegaste. Aquí nunca hay un minuto libre –dijo ella. Tomó los libros y le tendió una mano–. Soy Rory.
Su piel era fresca y suave. Tenía las uñas de las manos pintadas como las de los pies, salvo por las margaritas.
–Me alegro de conocerte –dijo él–. Entiendo que los niños son los únicos que te llaman señorita Sunshine.
Ella se echó a reír.
–Mi verdadero nombre es Sonora Pennington-Borland, que es un poco complicado para los niños. Mis amigos me llaman Rory. Sunshine es mi… –titubeó, y dijo–: Bueno, para los niños es más fácil, y parece que les gusta.
–Debe de ser complicado.
–No tienes ni idea.
Si los padres de la señorita Sunshine eran como los suyos, se hacía una idea muy aproximada.
–Voy a enviar hoy a los padres el formulario de autorización para nuestra visita al museo, que será dentro de un par de semanas. Siempre necesito padres acompañantes, así que si estás interesado…
Mitch solo podía culparse a sí mismo de haberse metido en aquel problema.
–Tendré que consultar mi horario de trabajo.
–Sería estupendo. En la autorización hay un espacio para que lo firmes si puedes acompañarnos. Los niños están deseando ver la exposición de arte abstracto. Incluso han estado pintando sus propios cuadros –dijo ella, y señaló un tablón de corcho lleno de pinturas de manchas y salpicaduras.
–Ah, sí. Muy bonitas –respondió él, sin saber qué decir.
Ella lo acompañó hacia la puerta y, al moverse, despidió un suave olor a algún perfume de cítricos, un cambio muy agradable con respecto al polvo de tiza y las zapatillas de gimnasia. Cosa extraña, Mitch no tenía ganas de irse.
–¿Cuánto tiempo llevas dando clase aquí? –le preguntó.
–Este es mi primer año. Nací en San Francisco, pero mi familia se marchó de la ciudad antes de que yo empezara el colegio. Me crié escuchando a mis padres contar historias sobre su barrio de Haight-Ashbury y siempre quise vivir aquí, así que he tenido mucha suerte al conseguir este puesto. Todavía no he encontrado apartamento, pero sigo buscando.
Vaya, así que él tenía razón al pensar en que sus padres eran hippies. ¿Debería mencionarle que el ático de su madre estaba vacío? No. Tener a la profesora de Miranda viviendo en el piso de arriba podría ser complicado.
–Bueno, me marcho ya. Buena suerte con la búsqueda de apartamento.
–Gracias.
–Si quieres que tu clase visite la estación de bomberos algún día, llámame –dijo, sorprendiéndose a sí mismo.
–¿De veras? Gracias. A los niños les encantaría. Esas excursiones son una manera estupenda de enseñarles cosas nuevas. Y me alegro mucho de conocer a padres que se involucran en la educación de sus hijos.
–Gracias. Y, como te he dicho, cuando quieras –respondió él. Sin embargo, se sintió como un falso; esperaba que ella no se diera cuenta–. Yo… Bueno, supongo que debería darte mi número.
Ella le entregó un bolígrafo y le tendió uno de los folletos que él le había dado.
Mitch escribió su número de teléfono en la portada. No recordaba cuándo le había dado su número a una mujer por última vez.
–Estupendo, gracias –dijo ella, y le sonrió cuando Mitch le devolvió el bolígrafo.
«Oh, Dios», pensó él. ¿Acaso creía que le estaba tirando los tejos? Tal vez debiera decirle que no era así.
Claro, porque a las mujeres siempre les gustaba oír eso.
–Bueno, el recreo está a punto de terminar –dijo ella–. Gracias por venir. Miranda ha estado hablando sin parar de que ibas a venir.
Su hija llevaba dos semanas en segundo curso y también había estado hablando sin parar de su nueva profesora. La invitación para hablar en su clase había sido repentina, y él había aceptado al ver el entusiasmo de Miranda.
Y, en aquel momento, se alegró de haberlo hecho. Los niños necesitaban que sus padres se implicaran en su educación, y ya era hora de que él se lo tomara en serio.
Rory encontró un sitio para aparcar en Haight Street, en mitad de la empinada calle. Metió la furgoneta en el hueco y tiró del freno de mano.
–Vamos, cariño. Este no es el lugar más apropiado para fallarme –dijo suavemente mientras levantaba, despacio, el pie del pedal. La furgoneta se quedó donde estaba y Rory le dio unas palmaditas al volante–. Gracias.
Sacó un pedazo de papel de su bolso y volvió a leer la dirección que le había escrito la amiga de su madre. Aquel era el sitio. Apagó el motor, bajó a la acera y miró la casa.
Era una clásica casa victoriana de San Francisco, de dos pisos y medio con una entrada de garaje al sótano. Estaba pintada de amarillo y tenía las molduras de madera pintadas de azul. La casa de al lado, de color azul con las molduras en rojo, parecía su gemela, pero tenía la puerta principal en la fachada opuesta. Ambas viviendas estaban separadas por un estrecho camino que llevaba al jardín trasero, y eso era algo extraño en aquel vecindario.
No había exagerado al decirle a Mitch Donovan que se había pasado toda la vida queriendo vivir en aquel vecindario que sus padres siempre recordaban con tanto afecto. Casi no podía creer que todo hubiera salido tan bien. Había encontrado el trabajo perfecto y, además, tenía la posibilidad de alquilar un apartamento en una de aquellas casas maravillosas. ¿Podía ser más perfecta la vida de una soltera empedernida?
Llamó a la puerta y esperó. Al cabo de unos minutos, abrió una mujer alta de aspecto robusto, vestida con unos vaqueros cortos y una camiseta.
–¿En qué puedo ayudarte? –preguntó la señora.
Tenía la camiseta machada de barro y se estaba limpiando las manos con un trapo. Rory dedujo que debía de ser ceramista. El vecino de su madre, en Mendocino, era ceramista, y siempre estaba cubierto de barro.
–Hola, soy Rory –dijo, tendiéndole la mano tímidamente–. Mi amiga Annie McGaskell me dijo que alquilas un apartamento.
–Claro que sí. Me envió un correo electrónico para decirme que ibas a pasar por aquí. Me alegro de conocerte. Me llamo Betsy Evans –dijo, estrechándole la mano–. Sígueme. El apartamento está arriba del todo.
Betsy llevaba el pelo recogido en una trenza que se balanceaba mientras subían al piso superior.
–Espero que no te molesten las escaleras –comentó–. Son dos pisos.
–No, no hay problema –dijo Rory.
Sin embargo, cuando llegaron al último piso estaba jadeando, y se sentía un poco enfadada consigo misma, porque su posible casera no jadeaba.
–No te preocupes –le dijo Betsy–. Después de subir y bajar estas escaleras y las calles empinadas de este vecindario durante algunas semanas, estarás en forma. A propósito, la casa tiene dos escaleras. Nosotros usamos la que está al fondo, así que esta es para ti sola. La puerta del rellano del segundo piso está cerrada por ambos lados, así que tendrás una privacidad total.
–Estupendo –dijo Rory–. Siempre me han encantado estas casas antiguas.
–A mí también. Llevo mucho tiempo viviendo aquí, desde antes de que nacieran mis hijos, y ahora soy abuela.
–¿De verdad? Mis padres y yo vivíamos en este barrio, pero nos fuimos a Mendocino cuando yo tenía cuatro o cinco años.
Desde un pequeño descansillo que había al final de la escalera Betsy abrió otra puerta.
–Aquí es. En realidad, el apartamento es un solo espacio abierto además de un baño. Tiene algunos muebles, pero puedo hacer que lo saquen todo si no lo necesitas.
Rory entró y, al instante, se enamoró de él.
–Es maravilloso –dijo–. No cambiaría nada.
El apartamento era amplio y luminoso, y pese a que tenía los techos inclinados, había espacio suficiente para colgar los cuadros de su madre. Incluso tenía estanterías de obra para todos los libros que continuaba enviándole su padre.
Betsy estaba en lo cierto: aquella era una sola estancia que recorría toda la longitud de la casa. La zona del dormitorio daba a la calle, y la cocina estaba al fondo. La zona de estar estaba en el centro. Las paredes estaban pintadas de amarillo claro, y las puertas y ventanas tenían un cerco blanco. El suelo de madera tenía una capa de pintura gris, y la zona de estar lucía un estarcido de color rojo, amarillo y azul que la separaba del resto del espacio.
–¿Pintaste tú misma el suelo?
–Sí. ¿Te gusta?
–Me encanta.
Miró el interior del baño. La pared estaba cubierta con paneles de madera de color amarillo. El inodoro, la bañera y el lavabo eran blancos; los azulejos del suelo, blancos y negros. La combinación era perfecta.
Betsy caminó hasta un extremo del apartamento.
–Aquí hay una cama de pared. Es la forma más inteligente de utilizar el espacio, y cuando se abre, queda justo debajo del tragaluz.
–¡Qué buena idea! –dijo Rory, y se imaginó a sí misma acostada, mirando las estrellas e intentando averiguar qué constelaciones podía ver.
La zona de la cocina daba al jardín.
–En el balcón hay espacio para una o dos sillas. El último inquilino puso una pequeña barbacoa, incluso.
Rory miró a través del cristal de la puerta y se estremeció. No tenía ni la más mínima intención de sentarse allí, tres pisos por encima del suelo, y mucho menos de cocinar. Sin embargo, aquel sería un lugar ideal para poner geranios, y para que Buick se tendiera a tomar el sol.
–Oh, espero que no te importe, pero tengo un gato –dijo Rory–. Es viejo y perezoso, y está en casa todo el tiempo, pero le encantará el balcón.
–No me importa en absoluto. Dime, ¿de qué conoces a Annie?
–Es una vieja amiga de mi madre. Me he quedado en su casa desde que llegué a San Francisco, pero su apartamento es muy pequeño.
–Sí, es cierto. Annie y yo somos amigas desde hace años. Me pregunto si conozco también a tu madre.
–Tal vez. Se llama Copper Pennington.
–¡No me digas! Hace muchos años que no veo a Copper, pero he seguido su carrera. ¿No va a hacer una exposición a finales de este mes?
–Sí, dentro de dos semanas. Annie y yo vamos a ir a la inauguración. Si te apetece, ven con nosotras.
–Me encantaría –dijo Betsy–. Bueno, ¿y qué te parece el apartamento?
–Es perfecto. ¿Cuándo está disponible?
–Ahora mismo, y es tuyo, si lo quieres.
–¿De verdad? ¡Gracias! Annie me dijo cuánto es la renta. ¿Quieres que firme un contrato y te dé un depósito?
–No, por Dios. Si eres amiga de Annie, eres amiga mía. Ya nos ocuparemos del dinero cuando te mudes. ¿Sabes cuándo será?
–¿Te vendría bien el sábado por la mañana?
–Sí. Procuraré que haya alguien por aquí para ayudarte a subir tus cosas.
–No creo que haga falta. Creo que podré hacerlo sin ayuda –dijo Rory.
Sin embargo, pensó que después de hacer varios viajes por aquellas escaleras, seguramente iba a desear tener menos libros, menos ropa y menos zapatos.
–No me cuesta nada. Bueno, vamos abajo y te daré las llaves.
Cinco minutos más tarde, Rory estaba en su furgoneta con las llaves de su nuevo apartamento en el bolsillo. Se sentía contenta.
Tomó el libro de prevención de incendios en el que Mitch Donovan le había escrito su número de teléfono. Lo llevaba en el asiento de al lado. Él le había enviado varios mensajes contradictorios aquella tarde; le había dado su número, sí, pero al mismo tiempo parecía que le estaba pidiendo que no lo llamara. Sin embargo, ella tenía que llamarlo, y no por un motivo precisamente agradable.
Uno de los niños de la clase había empujado a Miranda en las escaleras durante el recreo de la tarde, y Miranda se había vengado. Aunque ninguno de los niños se había hecho daño durante la pelea, la política de la escuela era que el profesor hablara con los padres cuando ocurrían cosas como aquella.
Mitch era el único hombre interesante que había conocido desde que se había mudado a la ciudad, hacía dos semanas, y tener que llamarle para decirle que su hija se había portado mal no era una buena excusa para volver a hablar con él.
Se recordó que había muchas posibilidades de que él no estuviera disponible. Seguramente, seguía casado con la madre de Miranda, aunque por cómo la había mirado, ella había tenido la sensación de que era soltero, o al menos de que le gustaría serlo.
Soltero o no, se había fijado en sus manos, y no tenía alianza. ¿Acaso un bombero llevaba anillos cuando estaba de servicio? Tal vez no. Por otro lado, pensándolo bien, Miranda no hablaba a menudo de su padre, pero nunca hablaba de su madre. Seguramente, los detalles estaban en el expediente de la niña, pero ella no había leído ninguno de los expedientes de sus alumnos. Prefería conocerlos por sí misma. Miranda era inteligente y creativa, pero algunas veces tenía mal genio y era impredecible, como aquella tarde. Tal vez debiera echarle un vistazo a su expediente al día siguiente. No le haría ningún mal.
Dejó el folleto en el asiento y metió la llave en el arranque del motor. En aquel momento sonó su teléfono móvil y vio el nombre de su amiga Nicola en la pantalla. Quería mucho a Nic, pero solo llamaba cuando necesitaba algo, y Rory ya sabía lo que era.
–Hola, Nic. ¿Qué tal?
–¡Rory! Muy bien. ¿Recibiste mi mensaje?
–Ah, no. Este teléfono es nuevo y todavía no conozco todas sus funciones.
–¿De verdad? Pero si mandar mensajes es muy fácil.
–Sí, seguro que sí.
–Bueno, de todos modos me alegro mucho de haber dado contigo. Necesito que me reserves el sábado por la tarde. Tengo cita para probarme el vestido y quiero que vayamos las cinco.
–Acabo de alquilar un apartamento y voy a hacer la mudanza el sábado.
–¿Dónde está?
–En Haight Street, a tres manzanas del colegio. Es perfecto.
Su amiga se echó a reír.
–Realmente, sales a tu madre.
–Exacto. Estoy haciendo realidad un sueño.
–¿Y crees que vas a tardar todo el día en la mudanza? Tengo cita con la modista a las dos. Si necesitas ayuda, puedo mandarte a Jonathan.
Rory se echó a reír. Jonathan haría cualquier cosa por Nicola, incluso subir las cajas de la mudanza de su amiga dos pisos, por las escaleras.
–Está bien. Mi casera me dijo que habría alguien para ayudarme, y no tengo muchas cosas, así que no te preocupes.
–¡Bien! Entonces, ¿estarás libre a las dos? No puedo hacer esto sin mi madrina.
–Allí estaré –dijo Rory, y sacó un bloc de notas y un bolígrafo de su bolso–. ¿Cuál es la dirección?
La escribió en una de las hojas mientras Nicola continuaba hablando.
–La camarera de Jess va a sustituirla en The Whiskey Sour. Después de la prueba, vamos a ir allí para tomar algo y charlar. Yo invito.
Eso sí sonaba divertido. Hacía mucho tiempo que no pasaban la tarde juntas.
–Cuenta conmigo. ¿Maria también va a ir al bar?
–Sí. Que esté embarazada no significa que no pueda divertirse un poco. Tendrá que beber leche, o algo así. Ah, y ya verás qué vestidos. Son azules, y he encontrado un estilo que le irá bien a todo el mundo y que puede adaptarse fácilmente al embarazo de Maria. ¿Qué te parece?
Rory se pasó una mano por el estómago perfectamente plano e intentó imaginarse con un vestido que pudiera alterarse fácilmente para una dama de honor que iba a estar embarazada de siete meses el día de la boda.
Tal vez Nic estuviera intentando vengarse; en la boda de Maria, las cuatro damas de honor parecían bolas de algodón de azúcar. En la de Paige, todas parecían un pequeño bosque de árboles de Navidad. ¿Qué iba a suceder en la de Nicola?
–Escucha, cariño, tengo muchas cosas que hacer –dijo Nic–. Te dejo, pero nos vemos el sábado.
–Sí, hasta el sábado. Un beso –dijo Rory.
Guardó el teléfono en el bolso y miró hacia la casa una vez más. En realidad, ser madrina de boda no era tan horrible. Solo tenía que aguantar el vestido durante un día y evitar atrapar el ramo de novia. No era para tanto, teniendo en cuenta que la vida de una mujer soltera en San Francisco estaba resultando mucho mejor de lo que ella esperaba.
Capítulo 2
Mitch estaba en el aparcamiento del supermercado, sujetando la puerta del coche. Cuando Miranda entró y se sentó en su silla, intentó ayudarla a abrocharse el cinturón de seguridad.
Ella le apartó la mano.
–¡Papá! Sé hacerlo sola.
–Ya sé que sabes, princesa. Solamente quería ayudarte.
Sin embargo, Miranda tenía razón, y su protesta le recordó la silenciosa reprimenda de la señorita Sunshine.
Nada de ayuda.
Sabía que era lo mejor, pero no le resultaba fácil dominar la necesidad de hacer cosas por Miranda, y de asegurarse de que se hicieran bien. Mientras ella se abrochaba el cinturón, él se dio cuenta de que tenía una rasgadura en los pantalones vaqueros.
–¿Qué te ha pasado en la rodilla?
Ella se tapó el agujero con la mano.
–Nada.
–A mí me parece que te ha pasado algo.
–Me he caído.
–¿Te has hecho daño?
–¡Papá! Déjalo. No ha pasado nada.
«Déjalo», se dijo, y tuvo que reprimir las ganas de enrollarle la pernera del pantalón para ver si realmente estaba bien.
De mala gana, cerró la puerta de coche. Había recogido a Miranda después del colegio y habían parado a hacer la compra con la lista que le había dado su madre. Mientras metía las bolsas en el maletero, dos universitarias pasaron cerca de él y le lanzaron sonrisas coquetas. No habían reparado en la niña que estaba en el asiento trasero del coche.
Después de establecer contacto visual con una de ellas, apartó la mirada. Tenía suficiente ego como para saber que no se debía solo al uniforme, pero sí principalmente. Solo lo llevaba en público cuando iba o volvía del trabajo; el uniforme no le permitía pasar desapercibido entre la gente, y eso era lo que él quería hacer: pasar desapercibido y seguir adelante. La gente no dejaba de decirle que todo iba a mejorar, pero la gente se equivocaba.
Y, por si no se sentía ya lo suficientemente mal, tenía también un enorme sentimiento de culpabilidad. Aquella mañana había estado sentado en clase de Miranda y había sentido lujuria al ver unos pies. ¿Qué le había pasado? No era capaz de recordar los pies de Laura, y no recordaba haber pensado nunca que fueran sexys.
Para ser sincero, había sentido lascivia por algo más que unos pies. Simplemente, estaba reaccionando ante una mujer guapa. Sin embargo, no debería haberle dado su número de teléfono, y no debería estar deseando, en secreto, que lo llamara.